

En medio de los chillidos de miedo de sus hermanas, Ricky cayó de la barandilla hacia la calle. Por fortuna tenía en aquellos momentos los brazos levantados y, al caer, pudo asirse a la barandilla, con la mano izquierda.
Ricky quedó colgando, en actitud desesperada, y cuando ya sus dedos empezaban a resbalar, las fuertes manos de Pete le sostuvieron con firmeza.
—¡Aaarriba! —dijo Pete, levantando al pequeño para dejarle a salvo, en el balcón.
—¡Gra… cias! —balbució el pecoso, jadeando por el susto que había pasado.
Lo que había estado a punto de convertirse en un serio accidente había hecho detenerse a muchos transeúntes, que fueron testigos de la operación de rescate. Y todos se apresuraron a aplaudir, cuando vieron que el pecoso diablillo quedaba a salvo.
Pam miró sonriente a las muchas caras chinas que les observaban desde abajo. Y de pronto gritó:
—¡Pete! ¡Mira!
Su hermano volvió rápidamente la cabeza en la dirección que ella indicaba. Un hombre corría hacia la esquina; desapareció en Pell Street.
—¡Estoy segura de que era Hong Yee!
—Pues si era él, ya sabe que estamos en Nueva York y que buscamos el tesoro desaparecido —razonó Pete.
Por entonces, la señora Hollister había hecho entrar a Ricky y le estaba riñendo por haber hecho aquella locura que jamás debía volver a repetir.
—Lo siento mucho —murmuró, avergonzado, sin levantar la vista del suelo—. Te prometo no hacerlo nunca más, mamá.
El señor Shing también se había llevado un susto. Pero en lugar de hablar de lo ocurrido, ofreció a los cinco hermanos y a su madre un recipiente lleno de nueces «litch». La señora Hollister imaginó que el buen hombre quería hacerles olvidar, con aquello, el sobresalto sufrido.
—Son nueces de China —explicó, sonriente, el anciano.
Cada uno tomó un puñado de aquellos frutos y empezaron a romper las oscuras y delgadas cáscaras. Cuando fueron comiendo el contenido interior, Holly observó que parecían pequeñas ciruelas pasas; incluso tenían semilla dentro.
—Son muy dulces y delicadas —opinó la señora Hollister—. Gracias, señor Shing.
—Sentimos mucho haberle interrumpido —le dijo Pam—. ¿Qué iba usted a decir sobre el señor Yuen Foo?
El viejecito contestó que Yuen Foo había vivido en el barrio chino muchos años atrás. Luego volvió a su hogar, en China, donde murió.
—¡Oh, qué pena! —murmuró Pam, desencantada, pensando que así concluía de una manera muy tonta toda su investigación de detectives.
—Pero sabemos que tenía un hijo —dijo Pete.
—Sí. Se llama Paul. Vive con su familia en un apartamento de Mulberry Street, frente a Columbus Park —dijo el señor Shing, que luego dio a los Hollister las señas exactas.
Los niños se sintieron emocionadísimos. ¡Tal vez Paul, el hijo, conociera la respuesta del jeroglífico!
Los Hollister dieron las gracias al señor Shing por su ayuda y por los sabrosos frutos, y bajaron las escaleras hasta Mott Street. Después de recorrer una manzana en dirección norte, y otra manzana de Bayard Street, giraron a la izquierda, llegando a Mulberry Street y, muy poco después, a la casa de apartamentos. El nombre de Paul Foo se leía bajo uno de los timbres del vestíbulo.
Estaba Pete a punto de oprimir el timbre cuando una puerta interior de la casa se abrió y por ella salieron un niño y una niña. Vestían pantalón corto y camisa exactamente iguales. Sus caritas parecían recién lavadas y el cabello de ambos, negrísimo, estaba bien peinado, sin un solo mechón en desorden.
—¡Gemelos chinos! —cuchicheó Holly a su madre.
Los chinitos aparentaban unos trece años de edad. Al ver a los Hollister, sonrieron y, en seguida, se dieron cuenta de que Pete estaba dispuesto a tocar el timbre de los Foo.
Fue el chico el que se adelantó, para preguntar:
—Perdón. ¿Deseas ver a mi padre?
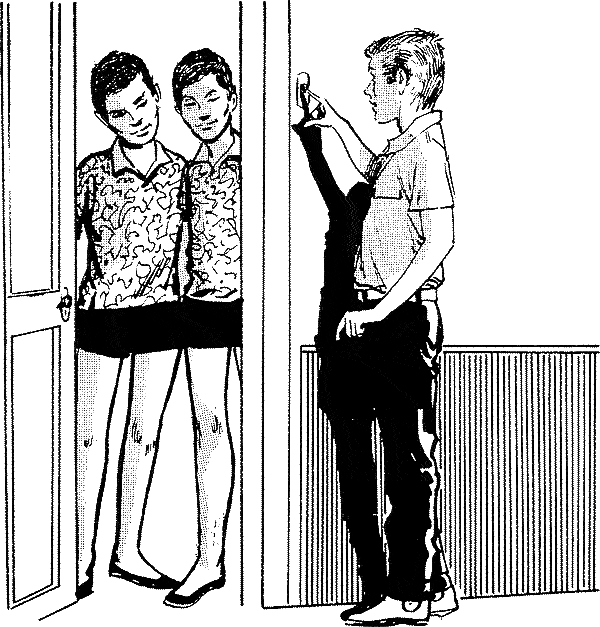
—¿Es el señor Paul Foo? —preguntó, a su vez, Pete.
—Sí. Nosotros somos sus hijos.
Los dos hermanos se presentaron como Jim y Kathy Foo.
—Quisiéramos hablar con vuestro padre —dijo la señora Hollister.
—No está en casa —replicó Jim.
—Y mamá tampoco —añadió Kathy, explicando que tanto su padre como su madre estaban trabajando. Una vecina cuidaba de los gemelos, mientras el señor y la señora Foo estaban fuera.
Jim preguntó si podía saber el motivo de la visita de los Hollister.
—Es por algo relativo a tu abuelo, Yuen Foo —contestó Pam.
—Murió en China hace unos diez años —dijo Kathy.
Y su hermano añadió:
—Nosotros no llegamos a conocerle, pero mi padre dice que el abuelo era un hombre muy honorable.
Pete, dándose cuenta al momento de que no había ningún peligro en que los gemelos conocieran el secreto, les habló un poco del misterio.
—Seguro que nuestro padre deseará hablar con vosotros —opinó Jim—. ¿Por qué no jugáis un rato en el parque con nosotros? Nuestros padres volverán a casa dentro de una hora, más o menos.
A la señora Hollister le pareció una buena idea.
—En ese caso, si me lo permitís, Sue y yo iremos a ver escaparates un ratito, mientras vosotros os entretenéis jugando.
Los Hollister dijeron a sus nuevos amigos el nombre de cada uno de ellos. Luego los seis cruzaron la calle hasta el parque, que quedaba frente a la casa de los chinitos. Rodeado de árboles, el parque tenía muchos columpios y balancines, en grandes extensiones de cemento. Jim y Kathy eran amigos de otros niños chinos que jugaban allí y presentaron a todos a los Hollister. Una de las niñas tenía un espléndido saltador.
—Juguemos al doble alemán —propuso Kathy, refiriéndose a un juego de doble salto con la cuerda.
Ricky, bromista como siempre, preguntó:
—¿Y por qué no jugáis al doble chino?
—Ya sabes que no se dice así —protestó Kathy—. Y ahora, en castigo, tú aguantarás un extremo de la cuerda.
Ricky cogió aquel extremo y Holly el otro.
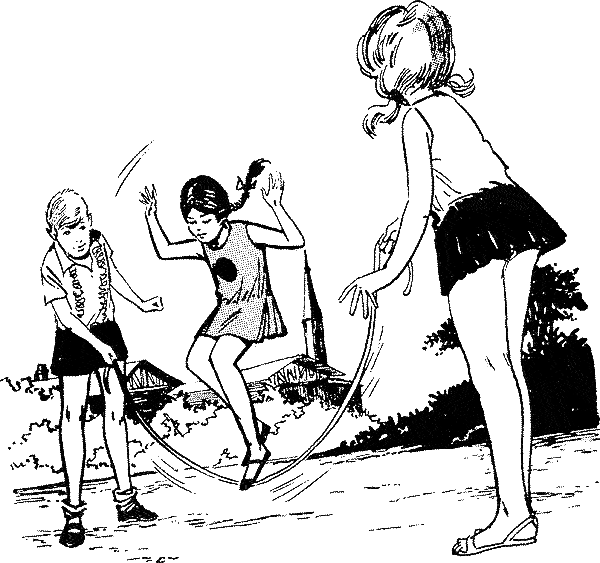
¡Zis, zas! ¡Zis, zas! La cuerda empezó a girar, y Kathy entró con ágiles y alegres saltitos. La siguió Pam.
—¡Más de prisa! ¡Más de prisa! —gritó Ricky a Holly.
Sus manos parecían volar, hasta que la cuerda no parecía otra cosa que un veloz soplo. Pero Pam y Kathy continuaban saltando, a toda velocidad.
De repente, el pie de Pam se enredó en la velocísima cuerda. Pam perdió el equilibrio y cayó, sentada, en el suelo.
—Vaya —murmuró Pam, mientras Kathy acudía en su ayuda—. Ricky, lo haces demasiado de prisa.
—Está bien… Iré más despacio.
Cuando la cuerda volvió a funcionar, Jim y Pete se alejaron del grupo.
—Me alegra que hayáis pasado por el barrio chino —dijo Jim, cuando Pete y él se sentaron en un banco.
—Y yo también. Es todo tan diferente de Shoreham —comentó Pete.
—Cuéntame algo sobre Shoreham.
Pete habló de la ciudad, del Lago de los Pinos y de la acogedora y amplia casa de los Hollister.
—Me parece estupendo —dijo Jim—. Oye, ¿te gustaría venir a mi habitación? Tengo algunas cosas que, a lo mejor, te interesan.
—Vamos —dijo Pete, sonriendo.
La casa de apartamentos en que habitaban los Foo tenía tres pisos. Los Foo vivían en el apartamento exterior del tercer piso. La habitación de Foo tenía una espléndida vista.
—¡Esto es estupendo! —dijo Pete, mirando a su alrededor.
Las paredes estaban decoradas con banderas de diferentes colegios. Sobre el escritorio de Jim se veía un barco, dentro de una botella.
—¿Lo has hecho tú? —preguntó Pete.
Jim dijo que sí, muy sonriente.
—Mi padre me ha enseñado a hacer muchas cosas entretenidas. Es mecánico electrónico.
—¿Ha inventado alguna cosa?
—A veces, sí. A lo mejor te enseño uno de sus inventos, antes de que te vayas.
Jim abrió el cajón inferior de su escritorio.
—Aquí está la sorpresa que tengo para ti —dijo, sacando un paquete de petardos y cohetes chinos.
Pete abrió enormemente los ojos.
—¿De dónde los has sacado?
Jim le explicó que les habían quedado de la celebración del Año Nuevo chino, en el pasado mes de febrero.
—En Nueva York no podemos disparar cohetes más que en nuestra celebración china.
—Tampoco en Shoreham podemos dispararlos más que el día cuatro de julio, y con un permiso especial.
Jim ofreció los cohetes a Pete.
—¿Los guardarás hasta el cuatro de julio y pedirás ese permiso especial?
—Palabra de indio honrado —dijo Pete, con una risilla—. Aunque sería mejor que dijese «chino honrado».
Y Jim se echó a reír.
Pete tomó los cohetes en el bolsillo y pidió:
—Cuéntame algo sobre la celebración del Año Nuevo. Me parece que debe de ser muy divertido.
—Leones y dragones danzan por las calles.
—¿No serán verdaderos?
—¡No, claro! Un hombre joven baila, oculto bajo una cabeza de león, grotesca, confeccionada con seda y cañas. Otros, disfrazados de grandes dragones, bailan a su alrededor.
—¿Y los fuegos artificiales?
Jim dijo que se usaban para ahuyentar a los dragones y leones.
—Se los arrojamos a los pies.
—¡Supongo que haréis mucho alboroto!
—Puedes estar seguro. Viene gente de todas partes a presenciar nuestros desfiles.

Jim añadió que se ofrecía «dinero de la suerte», dentro de sobrecitos rojos, a los leones y dragones para apaciguarlos. Además, antes del primero de año, los chinos siempre pagan cualquier deuda que hayan contraído.
—Nuestros años tienen nombres, no sólo números —siguió diciendo Jim.
—¿Y qué año es éste? —preguntó Pete.
—El Año del Perro —replicó Jim, con una sonrisa—. A ti te parecerá un nombre extraño, ¿verdad? Pero es que todos nuestros años están representados por algún animal. —El chino sacó un folleto del cajón de la cómoda y se lo enseñó a Pete—. Aquí puedes encontrar el año en que naciste.
Pete miró el extraño calendario. Al encontrar el año en que había nacido, se echó a reír.
—Yo nací en el año del Niu: El Buey… Pero, deja que vea los años en que nacieron mis hermanos.
Pete descubrió que Sue había nacido en el año de Hu, el Tigre; Holly en el de Lung, el Dragón; Pam en el de Ma, el caballo. Y Ricky en el de Hon, el Mono.
—Eso me parece lo más natural —declaró Pete, contando a Jim el accidente que Ricky había estado a punto de sufrir poco antes—. Espera, que conozco a un chico de Shoreham que se llama Joey Brill. Vamos a ver de qué año es.
Sus dedos recorrieron el calendario, yendo a posarse en Shu, la rata. Pete sonrió, burlón.
—Bueno… No todos podemos tener suerte.
Devolvió el calendario a Jim, que un momento después decía:
—¿Te gustaría ver el taller de mi padre? Está lleno de artefactos eléctricos.
Cuando Pete contestó que le gustaría, Jim le condujo a lo que parecía ser un gran armario, en el vestíbulo del apartamento. La estancia, sin ventana alguna, tenía mesas de trabajo y bancos de carpintero a ambos lados. En las paredes, por encima de los chicos, había discos y botones y, en las mesas, toda clase de equipo eléctrico.
—¡Esto parece un laboratorio! —dijo Pete.
Si Pete hubiera estado mirando a Jim en aquel momento, habría podido notar un brillo malicioso en los ojos del muchachito chino.
—Pete, hazme un favor. Toca ese botón, ¿quieres?
Pete hizo lo que se le indicaba. Lo que sucedió entonces le hizo dar un salto. La puerta se cerró tras él, se apagaron las luces y una voz profunda ordenó:
—¡Ríndete! ¡Estás atrapado!