

Los Hollister se miraron unos a otros con expresión triste. ¡El señor Davis proponía que dejasen el viaje para otra ocasión! ¿Debían hacerlo así, o ir a Nueva York de todos modos? Al principio, el señor Hollister creyó preferible esperar a que el señor Davis hubiera completado su trabajo con el Satélite Volante.
—Pero, papá. Él dijo que necesitaba tu consejo —recordó Pete—. A lo mejor puedes ayudarle en su invento.
—Además, tenemos que resolver el misterio del barrio chino —añadió Pam, suplicante.
Y Ricky la apoyó, añadiendo:
—Es verdad. Y los buenos detectives nunca esperan. Porque las pistas pueden… pueden desaparecer.
Sonriendo, el señor Hollister preguntó:
—¿Tú qué dices, Elaine?
La señora Hollister no titubeó al responder:
—Tengo la corazonada de que el señor Davis perfeccionará su Satélite Volante si tú hablas con él del problema. Además, los niños no han visitado nunca Nueva York. Tal vez debamos ir, de todos modos.
—¡Hurra por mamá! —gritó Holly, empezando a dar saltos de alegría.
Y Pete aprovechó para hacer notar:
—Entonces tenemos seis votos contra uno, papá.
El señor Hollister palmeó la espalda de su hijo, contestando:
—¡Prefiero que la votación sea unánime!
Al siguiente día, la familia estuvo muy ocupada con los preparativos del viaje. Tinker, un bondadoso viejecito, e Indy Roades, un indio del sudoeste, los cuales trabajaban en el Centro Comercial, prometieron cuidar bien la tienda del señor Hollister. Aseguraron a los niños que, uno u otro, irían diariamente a la casa para dar de comer a «Zip» y a «Morro Blanco» y sus pequeñines.
Cuando todos los equipajes estuvieron colocados en la furgoneta, Indy condujo a la familia hasta el aeropuerto de Shoreham. Por fin, la familia se despidió de Indy y subió al cuatrimotor.
—Seguro que somos la familia más «vuelante» de Shoreham —reflexionó gravemente Sue, recordando varios y emocionantes viajes que habían hecho ya en avión.
La pequeña estuvo un rato quieta; pero al cabo de un rato se puso en pie y empezó a pasear por el pasillo. Al llegar al saloncito distinguió a un chino que estaba sentado al fondo del avión. Sue volvió a su puesto y puso al corriente de lo que ocurría a Pete y Pam.
—Puede que sea del barrio chino y conozca a personas de allí —dijo Pam—. Vamos a hablar con él.
Después de pedir permiso a su madre y a la azafata, para ir a hablar con el chino, Pete y Pam fueron a la sala. El oriental, delgado y de aspecto intelectual, estaba leyendo un periódico chino. Cuando él levantó la cabeza, Pete, muy amablemente, le preguntó si no le importaba hablar con ellos unos minutos.
—Por el contrario, me encantará —dijo el desconocido.
Después de haberse presentado, tanto ella como su hermano, Pam preguntó:
—¿Es usted de Nueva York?
—Sí —replicó el chino, diciendo que su nombre era señor Moy.
Cuando le preguntaron si conocía a mucha gente del barrio chino de Nueva York, el señor Moy respondió, sonriendo:
—Así debería ser, puesto que soy el director de la escuela china de ese barrio.
—¿De verdad? —exclamó Pam. Y ella y su hermano se apresuraron a sentarse a uno y otro lado del señor Moy—. ¿Quiere usted hablarnos de su escuela?
El chino se mostró encantado de poder hablar de aquello. Dejó el periódico a un lado y dijo a los dos hermanos Hollister que los niños del barrio chino de Nueva York acudían a dos escuelas.
—Pasan el día en la escuela pública corriente. Luego, de cinco a siete de la tarde, van a la escuela china.
Según explicó el señor Moy, había clases desde el primero al sexto grado. Cuando los alumnos concluían toda la instrucción, podían hablar, leer y escribir unos 3500 caracteres en cantonés.
—Nos gustaría visitar su escuela, cuando estemos en Nueva York —dijo Pete.
—A nosotros nos encantará recibiros —repuso el señor Moy.
Luego Pam le preguntó si conocía a alguna persona con el nombre de Hong Yee.
El señor Moy quedó unos minutos pensativo. Por fin declaró:
—No. No conozco a nadie con ese nombre.
—Si por casualidad le viera alguna vez, ¿querrá comunicárnoslo a nuestra dirección? —pidió Pam—. Nos hospedaremos en el Hotel Cosmos.
—Con mucho gusto lo haré —respondió el señor Moy.
Pete y Pam volvieron a sus asientos, donde la azafata les sirvió una sabrosa cena. Al aproximarse a Nueva York, pudieron ver las parpadeantes luces, los altos edificios y las grandes avenidas.
—¡Es una tierra de ensueño! —murmuró la romántica Pam.
—¡Mirad qué reflector! —dijo Ricky, con admiración, atisbando por una ventanilla.
Su padre le dijo que aquella luz se encontraba en lo alto del Empire State.
—¡Y pensar que vamos a estar allí muy pronto! —murmuró Pam.
El aparato empezó a descender y los pasajeros se ajustaron los cinturones. Momentos después, el gigantesco avión se posaba en la pista, situada a algunos kilómetros de la capital e iba a detenerse ante el edificio principal.
Ya todos en tierra, el señor Hollister dijo:
—Ahora, tengo una sorpresa para todos vosotros. En lugar de tomar el autobús hasta la ciudad, vamos a hacer el resto del viaje en helicóptero.
—Pero ¿dónde aterrizaremos? —preguntó Ricky.
—En el campo de helicópteros, sobre el río Hudson.
—¡Canastos! ¡Vamos ahora mismo! —exclamó el impulsivo Ricky.
Un fuerte viento soplaba en los oídos de los Hollister y les azotó el rostro, mientras subían al helicóptero. Había otros varios pasajeros.
El piloto hizo señales con sus faros y el helicóptero se deslizó por la pista. Bruscamente, se elevó por el aire y tomó la dirección de los altos edificios y las brillantes luces de la ciudad de los rascacielos.
Sue se aproximó a su padre y, a grititos, para hacerse oír por encima del fragor de las aspas del rotor, dijo:
—Es como si nos llevase volando por los aires un búho grandote.
Una vez el helicóptero hubo ganado altura, los pasajeros notaron vivamente la fuerza del viento fantasmal. El helicóptero subía y bajaba, dando a Pam la impresión de que se encontraba en las montañas rusas de un parque de atracciones. Secretamente, estaba esperando que llegasen pronto al campo de aterrizaje.
—¡Mirad! Ahí está Times Square —dijo la señora Hollister, señalando más allá de los letreros luminosos y las hileras de faros de automóviles.
—Nos estamos aproximando al helipuerto de Nueva York —anunció el piloto, por el intercomunicador—. Tengan la bondad de ajustarse los cinturones.
En ese momento, una ráfaga de viento obligó a elevarse de nuevo al helicóptero. A aquello siguieron una serie de fuertes sacudidas. De repente, bajo los pasajeros apareció la terraza de un edificio. El helicóptero se mantuvo sobre ella y soltaron una escalerilla.
El piloto se quitó la gorra y se pasó una mano por el cabello.
—No se preocupen. Todo va bien. Pero no podemos aterrizar en el helipuerto. El viento nos ha hecho elevarnos y vamos a desembarcar en una terraza. Acabo de pedir ayuda por radio y pronto acudirán.
Al principio, todos los pasajeros quedaron silenciosos. Pero, cuando se apercibieron de que habían estado a punto de sufrir un accidente, todos empezaron a hablar al unísono.
—¡Veréis cuando nuestros amigos se enteren de esto! —exclamó Ricky con orgullo.
Aún estaba él hablando cuando alguien apareció por la escalerilla apoyada en la portezuela del helicóptero.
—¡Oooh! ¡Es un bombero! —anunció Sue, admirativa.
—Exacto —sonrió el bombero—. Que todo el mundo conserve la calma y tenga cuidado al bajar por esta escalera.
—¿Dónde estamos, señor bombero? —preguntó Sue, mientras bajaba, con la ayuda de otro hombre uniformado.
—En lo alto del Hotel Cosmos.
—¡Zambomba! ¡Es nuestro hotel! —exclamó Pete.
—Entonces, no tendréis que andar ya mucho —rió el bombero, mientras ayudaba a la señora Hollister a descender hasta la terraza empedrada del alto edificio.
Una vez que hubieron sido conducidos, a través de una puerta de la terraza, hasta un ascensor del piso alto, los pasajeros se vieron abordados por dos periodistas. Los dos eran jóvenes, llevaban sombreros echado hacia atrás y lápiz y papel preparados para anotar cualquier noticia.
—¿Cuál es vuestro nombre? —preguntó uno de ellos a Sue.
—Somos los «Filices» Hollister, de Shoreham.
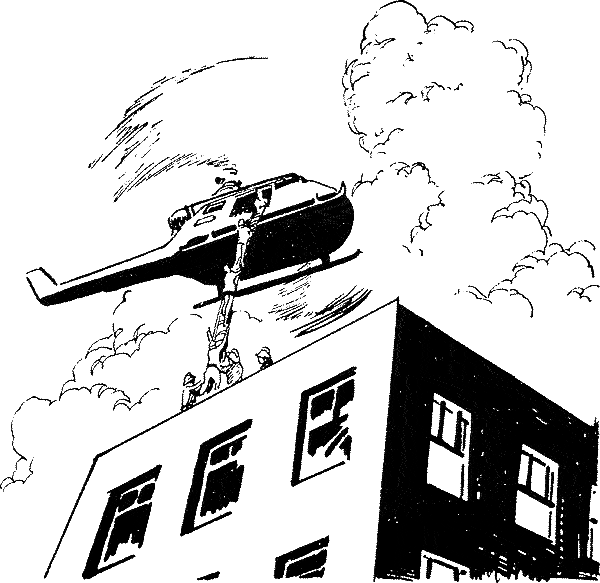
—Sí —concordó la señora Hollister—, nos sentimos muy felices, viendo que hemos aterrizado a salvo.
Al llegar al vestíbulo de recepción, el señor Hollister inscribió a toda su familia en el libro de registro, y un botones les llevó el equipaje, desde el helicóptero. Se había decidido que el aparato quedase en el terrado hasta el siguiente día. Cuando se hubiera aquietado el viento, sería sencillo llevarse el helicóptero.
Los Hollister fueron conducidos hasta una «suite» o grupo de varias habitaciones, comunicadas entre sí. Las niñas ocuparían una habitación, a un lado del dormitorio de los padres, los chicos se instalarían en el lado opuesto. Todos los hermanos se metieron en seguida en la cama y no tardaron en quedarse dormidos tan profundamente como troncos.
Cuando a la mañana siguiente les llamó, para que fuesen a desayunar todos a la habitación de los padres, la señora Hollister llevaba un periódico en las manos, y le brillaban los ojos de emoción.
—Aparecéis en los titulares del periódico, queridos —informó.
Bajo la fotografía del helicóptero habían publicado un extenso relato sobre lo ocurrido. Y se daba una lista de los pasajeros, incluidos los Hollister. A todos agradó ver aquello. A todos, excepto a Pam.
—A mí me preocupa —confesó la niña, moviendo la cabeza.
—¿Por qué, hijita?
—Si Hong Yee ha vuelto a Nueva York, puede leer esto y enterarse de que estamos aquí.
—No te preocupes. No podrá hacernos daño —dijo Ricky, rebosante de valor.
—Pero puede pretender impedir nuestros trabajos de detective —insistió Pam.
Sonó el teléfono y fue a contestar el señor Hollister. Los niños le oyeron decir: «Sí». Unos segundos después colgaba.
—¿Quién era, John? —preguntó la señora Hollister.
—No lo sé, Elaine. Alguien me ha preguntado si éramos los Hollister de Shoreham, he dicho que sí, y han colgado.
—¿Lo veis? Puede que sea Hong Yee que quería localizarnos —murmuró Pam.
Su padre sonrió.
—Si de eso se trataba, le va a costar mucho dar con nosotros en la ciudad. Vamos a movernos mucho. Nuestra primera parada será en el edificio del Empire State, para visitar al señor Davis.
Después del desayuno, dos taxis transportaron a la familia hasta el edificio más alto del mundo, situado en la Quinta Avenida, entre las calles Treinta y Cuatro y Treinta y Tres. Por un momento, Ricky quedó inmóvil en la acera, mirando boquiabierto la antena de televisión, a casi 450 metros por encima de él.
—Ya lo creo que esto rasca el cielo —comentó, con un silbido.
El señor y la señora Hollister guiaron a los niños al interior del edificio. Un ascensor les llevó hasta el piso decimosexto, con tal rapidez, que Sue exclamó:
—¡Mami, tengo mariposas en el «estógamo»! ¡Las noto!
El ascensor hizo un ruidillo estridente al detenerse. Al final del pasillo había una oficina, en cuya puerta se leía: «Charles Davis, Diseñador de Juguetes». Apenas entraron pudieron ver al señor Davis hablando con su secretaria.
—¡Vaya sorpresa! —exclamó el señor Davis, acudiendo al encuentro de los visitantes y estrechando la mano del señor Hollister—. John, no puede imaginar lo que celebro que se haya usted decidido a venir. Creo que podrá ayudarme a suprimir las pegas de este invento.
—¿Pegas? —preguntó Sue, atónita, arrugando la frente.
El señor Davis se echó a reír y explicó:
—Por pegas quiero decir los imprevistos que pueden surgir en un invento.
—¿Y qué son los «vistos» de su satélite? —insistió Sue, hecha un lío.
—Imprevistos, guapina, no vistos —aclaró Pam—. El señor Davis quiere que papá le ayude a perfeccionar su Satélite Volante.
—Lo haré, si puedo, Charles —prometió el señor Hollister—. Pero lo que probablemente necesita usted es un genio en electrónica, cosa que yo no soy.
El señor Davis se disponía a enfrascarse en una conversación de negocios con el señor Hollister, cuando notó que los niños habían dejado de escucharle para asomarse a las ventanas.
—¿No habéis estado todavía en lo alto del edificio? —preguntó el inventor.
—No. Y estamos deseando verlo —dijo Pam.
—Iré con vosotros —se ofreció el señor Davis—. Pero antes quiero que leáis este folleto sobre el Empire State. Os ayudará a comprender mejor las cosas que veáis.
Ofreció un folleto a Pam, que lo leyó en voz alta a sus hermanos. En pocos minutos, los Felices Hollister se enteraron de que el Empire State Building, con 102 pisos de altura, es llamado la Octava Maravilla del Mundo. El edificio, que pesa 360 000 toneladas, cuenta con setenta y cinco ascensores, que pueden subir ochenta pisos en sesenta segundos. Hay 1860 peldaños y sesenta millas de tuberías de agua en la construcción.
—Y, contradiciendo los rumores —dijo el señor Davis, cuando Pam concluyó la lectura—, os diré que el edificio no se tambalea. La parte más alta se ha movido tan sólo un cuarto de pulgada.
—Ah, bueno —dijo Holly, retorciéndose una trencita con aires de científico—. Entonces, estamos completamente a salvo.
—Os mostraré que así es —repuso el señor Davis—. Seguidme. —Condujo a toda la familia hasta un ascensor, y muy pronto se encontraron en la parte más alta del edificio—. Aquí está el observatorio.
—¡Canastos! ¡Qué grande! —se entusiasmó Ricky.
Salieron del ascensor y miraron, con infinito asombro, el parapeto que rodeaba la torre, por los cuatro costados, y la distante perspectiva del fondo. El viento, que soplaba casi con tanta fuerza como la pasada noche, alborotaba los cabellos de los niños, mientras corrían, entusiasmados, a echar un vistazo general sobre la Ciudad de los Rascacielos.
Mirando primero al norte, contemplaron Radio City, la Quinta Avenida y el espléndido verdor de Central Park. Al oeste se levantaba una edificación muy ancha, de techumbre horizontal, que recordó a Holly una cajita de miel.
—Es el edificio de las Naciones Unidas —les informó el señor Davis.
Al sur, en el extremo de la isla de Manhattan, había un grupo de rascacielos. El señor Davis dijo que aquélla era la famosa zona de Wall Street.
Los ojillos curiosos de Ricky devoraron la zona del puerto.
—¡He visto la Estatua de la Libertad! ¡La he visto yo primero! —gritó.
—¡Y mirad aquellos transatlánticos! —exclamó Pete, mientras dirigían la vista al oeste.
A lo largo del río Hudson, varios muelles avanzaban hacia el agua, como los dedos de una mano. A lo largo de los muelles había barcos de todas las categorías; entre ellos, algunos de los más grandes del mundo, con sus blancas chimeneas resplandeciendo al sol.
—¡Hay tanto que ver! —murmuró Pam, mirando en todas direcciones, como no queriendo perderse ni un solo detalle.
—Es verdad. Y sugiero que cada uno de los adultos vaya con un par de niños —propuso la señora Hollister—, para evitar que alguno se pierda entre los cientos de visitantes.
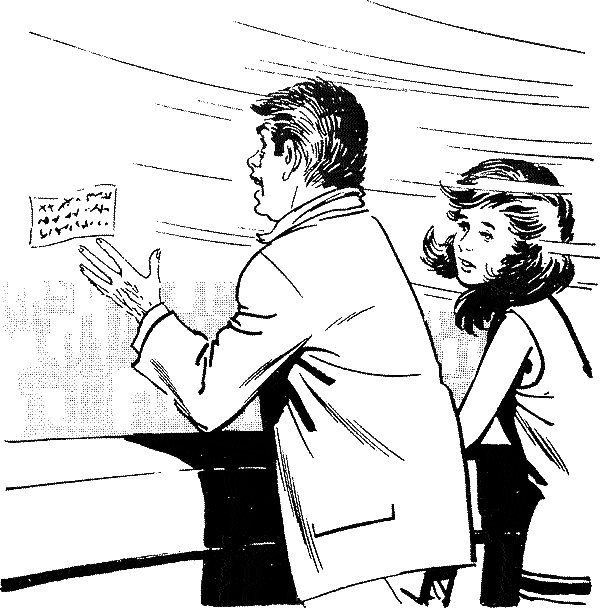
—Buena idea —concordó el señor Davis—. Hay un promedio de 50 000 visitantes por día al edificio del Empire State. Y no quisiera que ninguno de los jóvenes Hollister se confundiera con cualquiera de los grupos de Smith o Brown.
Riendo, Sue y Holly se cogieron de la mano de su madre y con ella pasearon en torno a la torre de observación. Ricky quedó cerca de su padre, para mirar abajo, hacia la calle.
Pete y Pam echaron a andar junto al señor Davis.
—¿Qué tal os va vuestro jeroglífico chino? —preguntó el diseñador de juguetes.
—Ahora es más jeroglífico que nunca —admitió Pete, contando luego lo relativo a la escritura secreta de la nota.
—Llevo la carta en el bolsillo —añadió Pam—. A lo mejor le gustaría a usted verla.
Según hablaba, Pam sacó la nota de su bolsillo y la desdobló. Cuando se disponía a entregársela al señor Davis, una ráfaga de viento se la arrancó de las manos, arrastrándola por encima del parapeto.
—¡Oh! —exclamó Pam, con angustia.
La nota flotó unos momentos en el aire, luego, empezó a girar y girar, en un movimiento descendente, a lo largo de los ciento dos pisos, camino de la calle.