

Mientras el desconocido abandonaba la biblioteca, se produjo un creciente murmullo de voces y exclamaciones.
—¡Bien por Pete!
—¡Has hecho muy bien!
—¡Puede que el libro valga cien dólares!
Los amigos de los Hollister continuaron pronunciando frases de aprobación para el comportamiento de Pete, e incluso la señorita Allen confesó que le parecía que el desconocido había sido grosero y exigente.
Joey era el único que no estaba de acuerdo.
—Yo creo que cualquiera que no acepta cinco dólares por un libro viejo, es un idiota —dijo, y se marchó con la cabeza muy alta.
Pete y Pam aún se quedaron un rato, escogiendo unos libros para sus hermanos Sue, Holly y Ricky. Luego, después de desear a la señorita Allen unas felices vacaciones, salieron de la escuela.
Al llegar a las escaleras de la fachada miraron a todas partes, por si veían al oriental. No había rastro del hombre. Pero en la acera, Pam vio un objeto pequeño que brillaba a la luz del sol. Era una carterita de cerillas, de brillante color rojo. La niña se inclinó a recogerla.
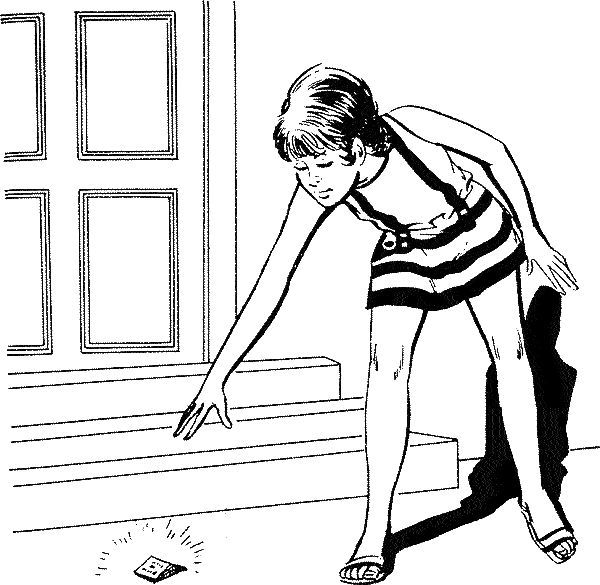
Al leer lo que decía en la tapa contuvo un grito de asombro.
—¡Mira, Pete!
Impreso en letras negras, con filete dorado, se leía:
RESTAURANTE «FLOR DE LOTO»
EL MEJOR DEL BARRIO CHINO
NUEVA YORK CITY
—¡Zambomba! ¡Apostaría algo a que se le ha caído a ese hombre! Debe de ser chino y viene de Nueva York.
—¿Tú crees que habrá venido hasta Shoreham sólo para comprar ese viejo libro sobre los túneles? —preguntó Pam.
—A lo mejor. El libro o la carta pueden ser muy valiosos.
Los dos hermanos dieron la vuelta en la esquina y se marcharon a toda prisa. Por el camino, Pam comentó:
—Lo que no puedo comprender es cómo sabía que el libro estaba en venta en nuestra escuela.
—A lo mejor se lo dijo la persona que lo entregó para que fuese vendido.
Pam estuvo de acuerdo en que podía tratarse de eso. Al final de cada curso escolar, los alumnos recogían por toda la ciudad libros usados. Luego, con el dinero de la venta, se adquirían libros nuevos para la biblioteca del colegio.
—Tal vez mamá nos dé una idea de lo que podemos hacer —dijo Pam, mientras su hermano y ella entraban en el camino del jardín.
La casa de los Hollister, un edificio grande y acogedor, se encontraba aislada de la carretera por un amplio jardín. El patio trasero lindaba con el maravilloso Lago de los Pinos.
—¡Hola, mamá! —saludó Pam.
—Hola, queridos —contesto la madre, una señora esbelta y bonita, de cabello rubio, que estaba cortando unos tallos de flores de dragón en el jardín.
La señora Hollister vestía, en aquel momento, pantalón largo, una camisa a cuadros, blancos guantes de algodón de jardinería y un sombrero de paja de anchas alas.
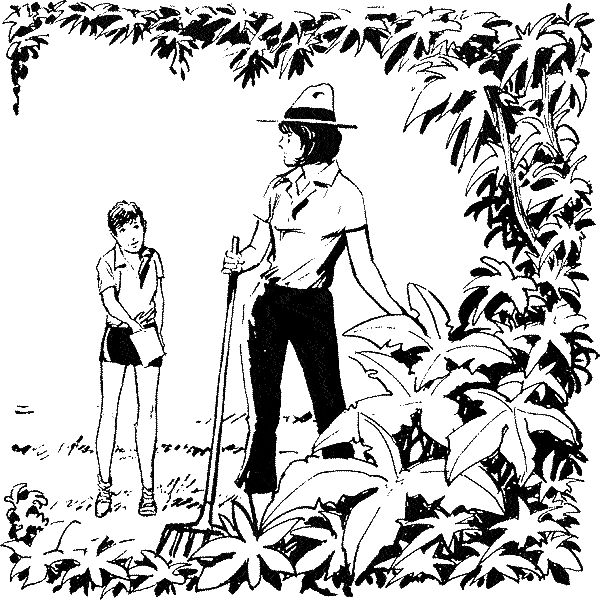
Cerca de ella se encontraban los otros tres hermanos Hollister. Ricky, de ocho años, inspeccionaba una hilera de plantas de judías verdes que empezaban a florecer. Tenía enmarañado el cabello rojizo y por sus pecas parecía como si le hubieran salpicado la naricilla con semilla de amapola.
Holly, de seis años, estaba escarbando la tierra de una docena de tomateras. También llevaba pantalones largos y, por su modo de manejar la azada, se veía que estaba acostumbrada a la jardinería.
Muy cerca de ella, arrodillada en el suelo, estaba su hermana de cuatro años, la simpática Sue. En una mano sostenía un bote de hojalata en el que iba depositando las lombrices que Holly, al remover la tierra, había hecho salir a la superficie.
Cuando Pete y Pam corrieron al lado de su madre, ésta preguntó, alegremente:
—¿Cómo ha ido la venta de libros de ocasión?
—Muy bien —respondió Pete—. Hemos comprado libros para todos.
—¡Vivaaa! —gritó Sue.
—Pero el mejor de todos los libros es el de «Los Túneles Secretos de Nueva York» —dijo Pete—. Y tiene dentro un mensaje misterioso.
—¿De verdad?
—Sí. ¡Un misterio! —dijo Pam—. ¿Qué piensas de eso, mamá?
Tendió la nota a la señora Hollister, que se quitó los guantes de jardinería y miró la extraña escritura.
—¿Dónde habéis encontrado esto?
Pam contó cómo habían adquirido el libro y que un hombre desconocido y poco atento quiso obtenerlo a buen precio.
—¡Canastos! —exclamó Ricky, soltando su herramienta de jardinero para correr al lado de Pam—. ¡Otro misterio que resolver!
—¡Qué lástima que no sepamos leer el chino, japonés o lo que quiera que sean estos signos! —murmuró la señora Hollister.
Sue no había prestado mucha atención a lo que se hablaba hasta que oyó pronunciar la palabra «chino». Entonces dejó la lata de gusanos para que sus amigos, los petirrojos, se alimentasen, y se aproximó a Pam, sacudiéndose las tiznadas manecitas sobre sus pantalones.
—Yo «sabo» quién puede leer chino —anunció.
—¿Quién? —preguntó, al instante Ricky.
—El papá y la mamá de Norma.
—¡Es cierto! —exclamó la señora Hollister—. Norma Chen.
—Está en mi guardería y es muy «listísma» —aseguró la pequeñita, con suma gravedad.
Norma, una niñita de ojos y cabellos negros, era hija del señor Sam Chen y su esposa, que dirigían el Restaurante Pagoda, en Shoreham. Eran muy afables y trabajadores, y estaban muy bien considerados en la comunidad.
Pam miró a su hermana menor con orgullo.
—Buena idea, Sue. Podemos ir todos a casa del señor Chen a enseñarle la nota. Si está escrita en chino, seguramente podrán traducírnosla.
—Estoy segura de que os ayudarán, si pueden —afirmó la señora Hollister, devolviendo la nota a Pam y haciéndose cargo de los cuatro libros que sus hijos mayores habían comprado.
Los cinco hermanos estaban cruzando el prado, cuando la madre les llamó:
—¡Pete! ¡Ricky! Se me había olvidado… Papá ha telefoneado para decir que vosotros dos teníais que ir al Centro Comercial, tan pronto como Pete regresara.
—¿Para qué? —preguntó Pete.
—Es un secreto —repuso la señora Hollister, con los ojos chispeantes.
Pete, sonriendo, dijo a su hermano:
—Vamos, Ricky.
Se acordó que las tres niñas visitarían a los Chen, para que les tradujesen la nota, mientras los chicos iban al Centro Comercial. El Centro Comercial era el establecimiento de ferretería, artículos deportivos y juguetes que el señor Hollister poseía en el centro de la población. Pete y Ricky se encaminaron hacia allí.
También las niñas corrían a solucionar su problema. Quince minutos más tarde llegaban al restaurante del señor Chen, que no quedaba lejos del Centro Comercial. Abrieron la puerta y entraron. Unos cuantos comensales se sentaban en sillas de bambú ante mesitas redondas.
—¡Yaaamm!… ¡Qué olor tan bueno a guisado! Seguro que es «chow mein» —comentó Pam, al tiempo que veía salir a un camarero de la cocina.
El camarero era bajito, de rostro ancho y carnoso, y amplia sonrisa.
—¿Os gusta la comida china? ¿Queléis un «chow mein» como éste? —preguntó a los niños.
—No. Gracias —repuso Pam—. Estamos buscando al señor Chen.
—El señol Chen no estal ahola —contestó el camarero, que pronunciaba el inglés con dificultad.
—Yo quería ver a Norma —hizo saber Sue.
La sonrisa del camarero se tornó aún más amplia al preguntar:
—¿Sel amiguita de Nolma? Ella vive en puelta de al lado, en apaltamento Chen.
—Muchas gracias —contestó Holly, y ella y sus hermanas salieron a toda prisa y pasaron a la puerta inmediata.
El edificio inmediato tenía apartamentos tanto en el piso alto como en la planta baja. Pam leyó los nombres en los buzones de la entrada y así supo que los Chen vivían en el piso alto.
Les abrió la puerta una señora china, de expresión afable, que llevaba el negro cabello recogido en un moño, en la nuca.
—¿Cómo está usted, señora Chen? —dijo Sue, muy formal comportándose como un adulto—. Le presento a mis hermanas.
—Me alegra mucho veros —contestó la señora, sonriendo—. ¿Venís a jugar con Norma?
—No. No es eso —repuso Pam, sin rodeos—. Es que tenemos una nota escrita en algún idioma oriental, señora Chen. Pensamos que, a lo mejor, es chino, y usted podría traducírnoslo.
—Entrad, entrad —invitó la señora Chen.
Así lo hicieron las niñas y la señora cerró la puerta.
—Hola, Sue —saludó una niñita de ojos brillantes, que apareció, patinando, en la estancia.
—Hola, Norma —saludó Sue—. ¿Has hecho más dibujos con los dedos?
Norma describió varios círculos en el suelo, deslizándose sobre un solo pie, mientras miraba de reojo a su madre.
—Norma hace muy bonitos dibujos con los dedos —dijo, sonriendo, la señora Chen—. Lo que yo desearía es que no los hiciera en las paredes de su dormitorio.
—No los haré más, mamaíta. Te lo prometo.
—Sentaos, haced el favor —invitó la señora Chen, señalando un sofá cercano.
Pam le dio la nota.
—¿Sabe usted lo que dice aquí, señora Chen? —preguntó.
La señora leyó lentamente.
—Está en chino —dijo, al fin—. Pero…
—¿Qué? —preguntó Holly, impaciente.
La señora Chen sonrió.
—Antes de revelaros su contenido, me gustaría mostrarle la nota a mi marido.
Las niñas Hollister se preguntaron a qué vendría aquello, pero imaginaron que podría tratarse de una costumbre china. Quizá las esposas chinas tenían que consultar con su marido antes de dar cualquier información.
—Muy bien —dijo Pam—. ¿Podemos esperar a venga su marido, señora Chen?
—Desde luego. Y, ya que estáis aquí, quedaos a comer, por favor.
—Nos gustaría mucho —contestó Pam—. Pero tendríamos que telefonear a mamá para que sepa dónde estamos.
La señora Chen mostró a Pam el teléfono, en el vestíbulo, y la señora Hollister accedió, de buena gana, a que sus hijas se quedasen allí a comer. Mientras la señora china preparaba la comida, las cuatro niñas jugaron, juntas, en la salita.
—La comida está servida —anunció la alegre voz de la señora Chen, desde el comedor.
Las niñas ocuparon sus puestos a la mesa.
—Qué suerte —dijo Norma—. Tenemos carne de cerdo y verduras chinas.
—¿Os gustaría comer con palillos? —preguntó la señora Chen a sus invitadas.
—Sí, sí. ¡Qué divertido! —exclamó Holly.
La anfitriona proporcionó a cada niña un par de palillos chinos.
—¿Cómo se usan? —preguntó Sue.
—Miradme a mí —dijo la amable señora Chen, sosteniendo los palillos entre los dedos de su mano derecha, para tomar con ellos los trocitos de comida que iba llevándose a la boca.
Los trozos de cerdo y las sabrosas verduras no resultaban demasiado difíciles de comer para las niñas americanas, pero el arroz no era lo mismo. La pobre Sue probó una vez y otra hasta conseguir sujetar entre los dos resbaladizos palillos unos cuantos granos de arroz, el tiempo suficiente para llevárselo a la boca. Pero, invariablemente, el arroz volvía a caer, antes de que ella lograra probarlo. Obstinada, la pequeña colocó los palillos casi paralelos y, por fin, consiguió levantar una bolita de granos de arroz.
«Esta vez saldrá bien», pensó la pequeñita, abriendo de par en par la boca, al tiempo que sujetaba los palillos con fuerza.
Pero, sin saber cómo, los palillos cambiaron inesperadamente de posición, y ¡zaaass! El arroz salió disparado y fue a aterrizar en el cabello de la niña.
—¡Pero, Sue! —exclamó Pam, mientras Holly y Norma se echaban a reír.
La señora Chen se apresuró a ir en busca de una toalla y con ella limpió los cabellos de Sue. Luego ofreció a la pequeña una cuchara, diciendo:
—Tal vez sea preferible que el arroz lo comas con esto.
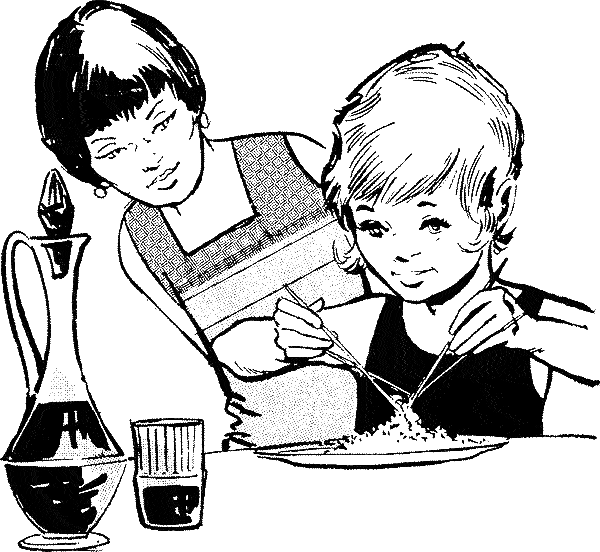
—Gracias. Ya veo que «necesito» practicar mucho para ser una niña china —contestó Sue.
—Me gusta mucho la comida china —dijo Holly, cuando la señora Chen volvió a sentarse con ellas—. Y, sobre todo, esto. ¿Qué es? —preguntó, tomando entre los palillos una tirita delgada de una hortaliza blanca.
—Son brotes de judías —repuso la señora Chen.
—Pobrecitas judías. ¿No las han dejado crecer? —murmuró Sue en tono de protesta.
A lo largo de la comida, Pam habló con la señora Chen del libro que Pete y ella habían comprado en la venta de ocasión del colegio.
La señora quedó muy sorprendida.
—Hay que ver qué casualidad… Precisamente yo contribuí con ese libro a la venta de vuestro colegio.
—¿De verdad? —preguntó Pam, tan asombrada, que los palillos se le cayeron de la mano.
La señora Chen explicó a las niñas que aquel libro se lo había dejado un cliente en el restaurante, dos años atrás. Y no había vuelto a reclamarlo.
—Por eso se me ocurrió darlo para la venta en el colegio —murmuró. Y añadió, pensativa—: Por cierto que algo muy extraño ha ocurrido esta mañana.
Según siguió explicando la señora Chan, hacía pocas horas se había presentado un hombre en el restaurante. Parecía tener mezcla de chino.
—Precisamente ese hombre me preguntó por el libro de «Los Túneles de Nueva York».
—Y usted ¿qué hizo? —preguntó Pam.
—Le indiqué que fuese a la biblioteca donde se efectuaba la venta.
En ese momento se abrió la puerta y un señor chino entró en la casa.
—¡Papá! —exclamó Norma—. ¡Tenemos amiguitas!
El señor Chen estrechó la mano a cada una de las hermanas Hollister, según se las fueron presentando. Luego, su esposa le habló en chino, apresuradamente, y le pasó la nota.
El señor Chen la leyó varias veces, mientras Pam, Holly y Sue le observaban con atención. Y todas vieron una extraña expresión en el rostro del señor Chen.