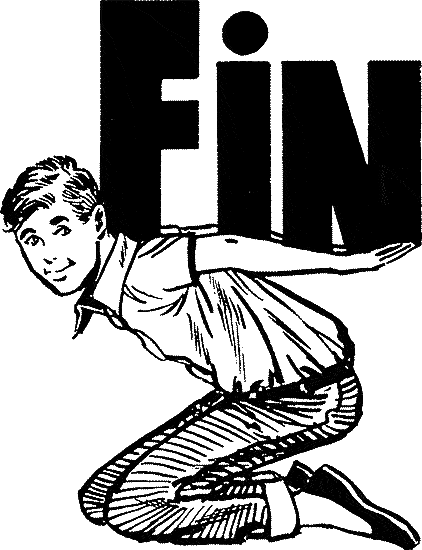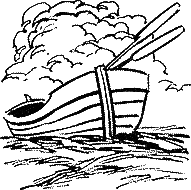
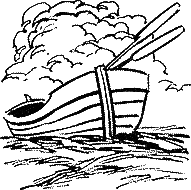
—Scally, ¿dónde estás? ¿No me oyes? ¡Responde en seguida!
A aquellas palabras no hubo otra respuesta que el silencio.
No sabiendo qué hacer, Pete giró sobre sus talones. El camarote estaba vacío, pero las palabras seguían resonando por el aparato receptor-transmisor de radio.
—Scally, no logro oírte, pero toma este mensaje —dijo la voz—: Doble revisión a la hora cero. Estaré allí. Tenemos que apresurarnos. Los Hollister están demasiado entusiasmados. Cambio y fuera.
—¡Canastos! ¿Qué hacemos ahora? —preguntó el pecoso.
—Lo que habíamos pensado. Ir corriendo a dar la noticia. Seguro que era Scally la persona a quien has visto salir, corriendo, de la embarcación. Ha debido de vemos llegar.
—Pero ¿dónde estará ahora? —murmuró Ricky, mirando, inquieto, hacia las dunas.
—Apostaría algo a que va camino de la vieja señal luminosa. ¡Vamos! ¡De prisa!
—Espera. ¿Y si vuelve? Uno de nosotros debe quedarse y vigilar aquí, como ha dicho Indy.
—Se está haciendo tarde —dijo el hermano mayor—. No volverá. ¡Vamos!
Los chicos treparon por la borda y saltaron a la arena, para echar a correr, playa adelante, con toda la velocidad posible.
—¡Espera! ¡Espera! —gritó Ricky.
Pete se detuvo para permitir que el pequeño le alcanzase y recobrara el aliento.
—Pete, ¿tú crees que ésa era la voz del jefe?
Al reanudar de nuevo la carrera, Pete replicó:
—Sí. Sonaba igual que la voz que Pam y yo oímos, hablando a Scally por teléfono.
Mientras apretaba el paso, Pete se preguntó quién podía ser aquel hombre.
Los dos chicos siguieron corriendo por la orilla, hacia el pie del alcantarillado.
Cuando llegaron allí, la marea había bajado lo suficiente para que les fuera posible bordear los peñascos, pasando por la arena húmeda.
—¡Indy! ¡Nikky! —gritaron, al ver a lo lejos, en la playa, a los dos hombres.
Los dos hombres se detuvieron. Pete y Ricky llegaron a su lado para explicar, apresuradamente, lo que habían averiguado.
—Yo iré a decírselo a los demás —se ofreció Indy, marchándose a toda prisa.
Nikky y los chicos, con expresiones inquietas, contemplaron las aguas, que iban retrocediendo.
—Scally debe de estar escondido por aquí, en alguna parte… —dijo Pete.
Los tres buscaron entre las dunas, a ambos lados del acantilado y entre las rocas de delante, pero no vieron la menor huella de su rival en la búsqueda del tesoro.
—Puede que se haya cubierto con arena —apuntó Ricky—. Mirad. Ahí vienen los otros.
Pocos minutos más tarde, todos los ocupantes de la isla, menos los Franklin y Sue, estaban al pie del acantilado, contemplando con ansiedad la marea, que se alejaba.
—Daría algo por saber exactamente, dónde estuvo la señal luminosa —dijo Nikky, mirando la extensión arenosa que iba quedando delante del acantilado—. Cada minuto que pasa, cuenta.
—Me gustaría saber si Scally ya lo ha visto —comentó Ricky.
—Por desgracia, creo que sí —contestó Pete, añadiendo que aquel rufián conocía la isla desde niño.
Pam, muy tensa, seguía con la vista fija en las aguas. Con cada ida y venida de las olas creía ver surgir la base del indicador luminoso.
Holly se subió a una de las rocas y miró a la lejanía del océano.
—Por allí veo una barca que viene hacia acá.
Una pequeña motora avanzaba lentamente, levantando espuma a su alrededor. El hombre que llevaba el timón iba tan inclinado que sólo la parte superior de su cabeza resultaba visible.
De pronto, de manera inesperada, un montículo arenoso de la zona norte de la playa, quedó abierto. ¡De allí salió Scally! Scally, que echó a correr entre las olas hacia la motora.
—¡Va hacia la señal luminosa! —gritó Pete.
Todos corrieron en persecución de Scally. Pero éste ya se había adentrado mucho en el agua. Mientras con sus largas piernas devoraba la distancia, iba gritando:
—¡Más cerca! ¡Más cerca!
El hombre de la motora le obedeció.
—Va a darse un buen golpe, si no tiene cuidado —opinó Pam.
De repente, Pete, viendo a Scally buscar dentro del agua, dio un gruñido.
«Tenían el lugar señalado ya», pensó el muchachito.
Scally movía el brazo. Por fin dio la impresión de que agarraba algo y, un momento después, sacaba un paquete envuelto en tela impermeable.
—¡Quieto! ¡Deténgase! ¡Hay que atraparle! —gritaron, a un tiempo, todos los niños, mientras Scally chapoteaba hacia la motora.
Nikky e Indy se precipitaron en dirección al fugitivo.
Pero Scally fue lo bastante rápido para arrojar el paquete a la barca. Rugió el motor levantando espuma de nuevo, de manera que las aguas verdosas se tornaron blancas como el helado.
Mientras la embarcación iba ganando velocidad, Pete y Bill lograron agarrarse a la borda. Sujetos con fuerza, dieron tirones y… ¡lograron volcar la motora! Pete miró al hombre que caía al agua.
Casi no podía creer lo que estaba viendo.
¡Era el «Hombre de las Nieves»!
Mientras Bill y Gary se ocupaban de sujetar al chapoteante vendedor de helados, Pete agarró el paquete envuelto en tela impermeable.
Los cautivos fueron conducidos a tierra, chorreando, en tanto que Emmy y Jane, con el resto de los niños, se ocupaban de arrastrar la motora a tierra. Una vez allí, los jóvenes detectives miraron a sus estremecidos prisioneros.
—Conque era usted quien estaba detrás de todo esto —dijo Pete, acusador, al hombre de los helados.
La faz carnosa del vendedor ambulante estaba muy encarnada y sus ojos despedían chispas de cólera.
—No. Es Scally.
—¡Está mintiendo! —gritó el otro—. ¡Yo trabajaba para él!
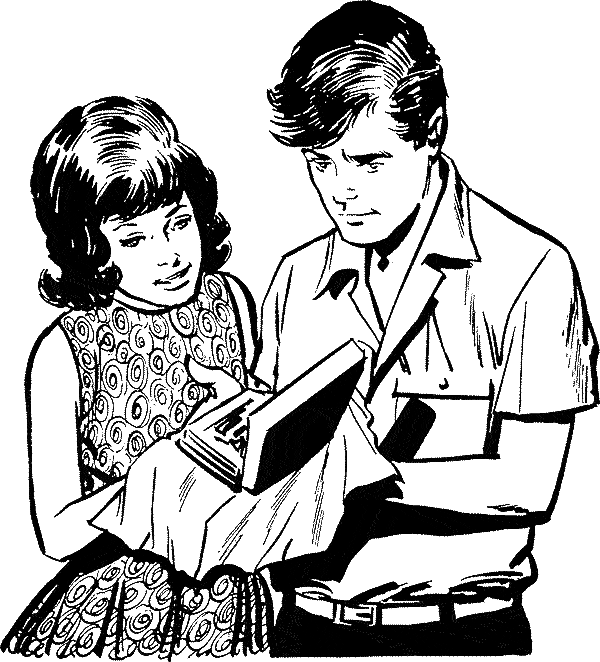
Todos observaron, conteniendo el aliento, mientras Nikky abría el paquete de envoltura impermeable y… ¡quedaba al descubierto el escudo de armas! Las cabezas de caballo estaban formadas por refulgentes diamantes, y el resto de la antigua pieza se veía cubierta por laminillas de oro y espléndidos rubíes.
—¡Canastos! ¡Lo menos vale un millón! —calculó Ricky, dándoselas de muy entendido.
—Y sería mío, de no haber intervenido vosotros, los Hollister —rezongó el «Hombre de las Nieves».
—Ahórrese las explicaciones —le dijo Indy—. ¡Vamos a ponerle en manos de Cadwallader Clegg!
Los ojos de Scally se movían de un lado a otro, como buscando una oportunidad de escapar. Pero, entre Indy y Gary le sostenían con fuerza.
Estaban en mitad de isla cuando les sorprendió ver aproximarse a un grupo de hombres.
—¡Soldados! —gritó Ricky.
—¡Y vienen con Cadwallader Clegg y Sam «El Adormilado»! —observó Pam.
—¡Caramba! ¡Os habéis adelantado a nosotros! —dijo Cadwallader, aproximándose. Y se dirigió a Scally, advirtiendo—: ¡Esta vez traemos esposas!
Los soldados esposaron a los prisioneros. Luego se dirigieron al embarcadero, donde aguardaba el transbordador del capitán Wade.
—Ricky, ve a buscar a Sue y a los Franklin. ¡Nosotros nos vamos también!
Quince minutos más tarde, «La Sirena» se encaminaba a Cliffport, con todo el mundo reunido en la proa. Los abrumados prisioneros iban sentados en un banco, entre dos soldados. «Negrito» no cesaba de ladrarles y los niños les hacían infinidad de preguntas.
—Ahora, todos callados —vociferó Cadwallader Clegg—. ¡Vamos a conseguir ciertas respuestas!
—Primero, díganos usted cómo supo dónde estaba Scally —pidió Indy.
—La policía interceptó los mensajes que él y el heladero se enviaban, por su radio transmisor-receptor —replicó Cadwallader.
—Encontramos la radio del «Hombre de las Nieves» en el fondo del carrito de los helados —añadió un policía.
—Nosotros pensábamos que era un señor «güeno» —murmuró Sue, mirando compadecida al hombre de los helados.
El detenido bajó la vista a cubierta.
—Oigan —intervino Scally—, si me tratan debidamente, hablaré.
Al oír aquello, el «Hombre de las Nieves» levantó la cabeza.
—Yo lo contaré todo —afirmó—. No quiero que me condenen más que por lo mío.
Entonces empezaron a ponerse en claro los hechos. El «Hombre de las Nieves», cuyo verdadero nombre era Tink Luden, era un pequeño delincuente de una gran ciudad. Era, además, primo de Stein.
Cuando el mozo de cuadras austríaco se dio cuenta de que Nikky le seguía la pista en Nueva York, comprendió que debía esconder el escudo de armas y desaparecer.
Decidió que, para eso, el lugar más seguro sería la isla. Llamó a Tink y le dijo que, una vez que encontrase lugar para esconder el tesoro, dejaría las indicaciones marcadas en los caballos.
El señor Franklin quedó atónito.
—¿Y por qué no recurrió a una nota, escondida, o a dar la información por carta?
—Max temía escribir claramente sobre el tesoro —replicó Tink—, por si la carta iba a parar a otras manos. Max estaba muy nervioso, por entonces.
Al parecer, Stein había marchado a otra gran ciudad, donde Tink se encontraría con él, llevando el tesoro. A continuación, el vendedor de helados dio la dirección de su primo y uno de los policías se apresuró a anotarla.
Nikky sonrió, al decir:
—Ahora, a Stein se le pasarán los nervios en la cárcel.
—Pero usted no tenía intención de entregar ese escudo de armas a su primo, ¿verdad? —preguntó Pete.
—Claro que no —Tink explicó que había recurrido a vender helados, para no despertar sospechas—. Contraté a Scally para que me ayudase, porque él conoce bien la isla.
—Pero había demasiada gente por todas partes. Por eso a Tink se le ocurrió la idea del caballo fantasma, para asustar a los visitantes —añadió Scally.
—Y entonces fue cuando robaron a mi pobre «Thelma» —protestó Sam «El Adormilado», sacudiendo su apretado puño ante los prisioneros.
—Scally se apoderó del caballo y era él quien lo montaba —informó el «Hombre de las Nieves», y añadió que «El Brujo», con «Thelma» a bordo, solía estar escondido en una caleta de Cliffport.
Scally miró con ojos fulminadores a los niños y «Negrito» dio un gruñido amenazador, mirando al prisionero. Mientras sujetaba al perro por el collar, Pam dijo:
—Supongo que eran ustedes dos los que registraron la posada.
—Desde luego —admitió el «Hombre de las Nieves»—. Tenía que averiguar vuestro nombre, antes de enviaros el telegrama. Scally estuvo vigilándoos la primera noche, pero no descubrió nada. La única cosa que hizo bien fue destrozar las jaulas.
—Le vimos a usted deslizándose por la duna, pero ¿adónde fue? —preguntó Pam—. Todo lo que encontramos fueron pisadas que llevaban al océano.
—Tink me estaba esperando, en la orilla —explicó Scally.
—Le dije que llevase a pasear al caballo fantasma, también por las aguas —dijo el jefe—. Todo tenía que pensarlo yo.
El compañero de Tink apretó los ojos, colérico.
—¡Yo te mostré las escaleras secretas! Y si tan inteligente eres, ¿por qué no comprendiste lo que querían decir las marcas de los caballos? ¡Nunca habrías llegado a saber lo que querían decir, de no haber oído lo que hablaban los Hollister!
Por un momento, todos quedaron en silencio, mirando a los desgraciados detenidos.
—¿Alguna pregunta más? —preguntó Cadwallader.
—¡Sí! —gritó un vozarrón, desde el timón. Era el capitán Wade que quería saber—: ¿Quién de esos dos fue el sinvergüenza que rompió mi transbordador?
—Scally —contestó el «Hombre de las Nieves»—. Yo le dije que lo inutilizase, para que nadie pudiese llegar a la isla, pero no creí que esta vieja bañera se hundiese.
—Ésa fue una gran equivocación, puesto que ha retenido a los Hollister en la isla Wicket-ee-nock —comentó Cadwallader, conteniendo la risa.
Ya «La Sirena» estaba cerca de Cliffport y los pasajeros pudieron ver tres coches policiales y un grupo de ciudadanos esperando, en el desembarcadero.
El capitán Wade se puso en pie, hizo sonar dos veces la sirena, y la proa de su embarcación rozó el embarcadero.
—Os veré esta noche, en la isla —prometió Nikky a los Hollister, antes de marchar con la policía y los prisioneros.
Momentos más tarde se alejaban los coches, con gran estrépito de motores.
Entonces, los visitantes y Sam «El Adormilado» volvieron a Wicket-ee-nock en el transbordador.
—Es tanto lo que les debemos… —dijo el señor Franklin a los niños, a Emmy y su hermano cuando llegaron a la isla—. Ahora podremos trabajar en paz con nuestros caballos.
—También nosotros podremos acabar nuestro trabajo —dijo Bill.
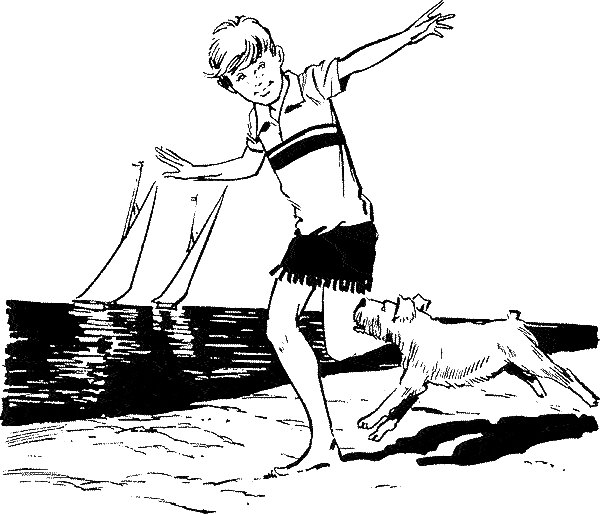
Entonces habló «Adormilado»:
—Hay algo que he olvidado decirles. —Sam se puso muy erguido y echó su sombrero hacia atrás al añadir—: Cadwallader Clegg me ha puesto al frente de una gigantesca almejada que se celebrará esta noche ante la vieja Posada del Langostino.
Los niños estallaron en alegres gritos y aplausos. Pero Ricky no estaba tan contento como los demás. Se acercó a Emmy y le cuchicheó al oído:
—Pero si tú me habías prometido…
—¿Qué?
—Que podría dormir en la tienda de los buscadores de gaviotas.
—Está bien —asintió Emmy, con un guiño—. Esta noche, después de la almejada, puedes irte a dormir con Bill y Gary.
—¡Canastos! —gritó Ricky, echando a correr por la playa, con «Negrito» pisándole los talones.