

Los Hollister quedaron sorprendidísimos al oír hablar del escudo de armas. Pam preguntó, en seguida:
—¿Es ésta una reproducción de ese escudo?
Y mientras hablaba, sacó de su bolsillo la ilustración en colores, dejando a Nicklas atónito.
—¿De dónde has sacado eso? —preguntó el detective austríaco.
Pam le dijo que lo habían encontrado en la playa.
—Yo lo perdí —dijo el señor Nicklas.
Había traído aquella ilustración de Europa, con objeto de poder identificar el escudo de armas robado. A Ricky se le ocurrió preguntar, entonces, si el detective tenía credenciales.
—¡Naturalmente!
Con la ayuda de Indy y Bill pudo ponerse en pie y sacar el billetero. De allí extrajo una tarjeta de identidad, escrita en alemán, que el señor Franklin supo leer.
—Esto demuestra que es un detective particular, de Viena —dijo el domador de caballos—. Ha hecho usted un largo viaje para resolver este misterio.
—Sí, pero el escudo de armas es muy valioso. Fue robado del castillo de un príncipe y él es quien me ha contratado para que se lo recobre.
—¿Sabe usted quién lo robó? —preguntó Pam.
—Sí. Max Stein.
—¡Nosotros conocemos ese nombre! —exclamó Pete—. Es el criador de caballos que trajo los «lipizzaners» a América, ¿verdad, señor Franklin?
El domador asintió.
—Hace varios meses vi los «lipizzaner» en el establo del príncipe —explicó—. Mi esposa y yo estábamos haciendo una gira circense por Europa. Al volver, decidimos comprar los caballos. Nos los trajo Stein, quien debía quedarse una semana con nosotros, hasta que los animales se hubieran acostumbrado a su nuevo hogar. Pero se marchó de improviso.
—Sí. El capitán del transbordador me dijo que se marchó pocas horas antes de que yo llegase. Stein sabía que yo estaba tras su pista. Me había visto en Nueva York y se me escapó de las manos.
—¿Tiene ya la policía de este país la descripción de Stein? —preguntó Pete.
A pesar del dolor de su herida, el austríaco sonrió.
—Les cablegrafié tan pronto como se descubrió el robo. No estoy preocupado. La policía aquí es, muy eficiente. Ya le atraparán. Lo que yo tengo que hacer es encontrar el escudo de armas. Debe de estar aquí, en la isla.
—Yo habría pensado que Stein se lo llevaría consigo —comentó Jane, y los buscadores de gaviotas asintieron.
—No. El escudo es demasiado pesado para llevarlo encima. Tiene casi sesenta centímetros de altura. Además, Stein no se arriesgaría a dejarse coger con él. Estoy seguro de que planea volver más tarde.
Mientras el detective decía que el escudo de armas se encontraba en la isla, Pete y Pam cambiaron miradas emocionadas.
—¡Eso debe de ser lo que busca Scally! —explicó a Nicklas, y le aclaró, luego, quién era Scally, lo que estuvo hablando por teléfono y cómo había huido.
El austríaco hizo chasquear dos dedos, exclamando:
—¡Claro! Ya sospechaba yo que ese individuo andaba tras el tesoro. —Entonces cerró un ojo y sacudió la cabeza, pensativo—. Creo que sé dónde está escondido Scally. —Señaló la costa, en dirección al acantilado—. Probablemente está oculto en una de las cuevas. Yo le perseguía en esa dirección, cuando caí.
—Entonces, vayamos a buscarle —decidió Ricky.
—Es demasiado tarde —opinó el señor Franklin—. La marea ha subido.
—Pero podemos bajar desde lo alto de la escarpadura. Vamos —insistió Ricky.
—Esperad. A lo mejor conviene no detener todavía a Scally —dijo Pete.
Ricky quedó asombrado, pero el detective dijo:
—Ya comprendo tu idea —dijo a Pete—. Puede que a estas horas Scally ya sepa dónde está el tesoro. Tal vez logremos que nos conduzca hasta él.
—Hay marcas en los «lipizzaner» —dijo Holly, muy nerviosa, al detective—. Puede que esas marcas sean pistas sobre el tesoro oculto.
—Pudo ser el señor Nicklas uno de los que entraban en la cuadra, por las noches, para examinarlos —se le ocurrió decir a Indy.
Nicklas quedó sorprendido.
—No. No era yo. Estoy empezando a pensar que vosotros, niños, sabéis más que yo sobre este misterio.
Pete se apresuró a poner al corriente al señor Nicklas de lo relativo a las marcas.
Luego, Pam, que había estado esperando a hacer una pregunta importante, exclamó:
—Señor Nicklas, ¿era usted quien vivía en la vieja choza de las dunas?
—Sí —repuso el hombre.
—Entonces, fue usted la persona que evitó que nuestra motora se estrellase en las rocas, ¿verdad?
—Sí. Intenté ayudaros. Dejé la nota de advertencia porque temía que Scally os hiciera algún daño.
—¿Y por qué aquel otro día nos hizo señas para que nos fuéramos? —preguntó Pete.
—Pensé que Scally estaba en las cuevas —repuso el detective, y explicó que había intentado investigar por la isla, la noche en que Pete quiso seguirle por el acantilado. Con una sonrisa, Nicklas añadió—: Me hiciste cambiar de planes.
Después de hacer una nueva pregunta, Pete se enteró de que Nicklas no era el hombre a quien Pam había visto deslizándose por la duna, ni ninguno de los dos que estuvieron husmeando en la posada con linternas.
—¡Pobrecillo! —se compadeció Pam—. Me imagino que por nuestra culpa se marchó usted de la posada.
Nicklas sonrió.
—Sí. Tuve suerte de encontrar la choza para vivir.
—Y hasta de allí le echamos. —Mientras hablaba, Pam se dio cuenta de que el hombre dejaba caer los hombros con desaliento, y añadió—: Será mejor que le llevemos a la posada, a descansar.
—Tienes razón —concordó Indy—. Apuesto a que el señor Nicklas necesita, además, una buena comida caliente. Mi hermana se la preparará. Ahora ya estará de regreso en la posada.
—Nosotros iremos a avisar —se ofreció Ricky.
Y, en compañía de Holly, corrió a advertir a Emmy, llevando la linterna encendida para iluminar el camino.
Los buscadores de gaviotas dieron las buenas noches y se dirigieron a su campamento.
Cuando los otros llegaron a la posada, ya la joven india tenía una gran olla de almejas hirviendo en el fuego, y en la sartén chirriaban los huevos con tocino. Le presentaron al austríaco y las niñas se apresuraron a servirle la cena.
Mientras el hambriento extranjero iba dando fin a los alimentos, el señor Franklin le dijo que él y su esposa vigilarían las cuevas y darían el aviso cuando Scally saliera.
—Por cierto, que ese hombre va a estar muy húmedo, puedo asegurarlo —dijo, con una risilla, el domador—. A mi esposa le alegrará saber que este misterio no tiene nada que ver con espías circenses.
Mientras el señor Franklin se alejaba, en la oscuridad, los Hollister empezaron a contar al señor Nicklas todo lo sucedido.
—Vaya, vaya. Veo que sois unos perfectos detectives —dijo el extranjero. Y se dirigió a Emmy para agregar—: Y usted, señorita, es una excelente cocinera. —Dejando a un lado el plato vacío, suspiró al decir—: Me alegra que, al fin, nos hayamos encontrado.
—¿Por qué huía usted de nosotros? —quiso saber Pete.
—Scally me descubrió espiándole. No me interesaba que él nos viera juntos por miedo a que os perjudicase también a vosotros.
El detective quedó silencioso y los niños vieron en sus ojos una mirada de añoranza.
—Scally no es lo bastante inteligente para idear el caballo fantasma —murmuró—. Debe de ser del hombre para quien trabaja. Pero ¿quién puede ser ese hombre?
—A lo mejor Stein es el jefe de ese Scally —dijo Holly.
—No —opinó Pete.
Y señaló que Scally había estado buscando aquel tesoro desde hacía unas dos semanas. Si Stein le hubiera ordenado buscarlo, habría dicho al hombre del alquiler de las barcas dónde lo tenía escondido.
El detective se inclinó hacia ellos, con los ojos resplandecientes a la luz del fuego.
—Amigos míos, debemos tener un poco de cuidado. Me temo que el jefe es un hombre peligroso, y no sabemos quién es.
—Buenas noches —dijo Holly, adormilada, y fue a meterse en la cama de Sue, para que se pudieran llevar a otra parte su catre, que utilizaría el detective.
Por la mañana, a la hora del desayuno, Sue fue presentada al visitante de Viena.
—¡Nikky! ¡Qué nombre tan bonito! —exclamó la pequeñita, mientras el detective le estrechaba la mano.
—Señor Nicklas —rectificó, amablemente Emmy—. Debes ser respetuosa.
—No tiene importancia —dijo el detective, acariciando el cabello de Sue—. En mi tierra, los amigos me llaman Nikky. Me gustaría que todos, aquí, me llamasen de ese modo.
Los niños aplaudieron, entusiasmados. De repente, Pam exclamó:
—¡Casi lo había olvidado! —Y entró, corriendo, para volver con un sombrero impermeable, amarillo—. Gracias por advertirnos, Nikky —dijo, devolviéndolo a su dueño.
Cuando estaban concluyendo el desayuno, salió el señor Franklin y se sentó, con aspecto fatigado, en las escaleras del porche.
—Scally nos ha dado esquinazo. Mi esposa y yo nos hemos turnado, vigilando las cuevas, pero no le hemos visto salir. Por fin, al amanecer, he entrado a mirar. Scally se ha ido.
—Puede que, en realidad, no se escondiera allí —murmuró Pete.
—O que conozca una salida secreta para escabullirse —adujo Pam.
El señor Franklin pensó que podía tratarse de eso. Según dijo, la escarpadura tenía tantas entradas y orificios como una colmena.
El detective se levantó, muy animado, diciendo que irían en seguida a investigar entre las rocas.
—Buscaremos a Scally y el tesoro al mismo tiempo.
El domador de caballos tenía cosas que hacer y se marchó a casa. Todos los demás, menos Sue y Emmy, se dirigieron al acantilado. Incluso «Negrito» iba ladrando, emocionado, mientras atravesaban las dunas, camino del borde del océano.
A distancia vieron a los buscadores de gaviotas, pero sólo les saludaron con la mano y siguieron su camino.
Había bajado la marea y todos pudieron subir sin dificultad al repecho rocoso que quedaba delante de las cuevas.
Indy, las niñas y «Negrito» entraron en una de las cuevas, y los demás penetraron en la otra. Nikky y los chicos se encontraron en una gran cavidad, sombría, con lisas paredes de roca. Tras una búsqueda minuciosa se tuvo la seguridad de que no habían resquicios ni agujeros por donde escapar.
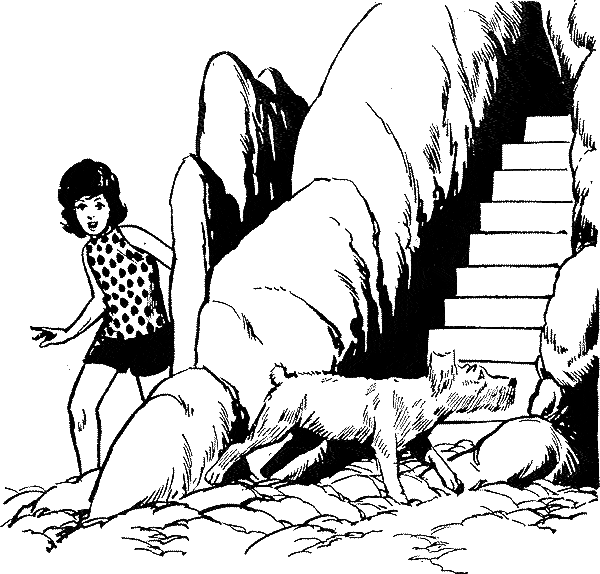
Fuera encontraron a los exploradores, esperando.
—Adivino que no habéis tenido suerte tampoco —dijo Pam, viendo las caras de los chicos.
Durante varias horas, siguieron trepando y buscando alguna grieta o salida disimulada.
De pronto escucharon unas vocecillas lejanas.
—¡Hola!…
Levantando la cabeza, vieron a Emmy y Sue que les saludaban desde lo alto del acantilado.
Un momento después se oía gritar a Holly:
—¡Mirad! —la niña señalaba un saliente de la roca, al pie del acantilado—. ¡Una barca de remos!
—La conozco —dijo el detective—. Es mía. Yo la escondí allí.
Holly quedó desencantada y todos continuaron la búsqueda. Al mediodía ya estaban a punto de renunciar a aquel trabajo, cuando «Negrito», que trepaba directamente delante de Pam, se introdujo por un agujero y desapareció.
—¡«Negrito», vuelve! —llamó Pam.
Acercando el oído a la abertura, oyó ladrar al perro. El sonido produjo repetidos ecos.
—¡Venid aquí todos! —llamó Pam—. «Negrito» ha encontrado un trecho hueco.
Ricky se arrastró por el agujero, y desapareció dentro, Unos minutos después asomaba la pecosa carita, anunciando:
—¡Hay una escalera que lleva arriba!
Por casualidad Ricky, se golpeó la cabeza con la roca que había sobre él. Y, entonces…, ¡la roca basculó, dejando una abertura lo bastante grande para pasar por ella!
—¡Zambomba! —exclamó Pete—. ¡Una roca giratoria! ¡A eso se llama usar la cabeza, Ricky!
Indy pensaba que podía haber sido trabajo de piratas, de muchos años atrás.
Sin hacer más cábalas sobre la entrada secreta, los Hollister abrieron la marcha, seguidos por Indy y Nikky. Una luz mortecina se filtraba por un agujero, en lo alto de la roca. Un pájaro entró y volvió a salir por aquel hueco, cuando «Negrito» volvió a ladrar, Pam le cubrió el hocico con una mano y todos ascendieron por los desiguales peldaños de piedra.
Al final de las escaleras, Pete se encontró con una puerta de madera. Como no cedía ni para atrás ni para delante, probó a hacerla correr. La puerta se deslizó, silenciosamente, hacia la derecha y los investigadores se encontraron ante uno de los pesebres de los caballos.
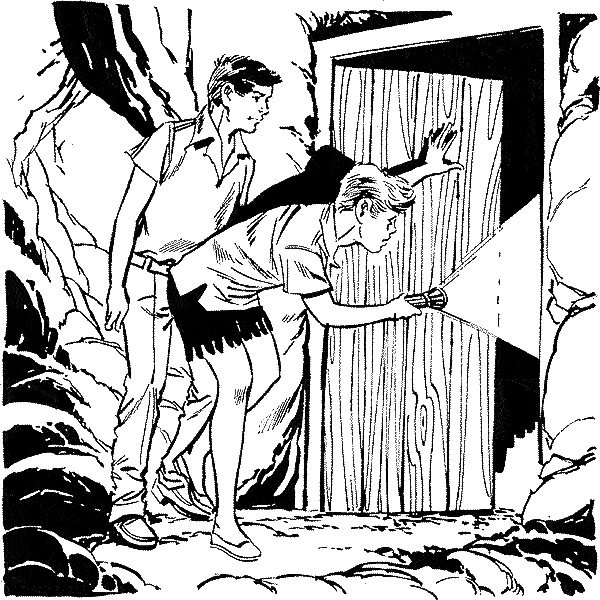
Amos Franklin, que se encontraba en el centro de la pista, con los «lipizzaner», quedó atónito. Sus labios se movieron, pero no pudo pronunciar una palabra. Por fin se acercó a los recién aparecidos detectives y todos entraron.
—¡No puedo creerlo! —musitó el domador, roncamente—. ¿Cómo han llegado aquí?
Pam explicó qué había sucedido. El señor Franklin quedó tan sorprendido que, por un momento, no pudo hacer otra cosa más que mover la cabeza. Mientras el hombre miraba, Pete deslizó la puerta y la cerró. Entonces, a un lado del pesebre, encontró una especie de pequeño pestillo que pudo oprimir con los dedos para abrir de nuevo el panel.
—Así fue como se las arregló el intruso —dijo Indy.
—Pero antes dio un portazo en el otro lado para que creyésemos que había salido por el camino normal —añadió Ricky.
Nikky se arrodilló entonces para examinar las marcas de «Franz» y «Josef». Por fin se puso en pie, comentando:
—¿Pero qué podrá significar esto? El cuarto creciente y la estrella… ¿Tendrá eso algo que ver con el escudo turco?
—Una cosa es segura —dijo Indy—. Si Scally sabe dónde se encuentra el tesoro, actuará rápidamente.
Pete estaba de acuerdo con el indio.
—Lo mismo creo. Debemos procurar dar con su pista, sin que él se entere.
—Os ruego que tengáis mucho cuidado —dijo el señor Franklin.
—Lo tendremos —prometió Pam.
Y añadió que debían salir por donde habían entrado, para que nadie supiera que habían descubierto el camino secreto.
Los investigadores salieron por la parte posterior del establo, cerraron la puerta y descendieron las escaleras, seguidos por «Negrito». Se detuvieron en la abertura por donde habían entrado, parpadeando a la fuerte luz del sol.
Mientras Pete cerraba la puerta, Pam dijo:
—Apostaría algo a que Scally estuvo escondido aquí anoche. Por eso los Franklin no le han visto salir de las cuevas.
Mientras descendían por las rocas, Pete iba pensando en la posibilidad de que el caballo fantasma estuviera oculto en aquella cámara de la roca.
—Habría sido demasiado difícil para ese animal trepar por las rocas hasta allí —dijo, uniéndose a los demás en la playa.
Aquella tarde, los Hollister y Nikky se dividieron en cuatro grupos, para inspeccionar la isla, de punta a cabo. Pero llegó la hora de la cena sin que hubieran encontrado la menor huella de Scally, o del caballo fantasma, de los símbolos turcos, ni de cualquier otra cosa que hubiera podido tener relación con las marcas de los «lipizzaner».
Cuando oscureció, Indy se disponía a sofocar la hoguera, cuando Holly suplicó a Emmy que les contase una historia, antes de acostarse.
—Una vez había una muchacha india, en las montañas de Nuevo Méjico —empezó Emmy—. La joven tenía un lindo collar de caracolas. Una noche oscura, sin luna…
Emmy quedó silenciosa, mientras tanto, ella como los demás escucharon el veloz estrépito de cascos de caballo en la playa.
—¡El caballo fantasma! —gritó Sue, echándose, aterrada, en brazos de Emmy.
—Puede ser uno de los «lipizzaner» —opinó Pete.
—Entonces, hay que perseguirlo —dijo Pam, echando a correr hacia la orilla.
—¡Espera! ¡No vayas! —gritó Pete, saliendo tras su hermana.
Y en persecución de los mayores salieron todos los demás.
—¡Es el caballo fantasma! —chilló Pam, mientras el animal pasaba ante el atónito grupo.
A lomos del pequeño corcel iba un jinete, con un capote negro con el que se cubría la cara.
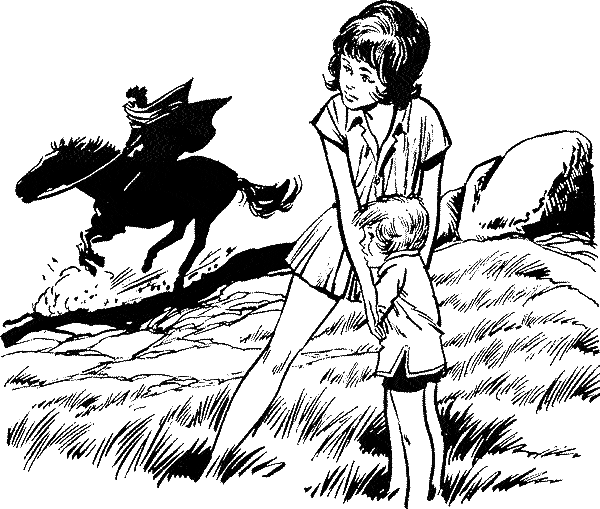
Pete e Indy se dispusieron a saltar sobre el jinete. Pero «Negrito» les ahorró la molestia.
El animoso perro echó a correr frente al caballo, ladrando furiosamente. El caballo retrocedió, relinchando.
Y el jinete, al sufrir una inesperada sacudida, cayó de espaldas en la arena.
—¡Hay que atraparle! ¡Hay que detenerle! —gritó Pete.
Todos se precipitaron a la carrera hacia la figura forcejeante envuelta en la capa negra.