

Sue saltó de la cama y, echando los bracitos al cuello de Emmy, dijo entusiasmada:
—Como dice mamá, eres una picaruela, Emmy.
A todos les hizo muchísima gracia que Emmy hubiera hecho una broma tan divertida.
—Esto os enseñará —dijo la joven, riendo—, a no culpar a nadie, mientras no se tienen pruebas.
Cuando, al siguiente día, los Roades y los Hollister llegaron a la cuadra de los Franklin, encontraron a los domadores de caballos ataviados con los vulgares calzones de trabajo.
—Buenas noches —saludó el señor Franklin, desmontando, para acercarse a los visitantes—. No sé qué hacer con «Franz» y «Josef». ¡Están tan nerviosos como mininos recién nacidos!
—¿Les ha molestado alguien durante la noche? —preguntó Pete.
—Eso debe de haber sido —repuso el domador, y agregó que había planeado dar a los niños lecciones de montar aquella mañana.
—Ya veo que estáis vestidos a propósito para ello —dijo la señora, desmontando, también, y aproximándose a los Hollister, que iban todos con pantalones tejanos—. ¿Habéis subido alguna vez a lomos de un caballo?
—Sí —afirmó Pam—. Y no nos da miedo.
La señora miró los rostros emocionados y alegres de los niños y sonrió:
—Ya me doy cuenta.
Mientras la señora Franklin ayudaba a su esposo a desensillar a los animales, los dos hermosos ejemplares no cesaron de moverse y dar resoplidos.
—Calma, «Franz» —dijo la señora, acariciando al gran caballo y hablándole con cariño a la oreja.
—La dulzura es algo muy importante en la doma de animales —informó a los visitantes el señor Franklin—. Se les debe tratar con firmeza, pero nunca con brusquedad, ni fatigándoles en exceso con el trabajo.
Cuando los «lipizzaners» estuvieron preparados, el señor Franklin montó a Sue y Pam a lomos de «Franz», mientras Indy ayudaba a montar a Pete y a Ricky sobre «Josef».
A una orden de la señora, los animales emprendieron un suave trote por la pista, con la testuz muy erguida.
—¡Canastos! ¡Estoy en un circo! —exclamó Ricky, con incredulidad.
Una vez que hubieron dado varias vueltas, los Franklin detuvieron a los «lipizzaners». Los jinetes se deslizaron a tierra y le tocó a Holly el turno de montar sobre «Josef».
La niña corrió por la pista, saltando feliz sobre el amplio lomo del caballo. Pero, de repente, sin previo aviso, «Josef» retrocedió. Y Holly se vio lanzada al suelo, en medio de los gritos de todos los presentes.
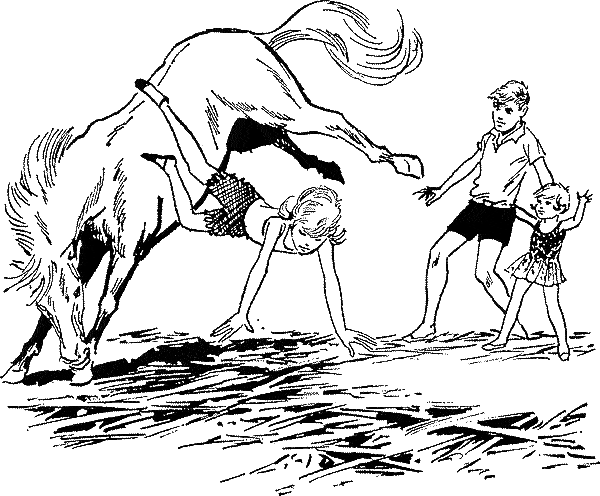
Cuando los Franklin corrieron hacia él, el animal retrocedió, hasta quedar a muy pocos pasos de Holly. Los domadores le tomaron por las bridas y Holly se deslizó por debajo del animal.
—¿Estás bien, Holly? —preguntó Emmy, corriendo en ayuda de la niña.
Holly dijo que sí con la cabeza.
—Claro, estoy bien. Pero he visto algo muy raro, Emmy. ¿Tú sabías que también se marca a los caballos de circo?
—¿Qué quieres decir? —preguntó la señora Franklin.
—He visto una marca en la pata de «Josef»…, por debajo.
Los domadores se miraron, confundidos.
—¿Una marca? ¿Dónde?
Holly se agachó para señalar entre los cuartos delanteros del caballo. Los Franklin también miraron.
—La niña tiene razón —dijo la señora Franklin—. No me habías dicho nada de esto, Amos.
—No me había fijado en ello —repuso el hombre, mirando más de cerca la marca.
Luego, todos los visitantes se acercaron a mirar. Parecía una luna, en cuarto creciente, con una pequeña estrella entre las dos puntas.
—Parece una insignia turca —comentó Pam.
—A lo mejor «Franz» también lleva esa marca —dijo Ricky, inclinándose a mirar al otro caballo—. Sí. Hay una. Pero es diferente.
El caballo se mostró nervioso y la señora le calmó y observó la marca. Se trataba de un triángulo, con un circulito en el ángulo de arriba.
—Otro misterio —dijo la señora Franklin, con un suspiro—. Amos, ve a buscar el libro de los caballos, haz el favor.
El marido fue a la casa y volvió en seguida con un libro negro. Allí estaba escrita toda la historia de «Franz» y de «Josef», desde el día en que nacieron en las montañas de la Europa oriental.
Los Franklin fueron volviendo página tras página, leyendo con sumo interés. Al acabar, la señora dijo:
—No habla para nada de que estos caballos tengan marca.
—Entonces es que las marcas se las han puesto aquí, en América —opinó Pam.
—Pero ¿quién lo habrá hecho? —preguntó Emmy.
La señora Franklin sugirió que podía haberlo hecho Max Stein. Él fue quien trajo los caballos, de Viena a los Estados Unidos.
—El señor Stein permaneció con nosotros varios días y luego, inesperadamente, se marchó —explicó la señora Franklin.
Nada más habían vuelto a saber de él desde entonces.
—Esas marcas no causarán ningún perjuicio ni a «Franz» ni a «Josef» —dijo la señora—, pero me preocupa ver lo nerviosos que están. Pobre Holly… ¡Cuánto me alegra que no te hayas hecho daño!
—Me gustaría coger al merodeador que asusta a nuestros caballos —dijo el señor Franklin—. He estado vigilando por las noches, a la entrada de la cuadra, pero nunca le he visto.
—Permita que nosotros le ayudemos —se ofreció Pete—. Ricky y yo podemos dormir en la cuadra, y dar la alarma si alguien viene.
—Y yo puedo hacer guardia fuera, acostándome en una bolsa de dormir —añadió Indy.
A los Franklin les pareció una buena idea y consintieron en que los detectives de Shoreham pusieran a prueba sus planes aquella misma noche.
Luego, los visitantes dijeron adiós y dejaron a sus amigos, ocupados en entrenar a los bellos caballos blancos.
Aquella tarde, mientras los chicos ayudaban a Indy a reparar la tela metálica de las entradas a la posada, Holly y Pam fueron a ver a los buscadores de gaviotas.
—Ya hemos pillado bastantes por hoy —les dijo Jane—. ¿Os gustaría ver, desde lejos, cómo anidan los pájaros? Podéis usar gemelos.
—Puede que sea divertido —repuso Pam.
—Tened. —Jane les entregó unos prismáticos—. Son muy potentes. —Señaló una duna con vegetación, y añadió—: Aquél es un buen sitio. ¿Por qué no lo utilizáis como puesto de observación?
Las niñas treparon a lo alto y se sentaron allí, con las piernas cruzadas, sobre la hierba. Empezaron a buscar nidos de pájaros. Holly fue la primera en escudriñar las rocas. Luego pasó los prismáticos a Pam.
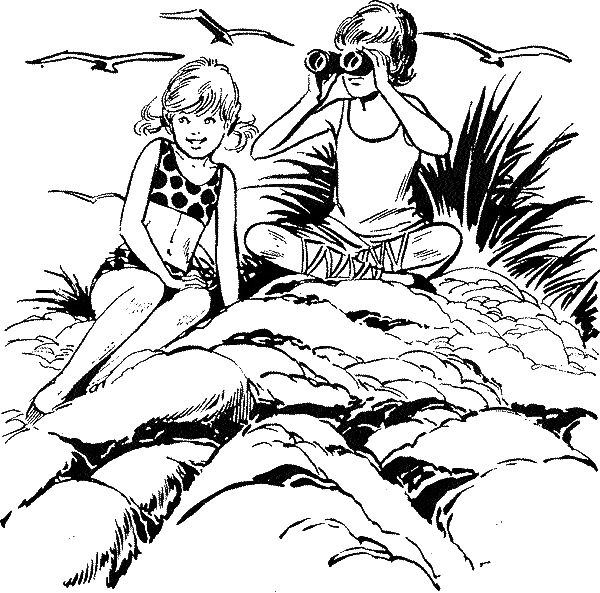
Cuando las dos hermanas se cansaron de observar a los pájaros, empezaron a contemplar, con los prismáticos, todo el océano que las rodeaba, y la isla.
Estaba Pam mirando las dunas, próximas al canal, cuando prorrumpió en una exclamación:
—¡Me parece que lo he averiguado!
—¿De qué hablas?
—¡Del sitio en que vive el hombre misterioso! —Pam pasó los prismáticos a Holly—. Mira. Al fondo de aquella duna de allí.
—¡Carambola! —gritó Holly—. Creo que tienes razón.
Lo que Holly veía era parte de una techumbre roja, medio oculta por la arena.
Pam propuso:
—¡Vamos! Hay que investigar.
Las niñas corrieron a través de los dos montículos arenosos y, al llegar a lo alto del tercero, Pam agarró a Holly por el brazo.
—¡Allí es!
Las dos se echaron al suelo y miraron al pie de la duna inmediata. Sobresaliendo un poco, se veía la fachada de una cabaña muy vieja. El resto de la edificación había quedado enterrado en la arena. No conservaba la puerta, pero el umbral quedaba en la sombra.
—¿Crees que el hombre estará allí? —preguntó Holly.
—Sígueme —cuchicheó Pam—. Iremos a ver.
Se deslizaron duna abajo y dieron la vuelta alrededor de la misma. Con el corazón latiéndoles apresuradamente, las niñas se acercaron a un lateral de la cabaña. Unos pasos antes de llegar a la entrada, Pam se detuvo. Ella y Holly escucharon. No había más sonido que el murmullo de las olas en la playa.
Pam cogió un puñado de arena y la arrojó a la fachada de la casa. Las niñas esperaron. A lo lejos se oyó el grito de una gaviota, pero ningún ruido se produjo en la choza.
Ahora fue Holly quien arrojó más arena. ¡Todo continuó silencioso!
Con cautela, las dos niñas se acercaron a la entrada y asomaron la cabeza al oscuro interior. Al entrar, sus pies hicieron crujir la arenilla del suelo. Entre las grietas de la techumbre de madera, se filtraba la arena que caía sobre las niñas.
—¡Mira! —dijo Pam a media voz, señalando un impermeable amarillo—. ¡El hombre que vive aquí es el que nos salvó a Pete y a mí!
—¿Crees que será el hombre barbudo? —preguntó Holly.
Con un encogimiento de hombros, Pam respondió:
—¿Quién sabe?
Las niñas también vieron, en la cabaña, un saco de dormir y una banasta con cinco botes de comida en conserva, colocados en hilera.
—Siento pena de la persona que tenga que vivir aquí —comentó Pam.
—Yo también —concordó Holly—. Todo es muy negro y no para de caerte arena desde el cuello a los pies.
Las dos volvieron a salir, a toda prisa. Y corrieron a reunirse con Jane. Ésta, que se encontraba tiñendo una gaviota, interrumpió su trabajo para preguntar a las sofocadas niñas por qué habían corrido tanto. Pam se lo dijo, le devolvió los prismáticos y añadió:
—Tenemos que ir a buscar a Pete y a Ricky en seguida. Debemos mantener la vigilancia hasta que el hombre vuelva.
Jane llamó a Bill y a Gary, que se encontraban cerca, poniendo trampas. Los dos quedaron muy impresionados al saber lo que habían descubierto las niñas.
—Debe de ser la cabaña de algún viejo pescador —dijo Gary, y añadió que estaría medio enterrada debido a que las dunas varían de posición a causa del viento.
—Si necesitáis ayuda para sorprender al hombre, podéis llamarnos —se ofreció Bill.
Cuando llegaron a la Posada del Langostino, las dos niñas informaron de su descubrimiento.
—¡Ahora empezamos a llegar a alguna parte, en este misterio! —exclamó Pete, con entusiasmo.
—¡Canastos! ¡Todos a trabajar! —exclamó Ricky.
Indy les aconsejó que estuvieran bien escondidos. Y si el desconocido regresaba a su mísera vivienda, Ricky debía encargarse de acudir para informar a Indy.
—Entonces, yo personalmente le detendré y llegaremos al fondo de este asunto.
Al poco, los emocionados detectives se encontraban ocultos tras las dunas y montoncitos de hierbas altas. Pero la tarde fue transcurriendo lentamente. Los niños vigilaban en vano. Nadie acudía a la cabaña.
—A lo mejor, el hombre se asustó y se ha marchado para siempre —dijo Holly, hablando a Pam a través de unos espesos matorrales.
—Pero no podemos darnos por vencidos —declaró Pam.
Sin embargo, los dos chicos parecían dispuestos a marcharse, al menos de momento, pues se aproximaba la hora de la cena.
—Seguramente el hombre nos ha visto y por eso no vuelve —opinó Pete.
Después de la cena, Pete e Indy se ocultaron tras una duna y estuvieron observando. Pero llegó la noche sin que nadie se hubiera presentado en la cabaña.
—Vamos, Indy —dijo Pete—. Será mejor ir a la cuadra antes de que sea demasiado tarde.
Volvieron a la posada, recogieron a Ricky y, provistos de varias linternas, se encaminaron a buen paso a casa de los Franklin. Al verles llegar, el domador de caballos salió al porche y les acompañó a la cuadra.

Allí, Pete y Ricky se acostaron cómodamente sobre grandes pilas de paja, a un lado de los pesebres. Indy les dio las buenas noches y salió con el saco de noche para acostarse a la entrada de la cuadra.
—Silben, si me necesitan —dijo el señor Franklin, antes de marchar a la casa.
Dentro de la cuadra no había más ruidos que los que producían de vez en cuando los caballos, piafando o resoplando. Por fin, los dos chicos se quedaron dormidos, envueltos en el agradable olor del heno.
¡De pronto Pete despertó, muy despejado!
Miró hacia los pesebres y vio una luz bajo los flancos delanteros de «Franz». Pete alargó una mano, buscando a su hermano. Ricky estaba allí, a su lado, no en los pesebres. El pelirrojo se sentó, sobresaltado, mientras Pete decía, valerosamente:
—¿Quién anda ahí?
La luz se apagó y todo quedó en la oscuridad. Pete, a tientas, buscó la linterna, pero no pudo encontrarla en seguida. Y sí pudo oír cómo el intruso corría por la cuadra. Luego la puerta golpeó.
—¡Indy, detenle! —gritó Pete.
Él y Ricky corrieron a la salida y casi chocaron con Indy, que entraba.
—¿Le has agarrado? —preguntó el hermano mayor, iluminando con su linterna el espacio más cercano.
—¿Agarrado? ¿A quién?
—A la persona que se había metido en la cuadra. Salió corriendo por la puerta, ¿no? —preguntó Pete.
—Nadie ha pasado por aquí —aseguró Indy.