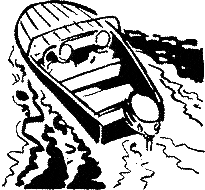
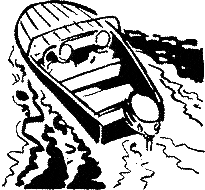
Los dos caballos se encontraban en el centro de la pista, erguidos sobre las patas traseras. El señor y la señora Franklin los conducían. Pero ¡qué distintos estaban ahora los dos!
Los domadores de caballos no llevaban ahora los pantalones de trabajo. La señora, sentada de lado, lucía un lindísimo traje de terciopelo azul, con cuello de encaje. El cabello se lo había recogido en rizos en lo alto de la cabeza, y un elegante sombrero, con una gran pluma blanca, completaba su atavío. El marido llevaba blancos calzones de montar y chaquetilla escarlata. Sus botas resplandecían y el sombrero llevaba un adorno de galón de oro.
Mientras los niños Hollister contenían un grito de sorpresa, los caballos bajaron al suelo los cuartos delanteros e iniciaron un trote lento y uniforme. Pam empezó a aplaudir y los demás la imitaron.
Por fin, los caballos doblaron una rodilla y los Franklin desmontaron.
—¡No nos habían dicho que eran ustedes artistas de circo! —dijo Pete.
Sonriendo, mientras acariciaba la cabecita de Sue, la señora repuso:
—Nunca nos lo habéis preguntado.
—¡Canastos! ¡Parecen ustedes otros! —razonó Ricky.
Pam miró reprobativa a su hermano, por haber hecho un comentario tan poco diplomático. Ricky, entonces, se apresuró a añadir:
—Bueno… Ya saben lo que quiero decir… Llevan unos vestidos tan elegantes…
—Claro, claro —contestó la señora Franklin, explicando que se habían puesto los vestidos para el ensayo general en honor de los Hollister.
El señor Franklin, muy atractivo con su uniforme, les habló de los hermosos caballos: Los «lipizzaner» nacen de color amarronado o a pintas negras.
Luego, gradualmente, esos colores se van haciendo más suaves, pero a veces no llegan a adquirir el blanco purísimo hasta que alcanzan los siete años de edad.
—Entonces, a estas horas yo sería un «lipizzaner» blanco —calculó Ricky, con orgullo.
Y Holly añadió:
—A veces saltas igual que un caballo.
—Ahora, permitid que os mostremos algunas de las cosas que «Franz» y «Josef» han aprendido —ofreció la señora Franklin—. Les vais a ver haciendo la empinada, es decir, el balancín, sobre las patas traseras.
Los niños observaron, embelesados, mientras el matrimonio Franklin efectuaban otros números con los caballos. Primero fue el paso español, un airoso trote, con movimiento de los codillos. Después los caballos levantaron del suelo sus patas delanteras y se balancearon sobre los cuartos traseros, mientras los Hollister, Indy y Emmy aplaudían.
—Esto ha sido la levada —anunció el señor Franklin—. Ahora, la última y más difícil hazaña es la cabriola.
Consistía aquello en un salto sorprendente. Los caballos, permaneciendo horizontalmente sobre el suelo, ascendían hasta una altura de un metro y medio. Y volvían a tierra, sobre las cuatro patas, en el lugar exacto en donde estuvieran.
—Opino que están más que preparados para el circo —dijo Indy, una vez que los Franklin hubieron concluido su actuación.
—Eso espero —replicó el hombre—. Pero los caballos continúan muy inquietos. Algo les molesta.
—Es cierto —concordó la mujer—. Esperemos que esto no estropee nuestra actuación.
—Seguramente será ese fisgón que anda por aquí —opinó Ricky, y declaró, muy decidido—: Pero nosotros estaremos cerca, para proteger los caballos.
Después de dar las gracias a los Franklin por la magnífica exhibición, los visitantes abandonaron la cuadra. Pete, que iba delante, al mirar hacia el mar prorrumpió en una exclamación. Acababa de ver la cabeza de un hombre, que había desaparecido tras un saliente del borde del acantilado. Pete corrió hacia allí, pero el espía estaba lejos de su alcance y descendía por las rocas. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del muchacho, por un momento.
¡Era el forastero de la barba!
Inmediatamente, Pete empezó a perseguirle. En su prisa, dio un resbalón y bajó de improviso varios palmos, antes de poder sujetarse a un pequeño repecho rocoso.
—¡Socorro! —gritó Pete.
Intentó buscar apoyo con los pies, pero no encontró otra cosa que un hueco en la roca, para poner un pie.
Levantó la cabeza y vio el rostro de Indy.
—¡Sujétate lo mejor que puedas! —gritó Indy, antes de marchar corriendo.
Transcurrido un breve tiempo, que a Pete le pareció todo un año, Indy volvió con una cuerda. Ya llevaba un lazo corredizo, que arrojó en torno a los hombros de Pete.
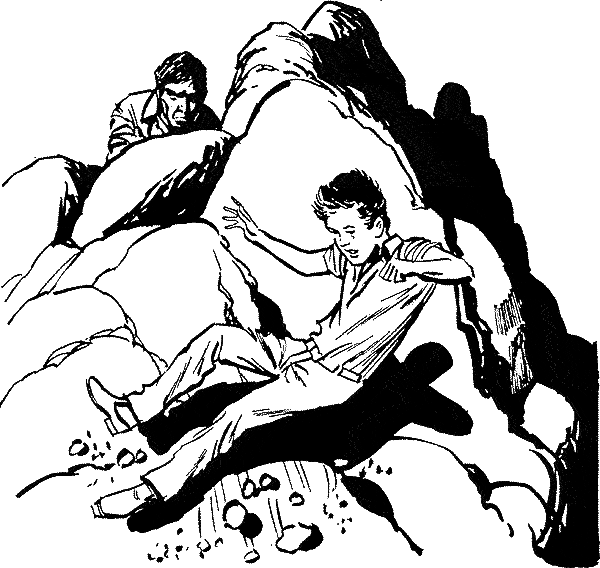
De repente notó un tirón y el chico se vio levantado poco a poco.
Cuando Pete, lleno de arañazos y magulladuras, llegó a lo alto de la escarpadura, vio que el «lipizzaner» al que llamaban «Franz» estaba tirando del otro extremo de la cuerda.
—¡Señor, qué susto nos has dado! —dijo la señora Franklin.
—Yo… Yo también me he llevado un susto —admitió Pete, aunque en seguida aseguró a todos los asustados presentes que no se le había roto ningún hueso.
—¡Hay que ver la cantidad de complicaciones que ha causado ese barbudo! —comentó Emmy.
Pete miró por el borde del acantilado. No había indicio alguno del hombre.
«Yo daré con él», pensó Pete, muy decidido. «Puede que viva en las cavernas de la roca».
De regreso, Pete se mostró muy silencioso. A la hora de acostarse, Indy le preguntó qué le sucedía, y Pete dijo:
—Indy, ¿podría ir a la otra orilla y alquilar una barca?
—Creo que sí. ¿Por qué?
—Me gustaría dar una vuelta, por el agua, alrededor de toda la isla, para ver si puedo descubrir dónde vive ese intruso.
—Me parece bien, siempre que tengas precaución. Tal vez yo deba acompañarte.
—Puedo arreglármelas solo.
—De acuerdo. Que vaya contigo Pam, pues —decidió el indio.
En aquel momento sonó un grito en el cuarto de las niñas. Luego se oyó preguntar a Holly:
—¿Quién ha hecho la «petaca» en mi cama?
En pijama y sacudiendo las trencitas, la pequeña salió corriendo para enfrentarse a Ricky.
—¡Ricky, has sido tú! ¡Estoy segura! —dijo, poniéndose las manos en las caderas.
—¿Yo? —preguntó Ricky, con la más inocente de las expresiones.
—¡Sí, tú! ¡Y tú hiciste lo mismo con la cama de Pam! Pero a mí no me engañas.
Y mientras volvía a su dormitorio para hacer debidamente la cama, Holly dijo para sí: «Espera esta noche, Ricky».
A media mañana, los niños volvían a estar nadando. Holly fue la primera en salir del agua para ir, directamente, a la posada. Minutos después salía del dormitorio de los chicos, muy complacida y risueña.
«Esto le enseñará», pensó.
Después de comer, ella y Ricky marcharon a trabajar con los buscadores de gaviotas. Pete habló, entonces, con Pam de sus planes de alquilar una embarcación.
—Pero ¿cómo iremos a la otra orilla? —preguntó Pam.
Pete dijo que había visto a Sam «El Adormilado», buscando almejas en la playa.
—A lo mejor él nos lleva.
Cuando hablaron con Indy, éste les dio dinero suficiente para que alquilasen una motora.
Pete y Pam corrieron a la playa y encontraron al flaco Sam ocupado en cargar los cubos de almejas en la lancha. El hombre dijo a los niños que le encantaba llevarles en su compañía.
Cuando el almejero les dejó en Cliffport, la primera persona a quien vieron los Hollister fue al «Hombre de las Nieves».
—¡Vaya! ¡Otra vez por aquí! —exclamó, empezando a buscar en el interior del carrito de helados—. Tomad. Yo os invito.
—No debe usted regalar los helados —dijo Pam.
—Vosotros sois mis amigos favoritos —dijo el hombre.
Pero, a pesar de todo, Pam se empeñó en pagar el importe de las dos barritas de helado.
—¿Cómo va el misterio? —preguntó el vendedor, mientras los dos hermanos saboreaban el helado.
—Sin novedad —contestó Pete.
—Nos gustaría alquilar una motora —dijo Pam, deseando cambiar de conversación.
—Ahí tenéis el lugar que os interesa —repuso el «Hombre de las Nieves», señalando un cobertizo, dedicado al alquiler de barcas, junto al muelle.
—Gracias —dijo Pete.
Y su hermana y él se encaminaron al muelle. El cobertizo de alquiler de barcas estaba construido sobre el agua y rodeado de una pasarela. Allí, amarradas, se veían toda clase de embarcaciones pequeñas, mecidas por el agua. Pete vio que las que tenían motor «fuera borda» estaban colocadas boca abajo y protegidas con plásticos. Cada embarcación tenía un número pintado en la proa.
Los dos hermanos bajaron varios peldaños hasta una puerta donde se leía: Oficinas. Un joven rubio, sentado en una silla, tenía los pies apoyados en la mesa.
—Querríamos alquilar una embarcación —dijo Pete.
—El propietario ha salido —dijo el hombre, poniéndose en pie.
Pete y Pam le miraron, muy sorprendidos.
—Usted es el hombre de la barca que se atascó en el banco de arena, en Wicket-ee-nock —dijo Pete—. ¡Y el que se comió los huevos de gaviota!
Los azules ojos del joven miraron fríamente a los niños.
—¿Qué estáis diciendo? —masculló, echando a andar delante de ellos.
—¿Cómo se llama usted? —preguntó Pete, sin apartarse de él.
—Sois muy entrometidos. Me llamo Scally. ¿Qué tipo de embarcación queréis?
Pete dijo que una de tamaño mediano, con un buen motor fuera borda.
—Tomad la número doce —aconsejó el hombre.
Pete le pagó, por adelantado, el alquiler de dos días. Luego subió a la barca, descubrió el motor y pudo comprobar que era el mismo tipo que usaban para sus paseos por el Lago de los Pinos en Shoreham.
—¿Sabéis ponerlo en funcionamiento? —preguntó Scally.
—Sí —dijo Pete—. ¿Puede proporcionarnos un bidón más de gasolina?
—Un momento.
El hombre desapareció en la oficina para volver al poco con una lata que entregó a Pete.
—Gracias —dijo el chico.
Cuando Pam hubo soltado las amarras, Pete empujó la barca aguas adentro, puso en marcha el motor y se puso en camino por el canal que llevaba a Wicket-ee-nock.
—¡Zambomba! ¡Qué bien se va! —dijo Pete, mientras el motor, rugiendo con fuerza, llevaba a la embarcación hacia delante, derecha como una flecha.
Cuando estuvieron cerca de la orilla de la isla, Pete giró al sur, navegando a unos treinta metros de la orilla. Cuando pasaron por la punta más meridional, los buscadores de gaviotas Ricky y Holly les dijeron adiós con la mano. En la parte de la isla que daba al océano abierto, el oleaje era más fuerte y la motora sufría considerables sacudidas.
Al pasar ante las rocas del pie de la escarpadura, los dos hermanos miraron con atención, por si advertían indicios de que alguien viviese en las cavernas. Pero no vieron más que las grandes bocas de las cuevas, al pie de las cuales se estrellaban las olas.
—Estamos demasiado lejos para poder ver bien —dijo Pete—. Nos acercaremos más al acantilado.
Hizo girar la embarcación, y tomó rumbo sur, otra vez. Ahora iban con más lentitud, pero seguían sin poder ver el interior de las cuevas. Miraron entre las altas rocas, sin lograr distinguir ni una tienda de campaña, ni un simple cobertizo.
Los niños estaban tan interesados escudriñando la orilla, que no se dieron cuenta de que el cielo, repentinamente, se tornaba oscuro. Hasta que Pete no viró de nuevo hacia el norte, acercándose todavía más a las rocas, no se dio cuenta de que empezaban a caer algunas gotas, que le humedecieron las mejillas.
—¡Mira, Pam! ¡Se aproxima un aguacero!
Aún no había terminado Pete de hablar cuando el motor dejó escapar una especie de ronquido y se detuvo.
—¡Zambomba! No es posible que nos hayamos quedado ya sin gasolina.
Pete se apresuró a desenroscar la tapa del depósito. ¡Estaba vacío! No hubo más remedio que recurrir al bidón de repuesto, cuyo contenido vertió en el depósito. En seguida probó a poner el motor en marcha. Pero no le fue posible.
—¡Pam! —gritó el muchachito, viendo que la embarcación empezaba a zozobrar en el mar embravecido—. ¡Era sólo agua lo que había en el bidón!
—¡Qué malo es ese Scally! —exclamó la niña.
La lluvia empezó a caer, a cántaros, sobre la barca.
—¿Qué hacemos? —preguntó Pam, mientras la lluvia empapaba su cabello.
—Conducir hacia la orilla con toda la rapidez posible.
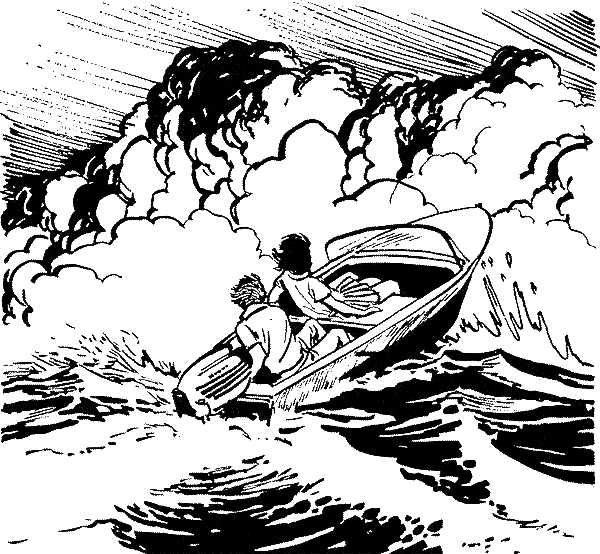
Y Pete se incorporó a medias en la motora, con una mano en el timón, buscando un refugio entre las rocas.
La pequeña embarcación sufría vaivenes, cada vez más violentos, a medida que se aproximaba a la orilla. ¡Y Pete empezó a pensar que por allí sólo había rocas, rocas, rocas!
De repente, como surgido de la nada, apareció un hombre entre los peñascos, bajo las cuevas. Llevaba una gabardina con el cuello levantado y un sombrero amarillo, impermeable también, con el ala inclinada hacia abajo. El hombre indicó a Pete que siguiese hacia la derecha.
—¿Quién es? —preguntó Pam, por encima del fragor de las olas.
—Tampoco yo puedo verle la cara —contestó Pete, a gritos—. ¡Llueve tanto!
—Será mejor hacer lo que nos dice —opinó Pam.
Sin embargo, los dos hermanos se estaban haciendo la misma pregunta: «Aquel desconocido, ¿quería salvarles o ayudarles a que se estrellasen contra las rocas?».
—¡Tendremos que remar con las manos, Pam!
Los dos se arrodillaron en la parte izquierda de la motora y remaron lo mejor posible con ambas manos. La embarcación iba virando, siguiendo las indicaciones del desconocido. Una gran ola empujó la motora, lanzándola directamente a la orilla rocosa.