

Al ver el caballo fantasma, Pam y Jane dieron un grito. Eso asustó a la extraña bestia, que desapareció en la niebla.
—¡Hay que seguirle! —gritó Pete.
Bill y Gary corrieron a su tienda en busca de linternas. Pero el haz luminoso tan sólo servía para dibujar blancos manchones sobre la espesa niebla. Los perseguidores corrían tanto como podían, esperando que, de un momento a otro, apareciese otra vez el caballo fantasma.
Una serie de huellas de herraduras llevaban, directamente, a la orilla del agua. Cuando Bill y Gary enfocaron sus linternas en la arena húmeda, las olas ya habían empezado a borrar las huellas.
Los jóvenes escucharon. Todo estaba silencioso. Hablando en susurros, volvieron a sus tiendas.
¿De quién era aquel caballo y dónde lo guardaban?
—Ese cuerno es postizo —dijo Pete.
Bill recordaba una vieja historia sobre un unicornio.
—Era un caballo mitológico, con un cuerno en el centro de la cabeza —aclaró.
Para entonces Pam había empezado a estremecerse, a causa del aire húmedo de la noche. Y se sintió muy contenta al poder deslizarse en el saco de noche extra que había en la tienda de Jane.
—Me alegro de que, por la noche, se acaben las emociones —dijo, antes de quedar profundamente dormida.
Pero despertó sobresaltada. Por encima de su cabeza vio un pedazo anaranjado de la tienda de campaña y oyó voces de hombre a lo lejos.
—¿Qué es eso, Jane?
Su compañera se sentó de golpe y entreabrió la lona. Ya había luz de día y seguía viéndose niebla. Continuaban oyéndose las voces de hombres, mientras las niñas se vestían apresuradamente. Los chicos habían hecho lo mismo y salieron en dirección a la orilla del agua.
—Tened cuidado —advirtió Bill, en un cuchicheo—. Hay una vieja áncora que sobresale en la arena, aquí cerca. No tropecéis con ella.
—Debe de haber alguien en aquella embarcación de allí —dijo Pete.
—Pero estamos a salvo, mientras dure la niebla —replicó Jane—. Esperad. Tengo una idea.
Y llevando del brazo a Pam, volvió con ella a la tienda.
—¿Qué vas a hacer? —preguntó Pam.
—Esto —contestó Jane, entregando a Pam un pincel. Luego ella tomó otro. A toda prisa vertió pintura roja en un cubo que llevó a donde estaban los chicos—. Si alguien quiere hacemos daño, se va a encontrar con esto —dijo la muchacha, hundiendo el pincel en el líquido carmesí.
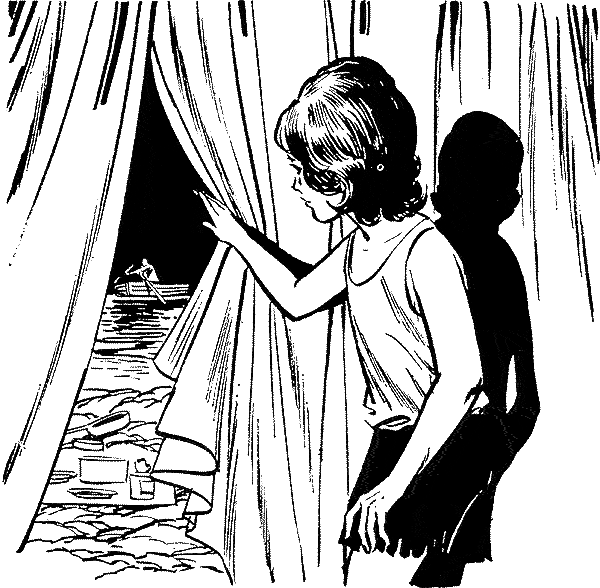
Los chicos rieron.
La expresión batalladora de Jane se transformó, de pronto, en sorpresa, cuando una ráfaga de viento hizo desaparecer la niebla.
—¡Gaviotas purpúreas! —exclamó Gary.
No lejos de la orilla había una lancha encallada en un banco de arena. Un hombre que estaba cerca de la cabina sacudía la mano, gritando:
—¡Ayúdenme! ¡Necesito ayuda!
—¿Quién está con usted? —le preguntó Pete, con cautela.
—Nadie.
—Hemos oído voces.
—Era mi radio —repuso el hombre—. Tengo que llevar esta embarcación costa abajo. No tiene ancla. ¿Podéis arrojarme una cuerda para que no siga yendo a la deriva? Necesito llegar a la orilla.
Bill desapareció para volver a los pocos momentos con un gran rollo de cuerda. Ató uno de los extremo a la medio enterrada ancla y lanzó con fuerza el otro extremo al agua. El de la barca agarró en el aire el cabo de cuerda y lo ató a la embarcación. Luego avanzó, remando con las manos, hasta la playa.
—Tiene un aspecto horrible —cuchicheó Jane a Pam.
Empezando por sus sucios calzones y la descolorida camiseta, todo en aquel hombre era desaseo y dejadez. El cabello rubio le caía hasta las orejas y sus pupilas claras miraron a los niños a través de los párpados casi cerrados. Esbozó una sonrisa.
—Acampadores, ¿eh? —dijo, ladeando la cabeza—. ¿Dónde están papá y mamá?
—Trabajamos para la Sociedad Audubon —replicó Bill.
Los ojos del marinero se posaron en el cubo de pintura.
—Ya veo. Pintores de gaviotas. Entonces, deben de haber huevos de gaviota por aquí.
Sin más, echó a andar a lo largo de la playa, se inclinó y pronto volvió con una docena de huevos de gaviota en sus grandes manos.
—Será mejor que deje esto —ordenó Gary.
Bill se acercó, indignado, al hombre, pero Jane se apresuró a agarrarle por un brazo.
—Te lo ruego, no provoques conflictos. Podrían resultar perjudicados los Hollister.
El desconocido no hizo el menor caso de nadie, y se encaminó a la hoguera. Antes de que los otros hubieran podido pronunciar una palabra, cascó los huevos en una sartén. Las cenizas de la hoguera, encendida por la noche, aún despedían alguna chispita y proporcionaron el calor suficiente para freír los huevos.
Al encontrar cerca una cuchara, el intruso la secó, frotándola sobre sus calzones, y con ella engulló avariciosamente su ilegal desayuno.
—Pete, ¿qué hacemos? —siseó Pam a su hermano.
—Creo que lo mejor es dejarle marchar.
El hombre, que oyó los cuchicheos, sin volver siquiera la cabeza, dijo:
—Lo que os conviene es marcharos de esta isla. No es saludable.
Mientras los demás miraban a tan intempestivo invitado, Pam se encaminó a la vieja ancla, junto a la que Jane había dejado el cubo de pintura. A toda prisa, embadurnó de pintura roja la cuerda, y volvió a la hoguera.
Para entonces la marea había subido un poco, libertando a la embarcación. Cuando el hombre hubo rebañado los restos de los huevos, arrojó al suelo la cuchara y, a grandes zancadas, se dirigió al ancla.
Desató la cuerda y la enrolló en su mano, acercando así la barca a la playa.
—Gracias por el desayuno —dijo, sarcástico, echando a andar por el agua, para subir a su embarcación—. Y gracias por la cuerda, también. Es, justamente, lo que necesitaba.
Los jóvenes le observaron, muy tranquilizados, mientras subía a la barca y ponía en marcha el motor. Mientras la barca marchaba en línea horizontal a la costa, Pam se fijó en que el hombre de la motora «El Brujo».
Bill se echó las manos a la cabeza, exclamando:
—¡Cuántas cosas ve en la vida un pintor de gaviotas!
—¿Por qué has pintado la cuerda? —preguntó Jane a Pam—. Té he visto hacerlo, aunque creo que nadie más se ha dado cuenta.
—Tuve la corazonada de que se la llevaría. Papá siempre dice: «Dale a uno bastante cuerda y le verás enredarse en ella».
—Espero que volvamos a ver a ese hombre —dijo Gary—. Me gustaría poder darle una lección.
—Yo te ayudaré —afirmó Bill—. Ese hombre sabe de sobra que está prohibido por la ley destruir los nidos de gaviota.
Después de desayunar tostadas, tocino y agua fresca del termo, Pete y Pam ayudaron a los acampadores a asear sus tiendas, antes de ponerse en camino hacia la Posada del Langostino.
—Volved pronto —les invitó Bill—. Y no olvidéis hablar a Indy de nuestro visitante de hoy.
—¿Crees tú que ese hombre tiene algo que ver con el misterio? —preguntó Pam, mientras caminaba por la arena, junto a su hermano.
Pete se encogió de hombros y murmuró:
—Puede ser. Al menos nos ha advertido que nos vayamos de la isla.
—Sí. Y es raro que estuviera encallado tan cerca del sitio en que vimos el caballo fantasma.
Los dos hermanos siguieron haciendo suposiciones sobre el misterio hasta que estuvieron cerca de la posada. De pronto, Pam señaló al frente, diciendo:
—¡Mira! ¡Corren a nuestro encuentro!
Pete se llevó una mano a la frente, para protegerse del sol y mirar. Y así pudo ver a Ricky, Holly y «Negrito» que corrían en atropellada confusión detrás de otra persona.
—No parece que sea Indy —dijo el chico—. ¡Zambomba! ¡No, no es Indy! ¡Son Ricky y Holly que persiguen a alguien!
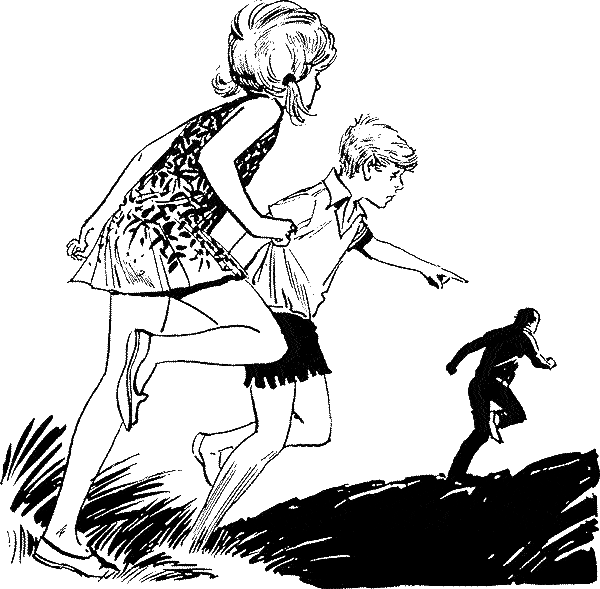
Cuando el confuso grupo de corredores estuvo más cerca, Pam gritó:
—¡Si es el hombre flaco que nos trajo el telegrama!
—Los pequeños quieren alcanzarle. ¡Eh, deténgase! —gritó Pete.
Pero el hombre flaco no les hizo caso alguno. Siguió corriendo en dirección a los dos Hollister mayores, con «Negrito» ladrando a pocos palmos de sus talones.
En ese momento apareció Indy, corriendo a más y mejor detrás de los dos Hollister pequeños.
—¡Agarradle! ¡Detenedle! —gritaba.
Pete se lanzó de cabeza hacia los mugrientos pantalones del fugitivo. Los dos cayeron y rodaron por la arena.