

—¿Qué quiere usted? —gritó Pete al hombre que estaba en lo alto de las rocas.
El desconocido sacudió nuevamente las manos, antes de volverse y desaparecer en la profundidad de las sombras.
—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Pam.
—Puede que los Franklin sepan algo de ese hombre —replicó su hermano—. Vamos. Iremos a su casa a preguntar.
—Pero se está haciendo tarde —objetó Pam.
—Emmy y los otros no van a preocuparse —replicó el chico—. Ya somos bastante mayores.
Pete sabía que subir por las peñas a aquellas horas sería demasiado peligroso. Por lo tanto, Pam y su hermano caminaron por la arenosa y húmeda playa hasta un trecho elevado de la isla. Luego tomaron la dirección oeste, en línea recta a través de un trecho de maleza, hacia el otro extremo de la isla Wicket-ee-nock.
Al llegar a la playa giraron hacia el norte, por la carretera, y pronto se encontraron andando camino arriba, por el sendero que llevaba a casa de los Franklin. Detrás, por el promontorio, la blanca cuadra se levantaba fantasmagórica a la escasa claridad del crepúsculo. Pete y Pam se apresuraron a mirar a su alrededor, pero no vieron el menor indicio del singular desconocido.
Pete llamó a la puerta. Tuvo que repetir la llamada. Al cabo de una larga espera se abrió la puerta y ante ellos apareció la señora Franklin.
—Nos gustaría hablar con usted —dijo Pete.
La mujer sonrió ligeramente, pero no les invitó a entrar. Prefirió salir y cerrar la puerta a su espalda.
—Pero, bueno. ¿Qué es lo que os preocupa, niños?
—Parece que aquí hay un misterio —dijo Pam, hablando a continuación del hombre que les había estado haciendo señas.
—¿Le conoce usted? —preguntó Pete.
—Pues… No, no.
—Ha desaparecido entre las rocas, detrás de su granero —explicó Pete—. Pensamos que, a lo mejor, trabajaba para ustedes.
La mujer dirigió una mirada de susto a la cuadra.
—¡Dios mío! —murmuró a media voz. Pero en seguida se rehízo y se mostró tranquila.
Pam, siempre con amabilidad y educación, preguntó:
—Señora Franklin, ¿cómo se ganan la vida su marido y usted, en esta isla?
A pesar de la poca claridad existente, Pam se dio cuenta de que la señora Franklin palidecía. Muy nerviosa, empezó a juguetear con el pañuelo. Por fin, sacudiendo la cabeza, murmuró:
—Os lo ruego, niños. No me hagáis esa pregunta.
—¡Zambomba! Nosotros no queríamos preocuparla, señora Franklin —declaró Pete—. ¿Es que se halla usted en algún apuro?
—No. No es eso. —La señora se volvió hacia la puerta, pero se dirigió una vez más a los niños para añadir—: Todo lo que puedo deciros es que mi marido y yo estamos comprometidos en un trabajo secreto.
La voz de la mujer sonó muy ronca al dar las buenas noches. Finalmente entró en la casa y cerró la puerta silenciosamente.
—¡Pobre señora! —se compadeció Pam, mientras Pete y ella volvían hacia la playa—. Siento hasta haberle hecho preguntas sobre ese hombre.
—Apuesto algo a que aquí hay un misterio más grande de lo que suponemos —dijo Pete que, un momento después, hacía chasquear los dedos—. ¡Pam! ¿Tú crees que el hombre que vimos era el señor Franklin, disfrazado?
La niña se detuvo un momento para vaciar la arena que se le había metido en los zapatos.
—No lo creo. ¿Por qué iba a disfrazarse?
—Es verdad —concordó su hermano—. No parece que pueda haber ninguna razón.
En lo alto del cielo, la pálida luna proporcionaba algo de luz a los niños, mientras regresaban a la Posada del Langostino.
—Los demás ya deben de haber vuelto —comentó Pete, echando a correr.
—Supongo que sí —asintió la niña—. Mira; se ven luces en la posada.
Deseosos de llegar, los dos niños corrieron, levantando nubecillas de arena tras de sí.
—¡Ricky! ¡Holly! ¡Ya hemos vuelto! —gritó Pete.
Un instante después, las luces se apagaban.
—Quieren gastamos una broma —dijo Pam, y luego gritó—: ¡Sabemos que estáis ahí! ¡No podéis engañarnos!
De repente, dos siluetas agazapadas salieron de la posada, en dirección a la playa.
Pete y Pam se detuvieron en seco.
—¡No son ni Ricky ni Holly! —exclamó Pam.
Momentos después oyeron zumbar un motor y vieron una pequeña embarcación que cruzaba el canal hacia el continente.
—¡Zambomba! ¡Era alguien que nos espiaba!
Corrieron los dos a la posada y a la puerta de la fachada. Pete buscó en la mesa del vestíbulo, a tientas, hasta encontrar cerillas, con las que encendió una vela. Luego, los dos fueron directamente a la habitación de Pam y Holly.
—¿Qué es esto? —gritó Pam cuando la escasa claridad de la vela permitió ver las maletas abiertas y las ropas desparramadas por el suelo.
—¡Lo han registrado todo! —dijo Pete.
A toda prisa pasaron a las otras habitaciones. En las tres estaba todo revuelto.
Cuando volvían al vestíbulo oyeron alegres voces en el exterior. Eran Indy y los demás, que regresaban.
—¡Nos han robado! —anunció Pete.
—¿Quién? ¿El caballo fantasma? —preguntó Sue, con voz adormilada.
—No es ninguna broma —dijo Pam—. Mirad las habitaciones.
Apresuradamente, los recién llegados se separaron para ir a revisar sus pertenencias. Al poco rato se reunían en el dormitorio de Emmy y Sue, de cuyas maletas no faltaba cosa alguna.
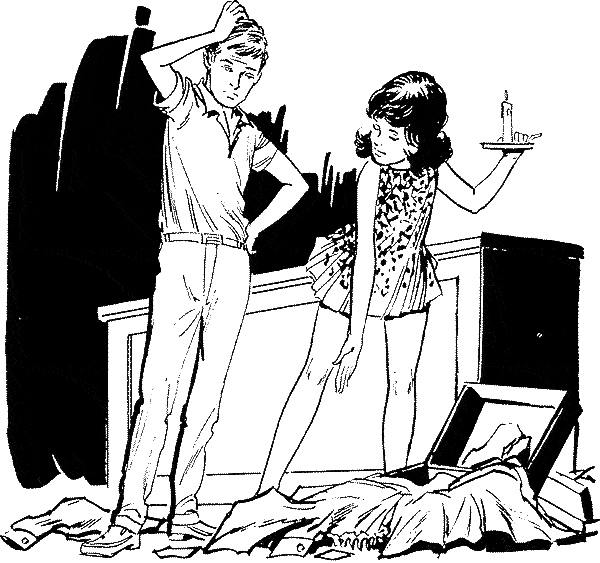
—Pete y yo no echamos nada en falta —notificó Indy.
—También todas nuestras cosas están en la habitación —añadió Holly—. No debían de ser ladrones de verdad.
—Pero han estado buscando algo, seguro —razonó Ricky, rascándose la cabeza.
—¡Mirad! —exclamó Emmy, acercando una vela a su catre, donde, abierto y mal dejado, se veía un pequeño libro—. Alguien ha estado revisando mi diario.
Holly sostuvo su vela cerca del libro, mientras Emmy lo ojeaba. No faltaba ninguna página.
—Pero, mirad esto —dijo Emmy, señalando la sucia huella dejada por un dedo pulgar, precisamente en la página en que había escrito lo relativo a su salida de Shoreham con los Hollister.
—A lo mejor esa gente sólo quería saber quiénes somos —dijo Pete.
—De ser así, no tendrá nada que ver el hombre de la barba. Nos hizo tantas preguntas que sabe todo respecto a nosotros.
—Pero no sobre Emmy —argumentó Pete.
Luego, entre él y Pam contaron lo relativo al hombre que habían visto en los peñascos.
—Bien, bien. Pero esta noche ya no podemos hacer nada —dijo Indy—. Ordenemos todo esto y a dormir.
Ricky fue el primero en ponerse el pijama y meterse entre las frescas sábanas de su catre. Junto a él se apresuró a acostarse Pete. Pero no fue por mucho tiempo. Primero, «Negrito» dio un gruñido y los dos chicos se sentaron de un salto para escuchar.
—¿Crees que alguien andará merodeando por ahí fuera? —siseó Ricky.
—¡Chiiist! Escucha.
En la distancia resonaron cascos de caballo.
—¡El caballo fantasma! —exclamó Ricky, sobresaltado.
—¿Habéis oído eso? —preguntó Pam desde el dormitorio inmediato.
Pronto el vestíbulo quedó iluminado por varias velas. Todos estaban despiertos y habían oído sonar los cascos de caballo.
Indy corrió afuera, se arrodilló en el suelo y apoyó el oído en la arena.
—¿Qué oyes, Indy? —preguntó Ricky.
—Es un caballo de verdad, no un fantasma —dijo el indio, poniéndose en pie—. En realidad, son dos caballos.
—¿De qué color son? —preguntó Sue, que no cesaba de frotarse los ojos con sus manos regordetas.
Las risas que entonces se produjeron tranquilizaron un poco a todos, e Indy aprovechó la ocasión para decir:
—Tenemos que volver a la cama. No hay nada que temer. Buscaremos las huellas por la mañana.
Emmy hizo que todos desayunaran antes de salir a buscar las huellas. Luego todos se encaminaron a la playa, en la dirección por donde se oyera el galope de caballos.
Ricky se movía igual que un perro de presa, con la cabeza baja y los brazos caídos a ambos lados. Inesperadamente, gritó:
—¡Están allí!
Cuando los demás llegaron junto al pelirrojo, pudieron ver una serie de confusas huellas de cascos en la arena.
—Aquí es donde dieron la vuelta —dijo Indy, y señaló playa arriba—. Se pueden ver las huellas que van y vienen.
—Dinos lo que sepas, Indy —pidió Ricky—. ¿Qué clase de caballos crees que eran?
—Animales muy grandes —repuso Indy.
—Pero si Gary nos había dicho que el caballo fantasma era muy pequeño… —comentó Holly, extrañada.
Todos siguieron la pista más allá del embarcadero. Al poco, el terreno arenoso fue dejando paso a una zona rocosa y las huellas dejaron de ser visibles.
Desencantados, los investigadores volvieron a la Posada del Langostino, en cuyo letrero volvía a estar «Sedosa» dormitando.
Antes de salir a visitar a los capturadores de gaviotas, todos ayudaron a limpiar la posada. Mientras Pam sacudía las sábanas de su catre, Holly anunció que alguien remaba hacia la orilla.
Los jóvenes detectives corrieron al encuentro del recién llegado, con «Negrito» correteando tras los niños. El hombre, de espaldas a ellos, mientras remaba, dio un último impulso a los remos, detuvo la embarcación y la empujó hasta la arena.
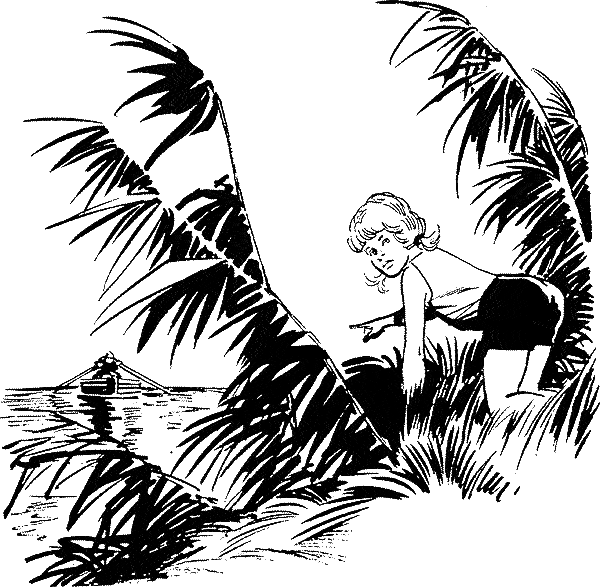
Era un hombre desgreñado, con sucios y amplios calzones, y camisa de descolorido color azul. Tenía los párpados caídos como si estuviera a punto de quedar dormido.
—Buenos días —saludó Pete—. ¿Nos busca a nosotros?
El hombre miró a «Negrito» con inquietud y dijo:
—Tengo algo para Emily Roades.
—¡Emmy! —gritó Holly, corriendo a la casa—. ¡Alguien quiere verte!
Emmy salió corriendo, seguido de Indy. El desconocido, de aspecto adormilado, le entregó un sobre amarillo.
—Un telegrama —dijo.
Mientras Emmy lo abría, el recadero dio media vuelta y corrió a la embarcación, la empujó al agua, saltó al interior y se inclinó hacia los remos.
Sin apenas apercibirse de aquello, Emmy ojeó el telegrama.
—¡Vaya! ¡Sí que tiene gracia! —exclamó.
—¡Canastos! ¿Qué es lo que pasa? —preguntó Ricky.
Emmy se mostró triste y asombrada, mientras leía:
—«Traigan niños a casa inmediatamente. Firmado: Señora Hollister».
Al instante se borraron por completo las sonrisas de los rostros de los cinco niños.