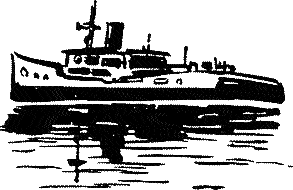
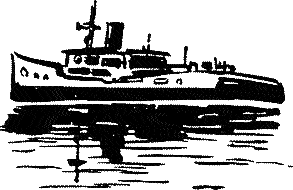
—¡Jovencita, ocúpate del timón! —ordenó el capitán—. Los hombres tendrán que encargarse de los cubos.
Pam cogió el enorme timón, sustituyendo a Indy, y mantuvo el curso conveniente, mientras Holly y Sue le daban las debidas orientaciones. Al mismo tiempo, Pete y Ricky corrieron a un lado de la cubierta para quitar la funda de lona de una lancha salvavidas. La lancha estaba tan vieja y maltratada que Pete no pudo dejar de exclamar:
—¡Zambomba! ¡Espero que no tengamos que usarla!
Entre tanto, el capitán Wade tomó cuatro grandes cubos rojos que estaban colgados en la popa. Rápidamente formó una brigada de achicado. Los cubos, llenos de agua fangosa eran subidos desde el fondo y vaciados por la borda.
La embarcación continuó ladeada, pero ya no se hundió más. Pam mantuvo el curso, encargándose de que la proa de la embarcación estuviese de continuo en línea recta con el embarcadero que podía ver en la isla Wicket-ee-nock.
Al aproximarse allí, el capitán acudió al timón.
—Gracias —dijo.
Con una mueca extraña de su boca y mentón, condujo el transbordador hasta que un costado quedó arrimado al embarcadero, de aguas vadosas.
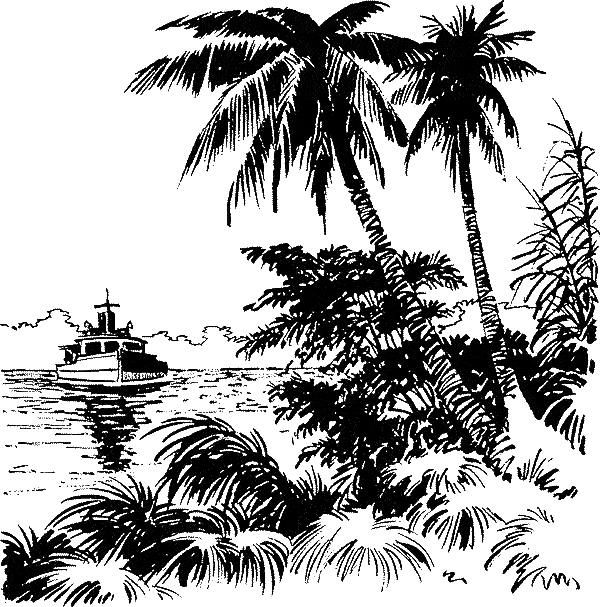
Después que Indy bajó la furgoneta a tierra, hombres y muchachos fueron a ver a qué se debía la filtración de agua.
—¡Demonios! —masculló el capitán Wade—. Una de las costuras se ha abierto.
—Y parece que se haya hecho adrede —añadió Pete, al distinguir las señales de un formón a lo largo de la abertura, a unos centímetros bajo la superficie del agua.
—Pero ¿por qué va a querer alguien hundir mi embarcación? —se preguntó el marino, indignado. Y casi sin permitirse tiempo para respirar, añadió—: Lo repararé ahora mismo.
De un armarito situado en la popa, el capitán sacó algunas herramientas y un rollo de cordel.
—Haré una reparación que me permita volver a la otra orilla —dijo.
Cuando el capitán Wade hubo martilleado y trabajado un rato en la embarcación, los Hollister le vieron partir. Pero no había recorrido ni la cuarta parte del camino cuando Holly, estremecida, gritó:
—¡Mirad! ¡Se está hundiendo otra vez!
Todos pudieron ver que el capitán volvía a achicar el agua, pero sin ningún resultado positivo. Como ahora no había nadie que llevase el timón, la embarcación se movía en círculos, sin dirigirse a parte alguna. Hasta que el capitán Wade decidió saltar a la lancha salvavidas y todos pudieron verle remar vigorosamente hacia la orilla opuesta. Pronto la embarcación desapareció bajo las aguas y sólo el asta de la bandera siguió delatando su existencia.
—¡Ahora sí que tenemos un serio problema! —exclamó Emmy—. Si no hay transbordador, tendremos que quedarnos en la isla más de una noche.
Gary, Bill y Jane sonrieron al oír aquello.
—Es una lástima —dijo Gary—. Pero eso representa que podrán ayudarnos a capturar gaviotas.
Una vez que hubieron visto cómo el capitán Wade llegaba sano y salvo a tierra, los viajeros se volvieron para inspeccionar la isla.
Su furgoneta se encontraba en un camino arenoso que corría paralelo a la playa.
Primero, Indy condujo hacia el extremo sur, para dejar a los capturadores de gaviotas en un pequeño pinar. Gary dijo que iba a poner trampas en los árboles y a través de las dunas, hasta el lugar en que instalarían sus tiendas.
—Vendremos a veros —prometió Pete.
Entonces Indy condujo al norte, pasando ante la desierta posada y la casa blanca. Todos salieron del vehículo y se encaminaron a la puerta delantera, que se abrió, antes de que ellos hubieran llegado. Una señora delgada, de cabellos grises, que llevaba pantalón tejano, salió a su encuentro, diciendo:
—Soy Maude Franklin. ¿Puedo servirles en algo?
Emmy Roades explicó que tenían permiso para permanecer en la isla aquella noche.
—Aunque me temo que habrá de ser por más tiempo —continuó, y luego explicó lo ocurrido con el transbordador.
—¿Estar más tiempo? ¿Qué significa eso? —dijo una voz, desde el interior de la casa.
Y no tardó en salir un hombre de gesto adusto y piel atezada. También llevaba pantalón tejano y un ancho cinturón de cuero, muy ajustado.
—Les presento a Amos, mi marido —dijo la señora Franklin.
—No me gusta que ande gente por la isla —rezongó el señor Franklin.
Indy repuso que nada podía hacer por evitarlo.
—Todas nuestras pertenencias están en la furgoneta. Nos quedaremos aquí hasta que el transbordador sea sacado a flote y reparado.
Amos Franklin sacudió la cabeza y su esposa pareció preocupada.
—Está bien —masculló el hombre—. Pero les advierto que deberán mantenerse lejos de la cuadra.
Y señaló el blanco edificio del promontorio.
—¿Allí es donde vive el caballo fantasma? —inquirió Sue.
Al oír aquello, el señor Franklin se puso pálido.
—¡Caballo fantasma! ¡Qué tontería! Esto es una propiedad privada. Eso es todo.
La señora hundió las manos en los bolsillos, inquieta y como deseosa de que los visitantes se marchasen. Al darse cuenta de ello, Emmy dijo:
—Vamos, niños. Tenemos que llevar los equipajes a la vieja cantina.
Camino de regreso a la furgoneta, Pete se detuvo y Ricky le imitó. Los dos chicos se volvieron para echar un vistazo al establo, y hasta retrocedieron unos pasos para ver mejor.
¡Pam! ¡Pam! Un sonido ligero llegó hasta sus oídos.
—¿Qué ha sido eso? —cuchicheó Ricky.
Pero no tuvieron tiempo de pensar en ello porque la señora Franklin llegó corriendo, junto a ellos.
—¡Chicos, os he dicho que os mantengáis lejos del establo!
Pete y Ricky se pusieron muy encarnados.
—Lo siento —dijo Pete—. No estábamos…
—¡Os ruego que os marchéis! —suplicó la señora Franklin.
Indy llamó a los chicos que, muy avergonzados, siguieron a los otros hasta la furgoneta.
—Parece que esta señora está muy enfadada con vosotros —observó Pam.
—¡Canastos! ¡Pues no hemos hecho nada! —protestó el pecoso—. Pero sí hemos oído un ruido muy extraño.
—Vamos. Vamos —intervino Emmy—. No dejéis correr demasiado vuestra imaginación.
Pete y Ricky permanecieron silenciosos, mientras la furgoneta se aproximaba a la vieja cantina, para acabar deteniéndose ante ella. El descolorido letrero pendía torcido, y era sacudido repetidamente por la brisa.
—Una cosa que puedo hacer es reparar ese letrero —dijo Indy, saliendo de la furgoneta. Mirando a los dos chicos, añadió—: No lo toméis tan en serio. No es la primera vez que se os reprende, imagino.
—Pero es que no estábamos haciendo nada —protestó Ricky.
—Vamos —dijo, cariñosamente, Pam—. Este lugar parece muy misterioso. Más vale olvidarse de los Franklin.
La cantina estaba despintada y completamente desatendida. Crecía la maleza alrededor de los escalones que conducían al porche. Varios tablones habían caído y se atravesaban en el camino y los visitantes tuvieron que moverse con muchas precauciones.
Pete, que fue el primero en entrar, vio que habían caído porciones de cielo raso del techo, dejando al descubierto las vigas, alineadas como las costillas de un esqueleto.
En una esquina se veía una vieja y ventruda estufa. Cuando Holly se aproximó, muy decidida, Emmy advirtió:
—No la toques. Debe de estar llena de hollín.
El comedor no estaba mejor que la sala y la cocina se encontraba incluso en peores condiciones. El fogón y el fregadero habían desaparecido y todo lo que allí quedaba era una desvencijada mesa.
Pero, al fondo del pasillo, los recién llegados encontraron tres dormitorios en condiciones relativamente buenas.
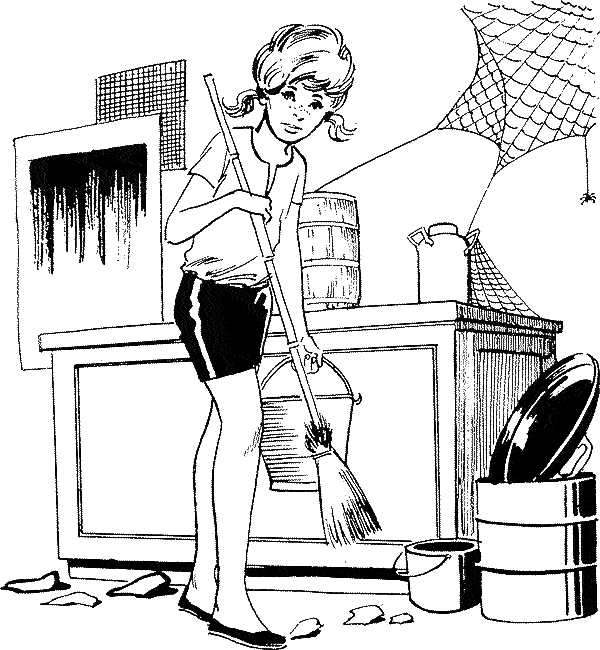
—Es preciso barrer todos los suelos antes de colocar los catres —dijo Pam.
Holly encontró una vieja escoba y un paño, en una esquina, y los niños se turnaron para barrer las habitaciones. Emmy sacó una gamuza del compartimiento de los guantes, en la furgoneta, y quitó las telarañas de las ventanas.
—Bueno, La Posada del Langostino estará habitable en un tres por cuatro —comentó la joven india.
Holly, retorciéndose una de sus trenzas, preguntó:
—Pero ¿dónde haremos las comidas?
—Fuera, en la fachada, he visto una chimenea antigua —dijo Pam.
—¡Entonces, podremos cocinar todos los días al aire libre! —exclamó Sue, entusiasmada.
Mientras las niñas barrían, «Negrito» se empeñó en juguetear con la escoba, pero no tardó en cansarse y se tumbó en el porche, donde habían dejado la jaula de «Sedosa». El perro estuvo observando cómo los chicos descargaban los equipajes de la furgoneta, e Indy reparaba el letrero del Langostino.
Al mediodía, todos comieron unos bocadillos a la entrada de la posada. Al acabar, Pete abrió la jaula de «Sedosa». La adormilada ave esponjó las plumas y echó a volar.
—¡Se va! ¡Se va! —gritó Ricky, alarmado.
Pero «Sedosa» fue a posarse en el letrero del Langostino y pronto volvía a dormitar beatíficamente.
—No quiere irse lejos —dijo Sue, riendo, contenta.
Toda la tarde los viajeros estuvieron ocupados en asear la posada. Se extendieron los catres y se prepararon con las sábanas limpias; Pam encontró una bomba de agua en la parte posterior de la cantina, cerca de una duna de arena. Movió el mango y, con gran sorpresa, vio brotar inmediatamente agua clara.
«Es muy raro», pensó, mientras se apresuraba a llevar al interior de la cantina un cubo de agua transparente. Mientras fregaba el suelo de la que iba a ser su habitación, imaginó que los chicos, o Indy habrían estado arreglando la bomba, y no volvió a pensar en ello.
Mientras tanto, Pete estaba abriendo el cajón de herramientas que iba en la parte trasera de la furgoneta. Ricky y él seleccionaron unos clavos y los tres hombres del grupo se ocuparon en arreglar una persiana desprendida, unos cuantos tableros desclavados y un agujero de las escaleras.
A la hora de cenar, Emmy abrió unas cuantas latas de conservas y preparó un delicioso menú al aire libre. Más tarde, cuando empezaba a ponerse el enorme y rojo disco del sol, «Sedosa» emprendió el vuelo, abandonando el letrero.
—¡Vuelve! —ordenó Sue.
—Déjala que se marche —le dijo Pete—. Seguramente va a buscar algo de comer.
—¿Algo?… ¿Qué?
—Puede que un ratón. Eso es lo que ellos comen.
—¡Agg! ¡Qué contenta estoy de no ser un búho! —declaró Holly, mientras contemplaba las brasas de la chimenea del porche.
Transcurrida media hora sin que «Sedosa» hubiera regresado, Sue empezó a preocuparse.
—¿Cuándo volverá «Sedosa»? —preguntó a Pete.
—Probablemente, nunca.
Al oír aquello, a Sue se le llenaron los ojitos de lágrimas.
—No debes ponerte triste —explicó Pete, deseoso de consolar a la pequeña—. Es un ave silvestre. Necesita libertad.
—Pero es que ni siquiera la he «decido» adiós —se lamentó Sue, mientras una lágrima empezaba a resbalar por su mejilla.
—Haremos una cosa, hijita —ofreció Pam—. Iremos a dar un paseo, y si vemos a «Sedosa» podrás decirle adiós.
Pam secó con un pañuelo de papel las lágrimas de la pequeña, la tomó de la mano y salió con ella de la posada.
—¡Eh, «Sedosa»! ¡Ven, «Sedosa»! —iba gritando Sue, mientras se aproximaban a la alta montaña de arena.
De pronto Pam se detuvo, ahogando una exclamación.
En la oscuridad se pudo ver la sombría silueta de un hombre, arrastrándose por la duna.