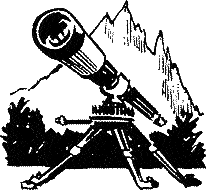
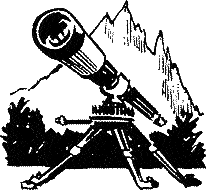
—¡Calma, caramba! —exclamó Cadwallader Clegg, apoyando en Ricky una de sus manos huesudas y la otra en el hombro de Holly—. ¡No existen caballos fantasmas ni nada por el estilo!
—Pues lo hemos visto —declaró Ricky, jadeando.
—Vamos, Ricky, ¿estás seguro de que no son imaginaciones? —preguntó Emmy.
—Holly lo ha visto también —declaró el chico.
Y su hermana afirmó, vigorosamente, sacudiendo sus trenzas al cabecear.
—¿Qué aspecto tiene? —preguntó Pete.
—Es blanco y estaba encima de unas rocas —dijo Holly.
—En tal caso, lo mejor será ir a echar una ojeada a ese caballo misterioso —decidió Cadwallader.
El anciano tomó un largo telescopio y un trípode de una estantería de la habitación, y salió, en compañía de sus visitantes. Colocó el instrumento en el borde de la escarpadura y miró, por el objetivo hacia la isla Wicket-ee-nock.
—No veo ningún caballo —dijo, haciendo indicaciones a Emmy para que se acercase—. Eche usted misma un vistazo.
Emmy contempló la isla. Luego le llegó el turno a su hermano Indy. Pam fue la siguiente en mirar por el largo aparato. Su mirada paseó de un extremo a otro de la isla.
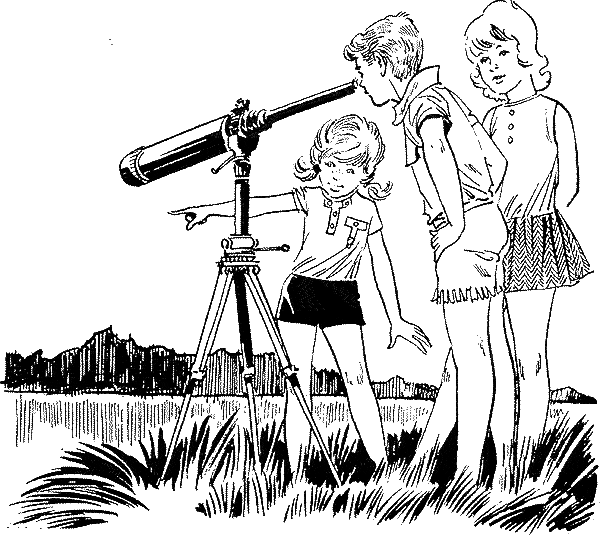
Era larga y arenosa, con puntos rocosos en ambos extremos. En el centro, de cara al continente, se veía una amplia playa. A la izquierda, una casa blanca y, detrás, un granero que, descansando en una elevación rocosa, se asomaba al océano. A la derecha de la playa Pam vio una vieja y destartalada cantina. Distinguió perfectamente el letrero roto, donde había pintado un langostino, de un rojo muy descolorido ya.
Mientras la niña observaba, un transbordador, con cabida suficiente para unos cinco coches, salió del muelle de Wicket-ee-nock, rumbo a tierra firme, dejando tras de sí una blanca estela.
—Me toca mirar a mí —gritó Ricky.
—Y a mí —añadió Holly.
—Todos tendréis vuestro turno —les apaciguó Pete, cediendo su puesto a los pequeños.
Después de tener a Sue un rato en alto, para que contemplase la isla, también él miró por el instrumento óptico. Escudriñó la isla con gran atención, pero, al igual que los otros, no vio el menor indicio del caballo blanco.
Mientras se dirigían a la furgoneta, Emmy preguntó a Cadwallader Clegg en dónde podrían pasar la noche, en la isla.
—Tengo catres para alquilar, y les daré almohadas y sábanas limpias. Pueden dormir en la cantina desierta, siempre que no les importe la compañía de algunas telarañas.
Cuando las ropas de cama estuvieron colocadas dentro de la furgoneta, y los catres encima, los viajeros dieron las gracias a Cadwallader Clegg. Hasta la chiquitina Sue dio un buen apretón a la sarmentosa mano del anciano.
—Les deseo suerte —dijo Cadwallader, mientras todos entraban en el vehículo—. No olviden su promesa sobre los arrendatarios de la isla. ¡Y cuidado con el caballo fantasma!
Todos le oyeron reír, mientras Indy ponía el vehículo en marcha.
La carretera se retorcía como una serpiente, acantilado abajo, hasta llegar a Cliffport, a orillas del agua.
La población era pequeña, con unas cuantas casitas y tiendas, y una iglesia con campanario blanco. A la izquierda del muelle, Pete vio un pequeño motel y, a la derecha, una caseta con el letrero de SE ALQUILAN BARCAS. Y en el muelle se veía a un hombre con un carrito de mano, en uno de cuyos laterales se leía: PRUEBE LAS FAMOSAS VARITAS DE NIEVE DEL HOMBRE DE LAS NIEVES.
Mientras Indy aparcaba la furgoneta frente al motel, el hombre empujó su carrito para detenerse junto al vehículo.
—¡Soy el «Hombre de las Nieves»! —anunció, jovialmente, mientras sus ojos hacían recuento de la gente menuda—. ¿Qué tal si preparo cinco varitas de nieve?
—Es preferible que ponga ocho —dijo Indy—. Todos las probaremos.
El «Hombre de las Nieves» levantó la tapa del carrito y sacó las blancas barritas de helado. Sue, que fue la primera en recibir su porción, se apresuró a pasar la lengua por la helada superficie. Al momento apareció en el helado una mancha de chocolate.
Al advertir la expresión de la pequeña, el vendedor dijo:
—¡Ajá! ¡Ya sabía yo que te gustarían mis varitas de nieve!
Y explicó a la pequeña que las varitas eran helados compuestos de caramelo en la superficie, debajo chocolate y, en el centro, vainilla.
—¡Son riquísimas! —afirmó Holly, mordiendo, sin contemplaciones, el apetitoso dulce.
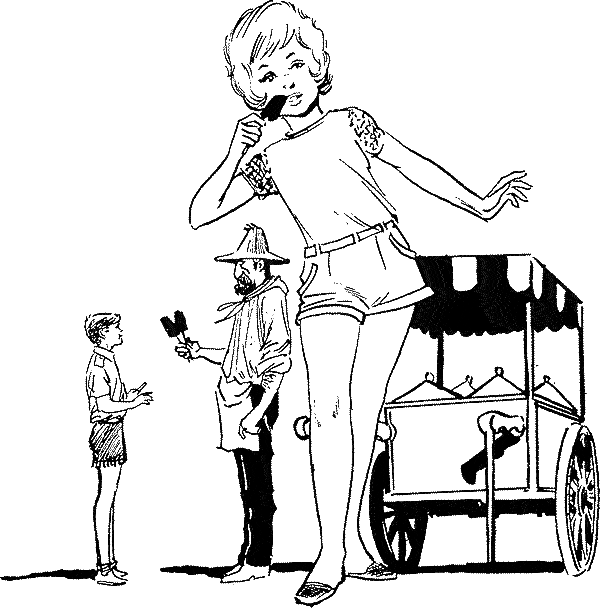
En aquel momento, el embarcadero de madera sufrió una ligera sacudida. En el extremo más apartado acababa de detenerse un transbordador.
Con cuidado de no dejar caer sus varitas de helado, los niños salieron de la furgoneta y corrieron a la embarcación, seguidos de Gary. A Pete le desilusionó que no llevase coches. Las únicas personas que iban en el transbordador eran dos jóvenes.
Mientras el empleado saltaba a tierra y amarraba la embarcación, Gary gritó a los dos pasajeros:
—¡Hola, Bill! ¿Qué hay, Jane? Precisamente iba yo hacia la isla para reunirme con vosotros.
—Pues me temo que no va a poder ser —respondió Bill, inclinándose a recoger el equipaje, que había dejado sobre cubierta.
Su hermana Jane, una bonita joven de cabello oscuro y corto, hizo otro tanto. Los dos saltaron al embarcadero.
—Nosotros renunciamos a esto, Gary —dijo la muchacha, retirando de su cara un mechón del oscuro cabello.
—Esto se acabó —añadió Bill, un jovencito delgado y con gafas.
Gary quedó muy extrañado.
—Pero ¿por qué?
—Otra vez el caballo fantasma —replicó Jane—. Salió entre la niebla, anoche, y nos asustó… Hayan o no gaviotas, nosotros nos vamos a casa.
—A lo mejor nosotros podemos ayudaros —intervino Pam, acercándose a Jane.
La muchacha morena se quedó mirando a Pam, quien le observaba, a su vez, con expresión alegre y esperanzada.
—Ya hemos resuelto misterios otras veces —continuó Pam—. Somos una familia de detectives.
—Dadnos una oportunidad —añadió Pete—. Si hay un caballo fantasma en la isla, tal vez nosotros podamos capturarlo.
Gary suplicó:
—No os marchéis. Yo creo que podríamos resolver el misterio y teñir gaviotas, al mismo tiempo.
—Claro, claro —añadió Sue.
Una gotita de helado le había quedado en la nariz y, como con la lengua no lograba alcanzarla, acabó recurriendo al dorso de su mano.
Bill y Jane miraron a los niños. Luego se miraron el uno a otro y apretaron los labios. Cuando la muchacha movió de arriba abajo la cabeza, ella y su hermano sonrieron, diciendo:
—Está bien. Continuaremos, si vosotros estáis también. Pero sólo por esta noche.
—¡Estupendo! —se alegró Gary que, a continuación, presentó a sus recientes amigos.
—¿Vamos a la isla ahora? —preguntó Holly.
—¡Imposible! —vociferó alguien, tras ellos.
Al volverse, todos pudieron ver al conductor del transbordador, que les miraba desde la borda. Tenía la gorra inclinada hacia atrás, sobre su cabello cano, y los pulgares hundidos en el cinturón.
—«La Sirena» no vuelve a salir hasta mañana —añadió el hombre.
—¿Es usted el capitán? —preguntó Ricky.
—Exacto. El capitán Jeremiah Wade.
—¿Y dónde está la tripulación? —inquirió Holly.
El capitán sonrió.
—Yo soy mi propia tripulación. Bueno. Sed muy puntuales. Saldremos a las nueve en punto.
—Será mejor que se lo digamos a Indy —opinó Pete.
—Y busquemos habitaciones para pasar la noche —añadió Gary.
Mientras el grupo buscador de gaviotas se alejaba, los Hollister se encaminaron a la furgoneta.
Indy había empezado a sacar los equipajes y el «Hombre de las Nieves» había vuelto de nuevo al embarcadero.
Mientras se aproximaban, Pete se fijó en un hombre que se encontraba a cierta distancia. Tenía barba castaña y llevaba boina.
En aquel mismo momento, Holly distinguió una gaviota solitaria, revoloteando a la moribunda claridad reinante.
—¡Mirad! —gritó—. ¡Una gaviota verde!
Al levantar la mano para señalar al animalito, perdió el último trozo de varita de helado. En tanto que la gaviota se precipitaba hacia el helado, el pedacito de dulce manjar aterrizó… ¡plaf!… en el zapato del hombre de la boina. Éste se detuvo en seco y bajó la vista.
Holly contuvo una exclamación. Luego, tímidamente, dijo:
—Lo siento muchísimo.
—No es nada —contestó el hombre, sacando un pañuelo para quitar el trozo de helado de la brillante piel de su zapato.
Todos se dieron cuenta, por el acento del hombre, de que no se trataba de un americano.
—Lamento mucho que te hayas quedado sin helado —dijo el desconocido—. Voy a comprarte otro.
—No. No tiene que hacerlo —protestó Holly, dando muestras de muy buena educación—. No ha sido culpa suya.
Pero el desconocido hizo una inclinación con la cabeza y le entregó una nueva varita de helado. Holly, muy reverenciosa, le dio las gracias. Sonriendo a la niña, el hombre dijo:
—¿De modo que os gustan las gaviotas?
—Pensamos capturarlas y teñirlas —alardeó Ricky.
Y Sue añadió:
—Sí, sí. En la isla de nombre raro.
—Vaya —murmuró el barbudo—. ¿Así que vais a isla de Wicket-ee-nock?
Holly afirmó con vigorosos cabeceos, mientras todos se apartaban del «Hombre de las Nieves». En seguida la niña empezó a explicar sus planes. El desconocido escuchó atentamente e hizo muchas preguntas.
Estaban los niños concluyendo sus explicaciones, cuando una expresión extraña y soñadora asomó a los ojos azules del hombre, que, sin decir una palabra, se alejó del embarcadero hacia la calle mayor de Cliffport.
—Es un tipo raro —comentó Pete—. Me gustaría saber de qué país procede.
En cuanto los Hollister estuvieron instalados en el motel, corrieron a la habitación de Indy, mientras él telefoneaba a Shoreham. Una vez que él hubo puesto al corriente al señor Hollister de su plan de quedarse en Wicket-ee-nock, los niños pidieron turno para hablar.
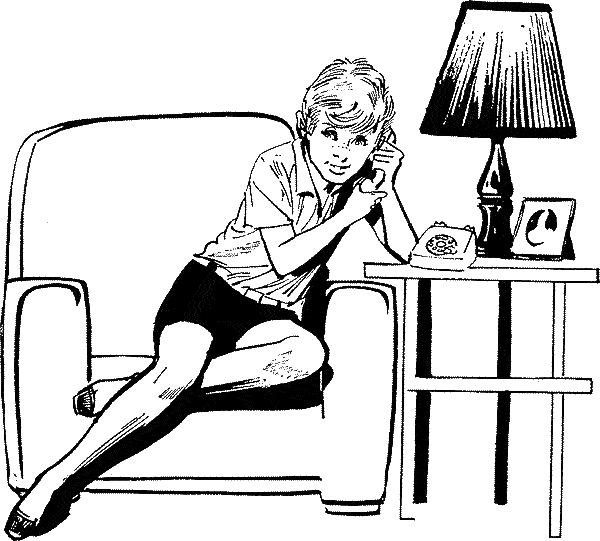
—Hay un misterio en la isla, mamá —dijo, muy serio, Ricky—. Tendremos que quedarnos un poco más para resolverlo.
—Está bien —asintió la señora Hollister—. No es que nos importe que lo hagáis, pero pensad que papá y yo os echamos de menos.
Por fin, después que Sue hubo mandado una lluvia de besos por teléfono, todos se fueron a la cama.
Al día siguiente, los viajeros se levantaron muy temprano, ansiosos por cruzar el canal, hasta la isla. En cuanto terminaron el desayuno, Holly dio a «Negrito» un tazón de leche, que el perro se tomó mientras los niños preparaban las maletas.
Indy y Emmy compraron provisiones en una pequeña tienda de comestibles. Cuando volvieron con cuatro grandes y abultados sacos, Ricky exclamó:
—¡Canastos! ¿Todo es comida?
—Es preferible que sobre a que falte —replicó Emmy—. Como son cosas que no se estropean…
Diez minutos más tarde, cuando estuvieron en el embarcadero, vieron al «Hombre de las Nieves», que les saludó, mientras ellos observaban cómo Indy conducía la furgoneta hasta el transbordador. Una buena sacudida, un poco de estrépito y el vehículo estuvo a bordo.
Los niños y «Negrito» corrieron al embarcadero, seguidos por Emmy y los capturadores de gaviotas. Entonces soltó las amarras, hizo sonar tres veces el silbato y la embarcación se puso en camino hacia la isla.
El día era soleado y ventoso y la bandera de lo alto del mástil era azotada por la brisa. Pero, a medio camino, el transbordador empezó a ladearse. El capitán Wade llamó a Indy:
—¡A ver, usted! ¡Coja el timón! Tengo que ver qué es lo que pasa.
El capitán corrió abajo y volvió a los pocos momentos, lleno de nerviosismo.
—¡Hay un agujero en la embarcación! ¡Nos estamos hundiendo! Todo el mundo tiene que ayudar a achicar.