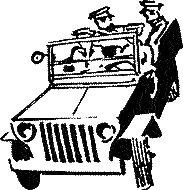
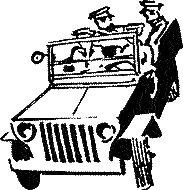
Cegados por el fuerte proyector, los Hollister tuvieron que llevarse las manos a la frente, a guisa de visera, para proporcionar sombra a sus ojos. Sólo veían a medias el grupo de hombres que había rodeado el coche.
—¡Somos de la policía! —dijo una áspera voz—. ¡Salgan!
El jefe gritó unas órdenes en español y el proyector quedó apartado.
Cuando sus ojos se fueron acostumbrado a la oscuridad, tío Russ y los cuatro niños pudieron ver que estaban rodeados por seis agentes de la policía.
—Son ustedes norteamericanos, ¿verdad? —preguntó el capitán, dirigiéndose a tío Russ.
—Sí, pero… ¿Qué significa esto?
—¡Muéstrenos dónde lleva el contrabando! —dijo el jefe, con una nota de triunfo en la voz.
—¿El qué? —preguntó Pete.
—Ya saben… Las antigüedades. Los objetos preciosos, sacados de los templos mayas.
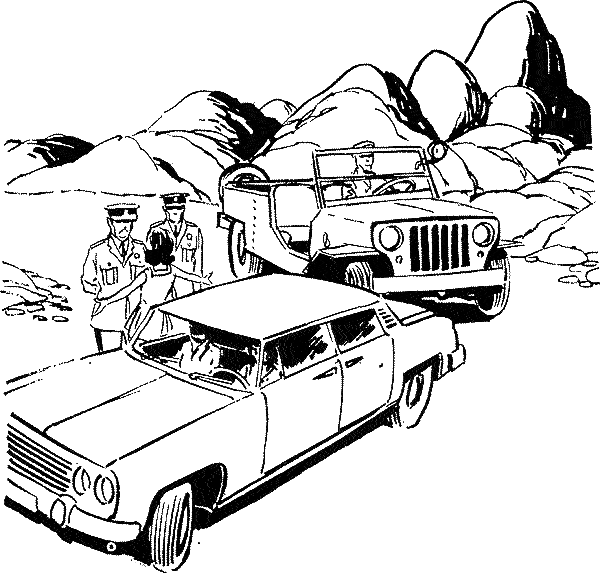
Mientras el capitán hablaba, varios de sus hombres empezaron a registrar el coche de los Hollister.
—Se equivocan ustedes —dijo Pam.
—Mejor sería que buscasen en el camión que ha pasado antes que nosotros —añadió Jean.
—¿Camión? —preguntó el oficial, frunciendo el ceño—. No hemos visto ninguno, pero es que no llevamos aquí más que unos minutos.
—Entonces, se les han escapado —dijo Pam—. ¿Por dónde han venido ustedes?
—A través de la jungla.
Los niños pudieron ver ahora un estrecho caminillo entre la arboleda. Aparcado allí había un vehículo con un reflector lateral.
Mientras Russ Hollister sacaba la documentación de su bolsillo, para probar su identidad, los hombres que habían estado registrando el coche hablaron con el capitán, en español.
—Dicen que no llevan ustedes contrabando —notificó el capitán a los norteamericanos.
—Si algo hay que pueda considerarse contrabando, apuesto lo que sea a que se encuentra en el camión de las gallinas.
—¡Miren! —gritó Pam, señalando en las oscuras aguas del mar una luz amarillenta que brillaba en el horizonte.
—¡Ajá! —exclamó el oficial—. Puede tratarse del barco que espera las mercancías robadas. Avisaré por radio a mis jefes.
El capitán echó a andar hacia el vehículo del proyector, pero no había dado ni tres pasos cuando, ante él, en el camino, se vio un resplandor, más allá de la curva.
Y de pronto en la oscuridad, brillaron dos faros semejantes a los fantásticos ojos de un monstruo.
—¡Es el camión de gallinas! —exclamó Pete.
A toda prisa, el policía bloqueó el camino, pero el camión se desvió a un lado, y aumentó la velocidad.
—¡Cuidado! —advirtió Teddy—. ¡No piensan detenerse!
—¡Saltad! —gritó Pete.
Mayores y pequeños se apartaron de un salto, mientras el camión pasaba por su lado a toda velocidad. Pasó rozando el coche rojo y sufrió un encontronazo con el vehículo policial, antes de desaparecer carretera abajo.
Prorrumpiendo en comentarios incomprensibles para los Hollister, los policías corrieron hacia su coche, ansiosos de comunicar por radio con la central de policía. Los Hollister, muy emocionados, les siguieron, para ver qué sucedía.
—Está rota. ¡Ese bandido ha roto nuestra radio! —masculló el capitán, sacudiendo los puños, enfurecido.
—¡Desde luego, es el hombre que nosotros sabemos! —declaró Teddy—. ¡Venid a ver esto!
Todos corrieron adonde estaba el muchachito, no lejos del coche rojo. En el suelo había varias cajas que se habían roto en la caída. Sólo una contenía gallinas; las otras dos estaban cargadas de objetos de piedra tallada. Entre ellos podía verse una cabeza del dios de la lluvia.
—Como imaginábamos —dijo el capitán—, alguien ha estado robando los templos y llevándose objetos hasta aquí cerca.
—¿Quiere usted decir que un barco viene a recogerlos? —preguntó Jean.
—Eso es lo que creemos —repuso el oficial.
Momentos más tarde, uno de sus hombres le llamaba, señalando algo que había descubierto.
Cincuenta pasos más allá se veía un saco lleno de objetos antiguos. En torno a él había esparcidas muchas patatas.
Pete hizo un chasquido con los dedos.
—¡Ahora ya sé lo que está ocurriendo! —dijo y explicó a los policías que sus hermanas habían visto, en la jungla, a unos chicos cargados con sacos—. Seguro que arriba iban las patatas, para disimular el contenido del fondo.
—¿Sabéis quiénes eran esos chicos y dónde viven? —preguntó el capitán.
Los primos respondieron que no.
—Pero podemos buscarles por la jungla —se ofreció Pete.
—A lo mejor Tomás podría ayudarnos, para que no nos perdamos —añadió Pam.
El jefe de policía dio las gracias a Pete por su ofrecimiento y se disculpó con toda la familia, por haber pensado que eran ladrones.
Los cinco Hollister subieron al coche rojo y se encaminaron a Uxmal. Por el camino, Pete iba muy silencioso, reflexionando. Por fin, dijo:
—¿Y si luego resulta que Tomás está ayudando a los ladrones a llevarse los objetos antiguos?
—Pertenece a una familia tan buena… —objetó Pam—. Si hace eso, seguro que no se da cuenta de que está mal hecho.
Cuando llegaron a la hacienda, tía Marge y la señora Hollister les aguardaban en el pórtico, muy preocupadas.
—¡Menuda noche hemos tenido! —exclamó Pete.
Y Teddy añadió:
—Por poco nos arrestan.
—Pero hemos estado a punto de atrapar a los ladrones —anunció Pam.
Entonces su tío se encargó de poner a las mujeres al corriente de todo lo sucedido.
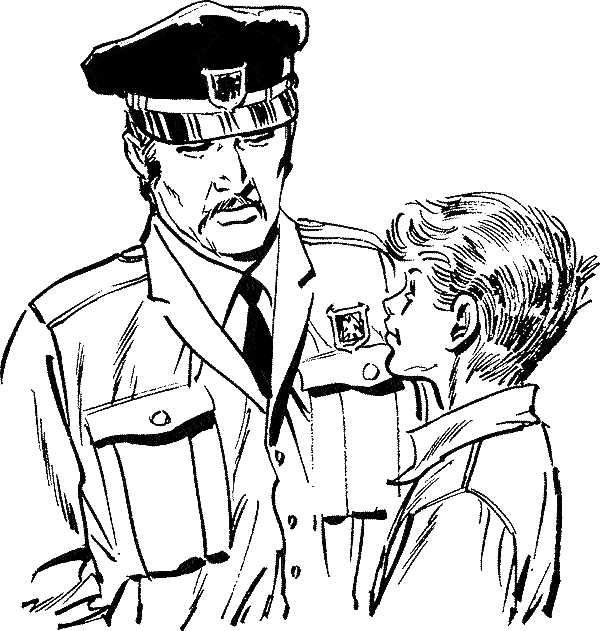
Por la mañana, antes del desayuno, los niños mayores se ocuparon de contar a los pequeños cuanto les había ocurrido. Al llegar al comedor se enteraron de que tío Russ ya había desayunado y salido con Balam para informar a las autoridades de su viaje a la jungla.
—Si saben en qué zona estaréis —explicó tía Marge—, podréis recibir ayuda, caso de necesitarla. Tío Russ llevará radio para ponerse en comunicación con la policía.
—¡Canastos! Eso me da escalofríos —declaró Ricky—. ¿Crees que algo puede salir mal, Pete?
—Estamos enfrentándonos con una banda de gente dura. Puede suceder cualquier cosa —dijo Pete, gravemente.
—Pete, lo mejor será ir a ver a Tomás en cuanto desayunemos —aconsejó Teddy, y luego, explicó a los demás las sospechas de Pete.
Con aquello, Holly quedó muy apurada.
—No es posible que Tomás esté haciendo nada malo —declaró.
—Eso es lo que deseamos todos —repuso Pam que, a continuación, dio a los chicos instrucciones para ir a la cabaña de los Rico.
—Yo quería proponer que las niñas pasaseis un día tranquilo en el taller de artesanía —dijo la señora Hollister, y tía Marge les informó de que la señora Rico tenía una sorpresa para ellas.
Llevando a Sue de la mano, las niñas acudieron a la cabaña, donde el señor y la señora Rico estaban ocupados en pintar nuevas figurillas.
—Mamá ha dicho que tienen ustedes una sorpresa para nosotras —dijo Jean, mostrando sus graciosos hoyuelos al sonreír.
—Sí, sí —repuso, en español, la señora Rico y dejó su trabajo para sacar de debajo de un mostrador, una pieza de tela blanca—. Hoy haremos «hipils». Pam, Jean, ¿vosotras sabéis cortar patrones?
—Claro —contestó Jean—. Mamá nos enseñó cuando éramos pequeñas.
—Sí. Lo menos hace un año —añadió Pam, echándose a reír.
Mientras las niñas Hollister se disponían a confeccionar los bonitos vestidos típicos, los tres chicos se encaminaron al poblado situado detrás de la hacienda.
En el patio de los Ricos encontraron a un muchacho que, provisto de una rama y un cuchillo, se ocupaba en hacerse un arco.
—Eres Tomás, ¿verdad? —le preguntó Pete, presentando a continuación a sus acompañantes y a sí mismo.
—¿Vas a salir de caza? —quiso saber Ricky.
—Cuando acabe de hacer el arco —respondió el chico maya.
Teddy comentó:
—Seguramente por aquí debéis de encontrar todos los animales salvajes imaginables.
—Muchos, sí —fue la respuesta.
Tomás explicó que en las profundidades de la selva habitaban ciervos, jabalíes y hasta jaguares.
—¿Y qué puedes decirnos de los contrabandistas? —preguntó Pete.
La pregunta dejó a Tomás atónito; el cuchillo se le cayó de las manos, aunque se apresuró a recogerlo y a reanudar su trabajo.
Pete se acercó más y le dijo, con voz reposada:
—No vamos a acusarte de nada, ni mucho menos, pero tenemos idea de que en la jungla están ocurriendo cosas muy raras.
Tomás continuó recortando la madera con el cuchillo, mientras Pete y Teddy le contaban todo lo sucedido la noche anterior. Ni una sola vez el muchacho indio levantó los ojos de la madera en que estaba trabajando.
Por fin, Teddy dijo:
—Tomás, tu hermana está muy preocupada porque piensa que puedes meterte en algún conflicto, cada vez que sales a los bosques.
—Yotam se equivoca —respondió el indio, levantando por fin la vista—. Yo no tengo problemas. Aunque conozco gente que tal vez los tenga.
—¿A quién te refieres? —preguntó Ricky, atacando directamente.
—A unos amigos míos —dijo Tomás—. Todos los días voy al bosque, a verles. Deberían dejar de hacer lo que hacen, pero tienen miedo. Siento lástima por ellos.
—A lo mejor nosotros podemos ayudarles —se ofreció Pete—. Si esos chicos transportan mercancías desde los templos, alguien debe de pagarles para que lo hagan.
—Y ésos son los verdaderos delincuentes —añadió Teddy—. Tus amigos deberían decir a la policía quiénes son esas gentes.
—Es el mejor modo de salir de problemas —aseguró Pete.
Tomás no replicó. Continuó recortando la rama, para dar forma al arco.
—Llévanos adonde estén tus amigos, Tomás —pidió Pete—. ¿Quién sabe si nosotros podremos convencerles para que hablen?
En aquel momento, desde la cabaña se oyó una vocecilla que decía:
—¡Pete tiene razón!
Tomás se volvió en redondo, exclamando:
—¡Yotam! ¡Has estado escuchando!
—¡Sí! —respondió la hermana, armándose de valor—. Lo he oído todo. Y debes dejar que estos chicos te ayuden.
Tomás miró, uno por uno, los rostros de los Hollister. Al fin dijo:
—Muy bien. Iré a los bosques con vosotros. Intentaremos dar con mis amigos.
—Yo «tam hai» —decidió Yotam.
Esto hizo reír a los Hollister, pero el hermano de la niña replicó:
—No. Puede ser peligroso.
—¿Por qué no vas al taller de tus padres para ayudar a mis hermanas a hacer los vestidos? —sugirió Pete.
A Yotam se le iluminó la carita y marchó, alegremente, por el camino que llevaba a la hacienda.
Tomás hizo señas a Pete, Teddy y Ricky para que le siguieran a la jungla. Las copas de los árboles, tan espesas y unidas unas con otras, ocultaban casi por completo la luz del sol. Sólo los gritos de los pájaros de la selva y el zumbido de los insectos interrumpían el silencio reinante.
Tomás fue abriendo paso para todos a través de matorrales y arbustos, hasta llegar a un sendero estrecho, pero bien definido. Allí se detuvo para escuchar.
—He oído algo —dijo.
—Yo no —declaró Ricky.
—¡Chist! —pidió Pete.
Los cuatro se detuvieron detrás de unos árboles y esperaron. Pocos minutos después, dos chicos aparecieron por el sendero, con unos sacos vacíos en sus manos.
Tomás salió a saludarles, pero cuando le siguieron los Hollister, los jóvenes mayas se mostraron asustados. Tomás les habló rápidamente en el suave idioma de los mayas.
Los chicos movieron negativamente la cabeza, miraron a todos lados para cerciorarse de que nadie les veía, y luego corrieron camino abajo.
Tomás se volvió a sus compañeros y dijo:
—No merece la pena insistir. Les asusta acudir a la policía.
—¿Les has preguntado quién les contrata para que trasladen los objetos? —inquirió Pete.
—Sí. Y no están dispuestos a decirlo.
—Entonces, podríamos seguirles para ver a dónde van —propuso Pete.
Sigiloso como un jaguar al acecho, Tomás trotó por los senderos de la selva, seguido de Pete, Ricky y Teddy.
De vez en cuando se detenían para examinar el sendero, con la intención de asegurarse de que los chicos no seguían otra dirección.

Al cabo de un rato, los perseguidores llegaron a las viejas vías ferroviarias.
—¿Estamos cerca de la compañía cinematográfica? —preguntó Pete.
Tomás asintió y Teddy le dijo que el director les había advertido que no fuesen aquel día.
—Es verdad —recordó Ricky—. Van a filmar escenas peligrosas con serpientes.
Entonces fue cuando Tomás descubrió que sus dos amigos se habían desviado de aquel sendero. Buscando indicios de follaje separado o ajado, el muchacho maya se fue internando en la espesura.
—¿Nos hemos alejado mucho del escenario de filmación? —preguntó Pete.
—Puede que un cuarto de milla —dijo Tomás.
De repente, los cuatro chicos se detuvieron, mirando frente a sí una pequeña cabaña, enmascarada con habilidad mediante follaje de la selva.
Tomás hizo señas a sus compañeros para que se echasen al suelo. Luego, avanzando con manos y rodillas, como animales selváticos, se encaminaron a la cabaña.
—¡Mirad! —cuchicheó Pete, señalando un trecho bajo un árbol, junto a la casucha.
¡Allí había una pila de sacos de harpillera!
Pete estaba tan emocionado que fue él quien abrió la marcha y pasó junto a los sacos para llegar a la entrada de la cabaña. Con el corazón palpitante, se asomó al interior del refugio.
No había nadie allí. Pero sí pudo ver una fantástica figura: ¡La cabeza de un dios de la lluvia!
Y no era eso sólo. La cabaña estaba llena de ídolos y figurillas pertenecientes a los templos del Yucatán.