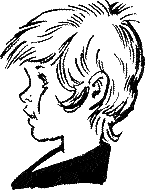
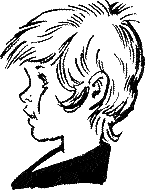
El camión se detuvo, con una sacudida, a poco más de tres palmos de Sue.
Holly agarró de la mano a su asustada hermanita y la arrastró lejos de la calzada.
—Sue, no vuelvas a hacer eso nunca. ¡NUNCA! —reprendió.
A la pequeñita le temblaba la barbilla.
—Lo siento.
—Mamá te lo ha dicho mil veces —dijo Holly, severa.
—Se me había olvidado —murmuró Sue.
—¡Pues eso no se debe olvidar! —siguió diciendo Holly, regañona.
Mientras hablaba, empezó a apercibirse de unos murmullos de protesta. Con el susto, había olvidado que seguía con la gallina bajo el brazo.
—Le has «hacido» daño —dijo Sue, entre hipidos.
—Lo siento. Apretaba mucho porque estaba muy asustada. —Se dio cuenta, entonces, de que el camión se alejaba y gritó—: ¡Espere! ¡Llévese su gallina!
Arrastrando a Sue de la mano, echó a correr tras el camión, pero éste no se detuvo.
—¿Lo conducía el señor Punto? —preguntó Holly, sin aliento.
—Parecía él —asintió Sue.
Las dos hermanas siguieron corriendo un trecho, con la esperanza de que el conductor se detuviera y reclamase su gallina.
—Mamá querría que la devolviéramos, porque eso es lo honrado —razonó Holly, muy seria.
Pero el camión seguía su camino y pronto desapareció a mano derecha.
Holly dejó de correr.
—No va a detenerse —dijo, con disgusto—. Debe de ser un señor malo. Aunque no me haya oído llamarle, tiene que habernos visto por el espejo retrovisor.
—Pam dijo que el señor Punto podría ser un hombre malo —recordó Sue.
Holly entornó los ojos.
—¿Sabes lo que vamos a hacer? Veremos si podemos averiguar a dónde ha ido.
Colocó la gallina en una posición más firme, bajo su brazo y, con Sue de la mano, avanzó camino arriba, hasta el lugar por el cual había desaparecido el camión. Un caminillo estrecho, con amplitud para un solo vehículo, las llevó hasta la intrincada jungla, llena de ramas y maleza. Las dos niñas se detuvieron y miraron a su alrededor.
—¿A dónde llevará esto? —preguntó Holly, retorciéndose, pensativa, una de sus trenzas.
Las niñas siguieron adelante, mirando cautamente a derecha e izquierda. A unos quince metros del camino principal, el sendero bifurcaba. Como la parte de la izquierda era más estrecha, las dos hermanas eligieron el camino de la derecha, pensando que el camión podía haber seguido por allí. Cada vez se internaban más en la selva e iban acelerando la marcha.
—Sue, lleva un ratito a «Tan-Tan» —pidió Holly.
Y alargó el ave a su hermana, pero en ese momento la pequeña tropezó en unos matojos y cayó de bruces.
«Tan-Tan» cacareó, sacudió las alas y corrió al interior de la jungla.
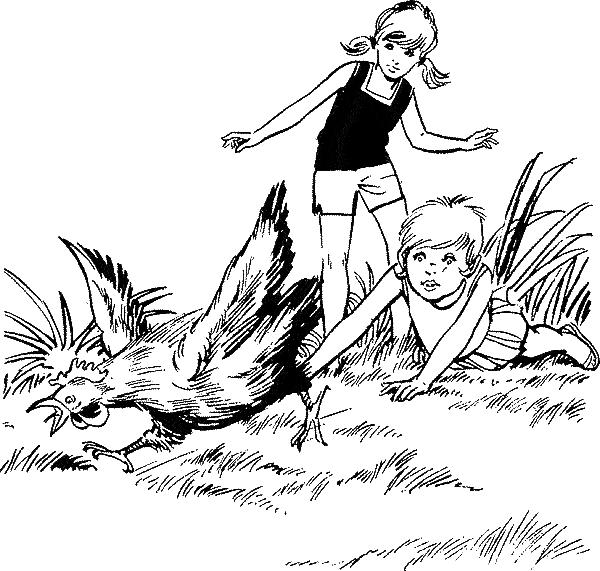
Sue continuó tendida en el suelo, sin hacer intención de levantarse.
—¿Qué pasa, Sue? ¿Te has hecho daño? —preguntó Holly, inclinándose.
La pequeña no respondió. Siguió con la cara muy próxima a un trecho arenoso entre las altas hierbas.
—¡Mira lo que estoy viendo! —cuchicheó, al fin.
Holly se echó al suelo, sobre manos y rodillas, para observar un pequeño agujero, en forma de cono, en la arena. Un pequeño insecto estaba excavando en él y no tardó en desaparecer.
—Me gustaría saber a dónde ha ido: —dijo Sue.
Mientras ella hablaba, una incauta hormiga se aproximó al agujero y… De pronto, ¡ham, ham!; el insecto oculto asomó la cabeza y se la comió.
Las niñas observaron, en silencio, durante varios minutos, durante los cuales otras dos inocentes hormigas se aproximaron a la trampa y fueron devoradas prontamente por el otro insecto.
Sue frunció el entrecejo.
—Es «tirrible» —afirmó—. «Tan-Tan» se ha comido el insecto de Pam, y ahora este insecto se come a los más pequeñines.
Holly se encogió de hombros, filosóficamente.
—Todo el mundo tiene que comer —declaró, sentenciosa.
Fascinadas, las niñas siguieron observando unos minutos más. Estaban a punto de ponerse en pie cuando oyeron voces de hombre. Holly hizo gestos a Sue para que estuviese quieta y callada.
—Puede ser el señor Punto —cuchicheó la hermana mayor.
Las dos se arrastraron hasta las altas hierbas y quedaron inmóviles.
—Pero si no puedo ver nada —protestó Sue.
Entonces se incorporaron tras un grueso tronco.
—¡Chiiist! Escucha lo que están diciendo.
Las palabras eran pronunciadas en buen inglés y, al parecer, por dos hombres. Uno de ellos decía:
—Hemos buscado por todas partes, sin poder encontrarlo.
—Ya lo sé. Y si uno de esos chicos se entera de esto, el juego está perdido.
Reinó el silencio durante unos instantes. Luego, el primero de los hombres, dijo:
—¡Por eso insisto en que hay que dar con ese Hollister y su mapa! ¡Es preciso que encontremos el Ídolo Risueño antes que él!
Las voces de los hombres dejaron de ser comprensibles.
Las niñas se apresuraron a levantar la cabeza para ver quiénes eran los hombres, pero tan solo pudieron verles de espaldas, mientras desaparecían en las profundidades de la jungla.
—¡Oh! —murmuró Holly—. Esos hombres hablaban de tío Russ. ¡Y saben todo lo del Ídolo Risueño!
—¿Qué hacemos? —preguntó Sue.
—Volver a casa lo más de prisa que podamos —dijo Holly.
Tomó a Sue de la mano y juntas echaron a andar por el camino por el cual habían llegado.
—Ya teníamos que estar en la carretera —dijo Sue, al cabo de un rato, mirando las copas de los árboles, que se extendían, como un dosel, sobre sus cabezas.
Siguieron caminando durante otros diez minutos, pero a cada instante se iban sintiendo más seguras de una cosa: ¡Estaban perdidas!
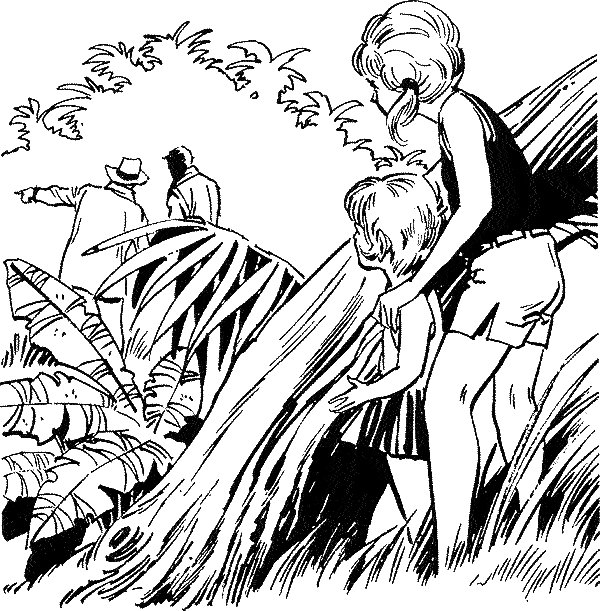
—¿Qué haremos? —preguntó Sue, con vocecilla temblorosa.
Holly se mordió el labio inferior, sin contestar. ¡Quizá tendrían que pasar la noche entera en la jungla!
De repente oyeron ruidos en la espesura y no tardó en aparecer una niña, de irnos ocho años, vestida con un «hipil» y llevando un gallina en los brazos.
—Es «Tan-Tan» —observó Holly, fijándose en el esmalte de las patas.
La niña desapareció como una sombra, y Sue se echó a llorar. Entonces la niña india reapareció y les hizo señas.
—Nos hemos perdido —dijo Holly—. ¿Quieres decimos por dónde podemos volver a la hacienda?
La niña nativa movió de un lado a otro la cabeza, dando a entender que no comprendía el inglés, pero les hizo señas de que la siguieran.
Las tres recorrieron cerca de medio kilómetro, hasta llegar a un poblado indio, en un claro.
Las pequeñas chozas de color marrón parecían bombones gigantescos.
La niñita entró en una de las chozas más grandes, a la entrada de la cual jugaban nueve niños pequeños, y no tardó a salir acompañada de una mujer gruesa y sonriente, llevaba el cabello recogido en un moño alto y tirante, y también vestía un «hipil». A su lado iba un hombre delgado y bajo.
La niña nativa dijo, por señas, que aquella pareja eran su madre y su padre, y los nueve pequeñitos sus hermanos. Luego mostró la gallina de las uñas pintadas y los niños la rodearon, llenos de curiosidad, prorrumpiendo en exclamaciones y tocando las pintadas patas.
—Puede que nunca hayan visto esmalte de uñas —cuchicheó Holly a su hermana. Y dirigiéndose a la mujer maya, le preguntó—. ¿Nos ayudará a llegar a casa?
Pero la india no comprendió. Una y otra vez intentaron las hermanas Hollister conseguir que el matrimonio les explicase cómo podían llegar a la Hacienda Copal, pero ninguno de los dos hacía otra cosa más que encogerse de hombros y sonreír.
Por fin la mujer les dio a entender, por señas que podían quedarse a dormir en la choza, aquella noche.
—No podemos —dijo Holly—. Mamá se preocuparía mucho.
Entonces varios niños corrieron hacia un hombre que entraba en el poblado. Llevaba sandalias, arrugados calzones azules, camisa deportiva blanca, un sombrero de paja… ¡Y en su cabeza llevaba la cosa más cómica que las niñas vieran nunca!
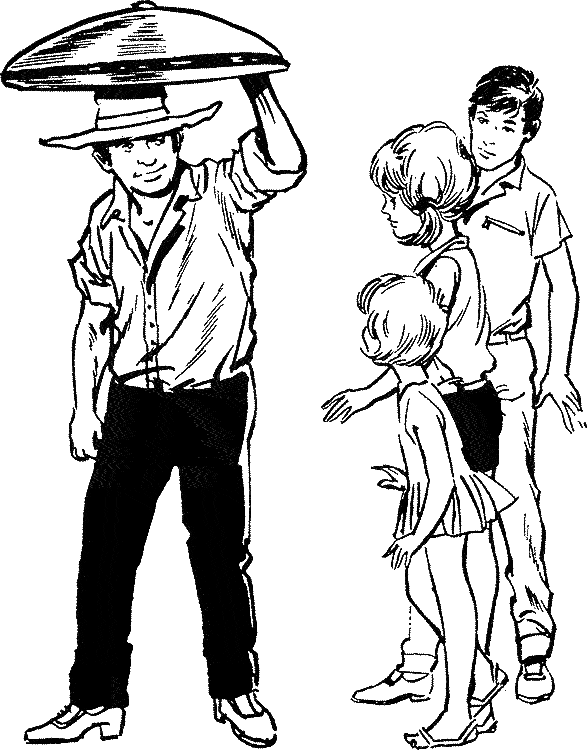
Era un gran recipiente metálico, de unos sesenta centímetros de diámetro, con una tapadera en forma de cono.
El hombre caminaba muy erguido, balanceando aquel recipiente como si le resultase la cosa más sencilla del mundo.
Holly y Sue corrieron hacia él, preguntando a gritos:
—¿Sabe usted inglés?
—Sí. Un «poca» —contestó el hombre en español. Mostró sus dientes blanquísimos en una sonrisa, y añadió—: Manuel sabe un «poca» de inglés.
—¿Qué es lo que lleva usted en la cabeza? —preguntó Sue.
El hombre se quitó de la cabeza el recipiente para dejarlo en el suelo, quitó la tapa y las niñas pudieron ver que estaba lleno de pequeños panes redondos.
—Soy el panadero —explicó Manuel—. Lo amaso y cuezo, y lo vendo a las gentes del pueblo.
—Entonces, ¿sabe usted dónde está la Hacienda Copal? —preguntó Holly—. Nosotras venimos de allí, pero nos perdimos.
Mientras los nativos se inclinaban para ir tomando el pan que pensaban comprar, el vendedor movió de un lado a otro la cabeza, mirando a las niñas Hollister.
—Estáis a mucha distancia, pero yo os llevaré allí.
—¡Olé! ¡Vivaaa! —gritó Sue, empezando a dar saltos y palmoteos.
—¿Queréis comer un poco de mi pan? —ofreció el panadero.
Las niñas miraron con verdadera ansia los panecitos de dorada corteza. Sonriendo, el hombre añadió:
—Vamos. ¡A comer! Es un regalo.
—Muchas gracias —dijeron Holly y Sue a un tiempo.
Después de haber comido un panecillo, Holly declaró:
—Estaba riquísimo. Oiga, señor panadero, ¿puede hacerme otro favor?
—Sí, sí —contestó en español, el hombre.
—Me gustaría tener un ratito en mi cabeza esa cosa de hojalata. ¿Es muy difícil?
—No —fue la respuesta del hombre, que se inclinó, recogió el amplio recipiente y lo colocó sobre la cabeza de la niña.
Holly hizo girar vertiginosamente las pupilas, mientras se esforzaba por permanecer erguida y, al propio tiempo, caminar.
—¡Ji, ji! ¡Tienes cabeza de hojalata! —dijo Sue.
—No me hagas reír —pidió Holly, aguantando las carcajadas.
En aquel momento el gran recipiente metálico se ladeó y se deslizó de la cabeza de la niña.