

Los dos chicos quedaron temblorosos, en la oscuridad. Aparte del dulce repicar de la campana, todo estaba en silencio.
De pronto Ricky buscó en su bolsillo y exclamó:
—¡Mi anillo! ¡No está! ¡Ese hombre me lo ha robado!
—Estoy seguro de que pensaba robarlo mientras dormíamos —dijo Teddy—. Pero cuando ha visto que salíamos… ¡Zas!
Al comprender que no podrían encontrar al ladrón en la oscuridad, los chicos dirigieron de nuevo su atención a la campana.
—Seguro que es una señal. ¡Vamos a averiguarlo, Ricky! —apremió Teddy.
El más pequeño apretó los dientes, que le castañeteaban y siguió a su primo. Ya podían ver perfectamente el contorno de la iglesia y los chicos miraron, primero, la oscilante campana y, luego, la cuerda que pendía hasta el suelo.
Súbitamente, Ricky se echó a reír a carcajadas.
—¡Mira, Teddy! ¡Una cabra!
Al aproximarse más, vieron al animalito que mordisqueaba el extremo de la cuerda y, por ello, sacudía y hacía sonar la campana.
—¡Vete de ahí! —ordenó Teddy—. Vas a despertar a toda la vecindad.
Teddy le dio una palmada en el flanco y el animal huyó en la oscuridad.
Los dos chicos volvieron al apartamiento y se metieron en la cama. No informaron de su aventura hasta la mañana siguiente.
Todos quedaron pasmados al enterarse de tan descarado robo.
—Es una pena que hayan robado ese anillo —dijo el oficial en mal inglés—. Muchos de nuestros tesoros van desapareciendo en manos de los ladrones.
Pete entregó al policía la bola de piedra y el hombre no tardó en asegurar que pertenecía al dios de la lluvia.
—Probablemente, fue robado cerca de Uxmal.
Pam habló del cargamento del camión de gallinas, y expuso su pensamiento de que aquella piedra había caído de aquel vehículo.
El policía se encogió de hombros, diciendo:
—Lo dudo. Los nativos de aquí no roban las pirámides.
Poco después de haber salido el oficial, el director del hotel acudió a tía Marge con un papel en la mano.
—Un telegrama para usted, señora Hollister. Lo han dado por teléfono desde Mérida.
Tía Marge leyó el mensaje y exclamó:
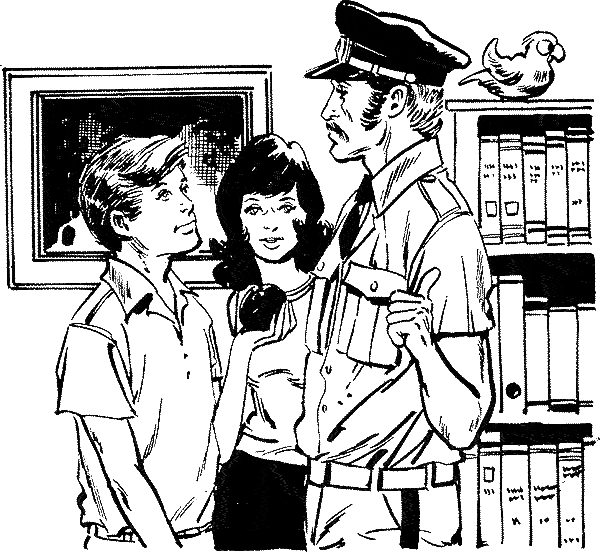
—¡Vaya por Dios!
—¿Pasa algo malo? —preguntó Jean.
—Nada. Pero papá no puede venir todavía. El telegrama aconseja que los Hollister nos traslademos a la hacienda Copal, próxima a Uxmal. Está más cerca de donde debemos buscar el Templo del Ídolo Risueño. Papá se reunirá con nosotros tan pronto como pueda.
Antes de comer, los Hollister hicieron las maletas, que luego fueron colocadas en la furgoneta de Balam.
Hasta «Tan-Tan», la gallina, protestando con leves cacareos, fue asegurada a lo alto del vehículo, dentro de su jaula.
Después de haber comido, los viajeros se despidieron de todas las personas de la hacienda y la furgoneta embocó el camino que se adentraba en las junglas del Yucatán.
—Confío en que el señor Punto y su amigo no nos vea marchar —dijo Pam—. Porque podrían seguirnos y causarnos problemas.
Desde luego, los hombres misteriosos no estaban entre los curiosos con quienes se cruzaron por el camino.
El viaje a la hacienda Copal resultó muy agradable. Una suave brisa acariciaba los rostros de los Hollister, que la recibían agradecidos, pues no estaban acostumbrados a aquellas temperaturas, superiores a los treinta grados centígrados.
Cuando se aproximaban a la hacienda, Balam les dijo que Copal era la palabra maya con que se designaba el incienso.
—Debe de resultar un lugar muy dulce para vivir —bromeó Teddy.
Y Pete dio a su primo un pescozón, añadiendo:
—¡Ya lo creo que debe de ser dulce!
Ante ellos, medio oculto por exuberantes palmeras, había un hotelito de dos pisos, formado por dos alas en forma de ángulo.
En el centro, como una hermosísima turquesa verde, se veía una piscina, con una entrada de agua que gorgoteaba en un extremo.
—¡Esto sí que es una bendición! —declaró Pam.
Y en cuanto la furgoneta se detuvo, corrió junto a la piscina, seguida de Jean y Holly.
—¿Qué es aquella cabaña de allí, Pam? —preguntó Jean.
En una elevación del terreno, a unos veinte pasos de la piscina, había un refugio, hecho de cañas de bambú, con techumbre de paja. A través de las puertas abiertas, las niñas pudieron ver a varias personas sentadas en banquetas bajas.
—Están haciendo algo —dijo Holly.
—¡Es un taller de artesanía! —exclamó Pam.
Una mujer vestida con «hipil», y un hombre con blanca camisa desabotonada y calzones remangados, estaban pintando de alegres colores rojo, verde y azul unas figurillas.
Los dos sonrieron al ver a las niñas, que les observaban tímidamente. Entonces, Pam se dio cuenta de que, a unos metros de distancia, detrás de la cabaña, el terreno descendía bruscamente y daba paso a un pueblecillo nativo.
—¿Qué es aquello? —preguntó Pam, al hombre, con la esperanza de que supiese hablar inglés.
Él sonrió y, dejando el pincel, levantó la vista hasta la niña.
—Allí viven la mayoría de las gentes que trabajaban en la hacienda.
—¿Podemos ir allí? —preguntó Holly.
Ahora fue la mujer quien sonrió, diciendo que sí.
—Nosotros somos el matrimonio Rico. Nuestra casa es la primera del pueblo. ¿Veis? Cuando vayáis, preguntad por Tomás y Yotam.
—¿Son sus hijos? —preguntó Pam.
—Sí. Ellos os acompañarán a verlo todo.
Las tres niñas descendieron por una larga escalera de cemento y se encontraron en un angosto caminillo que llevaba al poblado. Además de las chozas, había pequeños trechos de jardín o huerto, y en ellos, cabras, perros y pavos, cuyo plumaje resplandecía a la luz del sol.
Cuando llegaron a la cabaña indicada por la esposa del artesano, Pam se adelantó y asomó la cabeza por la abierta puerta.
Dentro, una niña de unos seis años jugaba con una muñeca, y un chico que tendría la edad de Pam, se mecía en una hamaca sujeta entre dos postes.
—Hola —saludó Pam.
Al momento, el chico dejó de mecerse y la niña se aproximó a su hermano.
—¿Sois Tomás y Yotam Rico? —preguntó Jean.
Los rostros de los dos hermanos se iluminaron con una sonrisa.
—Sí. Soy Tomás. Y hablo muy bien el inglés.
—Es verdad —admitió Pam—. ¿También Yotam habla inglés?
La pequeñita levantó la cabeza con la curiosidad reflejada en sus ojos castaños.
—Un «piquito» —dijo.
Entonces Holly comentó:
—Yotam es un nombre muy gracioso.
Tomás se echó a reír.
—Es un apodo. Es que mi hermana dice muy a menudo «yo tam hai», que quiere decir, yo también. Por eso la llamamos Yotam.
Mirando el interior de la cabaña, las niñas Hollister pudieron ver mantas de vivos colores, colgadas de varas horizontales. Arrimada a la pared, una mesa y unos bancos, y una alacena de madera para platos, cazuelas y sartenes.
Fuera, junto a la puerta, un fogón al aire libre, donde se veía madera carbonizada y algunas brasas todavía encendidas.
—¿Quieres mostrarnos el poblado? —preguntó Jean a Tomás, que dijo que sí, con una sonrisa.
—Yo «tam hai» —dijo la pequeña.
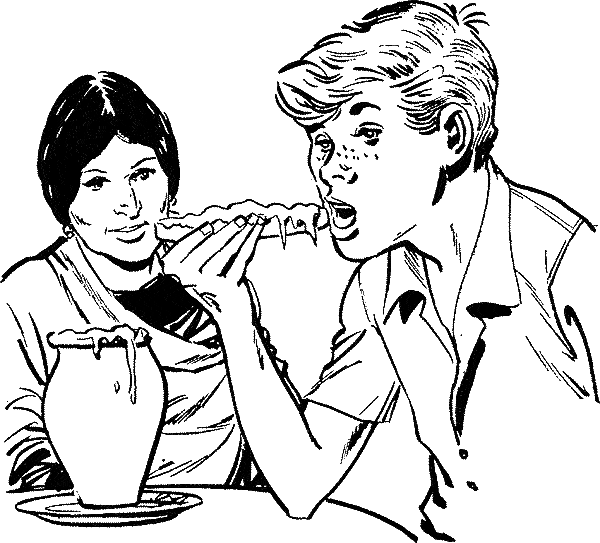
Todos juntos atravesaron los pequeños prados del pueblo.
Las mujeres, vestidas con «hipils», les decían adiós desde sus casas, y una les hizo señas para que entrasen y les ofreció una rebanada de pan tostado con miel.
—Tenemos muy buenas abejas en Yucatán —dijo Tomás—. No nos pican.
—Cuanto me alegra saberlo —dijo Holly, que tenía horror a sentir abejas zumbando cerca de sí.
Las niñas dieron las gracias a la india y se comieron el pan con miel.
—Huuumm —murmuró Holly, lamiéndose la punta de los dedos.
Cuando volvieron a la cabaña de los Rico, Pam miró con curiosidad la hamaca. Estaba hecha de un material que se parecía a las redes de pesca.
—No veo camas —observó la niña.
—Dormimos en las hamacas —repuso el chico—. ¿Quieres probar la mía?
—No sé si…
—No tengas miedo. No te caerás.
Mientras las otras niñas la observaban, Pam trepó a la hamaca y empezó a balancearse.
—No está mal —dijo—. Mejor dicho, está muy bien…
Holly se irguió sobre las puntas de los pies y dio a su hermana un buen empujón. La hamaca se sacudió con fuerza y Pam dejó escapar un grito.
Pero la traviesa Holly no hizo caso y dio otro empellón.
¡Flip!
La hamaca se dobló y Pam quedó cazada dentro, igual que un incauto pez.