

Pete recogió las tres monedas y se las mostró al empleado.
—Mire lo que hemos encontrado —dijo.
—Tenéis suerte —declaró el hombre, ayudando a los niños a colocar el asiento en su sitio—. Ese dinero no estaba ayer aquí, porque yo limpié debajo de los asientos.
Pete y Pam dieron las gracias al hombre y se encaminaron al mostrador del «Rent-A-Car».
—¿Habéis encontrado lo que buscabais? —preguntó la joven.
Pete asintió, enseñando las monedas.
—Hemos encontrado esto, debajo del asiento.
—Y ¿cómo sabíais que estaban allí?
—No lo sabíamos. Fue sólo una corazonada. Será mejor que le entreguemos los once centavos, pero ¿podemos quedarnos con la moneda de cabeza de serpiente?
—Pues… —empezó a decir la joven, indecisa.
—Si alguien viene a reclamarla, se la devolveremos —añadió, inmediatamente, Pam.
—En tal caso, de acuerdo —replicó la empleada.
Pam escribió su nombre y dirección en un papel y se lo dio a la joven. Al salir del edificio, los dos hermanos se detuvieron junto a sus bicicletas, para examinar la moneda. Era de la medida de medio dólar y la serpiente tenía cabeza de hombre.
—Mira que larga es la nariz —observó Pam, muy emocionada—. Y la frente es hundida. Es un indio maya, como los que vimos dibujados en la enciclopedia.
—Todo esto encaja —dijo Pete—. Smith es el señor Águila, y apostaría algo a que ha vuelto al Yucatán para esperar a tío Russ.
Pam sintió un escalofrío.
—Conviene tener los ojos bien abiertos.
Cuando Pete y Pam llegaron a casa, encontraron a Ricky, Holly y Sue muy nerviosos, hablando de una llamada telefónica de tío Russ.
—Nos vamos dentro de dos días —anunció Holly, dando a Sue un abrazo de entusiasmo.
—¡Sí! —concordó Ricky—. En el avión de la compañía donde trabaja tío Russ. Viene a buscarnos a Shoreham el domingo.
En los dos días siguientes reinó una gran emoción, a causa de los preparativos del viaje. Eran tantas las veces que los Hollister habían salido de Shoreham, que todo se iba arreglando a las mil maravillas.
Como de costumbre, Ann y Jeff Hunter, que vivían en la misma calle, algo más abajo, se ofrecieron para quedarse con «Morro Blanco» y sus mininos.
Dave Meade, el amigo de Pete, se sintió contentísimo de poder tener consigo a «Zip», durante los días en que los Hollister estuvieran ausentes. «Domingo», el burro de la familia, había sido prestado al granjero Johnson, quien lo utilizaría durante varias semanas.
—Mamá —dijo Pam, la víspera de salir de viaje—, ¿podemos ir Holly y yo a la biblioteca, a buscar algunos libros que hablen del Yucatán?
—Desde luego, hijita. Pero estad aquí a la hora de cenar. A las seis en punto.
—Yo también «quero» ir —declaró Sue.
—La cuidaré bien, mamá —prometió Pam.
La hermana mayor colocó a Sue en la cesta, delante del manillar de la bicicleta, y ella y Holly montaron y se alejaron, pedaleando.
Al pasar ante la casa de Dave Meade, las niñas vieron a Joey Brill que avanzaba en su dirección, sacudiendo una vara contra los árboles.
Tan pronto como vio a las niñas Hollister, Joey dio un alarido escalofriante y efectuó una danza ante las ruedas de las bicicletas, intentando introducir la vara entre los radios.
—¡Cuidado! —gritó Holly.
Pam efectuó un viraje.
¡CRASH!
La bicicleta chocó contra un árbol y Sue saltó de cabeza, por encima de la cesta y fue a parar al césped.
Como la pequeña prorrumpió en llantos, Dave Meade la oyó, salió de su casa y atravesó el jardín a todo correr.
—¡Qué importante te sientes, atacando a unas niñas que no te han hecho nada! —gritó Dave—. ¡Te voy a dar un puñetazo en la nariz, Joey!
—Y yo te ayudaré —se ofreció Holly, saltando de su bicicleta.
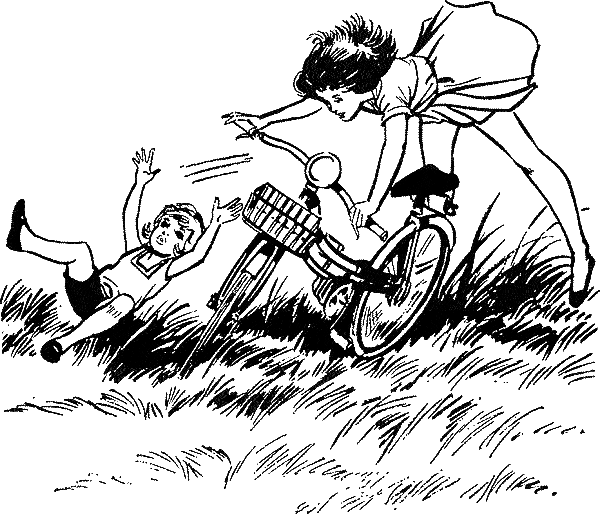
Joey dejó caer la vara y corrió hacia el jardín más próximo.
—¡Ja, ja! ¡Antes tendréis que pillarme! —contestó, retador.
De un salto, cruzó un seto de poca altura y, un momento después, daba un grito estridente.
Cuando Dave y Holly llegaron a su lado, le encontraron hundido hasta las rodillas en un charco de lodo y musgo.
Holly contuvo un grito.
—¡Oh! —murmuró—. El nuevo lecho de rosas del señor Ferguson. ¡Sí que la has hecho buena!
Desde la casa sonó un grito furibundo, y un hombre de expresión agresiva apareció, corriendo. El señor Ferguson agarró al chico por el cuello, le sacó del lodo y le dio un buen golpe en la parte posterior de los calzones.
Cuando Joey se alejó, disimulando el llanto, Dave le dijo, a gritos:
—¡Hasta la vista, Joey! ¡Ya has visto que la vida es un lecho de rosas!
Riendo alegremente, Holly y Dave volvieron junto a las bicicletas. Allí encontraron a Sue, sentada de nuevo, en la cesta de la bicicleta de Pam, con las lágrimas secas.
—Muchas gracias por tu ayuda, Dave —dijo Pam.
—No tiene importancia. ¿Sabéis lo que ha pasado con el perro de Joey?
—Me da pena ese animal —declaró Pam—. ¿Qué le ha pasado?
—Que cuando Joey se empeñó en enseñarle a morder a la gente, su madre lo regaló a unos amigos de Stone Point.
Las niñas reanudaron la marcha y, por el camino, Pam comentó:
—Dave es un gran chico.
Holly sonrió y dirigió a su hermana una traviesa mirada de reojo.
Hacia las cinco y media, las tres niñas regresaban de la biblioteca, muy contentas con lo que habían averiguado.
—¡Mamá! —exclamó Sue—. Pam sabe más cosas sobre la pista.
—Se refiere a la moneda que encontramos —explicó Pam—. Es, realmente, una figura de Kukulcan, el dios serpiente de los mayas.
—Acordaos —añadió Holly—. Es el dios del templo de Chichén Itzá.
—Muy interesante —repuso la madre, antes de volver a la cocina, en donde estaba preparando la cena.
Las niñas fueron tras ella, y Holly dijo:
—Mírame, mamá.
La señora Hollister volvió la cabeza hacia su hija, que había puesto los ojos bizcos.
—Qué rara estás, hija.
—No. Estoy hermosa.
Pam se apresuró a explicar a su madre que los antiguos mayas consideraban los ojos cruzados o bizcos un signo de belleza.
—Pero estoy segura de que nadie piensa así ahora —declaró, sonriendo, la señora Hollister.
Cuando la chiquitina Sue empezó a ponerse pesada, cruzando los ojos una y otra vez, la madre tuvo que acabar diciendo:
—¡Basta, niñas! ¡Me estáis poniendo nerviosa! Se me acabará quemando el estofado de cordero.
Las dos pequeñas, conteniendo la risa, corrieron a la sala, para mostrar a los chicos lo hermosas que podían presentarse las doncellas.
—Bah. Eso no es nada —dijo, despectivo, Ricky.
Torció la vista, hundió los pulgares en los oídos y sacudió los otros dedos a modo de alas. Las dos niñas rieron a carcajadas.
—Vamos, hijos. A lavarse todos para la cena —dijo la madre.
Los niños se aprestaron a obedecer.
A la mañana siguiente, los Hollister colocaron sus pertenencias en la furgoneta. Sue dio a «Matilde» un beso de despedida, antes de subir al vehículo. Por fin el señor Hollister condujo hacia el aeropuerto. Pete llevaba su amplio cinto, con el mapa de tío Russ bien escondido. Cuando llegaron ya les esperaba un pequeño avión bimotor a reacción, para vuelos particulares.
El piloto, un hombre alto y robusto, con ropas de vuelo, dijo que se llamaba Tom Mulvey.
—Vamos —dijo, abriendo la marcha hacia el aparato—. Les dejaré a todos en plena jungla del Yucatán, en muy poco tiempo.
Varias horas más tarde, cuando los niños miraron por las ventanillas, vieron una gran ciudad que se extendían abajo.
—Es Nueva Orleáns —informó el piloto—. Ahora estamos cruzando el Golfo de Méjico. Dentro de poco tomaremos tierra en Mérida, la capital del Yucatán.
Al poco rato, los niños experimentaron una extraña sensación en los oídos y el aparato empezó a descender.
—¡Canastos! ¡Qué ciudad tan pequeñaja! —dijo Ricky, mirando la ciudad que iba quedando a la vista bajo el ala izquierda.
—Aquí, a la derecha están las junglas —dijo el piloto.
Mientras el aparato iba descendiendo, los viajeros contemplaron una densa selva con mucho arbolado.
—¿Dónde están los indios? —se interesó Ricky de inmediato.
—Allí, precisamente. Veréis muchos —prometió la señora Hollister.
Por fin las ruedas rozaron la pista, el aparato rugió y no tardó en detenerse ante un edificio bajo, pintado de blanco.
—¡Zambomba! ¿Ésta es la estación terminal? —preguntó Pete.
—Sí —replicó el piloto, ayudando a la familia a bajar a tierra—. Ni siquiera es tan grande como la de Shoreham, ¿verdad?
La señora Hollister llevó a sus hijos a la aduana, donde un hombre uniformado revisó su documentación.
—Que disfruten en su visita a Méjico —dijo.
Apenas había transcurrido un minuto cuando Holly prorrumpía en penetrantes gritos, diciendo:
—¡Teddy! ¡Jean! ¡Tía Marge!
Sus primos les aguardaban, sonrientes, a la salida, y los recién llegados corrieron a saludarles.
—¡Hurra! ¡Ya estamos empezando una aventura! —gritó el escandaloso Ricky.
La tía Marge era esbelta, bonita, de cabello oscuro y un alegre brillo en los ojos. Su hija Jean, de nueve años, tenía el cabello castaño, lacio, y graciosos hoyuelos cuando sonreía.
Teddy se parecía algo a su primo Pete. Tenía un año menos, el cabello negro, los ojos grises y se hubiera dicho que era incapaz de estar quieto un instante.
Las dos madres se abrazaron muy emocionadas y hablaron de aquel viaje.
—Russ llegará dentro de pocos días —explicó tía Marge, que llevaba una gran bolsa de labor—. Hay mucho que ver en Chichén.
Cuando el mozo se llevó sus equipajes, los primos Hollister y las dos señoras se encaminaron a una vieja furgoneta.
Un hombre delgado, que vestía pantalones azules y una camisa abierta, de color gris, saludó cordialmente a los viajeros. Bajo su sombrero blanco, flexible, se veía su faz curtida por el sol y muy arrugada; su gran nariz delataba que era de ascendencia maya.
—Balam es un viejo amigo de Skeets —explicó tía Marge— y también cuidará de nosotros.
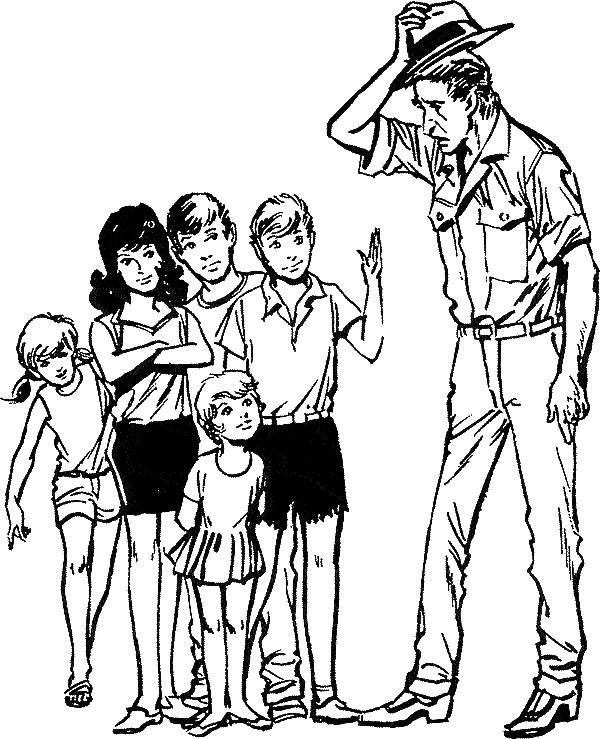
Entre risillas discretas de unos, y alegres carcajadas de los otros, los niños subieron a la furgoneta, mientras Balam iba colocando las maletas en el portaequipajes. Luego las sujetó debidamente.
—¿Vamos a Mérida? —preguntó Pete.
—No. Directamente a Chichén —contestó Balam, sonriendo.
La carretera, estrecha y de superficie negruzca, bordeada de bosques, conducía hacia el este por un terreno lleno de desniveles.
¡Qué diferente era todo allí, comparado con Shoreham, y con todos los Estados Unidos! ¡Y qué calor hacía!
—Estaréis mucho más cómodos en la hacienda de Chichén Itzá —aseguró tía Marge—. Está sólo a unas dos horas de camino de aquí.
El vehículo pasó ante un grupo de casuchas que se levantaban a un lado del camino, y los niños de tez morena que jugaban a la entrada se apresuraron a esconderse, tímidamente, en los portales.
—¿Son indios? —preguntó Pam al conductor, con evidente curiosidad.
—Sí. Indios mayas.
—Marge —dijo la señora Hollister—, creo que debes saber lo que sucedió en Shoreham, poco antes de que saliéramos.
En un momento, entre la madre y los hijos, los Hollister de Shoreham contaron a los demás lo ocurrido con el maletín.
En aquel momento, una camioneta cargada de cestas apareció a toda velocidad, en dirección opuesta a la furgoneta.
—¡Mirad qué montón de gallinas! —comentó Holly.
Entonces se le ocurrió cruzar la carretera a un perro huesudo. La camioneta se desvió hacia el lado por donde llegaban los Hollister.
—¡Cuidado! —gritó Ricky.
¡Pero ya era demasiado tarde! ¡Con un horrendo estrépito metálico, los dos vehículos sufrieron un encontronazo lateral!