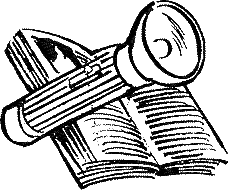
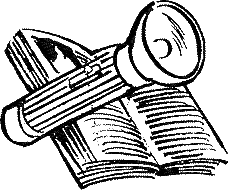
La habitación estaba hecha un verdadero desbarajuste. Incluso la maleta de tío Russ estaba abierta y las ropas desparramadas por todas partes.
—Alguien sigue buscando el mapa —declaró el tío.
Y Ricky añadió:
—¡Seguro que ha sido el hombre flaco!
Un pensamiento repentino acudió al cerebro de Pam.
—¡Puede que ese hombre siga en la casa!
—Vamos. Hay que registrarlo todo. Pero con mucho cuidado —aconsejó el señor Hollister.
Ricky abrió la puerta de rejilla de la cecina para que entrase «Zip» y, con el perro ladrando de estancia en estancia, los Hollister registraron la casa de punta a cabo.
Por fin llegaron todos al sótano, donde «Morro Blanco», la gatita, se encontraba cómodamente enroscada en una gran cesta, con sus cinco hijitos.
—«Morro Blanco», ¿has visto un ladrón? —preguntó Holly.
La gata madre se irguió, enderezó el lomo y, con un suave runruneo, frotó su cabeza contra la pierna de Holly.
—Ha dicho que no —tradujo, muy convencida, Holly.
Pete revisó la puerta del sótano, que seguía cerrada, y la familia acabó convenciéndose de que el ladrón había huido de la casa.
—Será mejor que llamemos a la policía —aconsejó la señora Hollister, mientras subían desde el sótano, a la cocina.
—Puede que el oficial Cal esté de guardia esta noche —dijo Pete.
Se acercó al teléfono y marcó el número de la policía. Después de explicar al sargento de guardia lo que había sucedido, preguntó si su amigo Cal Newberry estaba de servicio aquella noche.
—Sí. Lo está —le respondieron—. Se halla en su coche patrulla. Le enviaremos allí en seguida.
Cal Newberry, el joven policía que con frecuencia ayudaba a los Hollister a resolver misterios, llegaba a la casa pocos minutos más tarde. Pete y Pam le estaban esperando. Todos entraron en la casa. Cal llevaba el equipo para tomar huellas digitales.
Después que le relataron lo que había sucedido, el policía inspeccionó pomos de puertas y otras superficies brillantes, pero no encontró más huellas que las pertenecientes a los Hollister.
—Llevaría guantes, como en la televisión —dijo Sue, bostezando. Y frotándose los ojos informó—: Me voy arriba, mamita. Si me necesitas, estaré en la cama.
Sonriendo, la señora Hollister dio las buenas noches a la pequeña con un beso. Los demás hermanos estaban demasiado nerviosos para pensar en dormir.
—Venga. Puede que encontremos alguna pista fuera, Cal —sugirió Pete.
El policía tomó su enorme linterna y, seguido por los cuatro niños, revisaron el patio de extremo a extremo.
Nada.
Pero luego, cuando el oficial buscó por el camino, delante de la casa, se detuvo en seco, diciendo:
—¡Mirad esto!
—¡Huellas de neumáticos! ¡Aquí ha estado un coche aparcado!
—Y las huellas se alejan en dirección al aeropuerto —observó Holly.
Los investigadores corrieron a informar de lo que habían averiguado. Luego, tío Russ puso a Cal al corriente de todo su secreto.
—Haremos averiguaciones sobre ese hombre flaco —dijo el policía—. Llamaré al aeropuerto.
Como tío Russ recordaba el número de su asiento, no llevó mucho tiempo identificar al pasajero en cuestión.
—Se llama Águila, Quinto Águila —dijeron en el aeropuerto—. Sí… Ya ha salido de Shoreham. Hace media hora ha tomado un avión para Nueva York.
El oficial Cal tomó nota de toda la información y prometió seguir con interés todos los incidentes del caso, en cuanto hiciese referencia a Shoreham.
En cuanto el oficial se hubo marchado, Pam corrió a la librería.
—Vamos a leer más información sobre el Yucatán —dijo.
—Ahora no, hacedme el favor —pidió la señora Hollister—. Es muy tarde y hemos tenido un día muy largo y lleno de emociones.
Pronto en casa de los Hollister no hubo más luz que el brillo de la luna sobre el tejado.
A media noche, un estrépito inesperado despertó a Pete, que se sentó en la cama, de un salto, y escuchó.
—¡Zambomba! ¡Hay alguien abajo!
Sigilosamente, salió de la cama, se puso las zapatillas y bajó, de puntillas, las escaleras. De la sala llegaba una ligera claridad.
Pete decidió echar un vistazo, antes de avisar a su padre. Bajó el primer peldaño, que crujió un poco, pero siguió descendiendo, tan silencioso como un gato. De pronto, respirando profundamente, dijo:
—¡Pam! ¿Qué estás haciendo aquí?
En el suelo, cerca de la librería, iluminándose con una linterna, y abocada a una enciclopedia, se encontraba Pam.
—¡Me has asustado, Pete!
—¡Y tú a mí!
—Tenía los libros apilados y se me han caído. Perdona. Es tan interesante… —concluyó Pam, recogiendo los volúmenes.
A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, Pam dijo:
—¿Sabíais que los antiguos mayas tenían meses de veinte días?
—No —replicó tío Russ—. ¿Y cuántos meses tenían en un año?
—Dieciocho. ¡Y oíd qué nombres! Pop, Mol, Zac, Mac…
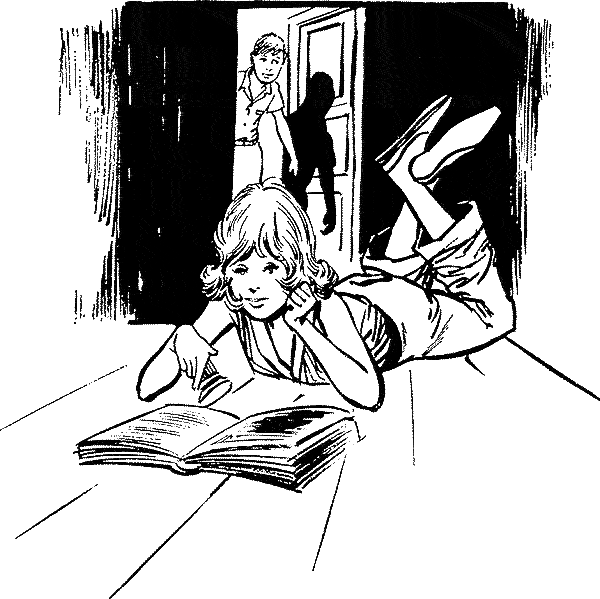
Holly estalló en risillas.
—¿Lo dices en serio?
—Claro que sí. Y cada uno tiene un dibujito representativo. Se llama un «glif» —sonrió Pam—. Hasta hay un mes que se llama Zip.
Pete, riendo, declaró:
—Entonces, ese mes debería llevar el dibujo de nuestro perro.
—¡Canastos! Un mes de veinte días. ¡Qué de prisa les debía de pasar el tiempo! —razonó el pecoso.
La señora Hollister calculó rápidamente, de memoria, y dijo:
—En ese caso, tendrían años de trescientos sesenta días. ¿Qué pasaba con los otros cinco días?
—Ah, me alegra que me lo preguntes —contestó Pam—. Ésos se llamaban los días de la mala suerte.
—Como ayer —comentó el tío Russ, dejando sobre la mesa la servilleta y retirando su silla. Pero sus ojos brillaron cuando al ponerse en pie, añadió—: Anoche estuve pensando que este viaje puede resultar demasiado peligroso para tía Marge y los niños.
—Pero ahora no puedes dejarles sin ir —protestó Ricky—. Los Hollister no renuncian nunca a una empresa. ¿Verdad, papá?
El padre sonrió y Russ dijo:
—A eso se llama tener espíritu. Tienes razón, pelirrojillo.
Pete, medio en broma, medio en serio, declaró:
—Lo mejor que podríamos hacer es que nosotros os acompañáramos al Yucatán. A mayor cantidad de personas, más seguridad.
Los mayores se echaron a reír y el padre de los Hollister informó a su familia:
—Como sabíamos que llegaríais a esa conclusión, ya hemos hablado de ello.
Los niños adivinaron una buena noticia en la expresión de los rostros de sus padres.
—¿Te refieres a que podremos ir? —exclamó Pam.
—Sí —asintió la señora Hollister—. Aprenderéis mucho con ese viaje.
Los niños empezaron a dar alaridos y a bailotear alrededor de la mesa, igual que si fueran indios salvajes.
—Seremos exploradores de la jungla —dijo Ricky, abriéndose ya camino entre imaginarias lianas.
—¿Tú también vienes, mamita? —preguntó Sue, tomando a su madre de la mano.
Sonriendo, la madre replicó:
—Naturalmente. Soy tan buena exploradora de la selva como pueda serlo cualquiera.
Holly quiso saber:
—Y ¿cómo iremos allí?
La familia de tío Russ iba a trasladarse en un avión, propiedad del sindicato de los periódicos.
—Veré si puedo arreglarlo todo —prometió el tío, y a continuación explicó que tenía que ir antes a Nueva York en viaje de negocios.
—Pero ¿y el mapa que llevas encima? —dijo Pete—. ¿Crees que el señor Águila no intentará robártelo?
—Lo dejaré confundido —repuso tío Russ, buscando en su billetero, de donde sacó el mapa, que entregó a Pete—. Nadie pensará encontrarlo en ti. ¿Quieres guardármelo?
—Claro que sí —contestó, señalando el grueso cinturón deportivo que llevaba—. Guardaré aquí el mapa, y no lo encontrará nadie.
El señor Hollister llevó a su hermano en la furgoneta al aeropuerto, antes de encaminarse a la parte central de la población, donde dirigía el Centro Comercial. Aquel establecimiento era una combinación de ferretería, juguetería y artículos deportivos.
Cuando los dos hombres estuvieron fuera, los niños extendieron las enciclopedias en el suelo y Pam leyó en voz alta, mientras Holly tomaba nota de los «glifs» de los días y las noches, en dos trozos de papel.
Había varios dibujos de antiguos mayas.
—¡Qué narices tan grandes tenían! —observó Ricky.
Y Holly añadió:
—¡Y qué frentes tan inclinadas!
—¡Serpentinas! ¡Qué ganas tengo de llegar a Chicha en Liza! —exclamó el pecoso.
Oyendo aquello, Pam y Pete se echaron a reír.
—No es Chicha en Liza, sino Chichén Itzá —aclaró la hermana mayor—. Mira. Aquí dice que eso significa: ¡la boca del pozo de la tribu Itzá!
Mientras Pam seguía leyendo, Pete telefoneó a la policía. El oficial Cal no había entrado todavía de guardia, pero Pete averiguó que, tal como él sospechara, Águila había llegado a Nueva York y se escabulló discretamente, sin que la policía hubiera podido interrogarle.
Pete dio la noticia a los otros y luego empezó a hablar sobre las huellas de neumáticos que habían visto la noche anterior.
—Pam, apuesto algo a que podremos encontrar el coche —dijo el muchachito, de pronto.
La niña cerró el libro, para mejor escuchar.
—¿Cómo lo harías?
—Si podemos llegar pronto a la compañía de alquiler de coches, que hay en el aeropuerto, creo que lo conseguiremos. Ven. Vamos a preparar las bicicletas en seguida.
Pete y Pam explicaron a su madre a dónde querían ir, y luego sacaron las bicicletas. Pero, antes de emprender la marcha, Pete colocó en la rueda delantera de su máquina un aparatito que servía para medir la cantidad de kilómetros que la bicicleta recorriera. El muchacho situó el aparato a cero. Durante el camino, Pete explicó su plan a la niña. Media hora más tarde se detenían ante el edificio del aeropuerto, y estacionaban sus bicicletas en una pared.
Antes de entrar en el edificio, Pete comprobó el kilometraje de su odómetro.
—Cinco millas y cuarto. Recuérdalo, Pam.
Se encaminaron al mostrador de la firma de alquiler de coches, donde les saludó una amable joven.
—¿En qué puedo serviros? —preguntó.
—Nos gustaría comprobar el kilometraje hecho por un cliente que tuvieron ustedes ayer —dijo Pete.
—Vaya; ¡parecéis detectives!
—La verdad es que lo somos. Y esto es muy importante. ¿Puede usted ayudarnos? —pidió Pete.
—Lo procuraré. —La simpática empleada buscó en un archivo y sacó unas hojas—. Ocho de ellos fueron devueltos ayer.
—¿Alguno de ellos hizo un total de diez millas y media?
La joven volvió a consultar los papeles, mientras Pam sonreía, complacida por la sagacidad de su hermano.
De repente, una expresión de asombro se dibujó en el rostro de la joven empleada.
—¿Cómo lo sabías? Aquí hay un coche que hizo, exactamente, diez millas y media.
—¿Quién alquiló ese coche? —inquirió Pete.
—Un tal señor Smith.
—Es un nombre falso —opinó Pam—. Seguro que fue Águila.
—Querría pedirle un favor más —dijo Pete—. ¿Puedo examinar ese coche?
—Pues… realmente debéis de ser detectives —dijo, sonriendo, la empleada—. Ese coche todavía no ha sido alquilado hoy. Lo encontraréis en un lateral del edificio, junto a nuestro cartel anunciador. Es el sedán más nuevo.
Los dos hermanos dieron las gracias a la empleada y corrieron al lugar que ella les había indicado. Un mozo estaba acabando de limpiar el sedán con una aspiradora manual.
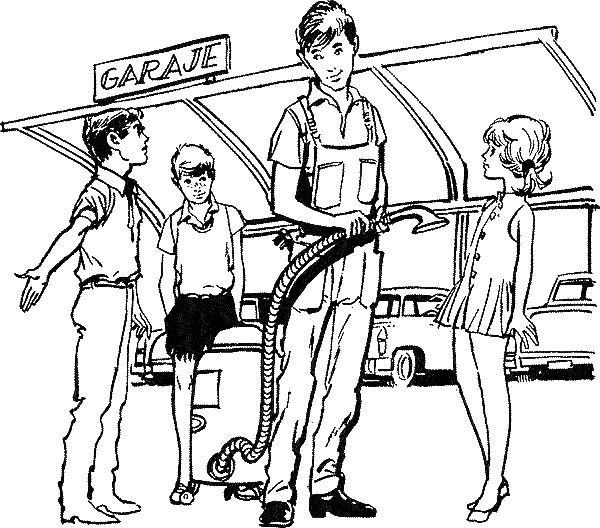
—Quisiéramos examinar este coche —dijo Pete.
El hombre, al principio, les miró, algo burlón, y preguntó:
—¿Qué estáis buscando?
—No lo sabemos todavía —repuso Pam.
—¿Tenéis permiso?
—Sí —dijo Pete.
—Entonces, adelante. Y si encontráis algo, es que valéis más que yo.
Los niños abrieron las cuatro portezuelas del coche y buscaron por el suelo. Pam levantó la esterilla de goma. No pudo encontrar nada.
—¿Qué pistas estás buscando? —preguntó al chico.
—No lo sé. Pero se le pudo caer algo al señor Águila.
El chico deslizó una mano entre el respaldo del asiento y el cojín. Nada.
—¿Le importa que levantemos el asiento? —preguntó Pete al empleado.
El hombre se alzó de hombros.
Los dos hermanos empujaron con fuerza y el asiento quedó levantado.
—Mira, Pam. Aquí hay tres monedas: un penique, diez centavos y… ¡Una moneda extraña con una cabeza de serpiente!