

Por espacio de un segundo, Pete se quedó mirando fijamente el pedrusco que descendía, saltando veloz, hacia él. Luego, cuando la piedra se desvió ligeramente a la izquierda, el chico se lanzó a tierra, en dirección opuesta, como quien se da una zambullida en el agua.
Afiladas piedras se hundieron en sus piernas y brazos, pero la gran roca siguió su trayectoria, pasando a pocos centímetros de su cuerpo.
Pete se irguió, trémulo, y observó como el pedrusco iba a caer al vacío.
Los otros corrieron a su lado.
—¿Estás bien, hijo? —preguntó el teniente Gunnarsson, muy preocupado.
—Sólo tengo algún arañazo —replicó Pete—. Pero ¿sabe una cosa? Creo que alguien ha empujado adrede ese pedrusco hacia nosotros.
El detective movió de arriba abajo la cabeza. Estaba de acuerdo con Pete.
El grupo siguió caminando colina arriba. Cuando estaban a unos quince metros de distancia del refugio de invierno, dos hombres aparecieron en la puerta.
Ambos corrieron a lo largo de una loma pétrea, en dirección a un par de caballos, trabados juntos en un pedrusco de lava.
—¡Deténganse! —gritó el teniente Gunnarsson, pero los hombres no se detuvieron.
Uno de ellos volvió la cabeza y miró por encima del hombro. Luego tropezó y cayó de bruces. Antes de que hubiera podido levantarse, Pete y Olaf se lanzaron, corriendo, y cayeron sobre el hombre.
Después de una fiera lucha, el fugitivo quedó tendido en el suelo. Pete le sujetaba un brazo, y Olaf el otro.
Un policía hizo levantarse al caído y le esposó, mientras los otros salían en persecución del otro hombre.
Pero este último logró llegar al caballo, montar y escapar montaña abajo.
—¡Suban a un «Land Rover»! ¡Deténganle! —rugió el teniente.
Y dos de sus hombres se apresuraron a obedecer.
El sospechoso capturado estaba ceñudo y dirigió a los chicos una mirada encendida, mientras el teniente Gunnarsson le registraba, buscando su documentación.
—Vaya. Ya he oído hablar de él. Tiene malos antecedentes. Es un hombre de cultura. ¡Qué lástima! —dijo el oficial—. Bien. Registraremos la casa.
Los dos policías se quedaron con el detenido y el teniente entró en el refugio montañés con los niños.
—Se ve bien claro que alguien ha estado viviendo aquí —dijo Pam, contemplando el amplio y desnudo vestíbulo.
Quedaban brasas en la chimenea. Había varios botes de conserva vacíos y, sobre la mesa, el resto de una hogaza de pan.
—Lo que yo quisiera saber, es por qué estos hombres se ocultaban aquí —dijo el teniente Gunnarsson—. Yo creo que hay lugares mucho mejores para eso, en la ciudad.
—¿Estarían buscando el «varda» que contiene las monedas de oro? —se le ocurrió decir a Olaf.
—Pero ¿cómo estaban al corriente de eso? Bien. Lo mejor será registrar este lugar, por si hay alguna pista.
Pero, aunque buscaron en cada esquina y recoveco del edificio, nada apareció que pudiera considerarse desusual.
Al cabo de un rato, Pete salió del edificio.
—¿A dónde vas? —le preguntó Pam, yendo tras él.
—Tengo una corazonada —dijo Pete, deteniéndose en el lugar en donde el detenido había tropezado y caído—. Puede que haya dejado caer algo.
Y Pete rebuscó en aquel área con todo interés, levantando cada piedrecilla que veía.
Pam le ayudó. Los dos hermanos buscaban, moviéndose en círculos cada vez más amplios, y mirando el suelo muy de cerca para no perderse el menor detalle que pudiera constituir una prueba.
—¿Qué es esto? —preguntó de pronto, Pam, que acababa de remover con el pie algo marrón, que parecía una hoja de árbol.
—¡Es papel! ¡Algo como pergamino! —dijo Pete.
Los dos hermanos volvieron al refugio de montaña, precisamente cuando volvían los dos policías para notificar que el segundo sospechoso había conseguido huir.
—¡Nosotros hemos encontrado algo! —dijo Pete, entregando la hojita al teniente, que la extendió con cuidado. En ella se veía escrito algo en antiguos caracteres góticos.
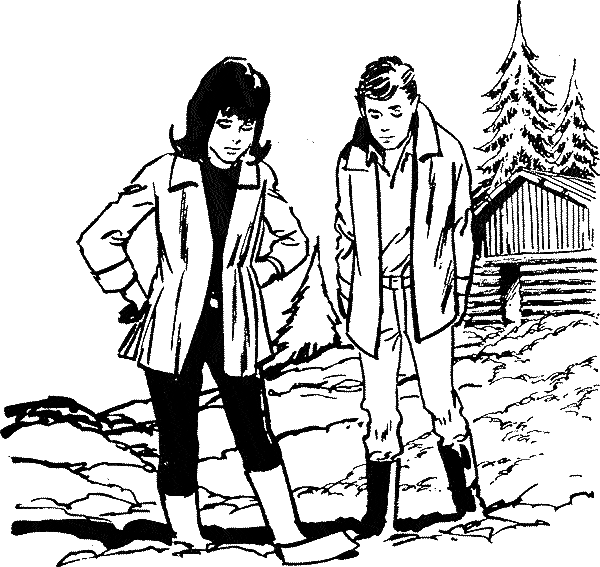
—Es muy raro y no puedo leerlo —dijo el oficial—. Es trabajo de un erudito descifrar estos símbolos.
—¿Puedo quedarme con ello? —preguntó Pam.
—Sí. ¿Por qué no? Si nos hiciera falta, ya os lo pediríamos.
Durante aquel rato, Pete había mantenido la vista fija en el detenido, cuyos ojos, según notó, no se separaron ni un instante del pergamino.
«Él sabe lo que es y debe de tratarse de algo muy importante», pensó Pete.
Los oficiales condujeron al hombre colina abajo y los niños les siguieron.
—Lleva a nuestro hombre a jefatura. Le interrogaremos más tarde —ordenó el teniente a uno de sus hombres—. Yo iré a llevar a estos niños a su casa.
Minutos más tarde estaban todos en camino.
—Quisiera saber quién es capaz de entender esa escritura gótica —murmuró Pete, como hablando consigo mismo.
—Mi madre sabe —dijo Olaf, explicando a continuación que la señora Sveinsson había traducido algunos viejos manuscritos para el Museo Nacional.
—¡Entonces, podrá leer lo que dice este pergamino! —exclamó Pete, ansioso ya por llegar a casa.
Pero ¿y si había un mensaje secreto, oculto en la extraña nota que llevaba en la mano?
Al llegar a la granja de los Sveinsson, los niños dijeron adiós al teniente Gunnarsson y corrieron a la casa. Las señoras hablaban en la sala, donde los más pequeños, sentados en el suelo, jugaban a montar un puzzle.
Pete se hallaba tan excitado que a punto estuvo de caer sobre el juego, cuando corría a mostrar, a la dueña de la casa, el trocito de pergamino.
—¿Puede traducimos lo que dice aquí, señora Sveinsson?
La señora se levantó para ir a un escritorio, de donde sacó una gran lupa. Luego extendió el rollo sobre la mesa.
—Esto es muy antiguo. Mucho. ¿Dónde lo habéis encontrado?
Olaf se lo dijo.
—Se diría que ha estado escondido en un «varda» —comentó la señora Sveinsson.
Pete exclamó, entonces:
—¡Tengo la corazonada de que esos hombres enterraban algo! Apuesto, Olaf, a que el detenido tiró algo antes de que le atrapase la policía.
La señora Sveinsson estudió el mensaje con atención. Pam, a su lado, miraba por encima del hombro de la señora.
—¿Es un mensaje secreto? —preguntó.
—Me parece que es una pequeña rima —replicó la señora, y luego leyó lentamente esta frase:
«La bolsa de plata que no encontráis aquí,
está oculta y a salvo en Thingvellir».
Pam sintió un escalofrío de emoción.
—¡La bolsa de plata de las monedas antiguas! ¡Es una pista de dónde está escondida! —exclamó Pam.
—Pero ¿dónde está ese «tinterín»? —quiso saber Ricky.
Olaf sonrió:
—¿Quieres decir Thingvellir? Es un lugar famoso. El primer parlamento del mundo, que se llamó «Althing», se reunió allí.
Ricky siguió sin comprender gran cosa y la señora Sveinsson se explicó en términos más sencillos.
—En los tiempos antiguos de Islandia, los caudillos se reunían allí una vez al año. Dictaban leyes y decidían cómo debía protegerse.
—Era como una gran fiesta —añadió Helga—. Cuando los clanes se reunían, se divertían y tenían grandes festines, y hablaban de todo lo sucedido durante el año.
—Pero Thingvellir es un lugar muy grande —observó Olaf—. No será fácil encontrar la bolsa de plata.
—Tengo una idea —dijo Helga—. ¿Podría estar en uno de los lugares donde los caudillos tenían sus tiendas?
Su madre explicó que algunos lugares correspondientes a las tiendas estaban marcados con piedras, pero otros no. Y añadió:
—Pero ¿no os parece que deberíais hablar primero en el museo sobre esto? Quizá ellos se unirían a vosotros en la búsqueda.
—¡No lo digamos todavía, mamá! —suplicó Helga—. Déjanos un poco más de tiempo para buscarlo sin ayuda. ¡Tenemos que encontrar la bolsa de monedas nosotros solos!
La señora Sveinsson quedó pensativa durante unos momentos.
—Está bien —dijo, al fin—. Os llevaré allí, después de comer.
Transcurrida una hora escasa, la furgoneta volvía a estar ocupada por todos los niños que, emocionados, se dirigían a Thingvellir con sus madres. La carretera corría a través de una llanura yerma, bordeada por segmentos de roca purpúrea.
Al cabo de un rato, la señora Sveinsson condujo hasta un caminillo vecinal y aparcó en vehículo al borde de un acantilado. Todos desmontaron. Abajo se extendía un gran lago, en el que desembocaba un río de rápida corriente. Directamente debajo del acantilado se veía el verde tejado de un restaurante.
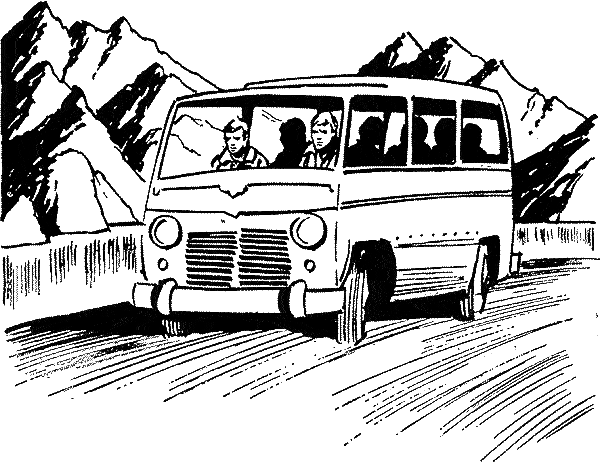
—Allí, a la izquierda —indicó la señora Sveinsson— está la ladera de la montaña donde se reunían los caudillos. ¡Id y localizad el tesoro!
Un caminillo desigual y empinado bajaba hasta un barranco rocoso, donde, según explicó Olaf, los antiguos escandinavos dejaban los caballos, mientras ellos celebraban la reunión o «Althing».
—Es un corral natural —observó Pete—. Mirad. Ahora mismo hay un par de jacas allí.
La señora Hollister decidió volver con Sue al vehículo, porque soplaba un vientecillo helado que hizo estremecerse a la pequeñita.
Conectó la radio, pero pronto otra cosa llamó su atención. Una motocicleta frenó allí cerca y fue a detenerse detrás de la furgoneta.
Un hombre con grandes gafas oscuras se acercó al borde del barranco y estuvo observando a los niños que, para entonces, ya habían llegado al trecho en que habían acampado, en épocas remotas, los grandes caudillos.
Helga y Pam se arrodillaron para palpar las piedras. Ricky y Holly iban y venían con la rapidez de ardillas, mirando y rebuscando en todos los resquicios y repliegues del terreno.
El motorista empezó a descender. La señora Hollister hizo sonar el claxon un par de Veces, pero debido al fuerte viento, Pete fue el único que advirtió la señal, que llegó allí muy apagada. El chico miró a su alrededor y vio al hombre que le miraba, pero al momento éste cambió de dirección, como si pensara dirigirse al lago.
Sin embargo, después de un rato, sus ojos volvieron a posarse en él grupo que registraba el lugar.
Pete hizo señas a Olaf.
—¿Pasa algo? —preguntó el islandés.
—Creo que nos están espiando —dijo Pete—. ¿No te resulta familiar ese hombre?
Olaf se volvió en redondo.
—¡Ya lo creo! —siseó, muy nervioso—. ¡Es el que se nos escapó en el refugio de esquí!
—¡Y ahora sabe que estamos enterados del secreto!
—¿Qué haremos?
—Vayamos junto a las chicas. Tengo un plan —afirmó Pete.
Cuando llegaron al lado de Pam y Helga, Pete les habló en voz baja. Las niñas anduvieron un trecho y empezaron a representar el papel que les correspondía.
Helga se arrodilló y palpó un manojo de hierbas. Introdujo la mano por debajo y, de pronto, gritó:
—¡La he encontrado! ¡He encontrado la bolsa de plata!
El hombre reaccionó al instante. De un gran salto llegó a la extensión pedregosa donde se encontraban las niñas, gritando:
—¡Dámela! ¡Es mía!
—¡No! ¡No puede usted quitármela! —repuso Helga, valerosamente, colocándose las manos a la espalda como si, verdaderamente, ocultase algo. ¡Pero no tenía otra cosa más que sus manos vacías!
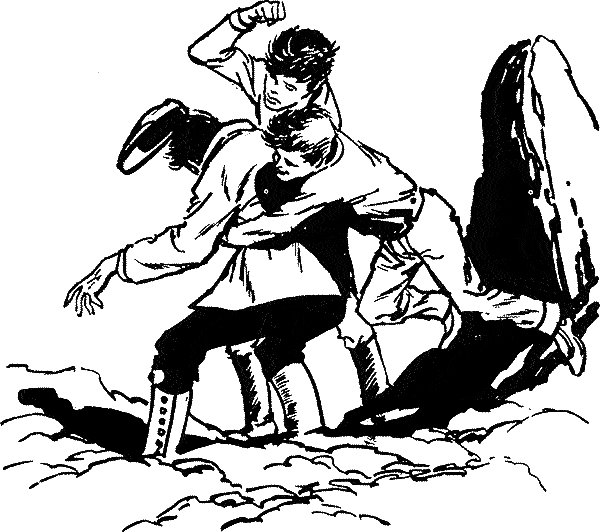
Como el individuo avanzaba, amenazador, Pete y Olaf entraron en acción. Llegaron corriendo y se abalanzaron sobre el hombre, por la espalda. Los tres cayeron al húmedo suelo, formando una extraña maraña de piernas y brazos.
Pam se apresuró a llamar a la señora Sveinsson. Con un grito, también la madre de Helga se lanzó al ataque.
El pobre espía tenía ahora tantas oportunidades de salvarse como pueda tenerlas de conservarse intacta una bola de nieve, expuesta al sol del mediodía.
Entre la señora Sveinsson y los chicos le dominaron rápidamente. Olaf se quitó el cinturón y otro tanto hizo Pete, para amarrar al hombre de pies y manos.
Cuando el hombre se enteró de que había sido detenido gracias a una farsa, gritó y se contorsionó, desesperado, pero no le valió de nada.
Con las manos a ambos lados de la boca, Olaf gritó, pidiendo ayuda al restaurante. Dos hombres se presentaron al momento. Al conocer lo ocurrido, dejaron libres los tobillos del detenido, le ataron firmemente las manos y se lo llevaron, colina abajo, para esperar a la policía.
Ya camino de casa, la señora Sveinsson comentó:
—No se ha encontrado la bolsa de plata pero, al menos, hemos atrapado a otro de la banda.
Aquella noche, el hogar de los Sveinsson era un nido de actividad y nerviosismo.
Llegó el teniente Gunnarsson para notificar que el hombre detenido en Thingvellir era un marinero, conocido como poco recomendable.
Dio las gracias a los chicos por su inteligente truco, y sugirió que se hiciese entrega del pergamino al museo.
Los niños estuvieron de acuerdo en dejar para el gobierno el trabajo de buscar el tesoro. Además, la competición de planeadores se celebraba al día siguiente y todos querían presenciarla.
Después que el policía se marchó, se sirvió la cena, y una hora más tarde los niños se iban a acostar. Poco después, la casa para invitados, donde dormían los niños, quedó silenciosa.
Pam permaneció un rato gozando del silencio reinante, antes de conciliar un sueño ligero. Se estuvo moviendo en la cama, inquieta, y de pronto se sentó, completamente despejada. Miró el reloj. Era medianoche. ¿Había oído un ruido o eran imaginaciones suyas?
Salió de la cama y se dirigió a la ventana. Al momento se llevó una mano a los labios, para no prorrumpir en el grito de terror que quería salir de su garganta, ante lo que estaba viendo.
¡Fuera había dos gnomos y un esqueleto!
Uno de los hombrecillos señaló la puerta y luego hizo indicaciones a Pam.
—¡Helga! —gritó Pam con voz temblorosa—. ¡Han venido los duendes!
—¿Qué? —preguntó Helga, saltando de la cama, medio dormida.
Las dos niñas salieron al vestíbulo, llamando a Pete y a Olaf.
Los dos chicos mayores bajaron, veloces, las escaleras, con Ricky pisándole los talones.
Muy excitada, Pam les explicó lo que acababa de suceder.
Después de respirar profundamente, Pete abrió la puerta. En efecto, allí estaban los gnomos. Y esta vez no huyeron… Por el contrario, dijeron, en islandés:
«Viltu gjera svo vel og hleypa mer okkur inn?».