

Aunque Ricky sabía nadar, pasó un terrible mal rato, en las aguas espumosas y rápidas del arroyo salmonero. Mientras el pequeño gritaba, pidiendo ayuda, Pete y Olaf corrieron a la orilla.
Pete se descalzó y, mientras se quitaba la chaqueta, gritó:
—¡Sigue nadando, Ricky, que ahora voy a ayudarte!
—¡Un momento, Pete! —dijo Olaf—. Tengo una idea.
Y sacudió su caña de pescar hacia un lado y otro, con intención de echar el anzuelo a Ricky. El anzuelo pasó de largo, ante el aterrado pecoso, pero, en una nueva intentona, el islandés apresó los calzones de Ricky. La caña estuvo a punto de partirse a causa del peso.
Olaf tiró suavemente para evitar que se rompiese el sedal.
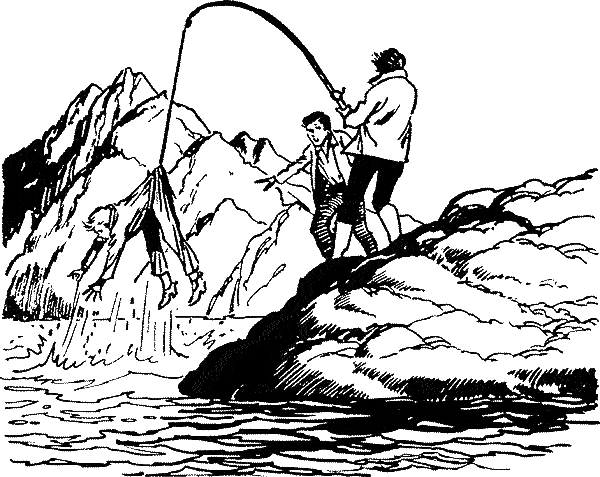
Lentamente llevó hacia la orilla a Ricky, hasta que el pequeño pudo trepar a la pedregosa orilla. Mientras el pelirrojo se acercaba chorreando. Olaf fue enrollando el hilo y Pete desenganchó el anzuelo de los pantalones de su hermano.
—Gracias, Olaf —dijo el pequeño—. Creí que el salmón me mordería.
—Has tenido suerte de que la corriente no te haya arrastrado al mar. Allí podía haberte tragado la ballena Gormsson —bromeó Pete.
Los tres chicos reflexionaron sobre la situación. A Ricky le daba mucho apuro volver a casa convertido en una esponja mojada, pero tampoco estaba dispuesto a quitarse toda la ropa para ponerla a secar.
Olaf dio la solución al problema.
—Vayamos a la piscina de agua caliente. Podemos alquilar trajes de baño y a Ricky se le secará la ropa, mientras nos divertimos.
Pete sujetó el salmón al arzón de su montura y los caballitos trasladaron al trío de muchachos hasta la gran piscina de Reykjavik, que era descubierta.
Allí, los chicos alquilaron bañadores y recibieron las llaves del vestuario. Ricky extendió sus ropas para que se secasen y los tres corrieron a la piscina. El agua caliente daba una sensación de relajamiento.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¡Esto es igual que darse un baño en la bañera!
Los tres chapotearon alegremente, nadaron bajo el agua, hicieron carreras y se divirtieron a más y mejor durante casi una hora.
—Estoy seguro de que ahora ya estará seca tu ropa —dijo por fin, Olaf.
Se dieron una enérgica friega con las toallas, se vistieron y, montados en los caballos, emprendieron el regreso al hogar de los Sveinsson.
Un coche se cruzó con ellos e hizo sonar el claxon.
—¡Las chicas! —gritó Pete, el tiempo que la señora Sveinsson detenía el «Volvo».
—¿Cómo ha ido la pesca? —preguntó la madre de Helga.
—Muy bien —repuso Pete, haciendo un guiño a Olaf y mostrando el gran salmón que había capturado.
—¿Os habéis divertido en el museo? —inquirió Ricky.
—Sí, sí —repuso Holly, sacando una mano por la ventanilla, para acariciar el morro del caballito de su hermano—. Había monedas antiguas, trajes de época, muebles muy viejísimos…
—Pero a mí me ha gustado más el «esquetelo» —declaró Sue.
—¿El qué? —preguntó Pete, sin comprender.
Pero Sue empezó a reír y dar saltitos en el asiento, sin aclarar nada, mientras el coche reanudaba la marcha, dejando atrás a los jinetes.
La señora Sveinsson preparó el salmón para comer, y su esposo y el señor Hollister llegaron del aeropuerto a tiempo de saborear el excelente menú.
—Ya está montado el planeador de John —dijo el señor Sveinsson.
—Gracias a tu ayuda —declaró el padre de los Hollister, que se volvió a sus hijos para informar—: Haré la prueba de vuelo esta tarde. ¿Quién quiere ir a verme?
—¡Yo!… ¡Yo!… ¡También yo!… —gritaron todos a un tiempo.
La señora Hollister se llevó las manos a los oídos.
—¡Cielo santo! ¡Van a oíros hasta en el mismísimo aeropuerto!
—Comprendo su entusiasmo —afirmó la señora Sveinsson, acariciando la cabecita de Holly—. Vayamos todos a ver la prueba.
De camino al aeropuerto pasaron ante una enorme cañería que suministraba agua caliente a la ciudad. Dicha tubería se extendía junto a la carretera, semejando un dragón de algún cuento de hadas, que se retorcía y contorsionaba, siguiendo los giros del camino.
Después de muchas subidas y bajadas, la carretera iba a desembocar en un gran valle, cubierto de hierba.
A lo lejos, los Hollister pudieron ver un pequeño hangar. A lo largo del mismo se veían media docena de planeadores.
Al acercarse, oyeron el zumbido de un motor. Se hubiera dicho, a juzgar por aquel ruido, que un avión estaba a punto de aterrizar sobre los recién llegados.
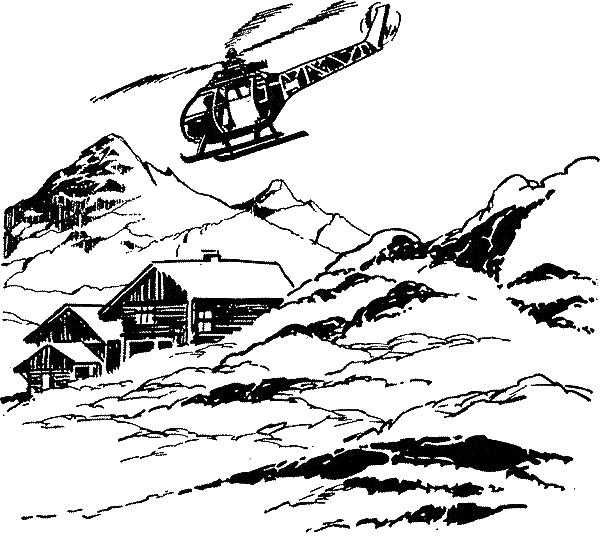
Pete levantó la cabeza y vio un helicóptero de una sola plaza, que zumbaba a sólo unos quince metros de altura.
Pasó veloz como una bala, se elevó y volvió a pasar al poco por encima del coche, con un estruendo ensordecedor. Esta vez, los Hollister pudieron ver mejor el extraño aparato.
Era descubierto y lo ocupaba un hombre que llevaba la palanca de control entre las rodillas. Arriba llevaba un solo rotor y, directamente detrás del asiento, zumbaba una hélice de avión.
Mientras los Hollister iban a detenerse ante el hangar, el helicóptero fue descendiendo y acabó posándose en tierra, junto a ellos.
El piloto desconectó el motor, saltó a tierra y se acercó para saludar al señor Sveinsson. Hablaron unos momentos en idioma islandés.
—Papá está diciendo al señor Kristinsson quiénes sois los Hollister —explicó Helga a Pam.
El hombre del helicóptero se volvió, entonces para decir que celebraba conocer a los americanos. Llevaba una chaqueta de cuero y un casco que se había echado hacia atrás, dejando a la vista su cabello rubio.
Después de hacer una seña a los niños para que se aproximasen al aparato, dijo:
—Podéis examinarlo, si queréis.
—¿No cabe más que una persona? —preguntó Ricky.
—Sólo una, de no ser que lleve a alguien sentado en mis rodillas.
Al decir esto, el señor Kristinsson se echó a reír y en los ángulos exteriores de sus ojos se formaron unas simpáticas arruguitas.
Los tres hombres se encaminaron, entonces, al planeador.
Observaron todos los instrumentos, y el señor Hollister subió a la cabina.
En la parte delantera llevaba, enganchada, una cuerda de remolque. Un tomo, que estaba a cierta distancia, empezó a tirar de la cuerda y el planeador patinó suavemente por tierra, antes de elevarse a los cielos.
—¡Papá ya sube! —exclamó Sue, palmoteando, feliz.
Los niños vieron caer la cuerda de remolque y el planeador ascendió con rapidez.
—Irá hacia aquella colina de allí —dijo el señor Sveinsson— y tomará una termal, es decir, una corriente de aire ascendente.
Como él acababa de predecir, el planeador se dirigió a una árida montaña. Y fue ascendiendo, ascendiendo, como si una mano invisible lo moviera en sentido circular y ascendente. Hasta que Pete, que lo seguía con el máximo interés, notó un crujido en su cuello.
Luego abandonó aquella observación porque el señor Kristinsson se despidió y despegó en su helicóptero.
Pete hizo preguntas a Olaf sobre el simpático piloto.
El señor Kristinsson, dijo el muchacho islandés, era un impresor que dedicaba sus horas libres a volar en helicóptero.
—Pertenece a la Patrulla de Rescate Mar y Aire —añadió Olaf—. Vive en aquella granja de allí.
El helicóptero, que entonces volaba ya muy alto, se dirigía a una casita de campo roja y blanca, que parecía un globo de colores en medio del prado verde. El helicóptero planeó unos instantes, pero, de pronto, como si se tratase de un pájaro herido, empezó a descender rápidamente.
—¡Oh! —exclamó Pam—. ¡Se va a estrellar!
Los demás también se sobresaltaron. En un momento, el helicóptero había desaparecido detrás de la casita.
—¿Has visto, Karl? —preguntó la señora Sveinsson, angustiada, dirigiéndose a su marido.
—No. Estaba observando a John. ¿Qué pasa?
Cuando le dijeron que Kristinsson había desaparecido de la vista de manera tan repentina, el señor Sveinsson no demostró la menor inquietud.
—Eso es normal. Él toma tierra así siempre. No hay otro como él en toda Islandia.
Tranquilizados, los niños volvieron la vista al cielo, buscando el aparato del señor Hollister. Media hora más tarde el planeador reaparecía. Fue moviéndose en círculos, cada vez más bajos, hasta rozar la pista de aterrizaje y, después de deslizarse un trecho sobre la hierba, se detuvo cerca del hangar.
Los niños corrieron a saludar a su padre, que desmontó, diciendo:
—¡Karl, funciona perfectamente!
—¡Magnífico!
Durante el trayecto de vuelta a casa, los dos hombres hicieron comentarios, a media voz, sobre los posibles motivos del robo del planeador.
—Lo que yo me pregunto es por qué sólo uno de los embalajes estaba abierto —dijo el señor Hollister.
—Supongo que los ladrones quisieron cerciorarse de que no se habían equivocado de envío.
—Pero fueron a elegir, precisamente, el fuselaje. Puede que pensasen que…
—¿Que el invento ya había sido construido y adicionado al aparato?
—Exactamente.
—Tal vez —admitió el señor Sveinsson—. Pero no podemos estar seguros.
El resto de aquel día lo pasaron los niños jugando con los caballos. Helga enganchó a «Thor» a una carreta y los niños se turnaron para dar paseos por el campo.
El crepúsculo llegaba muy tarde en Islandia. Cuando los niños se retiraron a la casita para invitados, aún asomaba el sol por el horizonte. Más tarde aparecieron nubes y la noche se tomó más oscura.
A Holly no le era posible conciliar el sueño. Las emociones del día surgían repetidamente en su cabecita.
—Sue, ¿estás despierta? —cuchicheó.
—S…ssí —le contestó Sue, adormilada.
—Podemos hablar un rato —propuso Holly, metiéndose en la cama de la pequeña.
—¿Todavía está el sol ahí fuera? —inquirió la pequeñita.
Aquello dio una idea a Holly.
—¿Quieres que salgamos a ver?
Como la ventana de su habitación daba al este, las dos niñas salieron al vestíbulo y se dirigieron a la fachada, que daba al oeste.
El horizonte era una franja de pálida luz, que remataba el extremo del mundo. Sobre aquella franja, como un sombrero de plumas, se veía un grupo de negras y espesas nubes.
—El sol se ha metido en la cama, también —dijo Holly, con un suspiro.
Ya se volvía, para regresar al dormitorio, cuando Sue la agarró de súbito por el brazo, exclamando:
—¡Mira! ¡Estoy viendo un «esquetelo»!
—¿Qué?
—Allí —dijo Sue, señalando la casa grande.
—No veo nada —replicó Holly.
—Es que ya se ha ido.
Holly miró de nuevo, para cerciorarse. Y entonces, a la luz de la luna, distinguió algo que le dejó sin aliento.
Tras un saliente iban asomando, lentamente, las copas de dos sombreros puntiagudos.
—¡Gnomos! —gritó Holly, echando a correr.
—¡Gnomos! —chilló Sue con su vocecilla estridente.
Se oyó movimiento en el cuarto de los chicos, que se levantaron a toda prisa. Unos segundos más tarde aparecían en las escaleras. Al mismo tiempo, salieron de su dormitorio las dos niñas mayores.
Holly explicó, entrecortadamente, lo que había visto.
—¿Estás segura? —preguntó Pam, y corrió tras los muchachos, a la puerta de salida.
—¡Segura! ¡Estoy segura!
—¡Y yo he visto un «esquetelo»! —informó Sue, estremecida.
Descalzos, Olaf y Pete corrieron por el caminillo.
—¡Hay alguien ahí! —exclamó Pete, viendo una alta y oscura silueta que se deslizaba por la esquina de la casa.
¡Detrás iba otro hombre!
Olaf gritó algo en lengua islandesa.
Se encendieron luces en la casa grande y los intrusos se fundieron en las sombras.