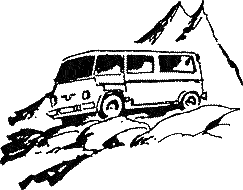
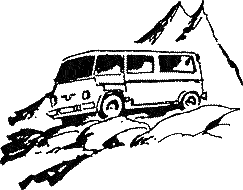
—¡Parece imposible! —dijo el señor Hollister—. ¿Cómo ha podido llevarse alguien una carga tan grande?
—Les resultará difícil mantenerlo escondido —admitió el agente—. Por eso confío en que encontraremos pronto a los ladrones.
El resto de la familia había llegado ya y también estaban allí los equipajes. Al enterarse de la mala nueva, Pam contuvo una exclamación.
—¿Tendrán algo que ver los gnomos con esto? —preguntó.
—No lo creo —contestó el señor Hollister—. Si Ricky no se equivoca sobre el hombre que ha visto, que según dice es el mismo que quiso robar el modelo de planeador, yo diría que ese hombre es el responsable. Un hombre de pequeño tamaño.
El agente de la compañía de fletes dijo que ya había sido avisada la policía, y preguntó al señor Hollister en dónde podría ponerse en contacto con él. Después de dar la dirección de los Sveinsson, el señor Hollister se despidió del otro hombre.
Mientras, al otro lado de la barrera de aduanas, aguardaba un señor, una señora y un chico de unos catorce años, que saludaban con la mano a los recién llegados.
La señora acabó gritando:
—¡Helga!
—¡Mamá! —La niña ciega fue al encuentro de su madre, mientras el hombre y el niño sonreían a los viajeros americanos que iban saliendo de la aduana con sus equipajes.
Helga dijo entonces:
—Papá, mamá, Olaf; os presento a mis amigos, los Hollister.
Los hombres se estrecharon las manos y los demás intercambiaron saludos afectuosos.
Pam miró al muchachito, que era moreno y atractivo, y que retrocedió tímidamente, avergonzado ante Pam. Ésta cuchicheó a Helga:
—¿Olaf es tu hermano?
—Sí. Ven aquí, Olaf —pidió Helga, alargando la mano. Y cuando tomó la de su hermano, añadió—: Mira, Olaf, ésta es Pam. Y ahí están Pete, Ricky, Holly y Sue.
—Yo soy Olaf Karlsson.
A Pete le agradó aquel chico, que medía una cabeza más que él, tenía ojos azules, nariz ancha y respingona y mentón cuadrado.
—No sabía que fuerais cinco hermanos —dijo el chico en inglés, con ligero acento.
—Eso es lo que me preocupa —intervino la señora Hollister. Y sonrió, interrogadora, a la madre de Olaf—. ¿Está usted segura de que tendrá bastante espacio en casa para todos nosotros?
La señora Sveinsson, que se parecía mucho a la señora Peterson, se echó a reír.
—Olaf será el jefe de la casa de invitados. Hay sitio de sobra para todos.
—¿Hasta para mí? —preguntó Sue, que se entretenía balanceando su cuerpecillo, mientras se apoyaba primero en un pie, luego en el otro.
—Especialmente, para ti.
Los hombres habían estado hablando a media voz. Pero en aquel momento el señor Sveinsson se volvió a su esposa:
—Anna, ha sucedido algo terrible. ¡El planeador de John Hollister ha sido robado!
—¡No!
La familia islandesa quedó atónita ante aquella noticia.
—¿Quién ha podido hacer una cosa así? —preguntó Olaf.
—Los gnomos —afirmó Holly, muy convencida—. Y nosotros vamos a descubrirlos.
—Bien. Nada vamos a solucionar, quedándonos en el aeropuerto —dijo el señor Sveinsson, tomando una de las maletas.
Pete y Olaf también ayudaron a transportar el equipaje. A la salida de la terminal aguardaban dos vehículos: Una furgoneta negra y un «Volvo» deportivo, nuevo.
—Éste es de mamá —explicó Olaf, sonriendo—. Espero que me lo dé a mí, cuando tenga edad para llevarlo.
—Es bonito —afirmó Pete.
—¿Quieres viajar en él? —preguntó la señora Sveinsson.
—Sí, gracias.
—Pero, antes, podríamos comer un poco —propuso el señor Sveinsson.
Todos fueron a la cafetería del aeropuerto.
Concluida la comida, Pete fue a ocupar el asiento delantero del «Volvo». Olaf llamó a Pam y Holly y las dos entraron en el «Volvo», en unión del muchachito islandés. Los demás se acomodaron en la furgoneta.
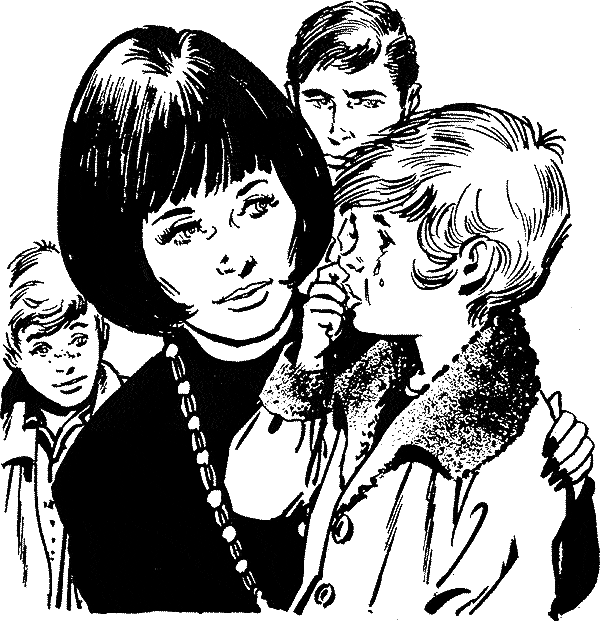
Cuando menos podía esperarse, Sue hizo un pucherito.
—Quiero «golver» a casa —anunció, mientras un río de lágrimas resbalaba por su carita.
—Pero, Sue, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué quieres, ahora, volver a casa? —preguntó la madre.
—Por aquí no hay árboles —sollozó la chiquitina.
—Es verdad —concordó Helga—. En Islandia apenas hay árboles.
—Entonces, ¿dónde viven los pajaritos?
—En los matorrales. O construyen nidos en el suelo. Pájaros sí tenemos. Muchos —afirmó Helga.
—Ya verás los frailecillos —añadió el señor Sveinsson, con intención de consolar a la pequeña—. Son muy lindos.
Sue suspiró y se secó las lágrimas, pero por su expresión se notaba que no estaba muy convencida.
Entre tanto, el «Volvo» había embocado una carretera que bordeaba la costa, por la izquierda. A la derecha se extendía un plano cubierto de negros trozos de roca volcánica, procedentes de una montaña de poca altura que se levantaba al fondo. Los niños Hollister asaetaron con preguntas a sus anfitriones.
La isla, tuvo que explicar la señora Sveinsson, estaba formada por volcanes que emergieron del mar hacía muchos siglos.
—Fue muy dura la vida para los primeros pobladores —dijo la señora Sveinsson—. Tenían algo de ganado y cultivaban algunas verduras, pero los inviernos eran terriblemente fríos.
—Y apenas llegaban visitantes de otras tierras —añadió Olaf.
—Antiguamente, ¿había árboles en Islandia? —inquirió Pam.
—Sí. Bosques enteros —respondió Olaf—. Pero todos los árboles fueron derribados para construir con ellos casas y barcas.
—Y nadie plantó nuevos árboles —dijo la señora Sveinsson—. Ahora el gobierno se ocupa de plantar y proteger los árboles.
La carretera describía una curva cerrada al borde de la costa y, a la izquierda, podía verse una pequeña ciudad.
—Es Hafnarfjordur —dijo Olaf—. Estaremos en casa dentro de poco.
Holly se acercó a Pam para preguntarle, al oído:
—¿Es que Olaf va a ser tu novio?
Pam se puso roja como una amapola y dio un empellón a su hermana, al tiempo que decía:
—¡Chisst! ¡Claro que no!
—Entonces, ¿por qué te pasas todo el tiempo mirándole? —preguntó Holly, sonriendo.
Durante el resto del trayecto, Pam no hizo otra cosa más que esforzarse por mirar el paisaje.
Al poco pasaron ante unas cuantas casitas y, a continuación, junto a una hilera de edificios de apartamentos, levantados en un espacio amplio, cubierto de hierba.
—Esto es Reykjavik —anunció Olaf—. Nosotros no vivimos en plena ciudad, sino en el campo.
Holly se volvió en su asiento para saludar a los del vehículo de detrás. En la furgoneta, los dos padres de familia hablaban de cosas serias. El señor Sveinsson hizo comentarios con el visitante sobre sus negocios. Además de una pequeña granja caballar, tenía varios barcos de pesca. Una vez efectuada la pesca, los pescados se dejaban secar en grandes bastidores, al aire libre.
—¡Canastos! ¿Y cómo pueden comerse ustedes solos tanto pescado? —preguntó Ricky, asombrado.
—No es para nosotros —replicó Helga, riendo—. Se envía a países africanos.
—La gente necesita proteínas —añadió el señor Sveinsson—. El pescado es rico en proteínas. Y los africanos hierven el pescado seco y lo comen todo, incluso el caldo.
Durante todo el trayecto, Sue estuvo atenta al exterior, esperando ver algún pájaro.
—¿Por dónde vuelan los «monjitos»? —acabó preguntando.
Todos se echaron a reír.
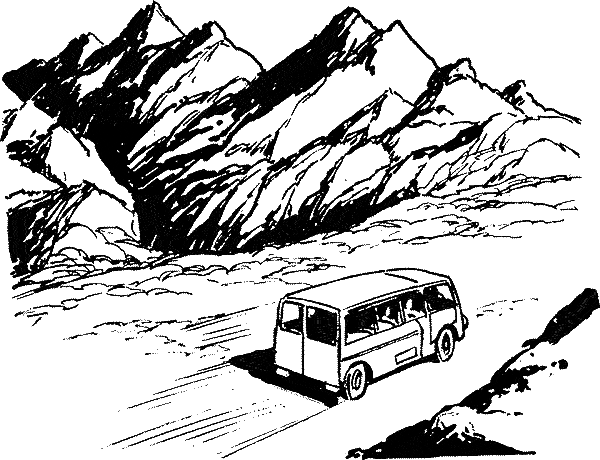
—Los frailecillos —rectificó la madre.
Y cuando los coches hubieron dejado atrás el centro de la población, el señor Sveinsson señaló al cielo, indicando:
—¡Allí va una bandada de patos!
Aquello alegró un poquito a Sue, aunque su madre pudo darse cuenta de que la chiquitina se habría sentido mucho más contenta en compañía de su abuela, en el Canadá.
La carretera discurría en dirección a unos extensos y verdes prados. El «Volvo» penetró en un caminillo. A la derecha había un espléndido campo de margaritas y al fondo se levantaban tres edificios. El más grande tenía frontón, y techumbre triangular de metal ondulado, pintado de rojo. La segunda casa, a menos de cien metros de distancia, era muy parecida a la primera, pero mucho más pequeña. El tercer edificio era una cuadra.
El camino pasaba, formando una curva, por detrás de la casa grande y concluía delante de la pequeña. Mientras bajaban de los vehículos, la señora Sveinsson dijo que en el edificio pequeño estarían los niños.
Los Hollister tomaron sus maletas y fueron conducidos a la casa para invitados.
—¡Qué linda es! —exclamó Pam.
Las paredes estaban pintadas de blanco, y el suelo, de madera encerada, quedaba cubierto por alfombra de alegres colores. Una escalera de madera pulimentada daba acceso al piso alto.
—Os enseñaré vuestros dormitorios —se ofreció Helga, caminando con paso rápido y confiado.
A cada lado de la escalera, una puerta daba paso a una habitación coquetona. Una de ellas la compartirían Helga y Pam; la otra, Holly y Sue.
Las dos pequeñas entraron, corriendo, y se dejaron caer en la mullida cama.
Mientras tanto, los tres chicos subieron a una habitación grande y soleada, de techo inclinado. Mientras Olaf ayudaba a Pete a deshacer las maletas, Ricky volvió a la escalera. Pasó los dedos por la brillante barandilla.
«Es bonita y muy buena para bajar por ella», pensó el travieso pecoso.
En silencio, Ricky se montó en la barandilla y se deslizó hasta abajo.
«¡Es bárbaro!» —se dijo, entusiasmado.
Subió de dos en dos, los peldaños y de nuevo montó en la barandilla, como si fuera a caballo.
«Esta vez probaré sin las manos».
Y apretó con fuerza las rodillas contra la pulida madera. Pero, a medio camino, empezó a titubear. Sacudió los brazos y, cuando se encontraba casi al final, se le encalló el pie entre dos balaustres.
Ricky dio un alarido.
—¡Socorro! ¡Se me ha enganchado el pie!
Las niñas salieron de sus habitaciones y los chicos bajaron rápidamente las escaleras. Holly exclamó:
—Eres un bobo. Mira lo que has hecho.
—Ya lo sé. ¡Ayy! Ayudadme a salir de aquí.
—Estate quieto —ordenó Pete.
Entre Olaf y él lograron quitar el zapato a Ricky. Así, el tobillo del pecoso salió con facilidad de su prisión. Al apoyar el pie en el suelo, Ricky hizo una mueca y anduvo cojeando. Pero logró sonreír, algo tímidamente, para decir en un murmullo:
—De todos modos, ha sido divertido.
Algo más tarde se sirvió la cena en el gran comedor de la casa grande. Los niños Hollister hablaron con los Sveinsson de los gnomos y añadieron que creían que habían regresado a Islandia.
—No sabemos si tienen algo que ver o no con el intento de robo en casa de tío Sig, pero lo averiguaremos —afirmó Helga.
Después de cenar, el señor Sveinsson telefoneó a la policía. Por desgracia, no había noticias sobre el planeador desaparecido.
—Es hora de irse a la cama —dijo, al fin la señora Hollister.
—¡Pero, mamá, si aún es de día! —protestó Ricky.
—Mira tu reloj.
—¡Qué! ¿Las nueve y media?
Helga explicó entonces que aquélla era la tierra del sol de medianoche.
—Apenas desaparece un minuto durante el verano.
—Entonces, ¿cómo vamos a dormir? —preguntó Holly.
—Bajad las persianas para que no entre la luz —aconsejó Olaf—. Vamos. ¡A dormir todo el mundo!
Los niños marcharon a la casa de los invitados.
—Mañana os enseñaré los caballos —prometió Olaf, cuando se separaron, al pie de las escaleras.
Muy pronto, los fatigados viajeros quedaron profundamente dormidos.
A la mañana siguiente, la temperatura era fría. Los niños se pusieron jerséis y, mientras se preparaba el desayuno, Helga y su hermano llevaron a los visitantes a la cuadra.
Cuando Olaf abrió la puerta, los Hollister percibieron los ahogados rumores, producidos por una docena de caballitos. Pam notó el olor del heno, y se inclinó hacia uno de los animalitos para acariciarle el hocico.
—Que aspecto tan… tan inocente —murmuró, contemplando al animal.
Helga dijo:
—Es «Thor», mi favorito.
—¿Tu caballito lazarillo?
La ciega asintió y sacó de la cuadra al animal. Le dijo unas palabras en idioma islandés, y «Thor» emprendió el trote, moviéndose en círculos. A otra orden, «Thor», obediente, regresó a la cuadra.
—Más tarde haremos una excursión con ellos —prometió Olaf—. Pero antes será mejor que comamos algo.
Cuando llegaron a la casa, los dos hombres ya habían tomado el desayuno y se disponían a salir.
—Vamos al campo de planeadores, próximo a Thingvellir —dijo el señor Sveinsson, mientras los niños rodeaban la mesa.
Terminado el desayuno, la señora Sveinsson preparó una comida campestre.
—Os mostraremos un «hvir» —dijo Helga—. Seguramente nunca lo habéis visto.
—No —dijo Pam—. ¿Qué es?
—Una sorpresa.
—¡Estupendo! —declaró Ricky—. Yo estoy deseando ver a los gnomos.
Corrieron todos a la cuadra, donde fueron ensilladas siete jacas.
—Sue, ¿sabes montar? —preguntó Helga.
—Claro que «sabo». Pero no veo pájaros.
—Ten paciencia, mujer.
Pam montó en su jaca y cuchicheó a Helga:
—Pocas veces se porta así Sue. No sé qué le pasa.

Olaf abrió la marcha y los niños salieron en fila india, charlando alegremente, mientras sus monturas les llevaban a través de verdes pastos.
De vez en cuando, una lanuda oveja levantaba la cabeza e interrumpía su comida para contemplar al grupo que pasaba.
El terreno describía una inclinación ascendente y pronto las zonas verdes cedieron el paso a la roca oscura y yerma, salpicada de piedrecillas.
—¿Cuándo nos enseñaréis esa cosa tan divertida? —preguntó Holly, mientras continuaban ascendiendo.
—Está al otro lado de aquella gran roca de allí —replicó Olaf.
Pam observó algo así como finas columnas de humo que se levantaban desde el otro lado del peñasco.
—¿Por casualidad el «hvir» es alguna clase de hoguera? —preguntó.
Helga se echó a reír.
—No.
Olaf indicó un alto cerca de la roca y ayudó a Sue a saltar a tierra, mientras los demás desmontaban por su cuenta.
—¿Es una cosa que asusta? —inquirió Holly.
—No. El «hvir» no os hará ningún daño —aseguró Olaf—. Vamos.
Con cautela, los Hollister fueron tras sus amigos.
Detrás del gran bloque de lava, vieron, en el suelo, una resquebrajadura. De allí brotaba una columna de vapor que siseaba suavemente.
Sue palmoteo, alegremente.
—¡Vivaa! ¡Esto es una isla tetera!