

El fragor de cascos de caballos y los gritos asustaron a Helga, que preguntó:
—¿Qué pasa, Pam?
—Ricky llega montado en una jaca, y le persigue un hombre.
El pelirrojo guiaba a su montura entre las casitas de madera, y el hombre le seguía de cerca, pidiéndole a gritos que se detuviera.
Al final, perseguidor y perseguido quedaron a la misma altura y el hombre alargó una mano para agarrar por las crines a la jaca.
Todos salieron de la casa y contemplaron el espectáculo atónitos.
—¡Caramba! —exclamó el abuelo Hollister—. Señor Beem, ¿por qué persigue usted a mi nieto?
—¿Su nieto? —repitió el hombre a caballo, mostrándose también sorprendido—. ¡Porque es un cuatrero, sí, señor! ¡Ha robado una de mis jacas!
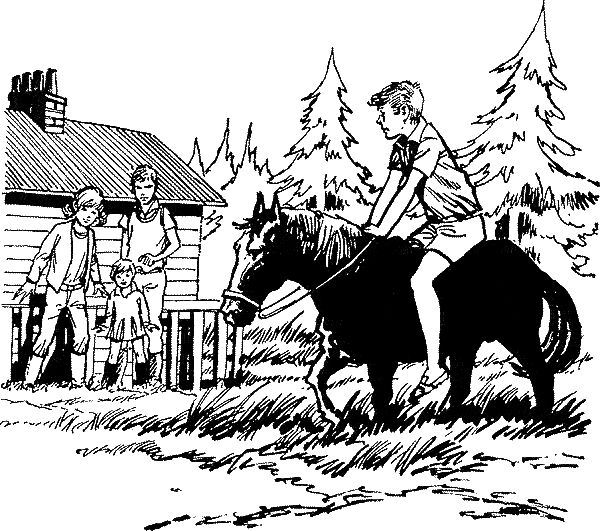
Ricky bajó de lomos del animal para correr al lado de su abuelo. Tenía una expresión de gran susto en su carita sonrojada. Sus pecas resaltaban como grandes puntos sobre su naricilla.
—No… No lo he robado —dijo con voz temblorosa—. Sólo lo he tomado prestado…
—¿Por qué? —preguntó el abuelo.
—Lo quería para Helga. Como echa de menos su caballo lazarillo…
El dueño del animal miró al grupo sin comprender. No sabía de qué estaban hablando.
—Ricky —empezó a decir el abuelo, con afecto—, no debiste tomar algo que no te pertenece. Eso es robar.
Ricky inclinó la cabeza y dio un puntapié a una piedrecilla. De sus ojos habían empezado a brotar lágrimas que resbalaban hasta las comisuras de sus labios.
—Yo… No… No he robado. Sólo tomé prestado el caballito.
Al ver que el pequeño estaba tan asustado, el señor Beem suavizó su voz para decir:
—«Fantasma» es mi mejor jaca. No quisiera perderla. Creo que puede usted hacerse cargo, señor Hollister.
—Desde luego —replicó el abuelo—. Ricky ha obrado mal, pero sé que no volverá a hacerlo.
Ricky apretó los puños, y gruesas y cálidas lágrimas cayeron hasta su barbilla.
—Pero Helga necesita un caballito. ¿Por qué no se lo prestan?
Pam avanzó un paso para rodear con su brazo los hombros de su hermano.
—Yo sé que lo has hecho con buena intención —dijo la niña. Y se volvió al señor Beem para preguntar—: ¿Podríamos alquilar su caballito por unos días?
—Buena idea —aplaudió el abuelo—. ¿Qué le parece, vecino?
Por primera vez, el señor Beem sonrió.
—De acuerdo. Podéis quedaros con «Fantasma» unos cuantos días. Si necesitáis algo de comida extra para él, podéis ir a los pastizales. —El señor Beem se volvió y movió la cabeza, diciendo—: Nunca he visto a nadie cabalgando como tú, hijo. Algún día serás un buen vaquero.
Holly intervino para decir:
—Pero no volverá a ser un cuatrero.
Cuando el señor Beem se alejó, a caballo, los abuelos entraron en casa.
—Primero gnomos… Ahora, cuatreros —comentó el abuelo—. No hay manera de aburrirse cuando estos chiquillos están cerca.
Helga, entre tanto, había ido a acariciar al caballito, le palmeó el hocico y pasó sus dedos por las espesas crines. Luego, con la ligereza de una pluma, dio un salto, montó a lomos del animal, le rozó los flancos con las rodillas y emprendió la marcha. Los otros salieron tras ella.
Helga conducía al caballito con gran habilidad. Había empezado Holly a solicitar que se le permitiese montar un ratito, cuando regresó el señor Beem, cargado con una montura y arreos.
Entregó todo ello a los niños, diciendo:
—Lo pasaréis mejor si usáis esto.
—Muchas gracias —dijeron a coro los niños, y despidieron alegremente al vecino del abuelo, que se marchaba ya.
Helga bajo del caballito y Pete le colocó la silla sobre el lomo. Con habilidad, la niña la ajustó, tensó la cincha y arregló las bridas.
—Lo haces muy bien —dijo Pete, admirado.
—¡Canastos, para ser una chica, eres listísima! —declaró Ricky.
—¿Qué quieres decir con eso de «para ser una chica»? —protestó Pam—. ¡Las chicas podemos hacer las cosas igual que los chicos!
—Sí. Hasta podemos robar jacas, si queremos —afirmó Holly, amenazando graciosamente a Ricky con un dedo—. ¿Puedo dar un paseo yo, ahora?
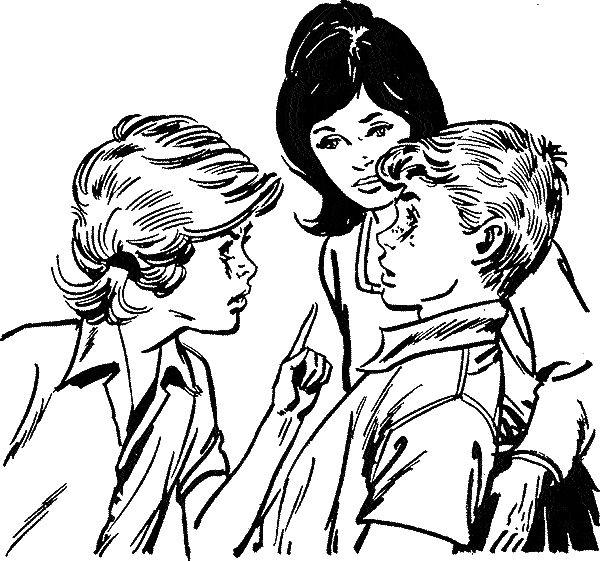
Los niños jugaron alegremente con «Fantasma». Todos dieron más de un paseo, montados sobre el animal. Al cabo de un rato, Pam dijo:
—Tengo una idea.
—¿Cuál? —quiso saber Ricky.
Su hermana no contestó, sino que entró en la casa y salió con la abuela de la mano.
—Ahora le toca el turno de montar a la abuelita —anunció.
—Las señoras viejas no pue… —empezó a objetar Ricky.
—¡Chist! —le regañó Pam—. ¡La abuelita no es vieja!
—Es más vieja que papá —razonó el pecoso.
—Vamos, Ricky; me parece que hoy no estás en buena forma —dijo Pete, dando a su hermano un ligero pescozón.
Pero la abuela no prestó atención a nada de aquello.
—Esperad un momento —dijo—. En seguida vuelvo.
Entró en la casa y a los pocos minutos volvía a salir ataviada con blusa y pantalones.
—Oye, abuelita, ¿de dónde has sacado esos pantalones? —preguntó Holly.
—Me los compré para llevarlos cuando el abuelo y yo salimos de excursión.
Con la barbilla muy levantada, la abuelita se aproximó a la jaca y subió a la silla. Luego puso el caballo al trote lento. Los niños la observaron, boquiabiertos.
—¡Mirad! La abuelita sabe montar de verdad —dijo Holly.
Mientras observaba, Holly sacó la pelotita de su bolsillo, se ató la goma a un dedo y empezó a golpear la pelota, que iba y venía, separándose de la niña cada vez más.
Ahora la abuelita había decidido dar por terminada su exhibición. La jaca se aproximaba a los niños en el momento en que Holly lanzaba con fuerza la pelotita. Ésta regresó veloz, pero la niña falló al recogerla y la bolita de goma alcanzó al animal con fuerza en un flanco.
Antes de que la abuela hubiera tenido tiempo de desmontar, el animalito, asustado por el inesperado impacto, emprendió una veloz carrera.
—¡Sooo! ¡Quieto! —gritó la abuela.
Pero el aterrado animal, con la cabeza inclinada, corría con la velocidad del viento.
—¡Se ha desbocado! ¡Se ha desbocado! —gritó Ricky, corriendo a la casa para buscar al abuelo.
—¡Quieto! —ordenó Pete.
Pero el animal dio una vuelta alrededor del gran espacio de terreno libre, con la abuelita aferrada a su cuello, al estilo de un indio apache. La pobre señora buscaba a tientas las riendas, pero no lograba recogerlas.
Pete corrió hacia su abuela, con la intención de sujetar a «Fantasma» por la cabeza. Cuando el animal pasó por su lado, el chico se lanzó a su cuello. Los dedos le resbalaron, pero pudo sujetarse a las bridas. Y quedó colgando, como un vaquero de circo, con los tacones arrastrando por el suelo, hasta que «Fantasma» se detuvo, jadeante.
—¡Vivan Pete y la abuelita! —gritó Sue, que corrió junto a ellos, poniéndose las manecitas en la cintura, declaró—: Ha sido «percioso», Pete. ¿Lo harás otra vez?
—No, mientras yo esté en la silla —declaró la abuela, desmontando a toda prisa—. ¡Ya he quedado bien servida!
En aquel momento oyeron sonar el teléfono.
—Yo iré —se ofreció Pete.
Entró en la casa y descolgó el auricular.
—Ah, sí, señor Beem. Pete Hollister al habla. —Escuchó unos momentos y añadió—: Sí, señor. Gracias por decírnoslo.
Pete salió de la casa con los labios distendidos en una amplia sonrisa. Pam, que estaba ocupándose de atar a «Fantasma» a un árbol, preguntó:
—¿Quién era?
—El señor Beem. Dice que hay una cosa que olvidó decimos.
—¿Qué es? —quiso saber la abuela.
—Algo sobre «Fantasma». ¡Dice que se aterra y sale disparado cuando se le golpea con fuerza en el flanco!
Todos se echaron a reír, y Holly se apresuró a guardar la pelotita de goma en el bolsillo.
—¿Qué os parece si escuchamos algunos cuentos antes de cenar? —propuso Helga.
—¿Los contarás tú?
—No. Tengo cintas magnetofónicas. —La cieguecita explicó que existían grabaciones para los invidentes—. Así aprendemos las lecciones del colegio y oímos cuentos. Venid que os lo enseñaré.
Todos siguieron a Helga hasta la sala, donde ella sacó un magnetófono portátil, que se encontraba en la librería. Junto al aparato había varias cajitas que contenían las cintas grabadas.
Los niños Hollister se fueron sentando en el suelo, mientras Helga colocaba una de las cintas, con gran habilidad.
—¡Qué bien! Es una historia de «Belleza Negra» —dijo Pam, cuando el narrador empezó a hablar.
Aquello mantuvo a los niños como hechizados hasta la hora de la cena. Habían concluido de cenar cuando Pam hizo chasquear los dedos y dijo:
—Helga, tengo una idea con la que podríamos descubrir a los gnomos.
—¿De verdad?
—¿Qué te parece si colocásemos un magnetófono en los bosques y lo pusiéramos en funcionamiento? El sonido a lo mejor atraería a los gnomos, que saldrían al aire libre y podríamos capturarlos.
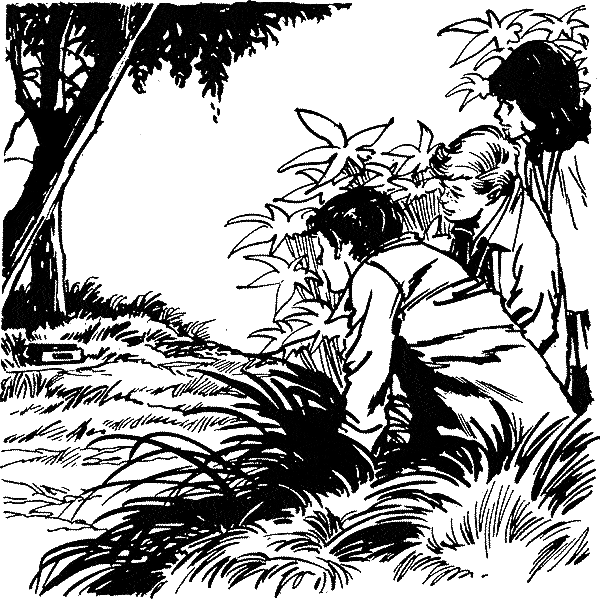
—¡Qué idea tan superbuena! —exclamó Pete, entusiasmado—. ¿Cómo no se me ocurriría eso?
La abuela arqueó las cejas y empezó a mover de un lado a otro la cabeza.
—¿No os parece, niños, que ya habéis tenido bastantes emociones por hoy?
—Pero…
—Además, podría ser que no diese resultado —adujo el abuelo.
—¡Pero podríamos probar! —suplicó Ricky.
—Bien —dijo el abuelo, después de reflexionar unos momentos—. Vosotros sois buenos detectives y puede ser que tengáis razón.
—Entonces, ¿podemos hacerlo? —preguntó Ricky, empezando a dar saltos.
—Eso, siempre que tú te portes bien —dijo el abuelo, y dio un abrazo al pelirrojo.
Todos los niños, excepto Sue, salieron con el magnetófono. A la pequeñita se le había prometido una historia sobre las épocas en que la abuela era pequeña, y por eso se decidió a quedarse en casa.
Los niños anduvieron un corto trecho por los bosques. Helga puso la cinta para grabarla y todos retrocedieron a un trecho lleno de maleza, para observar, allí ocultos y agazapados, si los gnomos se dejaban ver.
Iba cayendo la noche y Holly empezó a moverse con impaciencia.
De repente se oyó algo. ¡Zam, zam! De la espesura brotó una figura fantasmagórica.
Al instante Pete se puso en pie.
—¡A él! —gritó.