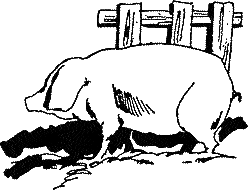
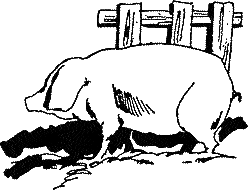
La gente que pasaba acudió en seguida en ayuda de Ricky.
El pequeño tenía las manos y rodillas llenas de rasguños, pero eso era todo, y pudo levantarse tranquilamente del suelo y coger su bicicleta. Tampoco a la bicicleta le había ocurrido nada. De pronto, a sus ojos asomó una expresión de sorpresa. Se volvió a Holly, y preguntó:
—¿Dónde está la caja? ¿Qué ha pasado?
Pero Holly se había llevado tal susto con la caída de Ricky que, por un momento, había olvidado absolutamente la carga que transportaban. Al oír a su hermano, miró a su alrededor.
La carretilla se encontraba volcada junto al bordillo, pero… ¡Pero el paquete de correos que había saltado hasta el bordillo, había desaparecido!
Rechazando las atenciones de las personas que habían acudido en su ayuda, Ricky dejó la bicicleta y corrió de un lado a otro, buscando desesperadamente el paquete. Holly levantó la volcada carretilla, la llevó a la acera y fue a unirse a su hermano. Ricky preguntó a varias personas:
—¿Ha visto alguien el paquete que llevábamos en la carretilla?
—¿Cómo era ese paquete? —preguntó una señora alta, adornada con un sombrero blanco.
Cuando el pequeño hizo la descripción, la señora declaró:
—He visto a un hombre que desaparecía por la esquina, llevando un paquete como el que tú dices.
Ricky saltó a la bicicleta y pedaleó en la dirección indicada por la mujer. Holly echó a correr tras él, tirando de la carretilla.
Hacia el final de la calle pudieron ver un hombre que… ¡Sí! ¡Llevaba el paquete!
Ricky logró darle alcance.
—¡Señor, espere un momento! —dijo—. ¡Ese paquete es nuestro!
El hombre no le hizo el menor caso. Era bajo, fornido, tenía la mandíbula cuadrada y todo el rostro cubierto de profundas arrugas.
Entonces apareció Holly, diciendo:
—Haga el favor de poner el paquete en la carretilla. Tenemos que llevárselo a papá.
Esta vez el desconocido se detuvo y miró a los niños con el ceño fruncido.
—¡Esta caja la he encontrado en la calle y quiero una recompensa!
Los dos hermanos se dieron cuenta de que el desconocido tenía un acento extraño.
—¿Una recompensa? —preguntó Ricky.
Y al momento tuvieron una idea. Posiblemente, si daban algo a aquel hombre no tendrían más dificultades y podrían llevar el paquete a su padre.
Muy decidido, Ricky metió la mano en el bolsillo y encontró tres monedas. Las sacó, contó su importe y se las ofreció al hombre.
—Muy bien. Aquí tiene su recompensa. Ahora, denos el paquete.
El desconocido miró las monedas y contrajo los labios.
—¡Veinte centavos! Lo que yo quiero son veinte dólares, o tal vez doscientos, si el paquete es de valor. Ahora, apartaos de mi camino.
Holly puso ambas manos a los lados de su boca y, roja de rabia, gritó:
—¡Es usted más que horroroso! ¡Además, no se puede violar el correo de los Estados Unidos!
—¿De verdad? —replicó, burlón, el hombre—. Pero éste no es correo de los Estados Unidos. Esto viene de Islandia.
A esto, los dos hermanos no supieron qué decir, pero cuando el hombre echó a andar, ellos le siguieron.
De repente, por una esquina apareció un coche de la policía. Ricky pensó: «¡Si, al menos, fuese el oficial Cal!…».
Cal Newberry era un joven y amigable policía que había ayudado a los Hollister en muchos de los misterios que los cinco hermanos habían puesto en claro. Y, alguna vez, también los Hollister habían ayudado al policía.
Ricky dio un codazo a Holly y le señaló el coche patrulla. Cuando el vehículo se aproximaba, la niña gritó:
—¡Oficial Cal, socorro! ¡Socorro!
Cuando el desagradable desconocido oyó aquello, puso cara de asombro y aceleró el paso.
Pero no fue muy lejos. El oficial Cal detuvo el coche y bajó, para preguntar:
—¿Qué os ocurre, pequeños?
Holly señaló al hombre y tiró de la mano del policía, al que contó apresuradamente lo que les había ocurrido.
—Permítame ver ese paquete —pidió el oficial al hombre.
—Lo he encontrado en la calle e iba a devolvérselo a su propietario —contestó el hombre.
—Éstos son los niños Hollister. ¿Por qué no se lo ha entregado a ellos?
—¡Yo no sabía quiénes eran!
El oficial Cal mantuvo fija la mirada en el desconocido, que entregó el paquete y se marchó sin decir una palabra.
—Venid; os llevaré a casa —ofreció el oficial a los niños—. Pondremos el paquete, la carretilla y la bicicleta en la parte trasera del coche.
Una vez hecho esto, Ricky y Holly se instalaron en el asiento delantero, junto al policía. Éste tomó el micrófono para informar:
—Con Holly y Ricky Hollister hacia su casa. No se trata de ninguna emergencia.
Cuando el grupo llegó al jardín de los Hollister, el padre ya había regresado del Centro Comercial. Él y Pete acudieron a saludar al policía.
Cuando los niños le entregaron el paquete, el señor Hollister quedó sorprendido.
—¡De Karl Sveinsson, de Islandia! —exclamó.
—¿Le conoces, papá? —preguntó Pete.
—Sí. He estado manteniendo correspondencia con él sobre un invento revolucionario. Creemos que es perfecto.
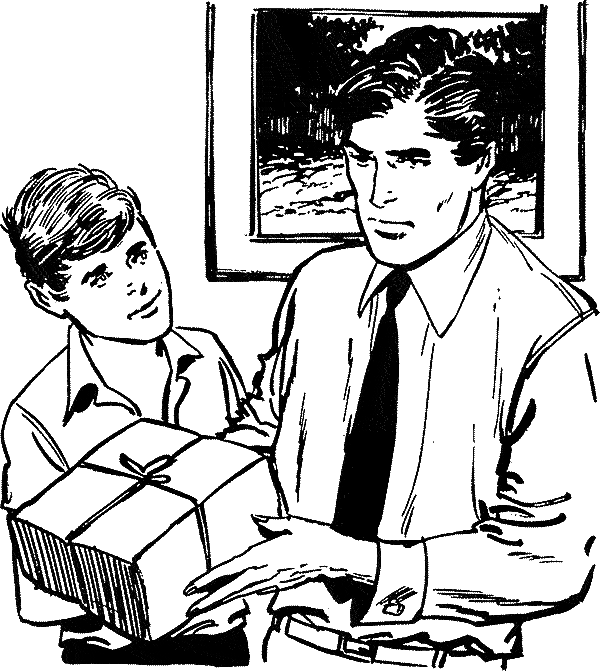
—¿Para un planeador?
—Casi, casi, Pete. Para un motor de planeador.
—Pero, papá…
—Veamos qué es esto —dijo el señor Hollister, aproximándose al paquete para abrirlo.
El contenido de la caja estaba rodeado con abundantes virutas de embalaje. El señor Hollister metió la mano y, en medio de los «Oh» y los «Ah» de sus hijos, extrajo un modelo de planeador, reluciente.
—¡Vaya, vaya! —exclamó el policía—. ¡Es una belleza!
Entonces se oyó hablar por la radio del coche policial, y el oficial Cal tuvo que despedirse.
Los niños siguieron a su padre hasta la sala, donde se colocó el pequeño planeador sobre una mesita. Lo cierto era que, aquel diminuto aparato parecía un planeador de verdad, pero con una diferencia: Alrededor del fuselaje, cerca de la cola, había un aro, y adherida a aquel aro una hélice de dos palas.
Pete advirtió aquello y quedó muy extrañado.
—Pero, papá —dijo—, yo creía que los planeadores no tenían motor.
El señor Hollister explicó que algunos planeadores llevaban un pequeño motor, con objeto de no tener que ser remolcados para despegar. Y también podía ser muy útil en caso de emergencias.
—Viene a tener la medida de un motor económico y puede ser acoplado al fuselaje. Una pequeña hélice ayudará al piloto, en caso de que pierda altura.
—Pero esta hélice no está montada normalmente —observó Pam.
—Es cierto. El señor Sveinsson y yo opinamos que es una gran mejora.
—¿Quieres decir, papá, que girará alrededor del eje, en la parte posterior del fuselaje? —preguntó Pete.
—Exactamente.
El señor Hollister dijo que el islandés y su cuñado, que vivía en el Canadá, habían trabajado de firme para perfeccionar aquella idea.
—Si participas en el concurso internacional de planeadores, a lo mejor puedes hablar con el señor Sveinsson —dijo Pam.
El señor Hollister sonrió bonachonamente, al replicar:
—Eso es lo que estoy deseando, Pam.
Por la noche, los Hollister tuvieron una llamada telefónica de la abuelita. La ancianita insistió para que los niños fuesen a verla.
—Me los mandáis en un autocar —dijo, hablando con la señora Hollister—. Ésa será la manera de que puedas irte a Islandia con John.
Cuando los niños se enteraron de estas palabras dichas por su abuela, rieron, entusiasmados. Ricky incluso hizo una pirueta sujetándose con solo una mano, y a punto estuvo de hacer caer un jarrito con flores, que adornaba una mesa rinconera.
Los padres hablaron en voz baja durante unos minutos y, al fin, la señora Hollister dijo:
—Bueno, hijos. Podéis hacer las maletas esta noche y salir de viaje mañana. ¡Hay que darse prisa!
—Y tú, Pam, tienes que prometernos que cuidarás mucho de Sue —añadió el padre.
—Claro que sí, papá.
Preparar las maletas no llevó mucho tiempo, porque los cinco niños estaban acostumbrados a salir de viaje o excursión con poco rato para preparativos. Sabían que el autocar salía de Shoreham por la mañana temprano, y la emoción casi no les permitió dormir.
Al día siguiente, Pam fue la primera en vestirse y bajar al sótano. Quería asegurarse, antes de salir, de que su gata y los cinco hijitos tenían abundante leche. Luego llenó el plato de «Zip» y acarició al hermoso perro pastor.
—Cuida de todo hasta que volvamos, «Zip» —le dijo a la oreja—. Y obedece lo que Indy te diga.
Después de desayunar se marcharon. Las calles estaban silenciosas cuando el señor Hollister conducía el coche, con toda su familia, hasta la parada. Mientras los niños subían al vehículo, el conductor charló animadamente con los padres.
—Déjenlos en nuestras manos y todos nos encontraremos felizmente en Froston, esta noche —decía el hombre, entre risas.
De pronto, con gran estrépito, el autobús salió de la terminal. ¡Ya estaban camino de Canadá!
Cuando hacía sólo un cuarto de hora desde el momento de la salida, se habían detenido ya en tantas poblaciones, a lo largo del camino, que apenas quedaban asientos vacíos.
Los niños iban y venían de unos asientos a otros, e inventaban juegos para ir pasando el tiempo.
Pam dio a sus tres hermanos menores lápiz y papel para que anotasen el número de la matrícula y el estado de todos los coches que viesen pasar. Más tarde Holly sacó su pelotita de goma y de pie en el pasillo, se entretuvo en hacerla saltar.
La parada para comer fue divertidísima. Pete, que llevaba el dinero, pidió hamburguesas, perros calientes y bebida. Pasando por alto el detalle de que Ricky se echó mostaza en la nariz, todo lo demás transcurrió sin novedades. Luego, a media tarde, cuando viajaban por una carretera que discurría entre bosques, el conductor tuvo que presionar bruscamente los frenos.
—¡Oh! Algo pasa ahí delante —dijo Pete.
Varios vehículos más se habían detenido entre grandes chirridos de neumáticos. Mientras el autobús avanzaba, centímetro a centímetro, por una curva, los niños ahogaron una exclamación: allí, a un lado de la carretera, se veía una pequeña camioneta volcada. Iba cargada de cerdos que salían precipitadamente, invadiendo la carretera y las laderas boscosas.
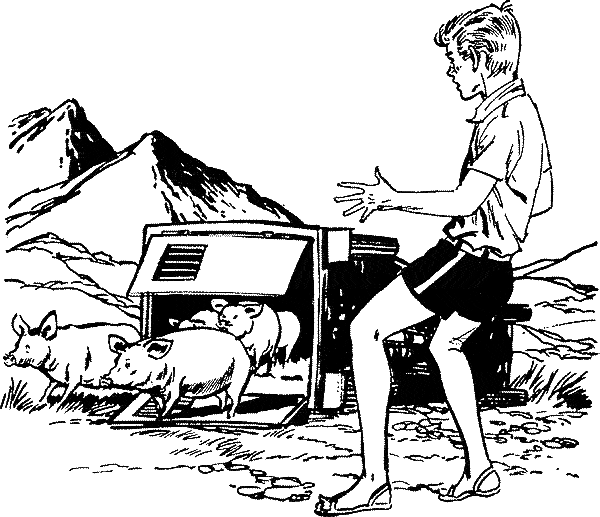
—Vamos a ver qué ha pasado —decidió Ricky.
Por lo visto el conductor tuvo la misma idea, porque abrió las puertas y varios pasajeros bajaron.
En ese momento aullaron unas sirenas y aparecieron en escena las luces de tres coches policiales. Los Hollister bajaron y se situaron delante del autobús. Luego subieron al alto bordillo del lateral del camino.
—Pero ¿cómo ha ocurrido esto? —preguntó Pam a uno de los que contemplaban la escena.
Le contestaron que el transporte de cerdos se había desviado bruscamente en aquella curva tan cerrada, y por ese motivo se volcó.
Se detuvo el tráfico en ambas direcciones y los viajeros se apresuraron a ayudar a la policía y al conductor de la camioneta en la tarea de recoger animales.
Pete y Ricky corrieron tras un lechoncillo. Lo cogieron por las patas traseras y lo llevaron, triunfantes al conductor, que ató al asustado animal y lo dejó a un lado de la carretera.
—¡Mira, Sue! —exclamó Holly—. Allí hay uno chiquitín. Vamos a buscarlo.
Mientras los demás hermanos observaban como entre los policías y algunos viajeros empujaban la camioneta para dejarla, de nuevo, descansando sobre las ruedas, las dos pequeñas corrieron tras el cerdito.
Cuando el lechoncillo vio a las niñas, hundió sus patitas en la tierra para emprender la carrera y desaparecer entre los árboles. Holly corrió tras él, dio un traspié y cayó de bruces. Sue siguió adelante, con los puños apretados y las piernas volando literalmente, en su interés por alcanzar al animal.
De pronto Pam oyó decir a Holly:
—Ven. ¡Nos marchamos ya!
La niña miró a un lado y otro, buscando a la pequeñita. ¡Qué carita de susto puso! Porque no se veía a Sue por ninguna parte.
—¡Sue, tenemos que volver!
Silencio.
—¡Sue! ¿Dónde estás?