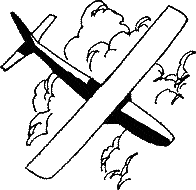
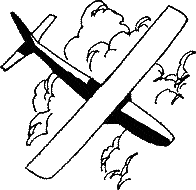
No había tenido tiempo la señora Hollister ni de ponerse las zapatillas, cuando se escuchó un llanto desconsolado.
Esta vez todos salieron de la cama precipitadamente y corrieron al dormitorio de Holly. Se encendieron luces.
Holly estaba cerca de la pared, oprimiéndose la frente y llorando.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Pam.
Pete observó:
—Parece que se ha dado un golpe en la cabeza.
La señora Hollister rodeó con sus brazos a la pequeña y le preguntó, cariñosamente:
—¿No te habrás caído de la cama?
Holly siguió sollozando durante unos segundos. Por fin se secó las lágrimas con el dorso de la mano y, entre hipidos, declaró:
—¡Mi radar no funciona!
—¿Tu radar? —repitió la madre, perpleja—. Pero ¿qué…?
—Yo sé lo que es —dijo Pam, moviendo la cabeza—. Ha estado probando el radar que usan los ciegos. ¿No es eso, Holly?
—Sí, sí —suspiró Holly—. Me desperté cuando estaba soñando con eso. Pero mi radar no funciona.
—Esas cosas no pueden aprenderse de la noche a la mañana —le dijo la madre—. Ven. Siéntate sobre la cama, Holly.
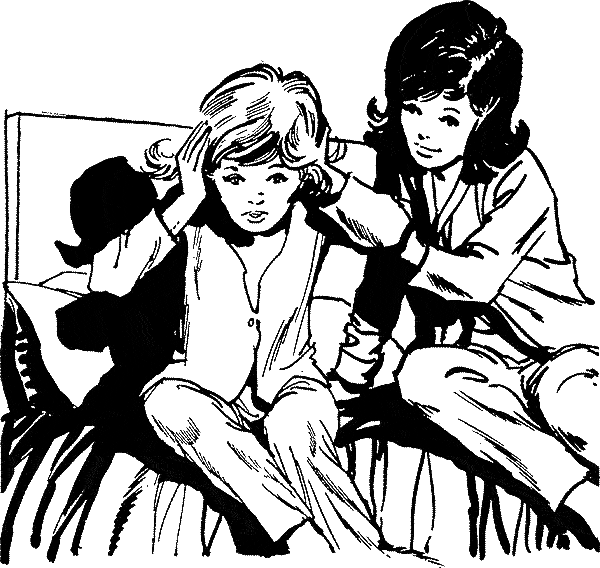
—¡Canastos! ¡Has debido de dar un buen topetazo con la pared! —dijo Ricky, mirando de cerca el chichón que su hermana tenía en la frente.
Pam se marchó al cuarto de baño y volvió, en seguida, con un paño empapado en agua fría.
—Ven. Ponte esto, guapa —dijo a su hermana, con cariño.
Entonces fue a su habitación, abrió un cajón de la cómoda y buscó debajo de unas blusas. De allí sacó uno de sus tesoros. Era una pelotita de goma, pendiente de una cinta elástica. A Pam le gustaba atarse la goma a un dedo y hacer saltar la pelotita. Tomó la pelota y se la llevó a su hermana.
—Toma, Holly. Te ayudará a olvidarte del chichón —dijo con ternura, entregando a Holly el bonito juguete.
Holly contuvo con dificultad los hipidos y sonrió ampliamente.
—Muchas gracias, Pam. Cuidaré mucho tu pelota.
Al día siguiente, el señor Hollister marchó temprano al Centro Comercial, pero regresó a media mañana, acompañado de Indy Roades. Los dos hombres, ayudados por los dos muchachos, desmontaron el planeador y lo colocaron en la camioneta.
Joey Brill estaba en un lado de la carretera, observando, pero sin atreverse a entrar en la propiedad de los Hollister.
—Voy a llevarme el aparato para hacer la primera prueba —dijo el señor Hollister a su familia.
—Tendrás mucho cuidado, ¿verdad, John? —pidió la esposa.
Fue Ricky quien contestó, muy ufano:
—No te preocupes por papá. Es un estupendo aviador.
El señor Hollister dijo que se llevaría con él a los dos chicos.
—Una vez compruebe qué tal funciona este pájaro, podéis ir todos a verme al State Park.
Ricky y Pete entraron en la camioneta, se instalaron junto a las alas y saludaron alegremente con las manos, al alejarse.
Joey hizo un ruido desagradable con la boca cuando ellos pasaron, y Ricky le respondió metiéndose los dedos pulgares en las orejas y sacudiendo los demás dedos, ridiculizando al camorrista.
Pete rió entre dientes y luego dijo a su hermano:
—No te tomes ni esa molestia con ese tonto.
Treinta minutos más tarde, la camioneta se detenía en un pequeño aeropuerto en el State Park. El señor Hollister montó su planeador cerca de la pista de despegue. Cuando todo estuvo preparado, se aproximó un coche con una cuerda de nylon sujeta a la parte posterior. El señor Hollister tomó aquella cuerda y la enganchó al morro del planeador, con un garfio movible.
—Voy a subir solo esta primera vez —dijo a los chicos—. Luego os llevaré a dar un paseo.
El señor Hollister se acomodó en la carlinga.
Los dos hermanos Hollister miraron con admiración, mientras el coche corría delante del planeador, tirando de la cuerda. Cuando la cuerda estuvo tensa, el señor Hollister sacudió una mano, diciendo adiós a sus hijos, e hizo una señal. El coche corrió ahora por la pista, aumentando la velocidad. De este modo, el planeador empezó a elevarse. El planeador subía, subía hacia los cielos.
Ricky dio un grito y empezó a saltar, entusiasmado. Sin cesar pronunciaba palabras de aliento para su padre.
Finalmente el señor Hollister movió una palanca para soltar el cable remolcador. Y quedó planeando suavemente, buscando corrientes de aire ascendentes, para llevar su pájaro cada vez más alto.
El planeador se deslizaba entre las algodonosas nubes blancas, para luego empezar a descender hacia la pista de aterrizaje. Diez minutos más tarde efectuaba una toma de tierra perfecta, sobre la verde hierba, junto a la pista.
Los dos muchachitos corrieron a felicitar a su padre.
—¡Papá, ha sido estupendo! ¡Perfecto!
Ricky arrugó la naricilla pecosa, levantó la vista hacia el señor Hollister y le dio una palmada, declarando:
—¡Tú puedes hacer cosas mejores que el padre de Joey, en cualquier momento!
—¿Ahora me llevarás a mí, papá? —preguntó Pete—. ¿Puedo sentarme detrás de ti, ante los controles duplicados?
—Está bien. —El señor Hollister miró a su hijo menor para decir—: Después de Pete, será tu turno.
—Es que… Bueno. Puede que sea mejor dejarlo para otro día —murmuró el pelirrojo, y añadió atropelladamente—: ¿No lleva ningún motor este aparato, papá?
—Oye, Ricky, ¿no será que eres un gallina? —bromeó Pete.
—¡Pues claro que no! Anda, ve. Da tu paseo.
Se avisó al coche remolcador y Pete se instaló en el asiento, detrás de su padre. Le latía apresuradamente el corazón y en el estómago notaba una extraña sensación de vacío.
Tragó saliva un par de veces, mientras el coche remolcador corría por la pista. ¡Ya estaban en movimiento! Luego se vieron elevados del suelo.
—¡Zambomba! —exclamó Pete, conteniendo la respiración.
Cuando se desprendieron de la cuerda remolcadora, el planeador se elevó más. El señor Hollister miró al exterior y luego a su hijo. En el majestuoso silencio reinante padre e hijo se sonrieron, entusiasmados.
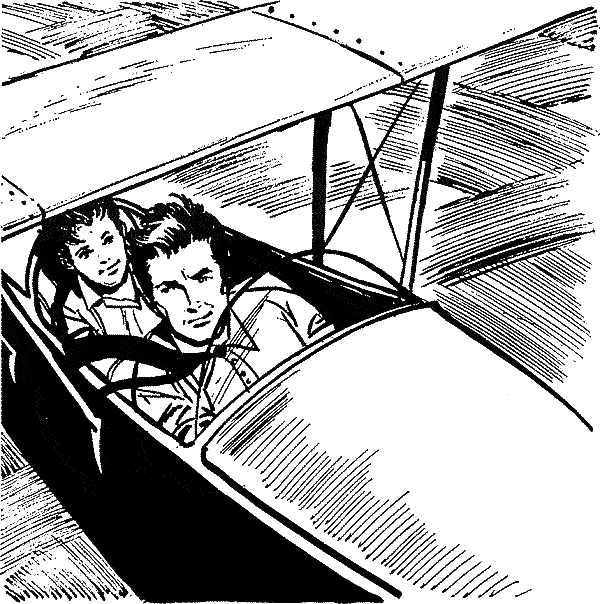
—No hay nada como esto, ¿verdad, Pete?
—Es verdad, papá. Es emocionante. ¡Cuidado!
Pete miraba arriba y vio aparecer un avión de un solo motor, por encima de ellos. Se encontraba a unos diez metros, a la derecha.
El señor Hollister lo vio, también. Viró, bruscamente, a la izquierda. El planeador se ladeó, descendiendo.
Pasados unos segundos de tensión, el aparato volvió a quedar enderezado y tomó la dirección del aeropuerto, pasando a poca distancia de las copas de los árboles.
¿Qué iba a pasar? Pete veía las copas de los árboles cada vez más cerca del fuselaje. ¡Y la franja de césped de la pista quedaba tan lejos!…
El muchachito se inclinó hacia delante, en su asiento, como queriendo pedir al planeador que evitase los obstáculos. Finalmente dejaron atrás el último grupo de árboles, cuyas ramas más altas rozaron el fuselaje como lo hubieran hecho unos dedos crispados. Entonces se encontraron por encima del claro. El planeador se posó con la suavidad de una pluma sobre la hierba.
—¡Uff! Gracias por tu advertencia, hijo —dijo el señor Hollister, mirando a Pete—. Ese otro aparato se habría precipitado sobre nosotros. Pero tendría que habernos visto… Estuvo a punto de que chocáramos, de no gritar tú.
Poco después, el planeador era remolcado hasta un cobertizo, cercano a la pista, donde permanecería hasta el día de la gran competición. Pete y el señor Hollister volvieron a donde habían dejado a Ricky.
—¡Canastos! ¡Vaya equilibrios! —dijo el pelirrojo, que corría ya a su encuentro.
Pete no dijo nada; tan solo miró a su padre y le hizo un guiño. Los tres volvieron a casa, pero allí no encontraron a nadie.
Sin duda la señora Hollister se había ido de compras con sus hijas. Adherido a la puerta vieron un papel de la oficina de correos, indicando que tenían dos paquetes para los Hollister.
Un poco más tarde regresaban la señora Hollister y las niñas. Pam llevaba una gran caja de pasteles de manzana, recién salidos de la panadería. Durante la comida se habló mucho de la prueba con el planeador. Luego la señora Hollister comentó:
—¿Sabéis una cosa? Creo que hay un error en el papel de correos.
—¿Por qué, mamá? —preguntó Pam.
—Porque no esperaba más que un paquete. Envié mi reloj a Nueva York para que lo reparasen. Debe haber llegado.
Después de lamer un trocito de manzana que tenía en el dedo, Pete dijo:
—¡A lo mejor alguien nos envía una sorpresa!
Ricky en seguida ofreció sus servicios:
—Holly y yo podemos ir a buscarlo.
—Muy bien. Y si, verdaderamente, hay otro paquete, traedlo también.
Ricky sacó su bicicleta e invitó a su hermana a sentarse detrás. Pronto estuvo pedaleando enérgicamente en dirección a la zona comercial de Shoreham, en donde estaba situada la oficina de correos.
Después de presentar el volante en una de las ventanillas, el empleado les entregó un paquetito.
—Éste es el reloj de pulsera de mamá —dijo Holly.
—Hay otro paquete para nosotros, ¿verdad? —preguntó Ricky al empleado.
—Sí. Ese grande —respondió el empleado, mirando unas notas que tenía en el mostrador.
Y fue a abrir una puerta cercana para sacar de allí, arrastrándola, una gran caja que dejó en el vestíbulo. La caja era cuadrada, de cartón, tan grande como lo permiten las normas postales, y estaba marcada como frágil. El remitente era Karl Sveinsson, de Reykjavik, Islandia.
—¡Canastos! —exclamó el pecoso—. ¿Cómo vamos a llevarnos esto a casa?
En aquel momento Holly se fijó en un muchachito que pasaba por delante de la oficina tirando de su carretilla. Era Jeff Hunter, de ocho años y amigo de Ricky.
—¡Jeff, Jeff! —llamó Holly, saliendo de la oficina—. ¿Puedes prestarnos tu carretilla para llevar un paquete a casa?
—Claro —repuso Jeff.
En unión de Ricky, sacó la caja a la calle, para colocarla en la carretilla. Jeff tenía algo que hacer y dijo que iría más tarde a recoger la carretilla a casa de los Hollister.
Ricky aceptó una gruesa cuerda que le dio el empleado. Ató un extremo a la carretilla y el otro a la parte posterior de su bicicleta. Luego se*puso en marcha, calle abajo, con Holly protegiendo la parte posterior.
El chiquillo tenía buen cuidado de detenerse en todos los cruces, para asegurarse de que nada se interpusiera entre su bicicleta y la carretilla. Mientras cruzaban la Cuarta Avenida se oyó de repente el sonido de una motocicleta que se aproximaba a toda prisa.
Ricky vio la máquina precipitándose hacia él. Pero lo terrible era que el encasquetado conductor no miraba al camino, sino que tenía vuelta la cabeza, mientras saludaba a un amigo que se encontraba en la acera.
Ricky se detuvo. ¿Debía retroceder o seguir adelante a toda prisa? ¡Si al menos el conductor del vehículo mirase hacia él! —pensó el pecoso, muy apurado.
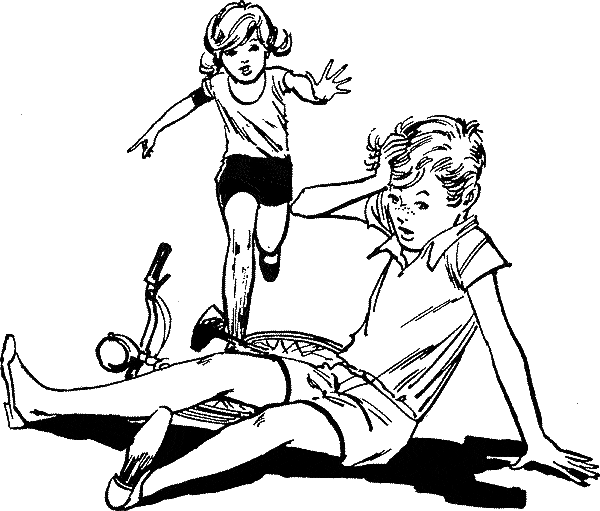
Pero el motociclista sonrió ampliamente y siguió con la vista fija a un lado de la calle, sin ver a los Hollister ni el cordel que unía la bicicleta con la carretilla.
Al llegar al cruce, pasó sobre la cuerda, provocando un fuerte tirón de la bicicleta, tanto como de la carretilla.
Ricky salió disparado por encima del manillar y chocó ruidosamente contra el suelo.
La caja saltó a la calzada y resbaló a lo largo del bordillo.
Holly dio un grito estridente y corrió al lado de su hermano, muy asustada.
—¡Ricky! ¡Ricky! ¿Te has hecho daño?