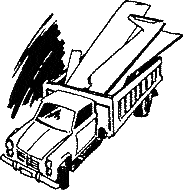
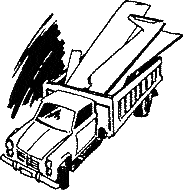
—¡Ahí llega el planeador de papá! —gritó Ricky Hollister, corriendo por el césped.
—¿Por dónde? —preguntó su hermana Holly, de seis años, mirando al azulísimo cielo estival.
—No es por ahí, boba —replicó Ricky, que tenía siete años y el cabello rojizo—. ¡Llega por la carretera!
—¡Aaah!
Holly echó a correr detrás de su hermano, sacudiendo las graciosas trenzas.
El hogar de los Hollister se encontraba situado entre el Lago de los Pinos y la carretera de Shoreham.
Al llegar al bordillo, Ricky y Holly pudieron ver una camioneta que llevaba el largo fuselaje de un avión, y las alas y demás accesorios del mismo.
Varios niños de la vecindad corrían tras el vehículo, cuando entró en el camino del jardín.
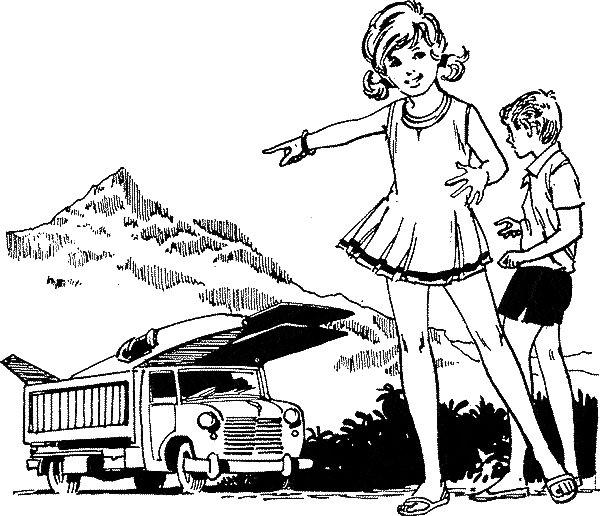
—Voy a volar en el avión, en cuanto le pongamos las alas —declaró Holly.
—¡Es fantástico! —opinó Dave Meade, un muchachito de doce años—. Pero, oye, ¿dónde están los otros chicos?
Porque había otros tres hermanos Hollister. Pete, el mayor, tenía doce años, y le seguía Pam, de diez. Los dos habían salido en bicicleta para hacer un recado a su madre. Sue era la pequeñita de la familia. Tenía cuatro años y, hasta entonces, había estado dentro de la casa, jugando con sus muñecas. Pero en aquel momento abrió de par en par la puerta de tela metálica de la fachada y salió a toda la velocidad que sus piernas, cortas y gordezuelas, le permitían.
Cuando la chiquitina se aproximaba, de la camioneta descendió el señor Hollister, un hombre alto, de anchos hombros y con una sonrisa simpática y juvenil. Le siguió Indy Roades, que estaba empleado en el Centro Comercial, un establecimiento de la zona comercial de Shoreham, donde se vendían artículos de ferretería y deportes, así como juguetes y que era propiedad de los Hollister.
El padre de los Hollister era un entusiasta de la aviación y había construido un planeador en el gran garaje que tenía detrás de la tienda. Ahora pensaba concluir el montaje en su propiedad, a orillas del Lago de los Pinos.
Detrás de Sue, que ya echaba los brazos al cuello de su padre, llegó la guapa y elegante señora Hollister, que exclamó:
—¡Pero, John, no sabía que tu planeador fuese tan grande!
En aquel momento se oyó el chimar de llantas de bicicleta, y Pete y Pam aparecieron en el camino del jardín. Pete era un muchachito fornido, alto y de ojos azules. Pam tenía un dulce carácter, y bonito cabello, que se agitó con la brisa cuando la niña se detuvo y saltó de la bicicleta.
Sonrientes, los dos mayores se unieron al grupo de niños que observaban emocionados cómo los dos hombres descargaban el fuselaje en el patio, al lado del garaje. Luego, Pete y su amigo Dave ayudaron a descargar las alas para dejarlas junto al fuselaje.
—¿Es verdad que vuestro padre montará en ese aeroplano sin motor? —preguntó con extrañeza Donna Martin, una niña de siete años.
Ricky se apresuró a responder:
—¡Claro! ¡Es muy bien aviador!
Entonces avanzó entre el grupo un muchacho algo más desarrollado que Pete, con las manos hundidas en los bolsillos. Era Joey Brill, compañero de clase de Pete, y de la misma edad que el mayor de los Hollister. Pero en lugar de sonreír afable, como era costumbre en Pete, Joey siempre fruncía el ceño, malhumorado.
—¿Qué pasa aquí? —preguntó dándose mucha importancia.
—Papá ya tiene el velero preparado —respondió Pam.
—Querrás decir el planeador.
—No. He dicho velero —replicó Pam—. Lo mismo puede decirse planeador como velero.
—Mi padre ha construido ese aparato —dijo Pete, con orgullo.
—Papá es también inventor —añadió Ricky, algo fanfarrón, mientras observaba cómo los dos hombres montaban las alas.
Joey dio un resoplido y echó a andar en torno al planeador, para verlo bien desde todos los ángulos.
—Yo diría que este trasto no sirve para volar ni un tanto así —declaró Joey.
—Claro que volará. Y yo acompañaré a mi padre —informó Pete.
En tono retador, Joey preguntó:
—Crees muy grande a tu padre, ¿verdad?
—Claro.
—Pues mi padre hace cosas más importantes que el vuestro.
—Eso a mí no me importa —contestó Pete, alejándose.
Antes de que Joey hubiera tenido tiempo de pensar más frases desagradables que decir, apareció el cartero, que tendió un puñado de sobres a los Hollister.
Pam corrió a recogerlos, preguntando:
—¿Todas son para nosotros, señor Barnes?
—Todas y cada una de ellas, jovencita.
Pam dio las gracias al hombre y empezó a leer los nombres de los sobres, mientras se aproximaba a su madre. Un gran sobre con el matasellos de Froston, Canadá, iba dirigido a los Felices Hermanos Hollister.
—¡Es algo de la abuelita! —exclamó Pam, entusiasmada.
Mientras los demás niños miraban con gran interés, Pam sacó una cuartilla de grueso papel. En el papel había una serie de puntos, dispuestos de manera extraña.
Ricky prorrumpió en una exclamación de asombro:
—¡Canastos! La abuelita nos manda un mensaje muy raro.
—Sí. Un mensaje en clave de puntitos —dijo Holly, con una risilla, retorciéndose una de sus trenzas.
La señora Hollister explicó a sus hijos que se trataba del sistema Braille, la escritura empleada para los ciegos.
—¿No será que la abuelita…? —empezó a preguntar Pam, preocupada.
—No. No le ocurre nada a vuestra abuela —aseguró la señora Hollister.
Y explicó que la abuelita había trabajado durante un tiempo en la preparación de libros para ciegos, en el Canadá. Los abuelitos Hollister vivían allí desde que tuvieron la edad del retiro.
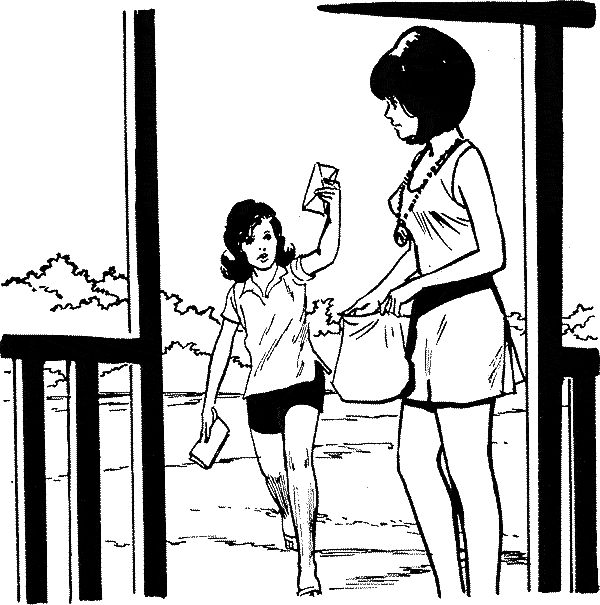
—La abuela tiene una máquina especial para escribir en Braille —aclaró la madre.
—¿Puedo ver la carta? —preguntó Ricky, y tomó la cuartilla para mostrársela a sus amigos, diciendo con suficiencia—: Es la clave secreta de mi abuela.
Joey Brill se acercó al momento y, antes de que nadie pudiera impedírselo, se apoderó de la carta escrita en Braille.
—¡Eh! ¡Devuélvemela! —gritó Ricky.
Pero el camorrista se alejó a toda prisa; tan sólo se detuvo un instante para volver la cabeza y sacar la lengua al pequeño.
Ricky corrió en su persecución. En seguida, Pete, Pam y Dave le imitaron, trotando hacia la calle. Pero al llegar allí y mirar a uno y otro lado no pudieron ver a Joey por parte alguna.
—¿Hacia dónde iba, Ricky? —preguntó Pam a gritos, a su hermano, que se había detenido, desorientado, dos manzanas más allá.
—No lo sé. Ha desaparecido entre aquellas dos casas.
—Joey es malísimo —dijo Dave, indignado.
—No os preocupéis. Su madre nos devolverá la carta —afirmó Pam.
—Iré a su casa ahora mismo —decidió Pete—. ¿Quieres venir, Pam?
—Voy.
Los Brill vivían cerca y los Hollister llegaron a su casa a los pocos minutos. Joey estaba en el porche de la fachada, balanceándose en una mecedora.
—¿Qué queréis? —preguntó, agresivo.
—Ver a tu madre —repuso Pam.
—No está en casa.
Al oír voces, la señora Brill, con las manos enharinadas, apareció en la puerta.
—¡Válgame el cielo! ¿Ya estáis discutiendo otra vez? ¿De qué se trata ahora?
—Joey nos ha arrebatado una carta que nos envió mi abuela —dijo Pete—, y queremos que nos la devuelva.
—¡Bah! Yo no tengo ninguna carta —masculló Joey.
—No era una carta corriente —explicó Pam—. Estaba escrita en Braille.
—¿El sistema para ciegos?
—Sí, señora.
—Pero, en vuestra casa no hay ningún ciego —objetó la señora Brill—. ¿Cómo iba a llevarse mi Joey una carta para un ciego?
—La escribió mi abuela, que ayuda a los ciegos —insistió Pam.
La señora Brill se limpió las manos en el delantal y miró a Joey, ordenándole:
—¡Devuelve esa carta!
—No la tengo.
A Pam se le llenaron los ojos de lágrimas.
—Señora Brill, Joey está mintiendo. Nosotros le hemos visto llevarse la carta.
La señora miró severamente a su hijo y exigió:
—¡Devuelve la carta ahora mismo!
Al ver que su madre se aproximaba a él, Joey gimoteó:
—Es que… No… No la tengo ya.
—¿Dónde está?
Joey repuso que se había guardado la carta en el bolsillo de la camisa, pero que mientras corría, camino de su casa, se le cayó y no pudo encontrarla.
Muy desalentados, los Hollister dieron media vuelta y se alejaron, preguntándose si al perderse la carta se habría perdido, también, algún importante secreto. ¿Qué habría escrito en la carta su abuela? ¿Sería algo que requiriese una respuesta rápida?
Cuando llegaron a casa les sorprendió ver a un fotógrafo que estaba tomando fotografías del planeador. Mientras, su padre hablaba con un reportero.
—Tengo pensado tomar parte en algunas exhibiciones —dijo, y añadió que muy pronto pondría a prueba su dos plazas.
A la hora de la cena, los Hollister hablaron de los acontecimientos del día. Lo relativo al planeador era agradable para comentarlo, pero no ocurría lo mismo con lo que se refería a la carta de la abuelita. Era preciso escribirle en seguida, y hacerle saber que su carta se había perdido.
Al concluir la cena, el señor Hollister dijo:
—Vamos, muchachos. Tenemos que atar bien el planeador, para que el viento no se lo lleve por la noche.
Ricky arrugó la naricilla, al tiempo que se rascaba la cabeza y preguntó:
—¿Es para que no se escape volando?
—Si esta noche se levantase un viento fuerte, se elevaría hacia el cielo como una cometa —aseguró el padre.
Y luego dijo a sus hijos que sería preciso atar unas cuerdas alrededor de las alas y sujetarlas a unos pernos clavados en tierra.
Una vez concluido aquel trabajo, Pam llamó a «Zip», el perro pastor de la familia, que se presentó al momento y lamió las manos de su ama.
—Túmbate, «Zip» —pidió Pam.
En seguida enganchó al collar del perro una cadena y el extremo opuesto lo ató a un árbol.
—«Zip» puede quedarse a hacer guardia aquí, por si acaso.
Mientras iba cayendo el crepúsculo en el Lago de los Pinos, Ricky, Sue y Holly se entretuvieron en buscar luciérnagas por los alrededores de la casa, las cuales guardaban luego en un tarro de cristal.
Algo más tarde, desde el interior de la casa, la señora Hollister llamaba a sus hijos.
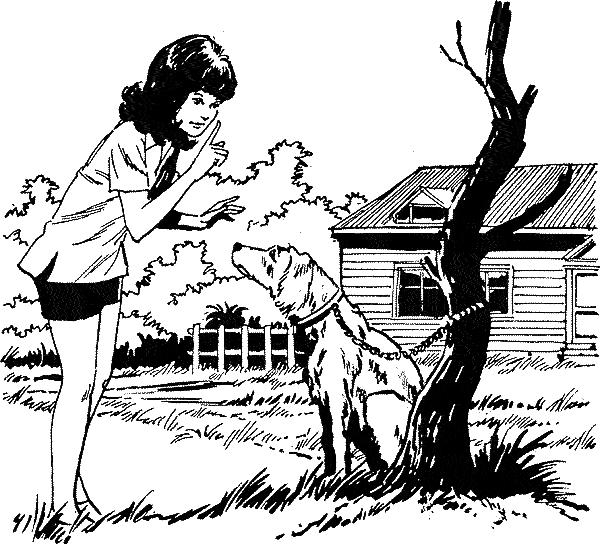
—Ya es hora de acostarse.
Ricky hizo unos agujeros en la tapa de hojalata y la enroscó al tarro donde tenía las luciérnagas.
—¿Puedo llevarme las luciérnagas a mi habitación? —preguntó.
—Está bien —asintió la madre—. Pero deja libres a esos pobres animales por la mañana.
Justamente cuando Pete se disponía a subir las escaleras camino de su dormitorio, «Zip» empezó a ladrar. El chico se precipitó hacia el exterior.
—¡Silencio! ¡Silencio, «Zip»! —ordenó.
El obediente perro pastor dejó de ladrar, pero prorrumpió en aullidos y gruñidos apagados.
Pete miró en torno suyo, aunque no pudo ver a nadie. Sin embargo, súbitamente, captó un crujido. Luego, cuando sus ojos fueron acostumbrándose a la oscuridad, vio a un hombrecillo que, doblado por la cintura, para pasar desapercibido, corría por el camino del jardín.
—¡Oiga! ¿Qué desea? ¡Deténgase! —gritó Pete, echando a correr tras el intruso.
Pero, cuando el muchacho llegó a la calle, el hombre había desaparecido. Desde el porche, el señor Hollister preguntó a su hijo:
—¿Quién era?
—No lo sé, papá. Estoy mirando…
Y Pete miró y escuchó por entre los arbustos que bordeaban la carretera.
¡De pronto, algo le rozó ligeramente la pierna, y Pete gritó asustado!