EL FINAL DEL CÍRCULO
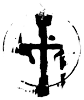
EL FINAL DEL CÍRCULO
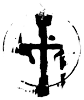
Tiene aspecto de estar muerta. Su cabecilla de gorrión descansa sobre una gran almohada. La piel se le adhiere al cráneo. La boca está entreabierta, los labios, secos y sin color. Tiene un tubo verde de ácido metido por la nariz y fijado a la mejilla con celo blanco. Sus brazos, escuálidos y con manchas azules, yacen cruzados sobre el edredón. Desde una bolsa que cuelga de un soporte, le entra líquido en la vena del antebrazo.
Le han dado una habitación individual. Ha sido con buena intención, pero recuerdo que una vez me dijo que su mayor miedo era morir sola.
El cuarto está inundado de luz cálida. Cojo una silla que está junto al lavabo; las patas de tubo de acero arañan el suelo.
Le tomo la mano con cuidado. Es como levantar una bolsa de piel tibia llena de huesos. La acaricio y entrelazo sus dedos flojos con los míos.
Sonidos. Su respiración. El tictac de un aparato electrónico. El ruido del motor de un coche de la calle. Un suspiro. Proviene de sus labios.
En la pared, sobre la puerta, cuelga un reloj que va cinco minutos atrasado. Con movimientos abruptos, el segundero lucha por mantener el ritmo. Algo en la maquinaria está a punto de romperse.
Sobre la mesilla hay un ramo de flores en un brillante jarrón del hospital. La tarjeta cuelga medio abierta. El mensaje está escrito con pluma y una letra recargada:
¡Que tengas un viaje lleno de paz, Grethe!
Eternamente tuyo,
MMM
MacMullin me ha dado una astilla de la verdad. Nada más. Una astilla de la verdad. Quizá no sepa nada. No sé qué explicación creer. No sé siquiera si debo creer alguna de ellas. Pero una cosa sé: cuando le entregue el cofre a MacMullin, cofre y contenido desaparecerán para siempre. Si han conservado su secreto durante dos mil años, supongo que conseguirán conservarlo dos mil años más. El monasterio de Vaerne no será nunca un centro turístico internacional. Sus prados no se convertirán nunca en aparcamientos atestados, nunca habrá impacientes turistas americanos haciendo cola para mirar el octógono a través de cristales de plexiglás a prueba de bombas, o para estudiar las copias —con traducción a seis idiomas— del manuscrito del cofre. Porque éste jamás se dará a conocer.
Será como si nunca hubiera ocurrido.
Le vibran los párpados. Alza la mirada, que es pesada, aletargada, anclada en una oscuridad sin sueños. Me reconoce lentamente.
—Bjørnillo —susurra.
—Grethe…
Sus ojos intentan enfocar y establecer una imagen de una realidad de la que ya no forma parte.
—¡Qué aspecto tienes! —murmura.
Primero no respondo. Luego entiendo lo que quiere decir.
—Sólo me he quemado con el sol.
Su mirada desaparece. Luego se recompone.
—¿Encontraste algo? —pregunta.
—Sí.
Y luego se lo cuento todo.
Cuando acabo, ella no dice nada. Se limita a asentir para sí misma. Como si nada la sorprendiera.
—De modo que así fue —susurra finalmente.
A nuestro alrededor, el silencio está lleno de sonidos.
—¿Cómo está él? —pregunta de pronto.
—¿Quién?
—Michael. ¿Está bien?
—Está bien. Vino a Oslo conmigo. Pero no quería… molestar.
—Está conmigo. A su manera.
—Se lo diré.
—Siempre a su manera —continúa, y mira las flores.
—Hay algo más.
—¿Sí?
—MacMullin y tú…
—Sí —susurra. Es como si paliara los dolores a base de hablar bajo—. MacMullin y yo en Oxford. —Sus ojos me miran con ternura—. Es muy buen hombre. Como tú. Muy buen hombre.
Le echo un vistazo al reloj, sigo la tozuda lucha del segundero contra la maquinaria.
—¿Cómo murió papá, Grethe?
Ella cierra los ojos.
—Aquello no tuvo sentido.
—Pero ¿cómo fue?
—¡Tenía celos! De Trygve y tu madre.
—Así que él también lo sabía.
—No pudo soportar ver cómo tu madre se enamoraba de Trygve.
—Eso puedo entenderlo.
—Pero no habría tenido mayor trascendencia. No a la larga. Ella habría vuelto con él. Pero no soportó ver cómo su mujer se entregaba a otro.
—¿Qué pasó?
—Eso no es asunto mío. Ni tuyo.
—Pero ¿tú lo sabes?
Suspira.
—Por favor, Grethe. ¿Qué pasó?
—¡No me martirices ahora con eso, Bjørn!
—Por favor.
—Pregúntale a tu padrastro, Bjørnillo. Él lo sabe.
—¿Mató él a papá?
—No.
—¿Sabe mamá lo que pasó?
—No.
—Pero ¿cómo…?
—No preguntes más.
—¿Por qué no quieres contármelo?
—Porque es mejor así.
—¿Mejor?
—Para ti.
—¿Cómo?
Tiene los ojos agotados, sin vida.
—No quieres saberlo.
—¡Por favor!
Enrosca los dedos sobre el edredón, un movimiento frágil y tierno.
—¡Confía en mí! ¡No quieres saberlo!
—¡Sí quiero!
—Como gustes —suspira.
Espera un rato antes de seguir.
—Supongo que sabes todo lo de Trygve y tu madre…
Yo bajo la mirada. Como si me avergonzara de mi madre. Cosa que es cierta.
—Lo entendí ya en aquel momento —digo.
—Empezaron a quererse.
—Es extraño lo mucho que se quería todo el mundo.
—Son cosas que ocurren.
—Y papá era un estorbo.
—Como pasa siempre que dos personas se encuentran y una de ellas pertenece a otra.
—¿Y entonces lo mataron?
Me sorprende lo cotidiana que consigo que suene la palabra.
Ella me mira de reojo.
—¿Lo hicieron entre los dos? —insisto—. ¿Fue solo el profesor? ¿O mamá, también estuvo implicada?
Grethe aprieta los dientes.
—No —dice, tan bajo que casi está susurrando—, ¡no fue así!
—¿Quién de ellos lo hizo?
—Nadie mató a tu padre.
—Pero…
—¿No podrías conformarte con eso? Nadie mató a Birger.
—¿Así que fue un accidente?
—No.
—No entiendo.
—Piensa, Bjørnillo.
Pienso. Pero no me lleva a ningún lado.
Entonces se revienta una membrana en Grethe. Una lágrima le cae por la mejilla.
—Mi niño… Era Trygve quien iba a morir aquel día. ¡No Birger!
—¿Cómo?
—¿Lo entiendes ahora? —pregunta. La voz esconde irritación—. ¡Iba a morir Trygve!
Intento reunir mis ideas, intento comprender lo que hay debajo de la superficie.
—¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
Me encojo de hombros.
—No… —respondo.
—Fue Birger quien hizo algo con el ocho, para que Trygve cayera.
Se vuelve hacia el otro lado. No tiene fuerzas para mirarme a los ojos. Como si fuera culpa suya todo esto.
—Era Trygve quien iba a morir aquel día —dice otra vez. Breve y frío—. Justo antes de que os fuerais, Birger me contó que tenía pensado… —Se interrumpe—. ¡Algo con el ocho! ¡No sé qué! De modo que… Pero nunca pensé que realmente… Nunca pensé, claro, que… nunca. ¡Nunca! —Se gira hacia mí, busca mi mano—: Fue tu padre quien intentó matar a Trygve. Y luego algo salió mal.
Nos quedamos largo rato cogidos de la mano. No tengo palabras dentro de mí. Sólo imágenes sueltas: la montaña gris brillante, la cuerda enrollada a la piedra, los gritos de mamá, el montón de ropa al pie de la pared rocosa, la sangre, el tronco del árbol contra mi espalda, la corteza que me arañó la nuca cuando me derrumbé.
Me pregunto si mamá y el profesor lo han sabido todo durante todos estos años.
Grethe se adormece. Yo salgo al pasillo. Me dejo caer sobre una silla justo al otro lado de la puerta. Se me agolpan los pensamientos.
En la pared de enfrente, entre dos puertas, cuento quince azulejos a lo alto y ciento cuarenta a lo ancho. Dos mil cien azulejos. Sobre una mesa con ruedas han reunido un herbario de ramos de flores secas.
Un rato después vuelvo a entrar. Los ojos se le han cerrado. Está tumbada, quieta.
—¿Grethe?
Hilos invisibles le tiran de los párpados. Luchan por abrirse.
—Soy de cuero viejo y muy resistente —dice.
—Diste a luz una niña.
Me mira con los ojos entrecerrados. La mirada sufre una rápida transformación.
—La he conocido.
Grethe mira fijamente al techo.
—Está bien. Diane. Una joven despampanante.
La sonrisa le sale de muy adentro.
—La niña más bonita del mundo. —Su voz es muy frágil, muy débil. La sonrisa pierde fuerza. Suspira profundamente—. Yo no era la madre que ella necesitaba. —De sus labios se escapa un jadeo—. No lo llevaba dentro. Michael… para él era otra cosa. Pensé que era mejor así. Que se quedara… con él. Que nunca supiera… nada de mí.
Tose dolorosamente. Quiere decir algo. Yo la freno. Se le mueven los labios. Me está contando algo sin voz.
—Me quedo contigo —digo en voz baja.
—Muy cansada —susurra.
Le acaricio la mano. Ella se encoge y me mira. Trata de decir algo, pero el cuerpo no quiere. Sigue tosiendo. Incluso a la tos le faltan las fuerzas. La respiración es baja y esforzada.
Intenta incorporarse sobre los codos, pero se derrumba.
—Descansa —susurro, y le acaricio la frente. Está fría y húmeda.
Pasa una hora…
Le sujeto la mano. Ella entra y sale del sueño. De vez en cuando me mira.
Vacilante, dejo su mano sobre el edredón y bajo a la cafetería, donde me como un sándwich envuelto en celofán que también sabe a celofán. Cuando regreso, la mano de Grethe yace exactamente donde la había dejado. La cojo y la aprieto. Siento que intenta devolverme el apretón.
Nos quedamos así un buen rato. Al final respira tan bajo que ya no la oigo. Los sonidos del pasillo se deslizan hacia nosotros. Pasos suaves, risa contenida, un niño lloriqueando. Una enfermera llama a otra.
La mano de Grethe está floja en la mía. La aprieto. Ella no dispone de fuerzas para apretarme a su vez. Podríamos habernos pasado horas así. Si no hubiera sido por el aparato. Unos cables que asoman de su pijama de hospital están acoplados a un panel de interruptores y pantallitas con números luminosos. El aparato empieza a pitar al tiempo que dos tiras de papel con curvas de tinta van saliendo de él. Una sacudida recorre a Grethe. Abre la boca de par en par y jadea.
Yo le acaricio la mano.
Una enfermera acude corriendo. Luego un médico.
Le suelto la mano. Cae sobre el edredón. Al levantarme, retrocedo y vuelco la silla, que cae al suelo de golpe. Dejo paso al médico.
Primero apaga el aparato. El pitido muere. El silencio es atronador. Presiona las yemas de los dedos contra el cuello de Grethe y asiente hacia la enfermera. Cuidadosamente le desabrocha el pijama a Grethe y le aprieta el estetoscopio contra el pecho.
—¿No vais a hacer nada? —pregunto.
—Es mejor así —dice el médico.
La enfermera me acaricia el brazo.
—¿Eres su hijo?
El médico le cierra los ojos a Grethe.
Fuera, a través de la ventana, veo a un hombre que se balancea sobre un andamio.
—De algún modo —respondo.
Nadie dice nada.
—Ahora está bien —afirma la enfermera, y me aprieta el brazo.
Miro a Grethe.
—¿Quieres quedarte a solas con ella? —pregunta la enfermera.
—¿A solas?
—Antes de que la preparemos. Y la bajemos.
—No sé…
—Por si deseas tener un rato para vosotros solos.
—Da igual.
—Podemos irnos unos minutos.
—Muy amable. No es necesario, gracias.
—No hay más que decirlo.
—Gracias. Muy amable. Pero da igual.
A pesar de todo, salen y me dejan solo. Con ella.
Intento encontrar una comprensión, un calor, un pacífico sosiego en su rostro. Pero sólo tiene aspecto de muerta.
Salgo de la habitación sin mirar atrás. Cuando abandono el hospital, empieza a llover, a lloviznar levemente.
Al otro lado de la valla de plástico naranja, nos quedamos sentados mirando por la luna delantera de Bola. La lluvia se desliza y gotea. Las tiendas de campaña están recogidas. La mayor parte del equipo sigue en el contenedor cerrado. El viento barre los prados y forma velos de lluvia. Las tiras de plástico atadas a la parte alta de las varas de señalización ondean como estandartes. Mi silla plegable está volcada junto a la arboleda de arbustos. Nadie se ha molestado en meterla en el contenedor.
Me imagino las capas de tierra de las excavaciones, al profesor bajo la sábana, a Moshe y a Ian revoloteando en torno a las capas como mosquitos sedientos de sangre.
Cuando el profesor Llyleworth se largó, el trabajo se disolvió. Supongo que ahora todos se están preguntando qué va a pasar antes de que las excavadoras tapen de nuevo los hoyos.
Me giro hacia MacMullin.
—Preguntó por ti —le digo.
Él mira hacia delante. Sus ojos son profundos, están húmedos.
—Han pasado ya tantos años… —Sus palabras están dirigidas hacia dentro—. Otra vida. Otro tiempo. Pronto me tocará el turno a mí. Quizás entonces vuelva a encontrarla.
Tiene el rostro viejo, apergaminado, pero lleno de un ardor juvenil, un impaciente entusiasmo. Parece más joven que nunca. Como si la certeza sobre lo cercana que está la meta le encendiera una bombilla interna que brillara a través de la fina capa de piel.
Algo dentro de mí tiembla.
—¿Quién eres? —pregunto.
Primero calla. Luego dice:
—Habrás sacado tus conclusiones. Ya que preguntas.
El silencio vibra entre nosotros.
Se frota las palmas de las manos.
—Tú no eres nada tonto.
Incrédulo, replico:
—Sé quién eres. Ya lo he entendido.
—Ah, ¿sí?
—Supongo que no sólo eres miembro del Consejo, ¿no?
Se ríe, comedido.
No dejo de mirarlo. Él estira los dedos. Tiene hecha la manicura. En la mano izquierda le veo, por primera vez, un sello con un enorme ópalo.
Silbo por lo bajo, hacia dentro.
—¡Tú eres el gran maestro! —exclamo.
Él abre la boca para decir algo. Se le encienden las mejillas.
—¿Yo? Bjørn, tienes que entenderlo, sólo doce hombres en todo el mundo conocen la identidad del gran maestro. ¡Doce hombres!
—¡Y tú eres el gran maestro!
—Sabes que no puedo responder a esa pregunta.
—No es una pregunta.
—De todos modos…
—Joder —murmuro—. ¡Eres el gran maestro!
—¿Podemos ir ya a buscar el cofre?
Me lleva un ratito sobreponerme. No hay quien se lo crea. Lo miro de arriba abajo. El rasgo esotérico de su aspecto. Los ojos cálidos y benignos.
—A eso se refería Diane. Es tu única hija.
Me mira.
—¿Vamos a buscar el cofre? —pregunta de nuevo.
—No tenemos que ir a ningún sitio.
Me observa dubitativo.
—Está aquí.
—¿Aquí? —Confuso, mira a la lluvia.
—¿Quieres ver el octógono?
—¿Está el cofre aquí?
—¡Ven conmigo!
Salimos del coche, nos adentramos en la lluvia. Me cuelo por una raja en el plástico naranja con su cartel de «PROHIBIDO EL PASO» y le hago un hueco a MacMullin. Con los movimientos, el agua gotea del plástico.
Me paro junto al foso. MacMullin contempla los cimientos octogonales.
—¡El octógono! —Sólo dice eso. Algo parecido a la devoción se ha apoderado de él.
La lluvia ha lavado la tierra de las piedras que asoman del barro.
—El octógono —repito.
Él está impaciente.
—¿Buscamos el cofre ya?
Bajo al hoyo de un salto, me pongo en cuclillas y empiezo a excavar.
Hasta ese momento no cae en la cuenta.
MacMullin empieza a reírse. Primero por lo bajo. Después a pleno pulmón.
Y mientras él se ríe, mientras su risa rueda y burbujea sobre los hoyos y los prados, a través de las nubes, yo desentierro el cofre de su escondite. Exactamente el mismo sitio en que lo encontramos. El último lugar donde buscarían.
La tierra gorgotea cuando saco la bolsa con el cofre del barro que la abraza. Me vuelvo con cuidado y se lo tiendo a Michael MacMullin. A nuestro alrededor, el olor a tierra y lluvia es acre y atemporal.
Con caligrafía temblorosa tejo mi telaraña de recuerdos.
Al otro lado de la ventana, sobre el patio de la casa de campo de la abuela, las hojas se aferran a las ramas del roble. Como si comprendieran que el otoño pronto va a venir a buscarlas.
Aquella noche de hace mucho tiempo en que le confesé a Grethe que me había enamorado de ella y ella me rechazó tan tierna y amorosamente que durante mucho tiempo creí que estaba ocultándome sus sentimientos más profundos, me fui caminando bajo la lluvia desde su casa en Frogner hasta mi habitación alquilada en Grünertakken. Me empapé. Sigo recordando sus palabras de despedida. Estaba sentada con su mano en la mía y me la acariciaba con ternura, como una madre que quiere consolar a su hijo.
—Nada termina nunca —dijo—; simplemente, sigue de otro modo.
Los hombres del Land Rover rojo se fueron con MacMullin. Me estaban esperando cuando aparqué a Bola ante la casa de campo. Supongo que nunca andarán lejos.
Antes de marcharse, MacMullin me estrechó la mano y me dijo que había hecho lo correcto.
Fue la última vez que lo vi.
Cuando el Land Rover había alcanzado la carretera y las luces traseras habían desaparecido entre la hojarasca, entré y subí las escaleras crujientes hasta mi cuarto de chico.
Era obvio que habían estado allí.
Como espíritus invisibles registraron la casa desde el sótano hasta la troj. Sin dejar ninguna huella. Hacía mucho que se habían llevado las cosas de Diane. Pero no eran infalibles. Sus cuatro cintas de seda colgaban lacias de los postes de la cama. Quizás ellos creyeron que eran mías. Y sacaron sus conclusiones.
Arrastro el escritorio hasta la ventana y saco el diario. Las gotas de lluvia caen a trompicones por el cristal empañado. A través de los hilos de agua, el fiordo semeja un torrente tranquilo, brillante y frío tras el campo bajo.
La piel me arde y me pica.
Pienso. Escribo. Las palabras se disuelven en la nada; palabras sobre hechos que parece que no han sucedido nunca y no han sido nunca vividos por persona alguna. Huidizos, efímeros. Como las palabras de un libro que leíste una vez y luego metiste en el estante del olvido.
Así acabó la historia. O así podría haber acabado. Porque en el fondo nunca hay un final. Todo continúa, pero de otro modo. ¿Dónde empieza y dónde termina un círculo?
Después de que MacMullin se llevara el cofre al silencio, me quedé en la casa de campo para, a falta de una explicación mejor, reunir mis ideas. Durante los días que siguieron estuve aguardando un final que nunca llegó. Por la noche esperaba que alguien llamara a la puerta: Diane, MacMullin, Llyleworth, Peter. O que alguno telefoneara. Pero no ocurrió nada.
Pasada una semana, cerré la llave del agua y las esperanzas y volví a Oslo.
Lenta y obedientemente, regresé a mi antigua existencia.
Paseaba todas las mañanas hasta el cruce de Storo para coger el tranvía hasta el centro. En el despacho cumplía mis tareas laborales con un amodorrado e indiferente sentimiento de responsabilidad. De vez en cuando alguien me preguntaba qué era lo que había sucedido en realidad en el monasterio de Vaerne, pero los despedía con explicaciones cansadas de la vida.
Algunas noches, cuando la oscuridad se tornaba demasiado oprimente, Diane venía a mí con un susurro de sabor, olor y añoranza. A veces yo cogía el teléfono y marcaba las cifras de su número, menos la última. A medida que fui reuniendo valor lo dejaba sonar un par de veces antes de colgar. Un sábado por la mañana esperé hasta que contestó. Sólo quería desearle feliz Año Nuevo. Pero no era Diane. Estaría atada a algo. Como a los postes de la cama. Colgué antes de que el adormilado señor tuviera tiempo de preguntarme quién era y qué quería.
En algún momento de enero solté el asa de la realidad. No recuerdo exactamente cuándo o cómo sucedió. Pero no fui al trabajo en varios días. Mamá y el profesor me encontraron sentado en una silla en el salón de mi apartamento. Me llevaron a la clínica en ambulancia. Fue como volver a casa. En la clínica no tienes que aparentar nada. No tienes que actuar como si brillara el sol y como si todo fuera a ser mejor a la mañana siguiente. Como si una pared de piedra reluciente e irremontable no se irguiera en la niebla entre ti y el soleado valle en que hubieras podido vivir como un hobbit, feliz en el bosque junto al arroyo. En la clínica puedes lanzarte al mar revuelto y dejarte hundir. Y puedes quedarte en las profundidades todo el tiempo que quieras. En la escafandra de tu existencia. Tras meses de espera y cavilaciones, estaba convencido de que me habían engañado. Encontraba grietas en las explicaciones, quiebras en la lógica, huecos en las historias que clamaban al cielo. Creía ser víctima de una burla meticulosamente planeada y puesta en escena. Creía haber interpretado con tanta pasión el papel del guardián autocomplaciente y fácil de engañar que mi nombre estaba ya grabado sobre la placa de una estatuilla de Óscar. «Gracias, gracias… En primer lugar, me gustaría agradecer a mis padres…». Me los imaginaba a todos allí sentados, riéndose a carcajadas de mí. Aunque presionara las manos contra los oídos y me balanceara adelante y atrás, seguía oyendo su risa chillona, histérica. «¡Máquinas del tiempo!», bramaban a coro Llyleworth y Arntzen. «¡Platillos volantes!», se desternillaba Anthony Lucas Winthrop Jr. «¡Manuscritos de la Biblia!», se reía Peter Levi. «¡Jesús conspirando!», se carcajeaba MacMullin. «¡Tesoros merovingios!», chillaban Diane y mamá. Y luego se golpeaban los muslos y se partían de risa. Un día, babeando de rabia, llamé a laSIS exigiendo que me pasaran con MacMullin. Obviamente no estaba. «¿Mac-Quién?». Intenté sin éxito rastrear su número de teléfono en Rennes-le-Cháteau, pero nadie parecía saber nada de él. Llamé varias veces al Instituto Schimmer, pero nunca conseguí abrirme paso a través de la fina red de corteses evasivas de la centralita.
Poco a poco fueron desapareciendo la rabia y la indignación. Bueno, pues me habían engañado. ¡Gran cosa! Al menos les había presentado batalla. A fin de cuentas, no podía resultar determinante para el bienestar de la humanidad que el cofre acabara, después de ochocientos años, en manos de los bandidos y no en un expositor esterilizado en un somnoliento museo de la calle Frederik. En última instancia había, que agradecerle a MacMullin que hubiera aparecido. Sin él, la tierra lo habría ocultado durante otros ochocientos años. Se merece el secreto del cofre. Aunque sea el elixir de la vida eterna.
Me dieron el alta en mayo y me mandaron a casa. Mamá fue a buscarme en su Mercedes y me acompañó hasta el décimo piso.
A finales de junio volví a la casa de campo junto al fiordo. De vacaciones esa vez. De camino pasé por el monasterio de Vaerne. Todo estaba recogido. El granjero había alisado nuestros montones de restos y sembrado centeno. Sólo el hoyo en torno al octógono estaba vallado con una rejilla de plástico naranja. Las autoridades todavía no saben qué hacer con el monumento.
Al abrir la puerta de la casa, fue como si el perfume de Diane me saliera al encuentro. Estupefacto, me quedé con la mano en el pomo de la puerta. Esperaba a medias oír su voz, «¡Hola, cielo, llegas tarde!», y un beso en la mejilla. Pero al cerrar los ojos y olfatear, sólo olía a polvo y a cerrado.
Deambulé en silencio de cuarto en cuarto, descorrí las cortinas, me llevó un rato poder abrir la llave del agua tras el invierno.
Luego dejé que las vacaciones me penetraran, pesadas, indolentes, cálidas. Días soleados y noches de bochorno se encadenaban en un armonioso aburrimiento.
Me he sentado en la terraza, en pantalones cortos y sandalias. En la radio declaman la temperatura de las aguas. Hace mucho calor. En la lejanía flota Boléeme en la bruma. Al otro lado del fiordo, justo enfrente, Horten y Asgárdstrand son puntos desordenados en la línea azul de la costa. Siento una profunda calma. He cogido una cerveza fría y la destapo con un abridor. Unos jóvenes gritan y ríen en la plataforma de salto junto al agua. Una chica cae chillando al agua. Un chico se tira detrás. Con un movimiento desganado me quito de en medio una avispa que está demasiado interesada en mi cerveza. Dos golondrinas se balancean contra el viento.
Un pronto me impulsa a levantarme y bajar hasta el buzón de la verja. Entre los folletos de publicidad y las circulares informativas de Fuglevik, encuentro un gran sobre amarillento. No sabría decir cuánto tiempo lleva ahí. No tiene remitente. Pero está sellado en Francia.
Como un sonámbulo voy con el sobre a mi cuarto de niño. Lo abro con unas tijeras y vierto el contenido sobre el escritorio.
Una carta breve. Un recorte de periódico. Una fotografía.
La carta está escrita a mano, la letra es irregular, forzada:
Rennes-le-Cháteau, 14 de julio
Señor Beltø:
Usted no me conoce, pero mi nombre es Marcel Avignon y soy médico jubilado aquí en Rennes-le-Cháteau. Me dirijo a usted por petición de nuestro común amigo Michael MacMullin, que me proporcionó su nombre y dirección de verano. Me duele tener que informarle de que el grand-seigneur MacMullin falleció anoche. Murió calladamente mientras dormía, tras una breve y, por suerte, poco dolorosa enfermedad. Eran las cuatro y media de la madrugada cuando desapareció. Junto con su querida hija Diane, que pasó la noche con él, estuve presente durante sus horas finales. Una de las últimas cosas que hizo fue darme instrucciones para que le escribiera y le mandara esto. Luego dijo que usted (y ahora tengo que citar de mi deficiente memoria), «que es muy duro de pelar, hará lo que le dé la gana con la información». Por mi parte, quisiera permitirme añadir que pronunció estas palabras con una devoción que me convenció de que era usted un amigo al que valoraba infinitamente. Por eso es para mí un honor y una alegría realizar el pequeño favor que me pidió el señor MacMullin, a saber, mandarle un recorte de periódico y una fotografía. Él pensaba que usted sabría de qué se trataba. Eso espero, porque yo no puedo ayudarlo. Permítame por último que le presente mis condolencias, con mi más profunda y sincera simpatía, ya que comprendo que la pérdida de su amigo le hará sufrir como he sufrido yo. Si puedo ayudarlo de algún modo, no vacile en ponerse en contacto con el abajo firmante.
Afectuosamente,
M. AVIGNON
La fotografía es en blanco y negro. Muestra pedazos de un antiquísimo manuscrito extendidos sobre un cristal blanco mate con una luz debajo. Una mano con guantes de látex le quita un polvo invisible.
Es un puzzle de copos de papiro, un aparente caos de fragmentos que demandan una totalidad.
Los signos son incomprensibles. La letra, homogénea y recta.
Los ojos me cosquillean de humedad.
Un manuscrito…
Aunque no soy capaz de leer el texto ni de descifrar uno solo de los extraños símbolos, me quedo sentado estudiándolos. No sé durante cuánto tiempo. Pero cuando vuelvo en mí, con la respiración pesada, inclinado sobre la mesa y con el diario abierto junto a la fotografía y el recorte de periódico, son casi las once.
El recorte es del periódico La Dépéche du Midi, que sale en Toulouse:
Los curas protestan contra la restauración de la antigua iglesia de Le Lieu
BÉZIERS: Activistas locales, entre ellos dos curas, fueron apresados ayer por la policía en Béziers durante unas manifestaciones ilegales ante la antigua iglesia de Le Lieu, conocida como «Descanso de Cristo».
La deteriorada iglesia, situada un kilómetro al este de Béziers, fue comprada el mes pasado, por cinco millones de francos, por un financiero desconocido con base en Londres. Informes de los que dispone La Dépéche du Midi insinúan que la llamativa y sorprendente compra ha sido aprobada por las autoridades locales por presión del Gobierno.
Según el renombrado arqueólogo británico Graham Llyleworth, que dirige la renovación del templo, el inversor secreto «tiene genuino deseo de restaurar la iglesia hasta su antiguo esplendor». Los críticos han protestado enérgicamente contra el trabajo, que implica que el edificio sea derribado y levantado de nuevo piedra por piedra. «¡Profanación!», truena Jean Bovary, uno de los dos curas que fueron detenidos durante las acciones de ayer.
No ha atemperado los ánimos el hecho de que los arqueólogos hayan erigido una valla de tres metros de alto alrededor del terreno, fuertemente iluminado por las noches, ni que haya una tropa de seguridad patrullando la zona y ahuyentando a los curiosos. El profesor Graham Llyleworth declara de modo general que «todo trabajo arqueológico ha de ser protegido y ocultado al público en cierto grado».
Conforme a las leyendas locales, la iglesia está construida sobre una cueva en la que estaría enterrado un santo desconocido. El cura Jean Bovary, que lidera la recién fundada Campaña por Le Lieu, afirma que se trata del templo más antiguo de los Pirineos y probablemente de Francia.
«La iglesia, tal y como sigue hoy en día, fue construida en el año 1198 —dice Bovary—. Pero podemos datar con segundad parte del edificio original, la llamada ala este y el parque de ruinas, en el año 350 d. C. Pero según se cuenta, antes de eso también había allí un lugar sagrado».
Bovary teme que los arqueólogos quieran intentar llegar hasta el sepulcro que, según la leyenda, está sellado en la roca que hay debajo del retablo. «¡Dejen a los muertos descansar en paz!», dice.
El profesor Graham Llyleworth niega que estén buscando un supuesto sepulcro. «No tenemos información sobre ningún sepulcro ni cueva bajo esta iglesia —dice—. Si así fuera, naturalmente respetaríamos la dignidad de los muertos».
Pensativo, me quedo mirando fijamente la carta, el recorte y la fotografía del manuscrito en papiro.
Pienso en Diane y en Grethe. En Michael MacMullin. En el monasterio del desierto. En lo que se oculta bajo la iglesia de Béziers.
Miro por la ventana. Brasas de curiosas expectativas se encienden en mí. En algún lugar ahí fuera están esperando los enigmas. Las preguntas.
Abajo en el salón suena la maquinaria del viejo reloj del abuelo. Traquetea, pero nunca puntual. Vive en su propio tiempo y está contento con eso. De pronto explota en alegres campanadas. Las once y trece. «¡Ding-dang-dong!».
Dentro de mí algo empieza a cosquillear. Un motor de resistencia. De saber. De comprender.
El bolígrafo raspa contra el papel. Un tejido de palabras y recuerdos. Pero siempre hay sitio para algunos más. Nada termina nunca. Sólo tengo que averiguar cómo sigue.
FIN