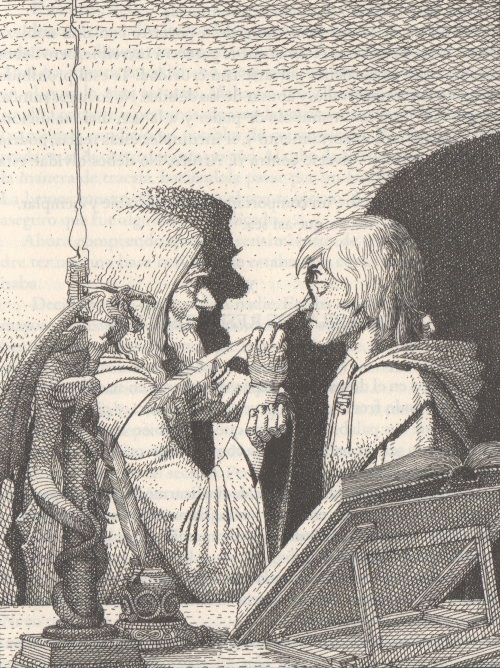
CUANDO los treinta jinetes dirigidos por el príncipe Ratala, bajo bandera de Demónicus, se acercaron al castillo de Émedi, se dieron cuenta de que, desde lejos, varias patrullas emedianas los vigilaban.
Los recién llegados se detuvieron a una distancia prudencial y esperaron, con gesto arrogante, a que algún oficial de la reina se acercara a hablar con ellos.
—Traemos un mensaje de nuestro señor Demónicus para vuestra reina —informó Ratala al hombre que se acercó—. Se lo contaré en persona.
Dos jinetes partieron inmediatamente hacia el castillo mientras los demás cercaban al grupo de Ratala, atentos por si traían alguna intención oculta. Les pidieron que mantuvieran las manos alejadas de las armas y les advirtieron que no permitirían ninguna falta de respeto a su señora.
Los emisarios volvieron poco después escoltando a la reina, que traía consigo la espada de plata y montaba su espléndido caballo de guerra.
Protegida por su escolta personal y algunos caballeros, se acercó hasta el lugar del encuentro. Arturo, Arquimaes y Crispín también la acompañaban.
—¿Qué buscáis en mis tierras, hombres de Demónicus? —preguntó Émedi con tono autoritario.
—Venimos a arrestar a ese cobarde que se hace llamar Arturo Adragón —respondió el príncipe Ratala, señalándole—. Ha herido gravemente a Demónicus y ha abusado de nuestra hospitalidad.
—Arturo Adragón es mi invitado y no se lo entregaré a nadie. No abandonará esta fortaleza.
—Ha rehuido un combate que tenía pendiente conmigo, ha atacado a traición a nuestro señor Demónicus, ha despreciado a nuestra princesa Alexia y ha robado uno de nuestros dragones… ¡Queremos venganza!
—¿Me convertiréis también en una bestia humana? —preguntó Arturo, indignado por las palabras de Ratala.
La reina levantó la mano para silenciarle.
—No entregaré a Arturo —dijo con firmeza—. Es mi última palabra.
—Entonces, señora, os informo de que mi señor Demónicus enviará a su ejército para apresarle. Si es necesario, arrasaremos vuestro castillo y vuestras tierras. Debéis prepararos para una terrible guerra que os costará cara.
—Decid a vuestro amo que no tenemos miedo. Que estamos preparados para defender el derecho a proteger a nuestros invitados. La reina Émedi no traiciona a sus amigos.
—Se lo haré saber. Podéis estar segura de que la furia de Demónicus será tan poderosa como una tormenta. Nadie quedará vivo en vuestros dominios —amenazó directamente el príncipe Ratala—. Emedia será arrasada.
—Partid antes de que os haga encerrar en mis mazmorras para haceros pagar vuestra insolencia —le ordenó la reina—. Decid también a vuestro amo que no temo su furia. Tengo caballeros y soldados valientes que sabrán defender mi reino con su vida. No le resultará fácil invadir esta tierra.
—Todo el mundo sabe que no tenéis ejército. No disponéis de fuerza suficiente para oponeros al ataque de Demónicus —respondió Ratala con arrogancia—. Además, permitidme que recuerde a este cobarde que tiene un combate pendiente conmigo. Y que lo celebraremos, tanto si le gusta como si no. Le mataré con mis propias manos.
Arturo se disponía a hablar, cuando la reina levantó nuevamente el brazo, dando por terminada la entrevista. Los hombres de Demónicus comprendieron que había llegado la hora de partir. Dieron la vuelta con sus monturas y se marcharon por donde habían venido, escoltados por los vigías emedianos.
La reina esperó pacientemente hasta que se perdieron de vista. Entonces, la comitiva real volvió al castillo con tranquilidad, pero con una sombra de temor en el corazón. La amenaza de ser atacados por los salvajes guerreros de Demónicus no era una amenaza vana, y todos lo sabían.
Arturo no podía quitarse de encima un cierto sentido de culpabilidad, ya que la guerra que se avecinaba se iba a producir en parte por su culpa. Todo lo que Ratala había dicho sobre él era cierto; y eso le reconcomía el corazón. Sobre todo le dolía haber hecho daño a Alexia, en quien no había dejado de pensar ni un solo momento. Cada noche soñaba con ella.
* * *
Alexia se había sentado al lado de su padre, Demónicus, que estaba siendo atendido por los magos hechiceros expertos en curación de heridas producidas por fuego. Le observó con una gran pena, pues le adoraba, y no pudo evitar sentir cómo el odio hacia Arturo se apoderaba de ella. Un odio que sustituía a la admiración que le había profesado desde que lo conoció.
Recordó con nostalgia los extraordinarios momentos que había pasado a su lado. Todavía guardaba en su memoria el día en que Arturo mató al dragón en el barranco, o el día en que la había rescatado de la hoguera, en aquella maldita ciudad, y el posterior viaje hacia su reino, mientras le curaba su herida mortal… Una experiencia que le había ayudado a ver la vida de otra manera. Nunca había conocido a nadie con un corazón tan noble. Un corazón que la había deslumbrado.
—¡Júrame que matarás a Arturo Adragón! —exigió Demónicus, con la voz llena de odio, agarrándola del brazo con furia—. ¡Júrame que me vengarás!
Alexia abandonó los recuerdos y volvió a la realidad.
—¡Te lo juro, padre! —dijo—. ¡Te juro que tendrás la venganza que deseas!
—Quieres demasiado a ese traidor. Estoy seguro de que cuando llegue el momento, tu mano vacilará. ¡Tienes que desear la muerte de Arturo con rabia! —pidió Demónicus.
—¡Te aseguro que quiero matarlo, padre! ¡Es lo que más deseo en esta vida! ¡Arturo debe morir a mis manos!
—Tu voz revela que más que matarle, lo que querrías es besarle —se lamentó el Mago Tenebroso—. No me darás la venganza que ansío.
—¡Te lo juro, padre! ¡Te juro que lo mataré! ¡Te prometo que no temblaré cuando llegue el momento!
Demónicus, que sabía muy bien cómo tratar a su hija, se calló y esperó unos instantes.
—Mírame bien… Nunca volveré a ser el mismo. Mi cara está desfigurada y mi cuerpo apenas puede moverse —explicó después de toser varias veces y de arrojar algunas gotas de sangre por la boca—. Arturo Adragón es el culpable de mi desgracia y mi propia hija no va a ser capaz de vengarme.
Por primera vez en muchos años, los ojos de Alexia se llenaron de lágrimas. Sabía que estaba obligada a obedecer a su padre, pero su corazón le pedía otra cosa. Era demasiado joven para saber que cuando el amor se mezcla con el odio produce extraños sentimientos que no es fácil controlar.
—¡Puedes estar seguro de que cumpliré con mi deber! —afirmó la princesa, poniéndose en pie—. ¡Lo mataré sin vacilar! ¡Pagará caro lo que te ha hecho, padre! ¡Ya lo verás!
Más tarde, cuando salió de la habitación, se dirigió al patio de armas, pidió una espada, se puso la cota de malla y estuvo practicando durante algunas horas. Su profesor de esgrima recibió varios golpes que le hicieron pensar que aquello no era un ensayo, sino más bien el reflejo del deseo de matar a alguien. Conocía muy bien a la princesa y comprendió que estaba rabiosa, pero no sabía que esa rabia provenía de un lugar muy profundo. Alexia sentía furia hacia sí misma por tener que hacer algo que no quería hacer. ¡Si mataba a Arturo, se mataría a sí misma!
* * *
Émedi estaba reunida alrededor de una gran mesa de madera con su Consejo de Guerra, del que Arquimaes y Arturo formaban parte. La sala estaba decorada con grandes tapices que representaban escenas de las batallas más importantes. Batallas victoriosas que habían dado como resultado la formación del reino emediano.
Todo el mundo había oído hablar de la amenaza que Ratala había arrojado a la cara de su reina esa misma mañana, y ahora querían ver de cerca qué efecto había producido en su ánimo. Se rumoreaba que estaba arrepentida de haberse negado a entregar al joven ayudante del alquimista. Por eso estaban deseando escuchar sus palabras.
—Caballeros, sabéis que Demónicus ha amenazado seriamente con atacarnos. Debemos prepararnos para repeler su ofensiva. Estamos aquí para preparar una estrategia de defensa —anunció la reina con solemnidad.
Los fieles caballeros emedianos se mantuvieron en silencio y tragaron saliva. La reina, con gran entereza, tomó asiento en una gran silla de madera coronada con su blasón y los invitó a hablar.
—Quiero conocer vuestro parecer —dijo—. ¿Qué pensáis que debemos hacer?
—Tenemos pocas fuerzas de combate, majestad —dijo el caballero Montario, al cabo de un rato—. Lo único que podemos hacer es reunir a los campesinos y darles arcos y flechas para que maten a cuantos enemigos puedan.
—Los campesinos no están preparados para combatir contra un ejército bien organizado como el de Demónicus —objetó Leónidas—. Y apenas tenemos soldados. Este reino se ha mantenido desde hace años sin ejército.
—Sí, desde la Gran Batalla, nuestro ejército fue disminuyendo —reconoció la reina—. Creíamos que nunca más íbamos a necesitarlo. Probablemente hemos sido unos ingenuos.
—Ha llegado el momento de prepararnos para la batalla decisiva —explicó el caballero Puño de Hierro—. Demónicus invadirá este reino y expandirá su poder hasta donde sus fuerzas se lo permitan.
—Nos esclavizará y se apropiará de todas las riquezas de Emedia —añadió Montario—. Y no podemos hacer nada para impedirlo. Solo somos un puñado de caballeros y disponemos de pocos soldados. Apenas tenemos máquinas de guerra.
—Quizá podamos pedir ayuda a otros nobles. Están obligados a defender a la reina. Y podemos hacer acuerdos con el rey Frómodi y otros. Es posible que podamos formar un ejército de hombres de guerra —explicó Puño de Hierro.
—Nadie se aliará con nosotros —afirmó Leónidas—. Demónicus es un enemigo poderoso y siempre le han temido. No nos engañemos, estamos solos en esto.
Un oscuro silencio cruzó la sala y nadie se atrevió a contradecirle. Todos sabían perfectamente cuál era la situación real. Ningún noble y ningún rey se atrevería a levantar sus ejércitos contra el Mago Tenebroso. A estas alturas, todo el mundo sabía lo que Arturo le había hecho a Demónicus.
Arquimaes y Arturo cruzaron una mirada de complicidad.
—Quizá yo encuentre una solución —dijo el sabio, dando un paso adelante.
—¿Conoces a alguien que quiera ponerse de nuestro lado? —preguntó Puño de Hierro, con un tono irónico que irritó a Émedi—. ¿O acaso vas a formar tú el ejército que necesitamos?
—No es el momento de discutir entre nosotros —dijo la reina—. Todos estamos en el mismo bando.
—Cierto. Todos estamos en el mismo bando y somos fieles a nuestra reina, pero la culpa es de ese chico —insistió el caballero—. Ya lo dijo bien claro el enviado de Demónicus, si se lo entregáramos nos libraríamos del ataque.
—¿Propones que tu reina entregue a uno de sus amigos para librarse de la ira de un malvado? ¿Crees que tu reina es una mujer débil y miedosa que se arrodilla ante cualquiera que la amenace? —dijo con voz grave y solemne la soberana.
—No, mi señora. Os pido disculpas por mis palabras. Pero debemos reconocer que…
—Nadie, ni siquiera Demónicus, puede venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros no entregamos a nuestros amigos, por muchos soldados que tengan y por muy peligrosos que sean. Si alguno de mis caballeros teme el ataque de Demónicus, le invito a que se una a sus fuerzas. Aquí solo queremos gente leal, valerosa y justa.
Las palabras de Émedi resonaron con tal fuerza y poseían tal vigor que nadie se atrevió a contradecirla. Arturo observó a los caballeros y comprendió que todos lucharían por su reina. Pero también asumió que eran demasiado pocos como para pensar en una victoria.
* * *
Morfidio recibió a Escorpio sin demasiado entusiasmo.
El antiguo espía de Benicius, que posteriormente se había puesto al servicio de Demónicus, no era precisamente un tipo del que uno pudiera fiarse. Después de que Alexia le retirara su confianza, obligándole a huir del reino Tenebroso, había decidido buscar un nuevo señor que estuviera dispuesto a pagar sus servicios… Y el nuevo rey Frómodi era un buen candidato.
—¿Qué vienes a ofrecerme, espía del diablo? —preguntó el nuevo rey—. Traicionaste a Benicius y espero que no pretendas hacer lo mismo conmigo.
—Te aseguro que no, mi señor Frómodi. Tengo noticias importantes. Demónicus se está preparando para atacar a la reina Émedi.
—¿Y a mí qué me importa? ¿Qué tengo yo que ganar? ¿O acaso después me atacará a mí?
—Demónicus es ambicioso y quiere conquistar todo el territorio que pueda. Ha prometido ser el dueño del mundo. Pero eso no es lo que importa. Lo que os interesa, mi señor, es que en el castillo de Émedi se ha refugiado un muchacho llamado Arturo Adragón, al que creo que conocéis bien… Y está acompañado de un alquimista llamado Arquimaes… al que conocisteis hace tiempo… cuando erais conde… O antes, incluso…
Morfidio sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. ¡Arturo y Arquimaes juntos! ¡Ahora tenía la oportunidad de vengarse de los que le habían hecho tanto daño y le habían humillado públicamente! Una ola de ira le invadió y se levantó de un salto. La imagen de Arquimaes se dibujó en su mente con tal claridad que se estremeció.
—¿Estás seguro de lo que dices? ¿Juras por tu vida que esos dos están en el castillo de Émedi?
—Con toda seguridad, mi señor. Demónicus ha amenazado con invadir sus tierras si la reina no le entrega al muchacho del que quiere vengarse.
—¿Por qué quiere vengarse?
—Le ha herido gravemente. Demónicus está postrado en la cama a causa de las heridas que Arturo le ha infligido. Dicen, además, que ha humillado y despreciado a la princesa Alexia. Demónicus está preparando su ejército para atacar a Émedi. Torturará a Arturo Adragón hasta que lamente haber nacido.
—¡Arturo es mío! ¡Los mataré a los dos con mis propias manos! —exclamó Morfidio con la mirada extraviada y exaltado por la locura que le poseía desde hacía meses y que avanzaba sin cesar.
—Entonces debéis apresuraros. Si no, Demónicus se adelantará, podéis estar seguro.
—¿Qué puedo hacer?
Escorpio sonrió maliciosamente. Ahora Morfidio estaba en sus manos y le pagaría todo lo que le pidiese si le daba la oportunidad de atrapar a ese diabólico muchacho.
—Me he portado bien con Demónicus y le he entregado a Herejio, del que se ha vengado con creces; pero su hija, Alexia, no me ha perdonado cierto desliz que cometí con ella y me ha arrojado de su reino. A mí también me gustaría vengarme… Juntos podemos obtener venganza y fortuna, mi señor Frómodi…
—Me pondré del lado de Demónicus y le daré mi apoyo a cambio de la vida de esos dos.
—No, mi señor, no es eso lo que nos conviene…, tengo otra idea…
* * *
Era tan temprano que apenas había gente levantada. Solo los pocos soldados que estaban de guardia pudieron ver cómo Émedi despedía a Arquimaes, a Arturo y a Crispín en el puente levadizo.
—Cuidaos mucho. Esto puede estar lleno de enemigos que nos espían —aconsejó la reina—. No dudarán en mataros.
—No os preocupéis, señora —respondió el sabio—. No permitiremos que nos impidan llevar a cabo nuestra importante misión. No fallaremos.
—Os prometo que volveremos sanos y salvos —añadió Arturo—. Nadie nos cerrará el camino.
—Y llegaremos a tiempo para participar en esa guerra —añadió Crispín—. No me la perdería por nada del mundo.
—Espero que no nos ataquen antes de que regreséis —deseó la reina.
—Desplazar un ejército cuesta mucho trabajo y lleva mucho tiempo —la tranquilizó Arquimaes—. Nosotros somos pocos y cabalgaremos con ligereza. Seguro que volveremos antes de que esos diablos asedien la fortaleza.
—Que la suerte os acompañe —deseó Émedi, envolviéndose en su gruesa capa para protegerse del frío—. Esperamos vuestro regreso con ansiedad.
Arquimaes y Émedi cruzaron una mirada que no escapó a Arturo. Era evidente que aquella separación les partía el corazón a ambos.
El sabio espoleó su caballo y sus dos acompañantes le siguieron. La reina se quedó esperando hasta que los perdió de vista. Entonces, con el corazón sobrecogido, volvió a entrar en el castillo y el puente levadizo se cerró tras ella.
SON las tres de la madrugada y todos están durmiendo. Metáfora se ha quedado a pasar la noche en la Fundación, con la excusa de que mañana tenemos que preparar los exámenes.
Me levanto sigilosamente, sin hacer ruido. Cojo mi mochila con todo lo necesario para llevar a cabo nuestra operación y salgo de mi habitación después de enviar un mensaje a Metáfora: «Ya estoy».
La espero en el descansillo y bajamos juntos hasta la planta baja. Menos mal que Adela no ha instalado todavía las cámaras de vídeo. Felizmente, por la noche la vigilancia se reduce a un coche patrulla que da vueltas constantemente por la calle, alrededor de la Fundación. Hace días que hemos comprobado el recorrido del coche y sabemos exactamente lo que tarda en hacer cada ronda, así que, si hemos calculado bien, nadie nos descubrirá.
Salimos al jardín y, pegados a la pared, nos acercamos a la puerta trasera del edificio. Después de abrir la cerradura con mucho cuidado, entreabrimos la puerta de madera y esperamos… El coche tarda poco en aparecer.
—Ahí está —susurró—. Haz el cálculo…
Mientras ella pone su cronómetro en marcha, yo hago una señal con la linterna: una larga, una corta, una larga, una corta… Ya está. Patacoja ha tenido que ver la luz que indica que la cuenta atrás acaba de empezar. Esperamos a que, dos minutos después, el coche vuelva a pasar.
—No volverá hasta dentro de cinco minutos —dice Metáfora.
—Bien, avisaré a Patacoja.
Espero medio minuto y lanzo otra tanda de señales: una larga y tres cortas seguidas.
Veo que Patacoja sale de un portal que hay en la acera de enfrente y viene directamente hacia nosotros. Un minuto, dos… ¡Ya está aquí! Con tiempo suficiente para entrar sin ser detectado por el vigilante, que aún tardará en llegar.
—¿Todo en orden? —pregunta cuando cierro la puerta tras él—. ¿Algún imprevisto?
—Todo está saliendo según nuestros cálculos —le informo.
—Bien, pues sigamos adelante con nuestro plan.
Amparados por la oscuridad de las sombras del muro, volvemos a entrar en el edificio. Miro mi reloj y veo que ya son las tres y media. El tiempo corre y no nos podemos descuidar.
Nos acercamos a la gran puerta que permite bajar a los sótanos y la abro con la llave maestra que he conseguido. Con el mayor sigilo posible la cruzamos y volvemos a cerrar desde dentro. Abro la mochila y les presto una linterna a cada uno.
—Es mejor no encender las luces y apañarnos con esto —les explico—. He traído más pilas, por si acaso; así que no hay problema.
Bajamos la escalera agarrados al pasamanos para evitar tropezones inesperados. Nos cruzamos con algunas ratas que, cuando nos ven, salen huyendo. Según descendemos notamos que la humedad es mayor.
—¿Hay algún pozo o corriente de agua por aquí? —pregunta Patacoja.
—Que yo sepa, no —respondo—. La humedad se debe a que esta zona lleva mucho tiempo cerrada.
Llegamos hasta la puerta del tercer sótano y nos detenemos delante de ella. Es grande, de madera con inscrustaciones de hierro, y tiene dos hojas.
—Es aquí. Esta puerta no se utiliza desde hace años y creo que nos va a costar trabajo moverla —les advierto—. Tendremos que empujar fuerte.
Giro el pomo después de abrir la cerradura y, ante mi sorpresa, la puerta se abre casi sola.
—Me parece que esta puerta se abre más a menudo de lo que tú crees —dice Patacoja—. Las bisagras ni siquiera han chirriado.
Metáfora está tan sorprendida como yo.
—Bueno, es posible que Sombra tenga que bajar algunas veces a guardar cosas —añado poco convencido—. O a hacer limpieza.
Abro de nuevo la mochila y saco una gran lámpara eléctrica con batería, que tiene una potencia de luz superior a nuestras tres linternas juntas. Cuando la enciendo podemos ver que estamos en una gran estancia repleta de libros y pergaminos antiguos. Cerca de las paredes hay escritorios medievales, como los que usaban los monjes en los monasterios. Sobre algunos veo que hay pergaminos abiertos.
—Oye, este tintero ha sido usado hace poco —observa Metáfora—. Fíjate…
—Ya te digo que Sombra puede haber venido a hacer algún inventario.
—Esto no es un inventario. Parece una fórmula matemática… o un crucigrama especial… Mira, hay letras escritas en filas cruzadas y en diagonal… ¡Son letras como las que comentaba tu padre, de esas que contienen signos secretos! ¡Escritura simbólica!
—Qué cosa más rara —digo, un poco sorprendido.
—Esa puerta de ahí enfrente guarda algo importante —dice Patacoja—. Es la más antigua de todas y tiene el símbolo de los alquimistas: un sol y una luna.
Nos acercamos e intentamos abrirla, pero resulta imposible. Saco el manojo de llaves que he cogido en la habitación de papá, pero ninguna sirve para abrirla.
—Me parece que no vamos a poder entrar —reconozco—. No hay llave.
—¿Me permites hacer una prueba? —pregunta Patacoja.
—Claro, mientras no rompas nada…
Se acerca y empieza a palpar el marco… Roza algunos relieves que sobresalen demasiado hasta que, de repente, exclama:
—¡Mira que soy idiota! Voy a dejar la muleta contra la pared, así que tenéis que sujetarme… Creo que esto va a ser más sencillo de lo que parece.
Entonces, cuando aprieta a la vez el sol y la luna, escuchamos un sonido seco que proviene del interior.
—Las llaves de los alquimistas no son como las nuestras —dice, empujando levemente las dos pesadas hojas de madera—. Esos tipos eran muy listos.
Asombrado, cojo la lámpara e ilumino la nueva estancia, un larguísimo pasillo repleto de cuadros y estatuas. Después de pensarlo un poco, decidimos entrar. Aunque es largo, se adivina que al final, hay otra puerta, pero, cuando nos acercamos, nos llevamos una gran decepción.
—No hay puerta, es un muro —corroboro, un poco decepcionado—. Hay que volver atrás.
—No, hay que encontrar la forma de desplazar este muro. Mira los bordes, esa pequeña ranura indica que se puede mover… ¡Es una puerta secreta!
Patacoja tiene razón, pero no hay nada a lo que agarrarse, nada que tocar o apretar. Es imposible abrirla.
—Tiene que haber algún mecanismo —insiste Patacoja, pasando las manos por todas partes, en busca de algún resquicio—. Tiene que haber…
Se detiene en seco. Mira al techo, levanta su muleta y aprieta una baldosa que parece más gastada que las que la rodean. ¡Clic!
El muro se desplaza hacia la derecha con una lentitud exasperante.
—Los mecanismos antiguos son así —explica Patacoja—. Funcionan con un sistema de pesas que hacen girar las ruedas dentadas. Son eficaces, pero muy lentos.
Casi un minuto después el paso está libre.
La luz nos muestra una estancia ricamente adornada con banderolas que cuelgan del techo; lámparas que ahora están apagadas; cuadros en las paredes; telas y bellos cojines que decoran un gran trono de piedra, rodeado de lanzas, espadas y escudos… En el centro hay un sepulcro de mármol blanco. ¡Un sarcófago medieval!
—Parece que hemos llegado al corazón de este sótano —dice Patacoja—. Esto es lo que la Fundación guarda. A esto se refería tu amigo Sombra.
Nos acercamos al sepulcro y lo observamos con atención. Está decorado con imágenes en relieve, cinceladas con gran habilidad. Un lateral tiene algunas letras grabadas, pero mantiene casi toda la superficie plana y lisa, como esperando a ser utilizada.
—Aquí hay un cuerpo yaciente —explica Patacoja—. Fijaos en esta figura.
Efectivamente, sobre el sarcófago hay una escultura de mármol blanco que representa a una mujer tumbada que mira al cielo con los ojos abiertos. Tiene las manos entrelazadas sobre el pecho. De su cabeza, sobre la que tiene una hermosa corona, salen largos mechones de pelo que cuelgan a su alrededor, como si fuesen rayos de sol. Lleva puesto un lujoso vestido repleto de pliegues que parecen olas, y la majestad de su postura hace pensar en una persona que medita, más que en una que está muerta. Paradójicamente, es la imagen de una persona que parece vivir con gran ilusión.
—Estoy segura de que podría levantarse si se lo ordenara —susurra Metáfora—. Parece que está esperando a que alguien se lo pida.
—Es cierto —añade Patacoja—. Da la impresión de que el artista fue capaz de recoger la alegría de vivir que esta mujer poseía entonces… Por cierto, ¿quién es?
Nos acercamos para ver la inscripción que hay en una placa que se encuentra sobre el lateral derecho. En letras similares a las que acabamos de ver en los pergaminos leemos:
AQUÍ DESCANSA LA REINA ÉMEDI, ESPOSA DE ARQUIMAES, MADRE DE ARTURO E INSPIRADORA DE ARQUIMIA. LOS TRES SE REENCONTRARÁN DE NUEVO AL FINAL DE LOS TIEMPOS.
Metáfora y yo nos miramos asombrados. Una reina que se llama Émedi, que tenía un hijo llamado Arturo y que era la esposa de Arquimaes. ¡Émedi también aparece en mis aventuras medievales! Ahora ya no hay duda de que mis sueños no son disparates.
Metáfora empieza a atar cabos, se acerca y me da un fuerte abrazo. Me hace sentir que lamenta todo lo que me ha dicho y que ahora cree mis fantásticos relatos.
—¡Soy una estúpida! ¡Siempre empeñada en hacerte poner los pies en el suelo! —exclama Metáfora, dándose cuenta de que ha estado equivocada durante mucho tiempo—. Lo siento mucho, Arturo.
—¿Me podéis explicar lo que pasa? —pregunta Patacoja—. Tengo la impresión de que me he quedado fuera de juego.
—Ya te lo explicaremos cuando tengamos tiempo —respondo—. Te aseguro que es muy largo de contar.
—Bueno, pues ya hemos empezado a descubrir el secreto del tercer sótano —dice Patacoja—. A partir de ahora será más apasionante.
—Antes de marcharnos quiero hacer unas fotos para estudiarlas —propongo—. Tardo poco.
Saco una cámara digital de la bolsa y fotografío el sarcófago desde todos los ángulos posibles. Cada foto que hago me asombra más y descubro detalles que me fascinan. Si hubiera algún sitio en el mundo que pudiera explicar mis sueños, sería éste, la tumba de la reina Émedi. Una reina de la que nadie había oído hablar y que, finalmente, parece que existió, que tuvo un reino, un esposo y un hijo… que podría ser yo.
Mientras hago las fotos, veo que Patacoja, llevado por su pasión de arqueólogo, estudia atentamente los ricos objetos que nos rodean. Creo que es lógico que quiera curiosear, ya que esto es algo que no se ve todos los días.
—Es mejor salir de aquí antes de que nos descubran —le apremio—. El vigilante llegará dentro de poco.
—Me gustaría quedarme un poco —pide Patacoja, absolutamente emocionado ante lo que está viendo—. ¡En mi vida había visto nada igual! ¡Es impresionante! ¡Es el sueño de cualquier arqueólogo!
—Ya volveremos otro día —digo—. Pero ahora debemos salir. No quiero ni pensar en lo que ocurrirá si nos descubren.
Finalmente me hacen caso. Abandonamos el tercer sótano después de haber ordenado todo para que nadie note nada, y salimos con el deseo de volver lo más pronto posible. Estamos seguros de que aún quedan muchas cosas por descubrir.
Poco después volvemos a la puerta de salida del jardín posterior y la abrimos para que Patacoja pueda salir sin ser visto.
—Ha sido una experiencia increíble —dice antes de salir al exterior—. Gracias por darme la oportunidad de vivir algo tan apasionante. Para un arqueólogo, esto es lo mejor de la vida.
Dejamos pasar el coche del vigilante un par de veces y, cuando llega el momento en el que su ronda va a ser más larga, Patacoja se desliza hacia afuera. Pegado a la pared, desaparece en dirección contraria y cruza de nuevo la calle.
Metáfora y yo volvemos al edificio principal y subimos en silencio por la escalera hasta la tercera planta. Haríamos demasiado ruido subiendo en ascensor.
—Bueno, varaos a dormir —me despido—. Ya hablaremos mañana.
—Déjame entrar un momento. Estoy tan emocionada que necesito hablar de esto contigo —dice, entrando en mi habitación.
Entonces, una vez dentro, me coge las manos y me mira fijamente a los ojos:
—Arturo, lo siento. Perdóname. He sido una tonta por no creerte. Ahora veo que estaba equivocada y comprendo que no exagerabas. Siento haberme negado a escucharte cuando…
—Pues todavía no te he contado lo mejor —digo—. Hay algo que me ha dejado el corazón helado.
—¿A qué te refieres? ¿Crees que de verdad eres hijo de una reina que existió hace más de mil años? ¿Crees que eso es posible? Ya sé que lo que hemos visto es asombroso, pero te recuerdo que esas cosas solo son producto de…
—Ven, acompáñame… Quiero que veas una cosa.
Salimos de nuevo de mi habitación y subimos por la escalera que va hasta la buhardilla que hay dentro de la cúpula central. Abro la puerta, entramos y quito la tela que cubre el gran cuadro de mi madre, que está colgado en la pared.
—¡Mira! ¡Fíjate bien!
Metáfora, que se queda blanca, se lleva las manos a la cara y susurra, casi sin darse cuenta de lo que dice:
—¡Es la reina! ¡Es tu madre! ¡Son ellas! ¡Santo cielo!
—Sí, pero hay una pregunta que me inquieta: ¿quién está dentro del sepulcro?
Metáfora me mira desconcertada. La incógnita que se abre ahora es tan profunda como un abismo. Y los dos estamos junto al borde, a punto de caer.
ARQUIMAES, Arturo y Crispín entraron en el valle de las montañas nevadas después de un viaje agotador. Estaban tan cansados que apenas se dieron cuenta de que una manada de lobos los acechaba desde las rocas que lindaban con un bosque cercano.
—Este paisaje me resulta familiar —dijo Arturo, reconociendo una enorme montaña blanca que sobresalía sobre la línea del horizonte—. Ya hemos estado aquí, ¿verdad?
—Sí, estamos en el valle de Ambrosia —respondió Arquimaes—. Más adelante la encontraremos.
—Pero Ambrosia ya no existe —dijo Crispín—. Los hombres de Demónicus la destruyeron.
—Lo que venimos a buscar no está destruido, te lo garantizo —afirmó el sabio—. Sobrevivirá por los siglos de los siglos.
—¿Qué puede haber en este extraño lugar, abandonado de la mano del hombre, que nos pueda interesar? —preguntó Arturo—. Aquí no hay vida, aquí no hay nada.
—No digas eso, Arturo. La vida emerge siempre, está en todas partes. Hasta los elementos más inesperados tienen vida propia. Es el milagro de la tierra.
Más tarde, una gran nevada los sorprendió y tuvieron que refugiarse en una cueva que encontraron entre las rocas. Encendieron un fuego y cocinaron unas alubias con carne que les devolvieron las fuerzas. Sabiendo que corrían el riesgo de ser descubiertos, durmieron con un ojo abierto y esperaron tranquilamente la llegada del amanecer. Por la mañana, el cielo estaba desprovisto de nubes y el sol les ofreció un día luminoso y dorado.
Después de tomar un pequeño desayuno, reemprendieron la marcha hacia la última etapa de su viaje.
Justo al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, divisaron el lugar en el que, antaño, se había alzado Ambrosia, la abadía de los monjes calígrafos más hábiles del mundo.
—No sé si podré soportar ver los restos de Ambrosia —confesó Arturo—. Verla destruida y abandonada me destroza el corazón.
—Arturo, amigo, te aseguro que a mí me pasa lo mismo —le consoló Arquimaes—. Me gustaría saber qué ha sido de mis hermanos y de los monjes que no han llegado a Emedia.
Crispín, que no tenía un gran lazo afectivo con el monasterio, les escuchaba un poco sorprendido, ya que, para él, Ambrosia no había sido más que un montón de piedras que cobijaba a algunos monjes.
—Mira, maestro, ahí se alza el muro más alto de Ambrosia. Aún sigue en pie —advirtió Arturo, un poco después.
—Todavía quedan muros enteros sin destruir —reconoció Arquimaes—. Ambrosia estaba bien construida.
—Me parece que veo humo —dijo Crispín—. Pero no creo que sea del incendio. Ya ha pasado mucho tiempo.
Sorprendentemente, detectaron signos de vida cerca de las ruinas. Algunas personas habían construido cabanas, mientras que otras se habían refugiado entre las ruinas, que utilizaban como hogares.
—¿Ves lo que te decía? La vida siempre termina renaciendo. Donde el fuego arrasó un lugar de paz, ahora puede que se esté iniciando un próspero burgo —comentó Arquimaes—. Nunca se sabe.
—Hay que estar loco para levantar un poblado en este sitio tan aislado —dijo Crispín—. Esta gente no sabe lo que hace.
—¿Por qué no? Aquí hay todo lo necesario para vivir: tierra fértil, un río, aire sano… —explicó el alquimista—. En lugares más inhóspitos se han construido florecientes poblados. Es cuestión de dejar correr el tiempo… Además, su situación es estratégica, a salvo de ataques inesperados.
Los tres compañeros se detuvieron a medio kilómetro de las ruinas para no despertar sospechas y buscaron un lugar en el que instalarse. Cuando lo encontraron, al abrigo de un gran árbol, cerca del río, montaron una pequeña tienda con sus mantas. Después, descargaron a los caballos y Crispín se ocupó de darles algo de comer y de beber.
Una hora más tarde se dirigieron a la zona más poblada en busca de información. Allí pudieron comprobar que, efectivamente, familias enteras habían aprovechado las piedras, los muros y las vigas que no estaban totalmente calcinadas para instalar sus hogares.
—¿Quiénes son? ¿De dónde salen? —preguntó Crispín.
—Campesinos sin suerte, que ven una oportunidad de rehacer su vida. Gente sin recursos, perseguidos por el rey, desafortunados que no tienen donde vivir —explicó Arquimaes—. Vivimos en una época muy injusta. Hay demasiadas personas desamparadas y sin recursos.
—¿Y no tienen otro sitio mejor para instalarse?
—Sí, la cárcel o la esclavitud. Los reyes son demasiado ambiciosos y ni siquiera les permiten comer la hierba de los campos. Les impiden cazar, no les ceden ni un palmo de tierra, pero quieren tributos a cambio de su protección… Este valle está muy alejado y aquí nadie les impone castigos por pescar peces o cazar aves… Pueden plantar verduras y alimentar a su ganado en los pastos… Creo que estas ruinas son un regalo que el cielo envía a esta gente. Me alegra saber que Ambrosia ha tenido un final útil para muchas personas.
Tres hombres armados les cortaron repentinamente el paso. Arturo reconoció en seguida las inconfundibles armaduras y cascos de los soldados de Oswald que habían destruido Ambrosia.
—¡Alto ahí, viajeros! —dijo uno, que tenía una barba muy poblada—. ¿Qué buscáis aquí?
—Nada importante —respondió Arquimaes—. Estoy buscando a mi hermano, que era monje de ésta abadía. Quizás podáis indicarme si aún vive o dónde encontrarle.
—¿Cómo se llama tu hermano?
—Tránsito. Se llama Hermano Tránsito.
—¿El que hizo los garabatos?
—¿A qué garabatos te refieres? —preguntó Arquimaes.
—Nosotros no nos dedicamos a dar información, nosotros somos recaudadores —respondió un hombre que tenía un ojo tapado con una venda sucia—. Debéis pagar para estar aquí. Vuestros caballos han bebido agua y habéis acampado. Eso tiene un precio.
—Esta tierra pertenece a los monjes de Ambrosia —le recordó el sabio.
—Nosotros somos recaudadores. Todos los que pasan por aquí, tienen que pagar —insistió el hombre, agitando su larga lanza—. Cinco monedas de oro por cada uno… y lo mismo por los caballos.
—¡Treinta monedas de oro! —exclamó el alquimista—. ¿Es una broma?
—Si no pagáis, nos quedamos con vuestros caballos.
Arquimaes no respondió. Ya había notado que Arturo había permanecido en silencio, lo cual significaba que estaba tramando algo.
—¿Y a quién tenemos que pagar? —preguntó Arturo.
—A mí. Yo soy el tesorero —dijo el hombre de la barba.
—¿Y me darás un recibo?
—¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué me estás pidiendo?
—Un recibo. Ya sabes, yo te pago y tú me das un papel firmado que dice que te he pagado —explicó Arturo.
Los tres hombres estallaron en carcajadas. Les hizo mucha gracia que un muchacho envuelto en una capa oscura y sucia les pidiera un papel firmado, a ellos, que ni siquiera sabían leer ni escribir.
—¡Si no pagas te daré un recibo en forma de patada en el culo! —dijo el tercer hombre, que hasta ahora no había abierto la boca—. ¡Y a vosotros también!
Cuando vieron que Arquimaes daba un paso hacia atrás, creyeron que iban a pagar la cantidad que les habían pedido, pero tardaron poco en darse cuenta de su error.
Arturo desenfundó velozmente la espada que llevaba oculta bajo la capa y colocó la punta a medio centímetro de la garganta del barbudo; Crispín sacó un cuchillo de la manga y se preparó para lanzárselo al segundo, con el brazo en alto; Arquimaes desató el cordón de su túnica con tal rapidez que, antes de que el individuo que tenía delante pudiera reaccionar, se lo había enredado alrededor del cuello.
—Si queréis seguir con vida, marchaos ahora mismo —dijo Arturo, pinchando la garganta del capturado—. Marchaos sin mirar atrás. Y no volváis.
El prisionero de Arquimaes creyó que el alquimista no tendría fuerzas suficientes para retenerle, así que trató de liberarse del cordel e intentó clavarle su puñal en el pecho, pero calculó mal. Arquimaes tensó los músculos de sus brazos y apretó con tanta fuerza que lo estranguló sin darle tiempo a comprender que también un hombre de paz puede ser capaz de responder a una agresión.
Cuando los otros dos vieron el cadáver de su compañero tumbado en el suelo, decidieron rendirse y levantaron las manos.
—¡Nos vamos! —dijo el barbudo—. ¡No queremos líos!
—Si me entero de que volvéis a abusar de esta pobre gente, nadie en el mundo podrá salvaros de mi ira —advirtió Arturo—. ¿Lo habéis entendido? ¡Y llevaos a vuestro amigo!
Los dos individuos recogieron el cuerpo y se marcharon corriendo. Después de montar en sus caballos, se perdieron de vista en pocos minutos.
—Quiero saber a qué se refería ese rufián cuando dijo que Tránsito había hecho algunos garabatos… —comentó Arquimaes—. ¿Qué querría decir?
Algunas personas que habían visto lo sucedido se acercaron a ellos, inclinando la cabeza en actitud sumisa.
—Señores, queremos daros las gracias por librarnos de estos bandidos —dijo un hombre, que venía acompañado de un chiquillo.
—Estaremos mejor sin ellos —aseguró una mujer de aspecto demacrado—. Eran unas bestias que se aprovechaban de su fuerza.
—Sí, menos mal que los habéis echado. Os daremos comida y todo lo que queráis —ofreció un anciano, al que le faltaba un brazo.
—No queremos nada —rehusó Arquimaes—. Eran unos ladrones y los hemos expulsado, como era nuestro deber.
—Eran peores que los lobos —explicó una anciana—. Nos estaban devorando. Cada día querían más. Eran insaciables.
—Explícate, mujer —pidió el sabio.
—Les pagábamos para que nos protegieran de ellos mismos. Les dábamos de comer y se cubrían con nuestras ropas. Se llamaban a sí mismos guardianes.
—¿Guardianes? ¿Guardianes de qué?
—De este lugar. Decían que eran la ley y el orden. Decían que iban a organizar nuestras vidas y que todo esto era suyo.
—¡Menudos bribones! —estalló Arturo, indignado por la actitud de los bandidos—. ¡Ni siquiera dejan en paz a la gente que no tiene nada! ¡Sabandijas!
—¿Podemos hacer algo por vosotros? —preguntó la anciana.
—Buscamos al hermano Tránsito —dijo Arquimaes—. ¿Sabéis algo de él?
—¿El de los garabatos?
—¿Qué garabatos? ¿A qué garabatos te refieres?
—Seguidme y os los enseñaré.
La anciana les llevó hasta el gran muro que aún se mantenía en pie. Iba despacio, debido a una grave cojera que la hacía tambalearse a cada paso. Finalmente, después de rodear la pared, levantó la mano y dijo:
—Éstos son los garabatos que hizo Tránsito antes de marcharse.
Los tres compañeros elevaron la vista y observaron cómo sobre la cara del muro, que hasta ese momento se había mantenido oculta a sus ojos, había unas letras escritas en grandes caracteres que podían leerse desde lejos. Arquimaes descifró el texto y su rostro palideció dramáticamente.
—¿Qué pone ahí? —preguntó Crispín—. ¿Qué significan estas letras?
—Léelo tú, Arturo —pidió Arquimaes, con la voz quebrada, alejándose.
Mientras Arquimaes, absolutamente abatido, se retiraba, Arturo leyó para Crispín, con voz alta y clara:
—Pues verás, dice así: «Aquí se elevó la abadía de Ambrosia, la cual trabajó durante muchos años al servicio de la escritura. De ella salieron numerosos libros caligrafiados por los monjes que la habitaron y que prestaron sus servicios hasta que la barbarie les arrebató la vida y los arrojó de este lugar. Y todo por culpa de un traidor llamado Arquimaes, que trajo consigo el dolor y la muerte. Ojalá su alma se pudra en el infierno».
DEL Hierro ha pedido a mi padre que se reúna con él para tratar definitivamente de la deuda que la Fundación mantiene con su banco. Teniendo en cuenta que está aún convaleciente y que Stromber va a asistir, he pedido estar presente para asesorar a papá.
—No veo la necesidad de que un muchacho de catorce años, que no tiene poderes y no entiende de economía, asista a una reunión tan importante —se queja el señor Del Hierro—. Debería salir de aquí ahora mismo y dejar este asunto en manos de personas mayores.
—Lo siento, pero se lo he prometido. De cualquier forma, él no va a intervenir en las decisiones —explica papá—. No hay que olvidar que Arturo será algún día el propietario de todo esto y conviene que se vaya acostumbrando a ver cómo funcionan las cuestiones administrativas.
Del Hierro mira a su abogado, que acepta, receloso, las palabras de mi padre. Veo que Stromber se remueve un poco en su silla, como si no le gustara verme allí.
—Señor Adragón, desde que la Fundación sufrió el asalto hace unos días, las cosas se han complicado —anuncia Del Hierro—. Tememos que pueda volver a ser blanco de ataques y queremos tomar medidas de protección.
—Le recuerdo que los asaltantes se centraron en el sótano que, como bien saben, no pertenece a la Fundación, sino a Sombra, el monje que vive con nosotros. La biblioteca no ha sufrido ningún ataque.
—Claro, claro, pero a nosotros nos preocupa que algún día ocurra algo. Además, la intervención de la policía, que ha interrogado a los ladrones heridos, nos ha puesto un poco nerviosos.
—Pero nosotros no tenemos la culpa. Arturo se defendió para proteger su vida. Esos hombres se pelearon entre sí y se hicieron ellos mismos las heridas —insiste papá.
—La policía no opina lo mismo. El incidente no está aclarado y puede haber repercusiones inesperadas. Cuando hay sangre, los agentes profundizan en la investigación y nadie puede predecir hasta dónde los puede llevar. Por eso, nuestro abogado, el señor Terrier, les va a explicar nuestra decisión.
Terrier se pone las gafas, abre una carpeta y, con la mirada puesta sobre los papeles, dice:
—Vamos a intervenir la Fundación Adragón. Nuestros expertos opinan que es mejor que el banco se haga cargo de la situación antes de que se complique, cosa que ocurrirá tarde o temprano. Vamos a nombrar un interventor que se ocupará de la gestión de esta institución y la dirigirá con mano firme para representar nuestros intereses. El banco no está dispuesto a permitir que sus posesiones se pongan en peligro.
—¿Qué pretenden hacer exactamente?
—A partir del próximo mes, dicho interventor gestionará esta Fundación. Tomará todas las decisiones que afecten a las cuestiones económicas —detalla el abogado.
—Y usted podrá, si lo desea, permanecer aquí como presidente no ejecutivo. El banco está dispuesto a pagarle un sueldo y permitirle que siga dirigiendo esta casa, pero solo en asuntos técnicos. Es decir, usted será un empleado del banco y únicamente podrá tomar decisiones que afecten a asuntos técnicos, relacionados con los libros —explica Del Hierro—. Eso, o ir a juicio.
—Vaya, tal y como están las cosas, no es una mala oferta —dice Stromber—. El banco es generoso, amigo Adragón.
—¡Pero, yo soy el propietario de la Fundación! —protesta papá.
—Usted tiene una enorme deuda con el banco —le recuerda del Hierro—. Y debe pagarla.
—Somos el mayor acreedor de esta casa, por eso, ahora, la vamos a gestionar —añade Terrier—. Es la única solución.
—Yo intenté ayudarle. Estuve dispuesto a comprarle algunos documentos para que usted consiguiera fondos con los que ir pagando la deuda. Y usted se negó a ello. Ahora no le queda más remedio que aceptar las consecuencias. Lo siento, pero las cosas están así —apostilla Stromber.
—Parece que está usted más de acuerdo con el banco que con la Fundación —digo—. Usted no está de nuestro lado.
—Pero, Arturo, ¿cómo dices eso? —pregunta Stromber sorprendido—. Yo siempre he tratado de ayudaros.
—No, usted ha tratado de aprovecharse de la situación. Usted no es nuestro amigo. Y creo que su juego pasa por ayudar al banco.
—Pues tú no has hecho mucho por defender los intereses de la Fundación. Por tu culpa hay hombres heridos —añade con tono agresivo.
—¡Yo tuve que defenderme! —respondo—. ¡Esos hombres estaban dispuestos a matarme!
—¿Defenderte? ¿Cómo te defendiste? ¿Con una espada?
—Ellos querían matarme.
—¡Debiste avisar a Adela y a los vigilantes! —dice Stromber, acusándome directamente.
—¡No tuve tiempo!
—La policía dice que no puedes explicar por qué bajaste al sótano… Y eso es sospechoso…
—Muy sospechoso —añade Del Hierro.
—¿Sabes lo que piensan algunos policías? —dice Stromber, insinuando que la cosa es grave—. ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres saber cuál es su teoría?
—Stromber, le ruego que mida sus palabras —interviene papá, acudiendo en mi ayuda—. Arturo es solo un muchacho.
—Las voy a medir, amigo Adragón. Por eso me voy a limitar a repetir lo que piensan los agentes de la investigación… Suponen que Arturo estaba compinchado con esos ladrones, por eso bajó al sótano mientras usted daba su conferencia. Suponen que discutieron por el botín y que él los hirió con esas armas medievales… Eso es lo que piensan. ¿Qué le parece?
Papá está tan sorprendido como yo. La teoría que Stromber acaba de exponer es tan asombrosa que nos ha dejado fuera de juego.
—Pero eso… Eso es imposible… Mi hijo jamás haría una cosa así… —dice papá, titubeando.
—¿No? Pues podría explicarnos la extraña amistad que tiene con ese mendigo, Patacoja… Un individuo que ha pasado más tiempo en la comisaría que cualquier ladrón profesional. Ese tipo roba por donde pasa, pelea y ataca a todos los que tienen algo de valor… ¿Puede explicar su hijo esa compleja amistad con un tipo que es amigo de todas las bandas de maleantes que operan en esta ciudad?
—¡Mi hijo es amigo de Patacoja, pero no es un bandido! —grita papá, un poco excitado.
—¡Patacoja no es ningún ladrón! ¡Él no se dedica a asaltar y a engañar a la gente, como hace usted! —respondo, fuera de mis casillas—. ¡Usted nos ha traicionado!
Todo el mundo me mira como si estuviera loco.
—¿Traicionado? ¿A qué te refieres? —pregunta papá.
—Hemos escuchado una conversación entre él y el señor Del Hierro y…
—¡Un momento! —me interrumpe el banquero—. No hemos venido aquí para hablar del señor Stromber ni de ese Patacoja o como se llame… ¡Estamos aquí para solucionar el asunto de la deuda de la Fundación!
—Exactamente, y vamos a tomar las medidas que le acabamos de exponer —añade Terrier—. A partir del próximo mes, usted pasa a ser un empleado del banco y recibirá órdenes del nuevo interventor.
—¿Y quién es esa persona que se supone que va a gestionar la Fundación? —pregunta papá.
El señor Del Hierro se levanta, coge su carpeta y se dispone a salir. Cuando llega a la puerta, nos mira y dice:
—Stromber es la persona de nuestra confianza que presidirá la Fundación Adragón. Buenas tardes.
Terrier se levanta y entrega a mi padre un sobre con algunos documentos.
—Aquí tiene el contrato. Fírmelo y hágamelo llegar lo antes posible. Si en quince días no lo he recibido, entenderé que no acepta nuestra oferta. Si es así, buscaremos a otra persona que le sustituya.
Papá está atónito, igual que yo. La noticia de que Stromber va a presidir la Fundación nos ha demolido. Yo sabía que no era de confianza, pero nunca imaginé que llegaría hasta ese punto.
—Bueno, amigo Adragón, ya ve cómo son las cosas —dice Stromber—. El señor Del Hierro me ha hecho digno de su confianza y no me ha quedado más remedio que aceptar su oferta. Estará usted de acuerdo en que es mejor que sea un amigo y no un desconocido el que se ocupe de administrar los bienes de la Fundación. Ya tendremos tiempo para hablar de las nuevas normas que pienso imponer para un mejor funcionamiento. Buenas tardes.
* * *
Patacoja me ha enviado un mensaje para que nos reunamos con él. Dice que tiene algo importante que contarnos, así que Metáfora y yo nos hemos acercado hasta un patio que le sirve de refugio. Allí vive rodeado de ratas y protegido por sus gatos.
—Nos han descubierto —nos dice—. Esos tipos saben que estoy trabajando para vosotros. Alguien se lo ha tenido que contar. ¿Con quién habéis hablado?
—Con nadie. Es un secreto que solo conocemos nosotros tres.
—Entonces, tiene que haber un espía. Me juego algo a que me están siguiendo… ¡Seguro que han contratado a un detective privado!
—Pero, bueno, ¿esto qué es? ¿Es que estamos locos? ¡Detectives privados!… —se burla Metáfora.
—Esto es más serio de lo que parece —se defiende Patacoja—. Hay mucho dinero en juego. Demasiado dinero. Por eso no es descabellado pensar que han podido contratar los servicios de un detective. Esa gente no se detendrá ante nada.
—Esta teoría de la conspiración que te estás montando no me gusta nada —insiste Metáfora—. Nos vas a volver locos a todos.
Patacoja acaricia a un gato que se ha sentado en su regazo. Bebe un trago de zumo de naranja y, después de limpiarse, vuelve a la carga:
—Escuchad, os he llamado porque quiero compartir con vosotros algo que me preocupa desde que visitamos ese sótano…
—Explícate —le pido.
—Me fijé en que había muchas puertas, lo cual indica que hay más estancias en ese nivel. Pero, además, estoy seguro de que debajo también hay algo.
—¿Otro sótano? —pregunta Metáfora.
—Estoy seguro. Es muy habitual que los arquitectos dejaran un sótano debajo de una cripta como la de la reina Émedi. Existía la creencia de que, si acaso volviera a la vida, debía tener una puerta por la que evadirse… Y por arriba es imposible. La cripta forma un bloque sólido de mármol…
—¿Estás diciendo que la reina Émedi podría resucitar? —pregunto—. ¿Es una broma?
—No. Solo digo que era algo habitual en aquellos tiempos. Mucha gente creía en la resurrección —se defiende—. Casi puedo afirmar que debajo hay otro sótano. Y si tienes interés en saber lo que hay en las profundidades de la Fundación, es necesario investigarlo.
—Pero eso es imposible. Que yo sepa no existe ninguna escalera. No se puede bajar.
—Tiene que haberla. Pero necesito que hagas algo especial. Necesito que compres una fotografía aérea. Un fotografía de la ciudad, de esas que se hacen desde los aviones.
—¿Y cómo conseguimos eso? —pregunto.
—Me he puesto en contacto con un antiguo compañero y me ha dado la dirección de una empresa que se dedica a hacer este tipo de trabajos. Tienes que encargar varias fotografías. No digas que quieres vistas de la Fundación, di que es para estudiar la construcción y expansión de Férenix. Pide algunas del centro de la ciudad y otras genéricas, en las que se pueda apreciar toda la extensión de la ciudad… Aquí tienes la dirección. No pierdas tiempo.
—Podías decirnos qué buscas exactamente… —quiere saber Metáfora—. Porque supongo que tienes una idea de lo que quieres.
—Os lo explicaré cuando tengamos las fotos —responde—. Lo comprenderéis mejor. Y ahora, salid de aquí sin que nadie os vea.
—Eso va a ser difícil —digo—. Si hay alguien vigilando, nos verá salir por esa rendija.
—No, aquí detrás hay una salida oculta —comenta—. Da a la otra calle. Pasaréis por un pasadizo oscuro, húmedo y maloliente, pero es más seguro. Llámame cuando tengas las fotos. ¿De acuerdo?
Nos despedimos y seguimos sus indicaciones. Poco después nos encontramos en una calle solitaria.
ARQUIMAES, Arturo y Crispín aprovecharon la oscuridad de la noche para penetrar en la gruta secreta que se escondía bajo los cimientos del monasterio de Ambrosia… O lo que quedaba de él.
Nadie se había molestado en desescombrar la entrada que, a causa del incendio, estaba cubierta por completo. En realidad, solo ellos sabían que debajo de esos restos existía una puerta que llevaba al sótano.
—Ayudadme a levantar estas vigas y los ladrillos que cubren la entrada —pidió Arquimaes—. Esto es un desastre.
Después de un buen rato de duro trabajo, consiguieron despejar el hueco de acceso y entraron rápidamente.
El sabio abrió la puerta de la escalera con mucho cuidado. Sabía que podía derrumbarse en cualquier momento.
—Antes de marcharnos, la tapiaremos. No quiero correr el riesgo de que algún intruso la descubra —sugirió—. Lo que hay aquí es demasiado importante como para que un bandido lo convierta en su refugio.
Arturo y Crispín tomaron buena nota de las palabras del maestro.
—Yo me ocuparé. Cuando hayáis terminado vuestro trabajo, cerraré esta entrada —prometió Crispín—. Os aseguro que nadie podrá entrar.
Arquimaes le sonrió. Estaba cada día más satisfecho de la actitud del joven proscrito. Había pasado de ser un ladronzuelo, atracador de viajeros, rebelde e ignorante, a un muchacho honesto, voluntarioso y con deseos de convertirse en un caballero noble y leal.
—Ahora, Crispín, tienes que esperarnos aquí —ordenó el alquimista—. Arturo y yo vamos a bajar. Si alguien intenta entrar mientras estamos dentro, debes impedírselo.
—Sí, maestro —prometió el muchacho, sacando una maza de su bolsa—. Os aseguro que nadie cruzará esta puerta.
Arturo y Arquimaes entraron y Crispín cerró la puerta tras ellos. Bajaron despacio por la escalera porque los escalones estaban desgastados y cubiertos de polvo y eran apenas visibles con la luz de la antorcha que portaba Arturo.
Alcanzaron la puerta que permitía la entrada a la gruta y suspiraron. Para Arquimaes aquel lugar era sagrado, mientras que para Arturo seguía siendo un misterio; nunca antes había visto una gruta tan profunda como ésta.
—Alguien ha tenido que entrar aquí desde que tuve aquella lucha con Morfidio —aseguró Arturo—. Recuerdo que su cuerpo cayó sobre la arena, cerca del pequeño lago. Estoy seguro de que estaba muerto.
—¿Tocó el agua? —preguntó Arquimaes—. ¿Llegó a poner los pies en el riachuelo?
—Creo que sí. Fue justamente antes de caer muerto. Cuando salí de aquí, yacía sobre la arena… Y juraría que no respiraba. Alguien se lo ha llevado.
—Algunos campesinos cuentan que un hombre con barba y pelo gris, cuerpo de oso, iracundo y colérico, ocupa ahora el puesto de Benicius. Se ha nombrado a sí mismo rey, haciéndose llamar Frómodi. Es posible que Morfidio no muriera.
—Pues yo habría jurado que lo maté —insistió Arturo, seguro de lo que decía y sin prestar demasiada atención a las palabras de su maestro.
Arquimaes se acercó a la orilla, cuidando de no meter los pies en el agua. Se arrodilló y cogió arena negra, que introdujo en un pequeño saco que llevaba consigo. Después, abrió una vasija de cristal y la llenó de agua.
—Ya podemos irnos —dijo—. Con esto es suficiente.
—¿Este polvo negro nos ayudará a pelear con el ejército de Demónicus? —preguntó Arturo—. ¿Servirá de algo?
—Es la base para crear el Ejército Negro —aseguró Arquimaes—. Esta arena negra nos dará poderes inimaginables. Crearemos una armada tan poderosa que las fuerzas de Demónicus desparecerán de la faz de la tierra. Ya lo verás.
—Tengo plena confianza en vos, maestro —aceptó Arturo—. Seguiré vuestras instrucciones.
—Nunca hables con nadie de este secreto —le pidió Arquimaes—. El polvo negro tiene poderes mágicos. Fabricaremos una tinta que da fuerzas a las letras que se escriben con ella. La escritura alquímica es tan poderosa que ni siquiera yo sé hasta dónde alcanza.
—¿Las letras que tengo sobre el cuerpo están escritas con esta tinta?
—No están escritas, están unidas por contacto. No sé en qué momento se unieron a tu cuerpo y tampoco soy capaz de determinar cuándo las escribí, pero estoy seguro de que es mi caligrafía. De que las he escrito… o las escribiré en algún momento.
—No entiendo. Si no las habéis escrito, ¿cómo es posible que se hayan trasladado a mi cuerpo? —preguntó Arturo, un poco sorprendido—. Lo que no existe no puede estar en otro sitio.
—Lo que no existe en un mundo, puede estar en otro. Lo que no existe en un siglo, puede aparecer en los siguientes… Las cosas de este mundo no son sencillas. Y no debe extrañarnos que haya hechos que no tienen explicación.
—Vuestras palabras encierran mucho misterio para mí. Me gustaría que me explicarais qué es eso de que lo que no existe en un sitio puede aparecer en otro. ¿Estás hablando de magia?
—Hablo de magia, de misterios y de mundos diferentes. Lo que hacemos en un momento puede tener repercusión siglos más tarde. Sé que esta arena misteriosa posee poderes mágicos, pero no sé quién la ha puesto aquí, igual que tampoco sé de dónde proviene su poder. También es un gran misterio que el río subterráneo que la transporta haya emergido precisamente en esta cueva.
—Debajo de una abadía. Debajo de Ambrosia.
—La persona que decidió que éste era un buen sitio para construir el monasterio, ¿lo hizo porque sabía que esta arena era mágica, o fue pura casualidad?
—Es posible que fuese casual.
—Me cuesta creer en las casualidades. No creo, por ejemplo, que tú hayas aparecido en mi vida de forma accidental. Tú has llegado en el momento oportuno, cuando más falta me hacías, cuando más te necesitaba. No sé de dónde vienes, ni quién eres, pero ahora vas a dirigir el Ejército Negro… No hay casualidades, Arturo.
Arturo trató de ahondar en su memoria para encontrar alguna pista que contradijese a Arquimaes, pero no la encontró. No fue capaz de recordar nada anterior a su aparición en el torreón, la noche del secuestro, cuando Morfidio entró con sus hombres, le hirió a él y mató a otros ayudantes. Solo encontró algunas imágenes sueltas, inconexas, que no fue capaz de descifrar.
* * *
—Ahora salgamos de aquí y volvamos al castillo de Émedi —propuso el alquimista—. Es hora de enfrentarnos con nuestro destino. Nos esperan grandes acontecimientos.
Cuando volvieron a la luz, Crispín había preparado una argamasa y había amontonado varias piedras y ladrillos. Ayudado por Arturo, tapió la puerta de entrada del sótano y disimularon la obra, ensuciándola con barro. Pasados unos días nadie sería capaz de distinguir entre la vieja pared y el nuevo muro.
Cuando los tres compañeros se alejaron de Ambrosia, el sol empezaba a despuntar sobre el pico de la gran montaña.
Varios días después volvían a ver la silueta del castillo emediano, lo que les alegró el corazón. Pero lo mejor de todo es que no había ni rastro del ejército de Demónicus.
—Hemos vuelto a tiempo —dijo Crispín—. Todavía no han llegado.
—Sí, pero no debemos descuidarnos —respondió Arquimaes con los ojos puestos en la figura de la reina Émedi, que les esperaba en el mismo lugar desde el que los había despedido—. Todavía tenemos que hacer grandes preparativos. Hay mucho trabajo por delante.
ACABO de entrar en el instituto y la presencia de Horacio me ha producido malas vibraciones. Verle ahí, rodeado de sus fieles, sonriendo abiertamente en cuanto me ha visto, me hace pensar que hoy sí voy a tener problemas.
—No le hagas caso —dice Metáfora—. Ya sabes que intenta provocarte.
—Es un idiota que solo busca que los que le hacen la pelota le adoren —explica Cristóbal—. Sigamos adelante sin mirarle.
Intento hacerles caso, pero las cosas no son tan sencillas.
—Oye, Caradragón, parece que formas parte de una banda de ladrones —grita, en plan provocador—. ¿Vas a hacer lo mismo aquí?
Me detengo, dispuesto a responderle, pero Metáfora y Cristóbal me agarran y me obligan a seguir mi camino.
—¿Te da igual que te llamen ladrón? —chilla, intentando hacerme reaccionar.
—Venga, vamos —insiste Metáfora.
—Hay que ver… Los mangantes son todos iguales —dice Horacio a grito pelado, para que todo el mundo pueda oírle.
—Sí, habrá que tener cuidado de que no nos robe nuestras cosas —añade uno de sus amigos.
—Claro, si roba a su padre, puede hacer lo mismo con los demás —comenta otro.
—En vez de Caradragón, habrá que llamarle Caraladrón —añade Horacio—. Aunque quizá su padre también forme parte de la banda de ladrones.
Hago un tremendo esfuerzo para no encararme con él. Mercurio ha observado la escena y no ha dicho nada. Me parece bien. Creo que debo resolver yo solo esta situación.
Durante toda la mañana escucho las bromas y las burlas. Han hecho circular notas en las que han dibujado un dragón con antifaz de ladrón. También han escrito una lista de normas para evitar ser atracado por un dragón.
Norma consigue hacerse con una de esas notas y pide que el que la haya escrito salga a dar la cara, pero nadie se da por aludido.
—Esto es de cobardes —dice con rabia—. Es indigno de estudiantes de vuestro nivel. Venís aquí a aprender a comportaros como personas civilizadas, pero no tenéis reparos en actuar como gente miserable.
Cuando las clases terminan por la tarde, estoy verdaderamente alterado. El mal humor me domina y ya no aguanto más. Veo que Horacio sale del instituto acompañado de sus amigos, riéndose de mí, lo que hace que la sangre me empiece a hervir.
Salgo con Metáfora y Cristóbal, que tratan en vano de consolarme. Hemos quedado en ir a recoger las fotografías aéreas, pero, cuando llegamos a una plaza, les pido que sigan sin mí.
—¿No vas a venir a recoger esas fotos?
—Sí, pero antes tengo que hacer un recado. Esperadme en la puerta, dentro de un rato estaré con vosotros…
—¿Qué vas a hacer? —preguntan.
—Debo solucionar un pequeño problema… Ahora nos vemos…
A pesar de su insistencia en acompañarme, consigo separarme de ellos. Cuando doblo la esquina y ya no pueden verme, salgo corriendo calle arriba. Cruzo un par de semáforos y llego a una gran avenida. Subo una calle llena de tiendas y me encuentro con lo que vengo a buscar:
—¡Eh, Horacio! Espera, que quiero hablar contigo —grito.
Horacio, que está solo, a punto de llegar a su casa, palidece cuando me ve. Supongo que no se lo esperaba.
—¿Qué quieres?
—Hablar contigo… Ven, busquemos un sitio tranquilo y apartado, donde nadie nos moleste —casi le ordeno.
—¿Para qué queremos un sitio apartado?
—Para hablar —le agarro del brazo y le fuerzo a caminar—. Ven, entremos en este paso subterráneo. Seguro que ahí no hay nadie… Vamos, valiente, venga…
Curiosamente, parece que ahora ya no tiene interés en hablar conmigo. Me cuesta trabajo llevarle hasta el túnel, pero lo consigo.
—Bueno, ahora estamos solos. Si quieres puedes volver a insultar a mi padre. Vamos, no te cortes.
—Oye, ¿qué es esto?
—Te estoy dando la oportunidad de repetir lo que dices en público, pero a solas conmigo, cara a cara. Así nadie nos puede separar y puedes despacharte a gusto.
—Es que… Bueno, esto no me gusta.
—¿Cómo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Ya no te divierte insultar a mi padre?
Da un paso hacia atrás dispuesto a marcharse, pero le cierro el camino. Dejo mi mochila en el suelo y me desabrocho la chaqueta, para que vea que ha llegado el momento de solucionar el problema.
—Venga, repite ahora todo lo que has dicho de mi padre —insisto—. Hazlo si te atreves.
—Yo solo he dicho lo que han contado en la televisión. Las noticias dicen que has intentado robar…
—Mientes, las noticias dicen que unos tipos han intentado robar en la Fundación… Estás falseando las noticias. Eres un difamador.
—Oye, espera, que yo solo quería…
De repente, aprovechando que me estoy quitando la chaqueta, me lanza un puñetazo a traición.
Aunque me aparto con rapidez, ha conseguido darme en el cuello. Me dispongo a defenderme, pero él aprovecha su ventaja y me lanza una patada en la pierna y un puñetazo en el pecho. Tengo los brazos trabados en la chaqueta y apenas puedo defenderme, solo puedo esquivar los golpes, que cada vez son más. Al final, consigo liberar mi brazo derecho y le envío un puñetazo, pero no le doy. Como vuelve al ataque, me lanzo sobre él y nos enzarzamos. El impulso nos hacer caer contra la pared, rodamos un poco y casi caemos al suelo. Me agarra del cuello y se prepara para darme un puñetazo en plena cara… ¡Y ocurre lo inevitable!
Horacio no se mueve. Tiene los ojos muy abiertos. Su expresión es de miedo. ¡Me mira aterrorizado!
—¡Ahhhhh! —grita, con voz angustiada—. ¡No! ¡Otra vez, no!
Pero no me muevo. Espero a ver qué pasa.
—¡Quita eso de ahí! —vocifera cuando ve que el dragón de mi cara ha cobrado vida y se dispone a morderle—. ¡Quita ese bicho de ahí!
—¿Por qué habría de quitarlo? ¿Es que tú tienes piedad cuando te metes conmigo e insultas a mi padre? ¿Y si dejo que te devore?
—¡Por favor, quítamelo de encima! —suplica—. ¡No lo soporto!
Pero dejo que el dragón se acerque peligrosamente a su cara, hasta que pueda sentir su aliento y sus nervios se paralicen. Veo que sus ojos están a punto de salirse de las órbitas y sus manos, que no se atreven a tocarlo, tratan de impedir que el dragón le ataque.
—¡Haré lo que quieras! —ruega—. ¡Haré lo que me mandes!
—Es que no quiero que hagas nada. No me interesa que hagas nada. Solo quiero que dejes de insultar a mi padre.
—¡Lo haré, lo haré! Nunca volveré a insultarle.
Permito que el dragón le roce las manos y espero a que sienta que el peligro le acecha. Me gustaría que se diera cuenta de que su actitud es despreciable y de que no debe aprovechar su situación de superioridad para insultar a la gente o abusar de los más pequeños.
—Escucha, Horacio… Hoy voy a dejar que te vayas sin un rasguño… El dragón no te atacará y volverás a tu casa igual que todos los días… Pero te lo advierto: vuelve a pasarte de la raya, vuelve a insultar o a desacreditar a alguien, vuelve a hacer una de tus gracias… y te aseguro que la próxima vez no te irás de rositas. ¿Lo has entendido?
—Sí, sí… te juro que no me meteré con nadie.
—Más te vale. Piensa en este dragón que ahora te mira con rabia y no olvides que te vigilará, que siempre estará dispuesto a hincarte el diente… Y que no dudará en hacerlo… Y no vuelvas a llamarme Caradragón.
—¡No lo haré más!
—Quiero que a partir de ahora me llames el «Caballero del dragón».
—Sí, te llamaré como quieras.
—«Caballero del dragón». ¡Dilo!
—Arturo es «el Caballero del dragón».
—Pórtate bien y no tendrás nada que temer… Ahora puedes marcharte. Es mejor que no cuentes nada de lo que ha pasado, pero, si lo haces, quiero que solo digas la verdad… Quiero que expliques todo lo que ha ocurrido.
—¡Si digo lo que ha pasado, nadie me creerá!
—Claro, la verdad es más difícil de creer que las mentiras. Venga, márchate… ¡Y no olvides lo que ha pasado!
Recoge su mochila y retrocede, seguido de cerca por el dragón. Sujeto al animal y dejo que Horacio se marche, cosa que hace a toda velocidad. Después, me pongo de nuevo mi cazadora y salgo lentamente a la calle. Hace sol y la luz me deslumbra.
* * *
Ya me estoy tranquilizando. Este enfrentamiento con Horacio me ha sacado de mis casillas, pero ya ha pasado. Supongo que a partir de hoy me dejará en paz. Ahora tengo que ver a mis amigos y recoger esas fotos.
Llamo a Patacoja para informarle de que estoy a punto de conseguir las fotografías, pero dice que es mejor esperar un poco para vernos.
Me cuenta que, la noche anterior, unos tipos han entrado en su refugio, le han golpeado y han intentado prenderle fuego. Dice que tiene miedo y que está pensando en esconderse.
—Las cosas se han complicado mucho —dice—. El encarcelamiento de esos tipos ha acelerado las cosas. Algunas empresas creen que su negocio está en peligro. Y creen que yo tengo la culpa.
—¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de la ciudad?
—¡Ni hablar! Tengo un compromiso contigo y lo voy a cumplir. Además, la Fundación me tiene intrigado. Ahí hay muchas más cosas de lo que parece. No me lo perdería por nada del mundo. La arqueología es algo que se mete en la sangre, chico, y no desaparece así como así. Voy a buscar un sitio más seguro, ya te llamaré.
—Está bien. Intentaré ayudarte. Hablaremos.
Llego a la oficina de Fotografías Aéreas y veo que Metáfora y Cristóbal me están esperando.
—Oye, ha llamado mi padre, dice que le gustaría hablar contigo —anuncia Cristóbal—. Si quieres, puedes llamar esta noche a casa…
—Gracias por el mensaje —digo—. Luego hablaré con él. Ahora vamos a recoger esas fotografías.
* * *
Aprovecho que estoy solo en mi habitación y marco el número de mi amigo Cristóbal. Estoy intrigado.
—¿Cristóbal? Hola, soy yo, Arturo… Llamo para hablar con tu padre.
—Ah, espera un momento, ahora se pone.
Mientras espero, ojeo un cómic de Spiderman que me he comprado. Es un coleccionable de superhéroes que se vende en fascículos, y éste es el número 10. Ya tengo los de Batman, Superman, Daredevil…
—Hola, buenas noches, señor Vistalegre… Me ha dicho Cristóbal que quería usted hablar conmigo.
—Sí, Arturo. Voy a estar fuera unos días, en un congreso, y quería hacerte unas preguntas, si no te importa.
—Claro que no, usted dirá…
—Quiero saber algunas cosas sobre los personajes de tus sueños… ¿Son personajes normales o tienen poderes fantásticos?
—Hay de todo. Algunos son muy reales. Personas que sufren, igual que nosotros, y que soportan las injusticias y son perseguidas. Pero otros son hechiceros con poderes increíbles.
—Debes tener cuidado con eso. Algunos personajes de sueños pueden engañarte y hacer que creas cosas fantásticas. El poder de los sueños es muy grande y hay que estar muy atentos.
—No entiendo.
—En el mundo de los sueños, todo es posible. Si te descuidas, te hacen creer cosas que no existen… ¿Alguno de esos personajes te ha prometido algún superpoder?
—Pues, el caso es que… Bueno, es posible que alguien me haya dado un poder extraordinario.
—¿Qué tipo de poder? ¿Invisibilidad? ¿Antigravedad? ¿Transformación?
—Bueno, creo que voy a ser el jefe de un ejército…
—¿Jefe de un ejército? Vaya, eso es muy raro… ¿Qué clase de ejército?
—No sé, no me lo han explicado.
—¿Un ejército de monstruos?
—Creo que no es eso. Me parece que se trata de gente normal, soldados, caballeros…
—Ya, el típico sueño de caballeros medievales.
—Sí, además me quieren nombrar caballero.
—Debes estar muy atento. Es posible que también te otorguen algún poder extraordinario, como la inmortalidad, una fuerza ilimitada o algo así… Solo quiero advertirte de que, cuando estés despierto, prestes mucha atención. A veces, los sueños son tan reales que nos hacen creer que los hemos vivido.
—Vaya, no creo que eso me ocurra.
—Le pasa a mucha gente. Una vez tuve un paciente que estuvo locamente enamorado de una mujer, pero ella le abandonó. Un día soñó que ella había vuelto a quererle y, durante algún tiempo estuvo convencido de que había vuelto con él… El sueño fue tan fuerte que se lo estuvo contando a un montón de gente. Imagínate lo que supuso para él descubrir que solo lo había soñado… No quiero que eso te ocurra a ti. ¡Bajo ningún concepto debes creer nada de lo que te ocurra en los sueños! ¡Prométeme que tendrás cuidado!
—Se lo prometo, doctor… Le doy mi palabra de que estaré atento.
—Si notaras algo raro, me llamas en seguida. A tu edad, los sueños pueden ser muy peligrosos.
—Lo tendré en cuenta.
—Cuando vuelva te llamaré y profundizaremos en tus sueños… Adiós, Arturo.
—Adiós, doctor.
A veces, me parece que las personas adultas son un poco exageradas. Yo nunca me creería ninguna promesa de un personaje de mis sueños. Ni aunque me prometiera todo el oro del mundo.
Mientras echo una ojeada al cómic de Spiderman, trato de recordar las palabras del doctor Vistalegre, que son un poco confusas. ¿Es posible que alguien sueñe que tiene superpoderes y luego resulte que los tiene de verdad?
ARTURO se arrodilló ante la reina Émedi e inclinó la cabeza. Ella, después de levantar la espada, dejó caer la hoja sobre el hombro derecho del joven dándole dos pequeños golpes.
—Yo, Émedi, reina de Emedia, te nombro a ti, Arturo Adragón, caballero de este reino. Desde este momento encabezarás la lucha contra la hechicería y la magia oscura… ¡Te nombro jefe de nuestro ejército!
—Y yo, Arturo Adragón, juro por mi honor que daré mi vida si fuese necesario para mantener la dignidad de este reconocimiento. Seré un caballero noble, justo y valiente, no retrocederé ante el peligro, defenderé a los débiles y me enfrentaré a todos los que quieran imponer sus malas artes.
Leónidas y los otros caballeros miraron a Arturo Adragón con envidia. Les costaba asimilar que un muchacho de catorce años pudiese convertirse en su comandante en jefe, pero los viejos juramentos de fidelidad que habían hecho a la reina les obligaban a acatar sus deseos sin protestar.
Sabían que Arquimaes había influido en la decisión. Todos habían sido testigos del gran cariño que ella le tenía. Los rumores hablaban de una apasionada historia de amor, de resurrección y de inmortalidad… Cosas que nadie podía confirmar…
Los músicos empezaron a tocar sus instrumentos y Arquimaes se acercó a Arturo.
—Amigo mío, te entrego esta espada forjada especialmente para ti —le dijo—. En ella he escrito palabras mágicas que te ayudarán a luchar contra tus peores enemigos. Y con ella dirigirás el Ejército Negro que se está preparando para luchar contra las fuerzas de Demónicus, el más cruel mago oscuro del que se tiene noticia.
Arturo, emocionado, la sujetó por la empuñadura y mostró a todos su extraordinaria hoja de doble filo, en la que las letras escritas por Arquimaes destacaban de forma llamativa. Más que una espada, parecía la hoja de un pergamino.
—Este filo servirá para defender a los que necesiten mi ayuda, y este otro lo usaré para luchar contra los tiranos que quieran abusar del pueblo —afirmó Arturo—. Esta espada es el símbolo de la justicia, y solo la usaré para este fin.
Mientras el acto proseguía y la reina también nombraba caballeros a algunos hombres que se habían ganado ese privilegio, el ejército de Demónicus se desplazaba con lentitud hacia el castillo emediano. Varias divisiones de guerreros cubrían diferentes colinas mientras las máquinas de guerra, más pesadas, se acercaban por las llanuras.
Los exploradores emedianos, que no los perdían de vista, abandonaron sus posiciones y se dirigieron al castillo para informar de la próxima llegada de esa terrible armada.
* * *
Arturo envainó su espada en la preciosa funda que Arquimaes le acababa de entregar. Y, de repente, se sintió nervioso. Fue consciente de que algo estaba a punto de ocurrir. Supo inmediatamente que alguien trataba de comunicarse con él. Se quitó el guantelete y vio cómo unas extrañas formas cobraban vida sobre la palma de su mano. Unas letras negras como la noche formaron un mensaje inequívoco: «Morirás, Arturo. Yo misma te mataré»
En seguida supo quién se lo enviaba y sintió un estremecimiento.
* * *
Dentro de la gran carroza, Demónicus se retorcía de dolor sobre su lecho. Alexia le observaba con lágrimas en los ojos, mientras los magos y curanderos se excusaban, impotentes, por no poder aliviar el dolor de su amo.
—Las heridas son muy profundas. Pero lo que resulta más extraño es esa especie de pus negro que supura por las llagas y que indica que algo venenoso ha entrado en su cuerpo —explicó Tránsito, que había venido expresamente para prestar sus servicios a Demónicus, al que había prometido fidelidad absoluta.
—¿Y no tenéis fórmulas para luchar contra la fuerza de ese veneno? —inquirió la princesa.
—Lo hemos intentado todo. Creo que es una ponzoña muy poderosa y nunca hemos visto nada parecido. Puede que sea algo mágico —respondió Tránsito.
—Pero Arturo no tenía nada extraordinario. Os aseguro que no utilizó ninguna pócima secreta. Sus manos estaban…
Alexia se quedó petrificada. Su mente recordó cosas que había visto y, de repente, colocó su propia mano ante sus ojos. ¡La tinta de Arturo! ¿Era posible que hubiera entrado en la sangre de su padre y estuviera envenenándole?
* * *
Los dieciocho monjes que sobrevivieron a la masacre de Ambrosia y que se habían refugiado en el castillo de Émedi observaban atentamente cómo Arquimaes llenaba sus tinteros con el líquido negro y espeso que había preparado durante la noche anterior. La tinta oscura parecía tener vida propia y se deslizaba por la boca de entrada con extraordinaria facilidad, como si estuviera deseando hacerlo.
Después, Arturo les entregó una pluma y un pincel a cada uno. Mientras, Crispín, que le seguía de cerca, repartía hojas de pergamino que contenían instrucciones muy precisas. Se trataba de las explicaciones que había redactado Arquimaes sobre el uso de ambos instrumentos de escritura.
Los monjes permanecieron en silencio y esperaron a que el sabio les explicara por qué los habían citado de madrugada en la biblioteca, con órdenes muy precisas de actuar con sigilo y de no hablar con nadie.
Cuando el sabio terminó de repartir el líquido oscuro, esperó pacientemente a que los dieciocho monjes le prestaran atención, cosa que hicieron después de revisar lo que les acababan de entregar.
—Hermanos, os he citado aquí para pediros un trabajo excepcional —anunció—. Vuestra habilidad para el dibujo y la escritura va a tener estos días la mejor oportunidad de ponerse al servicio de fines nobles y justos.
Algunos monjes se miraron un poco extrañados y bastante nerviosos por el aviso que el alquimista acababa de hacer.
—Os voy a pedir algo que os extrañará, pero que debéis realizar con el mayor entusiasmo. De vosotros dependerá que este reino siga siendo libre y que los que lo habitan puedan vivir como seres humanos y no como esclavos de la hechicería y de la magia oscura. Escuchadme bien, tenéis tinta, pluma e instrucciones. Escribid y dibujad con el mayor entusiasmo y tened fe en que vuestro trabajo se verá ampliamente recompensado. Como sabéis, estamos a punto de ser atacados por el ejército de Demónicus. Según nos han informado nuestros exploradores, estará aquí dentro de unos días, por eso debemos aprovechar el tiempo. Sabed que lo que hagamos durante las próximas horas será definitivo para el desarrollo de la guerra que se avecina. Si trabajamos mal, perderemos; pero si lo hacemos bien, la victoria estará de nuestro lado.
El hermano Cálamo levantó la mano para pedir la palabra:
—¿Qué tenemos que hacer exactamente? ¿Cómo es posible que nuestra escritura pueda ayudar a ganar una guerra?
—Eso lo sabrás cuando llegue el momento. Ahora te pido que creas en mí y hagas lo que te pido… lo que os pido —casi suplicó el alquimista—. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Los soldados y los caballeros preparar sus armas y nosotros, escribir.
Arquimaes notó que su repuesta no era del todo satisfactoria, así que decidió ampliar sus explicaciones.
—Vosotros, hermanos, sois los mejores en el arte de la escritura, por eso os necesito. Confío plenamente en vosotros.
Los monjes, que no eran inmunes a los halagos, le observaron sin decir nada, esperando que diera algunas explicaciones más. Pero Arturo se adelantó.
—Vamos a tener que luchar contra un ejército inmenso —dijo—. Oleadas de enemigos se van a lanzar contra nosotros. Y somos pocos. Solo hay una posibilidad de sobrevivir: hacer caso a Arquimaes. Es el único que puede ayudarnos. Yo tengo fe en él y estaré en primera fila. Espero que vuestro trabajo ayude a nuestros soldados y caballeros a luchar con valentía.
Después, hizo una señal a los soldados, que abrieron la puerta de par en par. Caballeros, soldados, arqueros y lanceros entraron en la biblioteca portando su armamento.
—Debéis escribir sobre estas armas —anunció Arquimaes—. Hacedlo con precisión, según el modelo que se os ha entregado. Pensad que lo único que nos distinguirá de los hombres de Demónicus será precisamente las letras y dibujos que vosotros hagáis. La escritura será nuestro signo de batalla. ¡El signo de la victoria!
Los monjes comprendieron el mensaje y recibieron a los soldados que se acercaban a ellos. Esos hombres iban a luchar a muerte y merecían ser dignificados por los símbolos de la escritura.
Arquimaes vio cómo algunos introducían las plumas y pinceles dentro de las frascas de cristal y empezaban a dibujar letras sobre los escudos, las espadas, las lanzas… y se sintió satisfecho.
—Es posible que lo consigamos —murmuró—. Hay esperanza.
—Estos hombres son nuestros mejores aliados. Trabajarán hasta el agotamiento y darán fuerza a los guerreros —añadió Arturo—. Lo lograremos.
—Que el cielo te oiga. Si mi fórmula falla, no quedará piedra sobre piedra —sentenció Arquimaes—. Y nuestro mundo se vendrá abajo.
SÉ que esta noche van a bajar y llevo horas esperando a que salgan. Les he observado y sospecho que hoy les toca. Estoy escondido en el salón de actos, con la puerta entreabierta, atento al mínimo ruido. Estoy seguro de que no van a tardar.
Esta tarde he hablado con papá y le he pedido que contrate a Patacoja como limpiador; es lo único que puedo hacer para ayudarle.
—Pero, Arturo, hijo, ya sabes que no podemos contratar a nadie. Dentro de poco el banco se hará cargo de la Fundación —me ha respondido—. Stromber no lo permitirá.
—No es necesario que lo hagas de una manera oficial. Podemos contratarle como colaborador y pagarle con un recibo, así nadie te dirá nada.
—Creo que esto puede complicarnos la vida.
—Papá, él te ayudó cuando te atacaron. Ahora necesita nuestra ayuda… Te ruego que le permitas cobijarse aquí, entre estas paredes.
—¿Tan importante es?
—Mucho, papá. Tengo que hacer algo por él…
—Está bien, pero solo durante este mes, hasta que Stromber se haga cargo de la Fundación. Intenta que no llame demasiado la atención. Yo se lo explicaré a Adela.
Mañana iré a verle para decirle que puede instalarse en la caseta del jardín. Espero que eso le tranquilice y le ponga a salvo, aunque ahora uno ya no sabe dónde está más protegido, si dentro o fuera.
Acabo de escuchar un ruido… Sí, alguien baja por la escalera… Seguro que son ellos.
Observo por la pequeña rendija y veo que papá y Sombra abren la puerta del sótano. Lo hacen con la tranquilidad del que sabe que nadie le observa. Ni siquiera temen que Mahania o Mohamed se despierten y los descubran… Aunque, ¡qué tonto soy! ¡Nunca los van a sorprender, por la sencilla razón de que ellos también lo saben! El único que no sabe nada de esas visitas soy yo. Por eso Sombra siempre se oponía a que entrara gente nueva.
Papá y Sombra acaban de entrar en la escalera de los sótanos y han cerrado la puerta por dentro. Espero un poco a que bajen. Con mucho cuidado me acerco a abrir con mi llave. La meto lentamente en la cerradura y ya estoy a punto de entrar cuando alguien, detrás de mí, me llama.
—Arturo, ¿qué haces aquí a estas horas? —pregunta Mahania—. ¿No deberías estar durmiendo?
—Llevo muchos años durmiendo, Mahania… Creo que esta noche voy a despertar a la realidad. Ya es hora de saber qué pasa a mi alrededor.
—Si entras, es posible que descubras cosas que no te gusten.
—Si no entro, ya no podré dormir nunca. Me preguntaré quién soy durante todo el resto de mi vida. Ha llegado la hora de saberlo. No me impidas entrar, Mahania.
—Solo quiero advertirte. Te recomiendo que no sigas adelante —insiste.
—Llevas años engañándome, igual que ellos… ¡Ahora voy a tomar la iniciativa!
Me deslizo entre las dos hojas de la pesada puerta y penetro en el submundo que se esconde bajo mis pies.
Enciendo mi linterna y desciendo lentamente, escalón a escalón, sin prisas, seguro de que ellos estarán haciendo su trabajo. Veo que la puerta del primer sótano está cerrada, así que continúo el descenso, paso la segunda puerta y observo que también está cerrada… Sin embargo, la puerta del tercer sótano tiene una leve línea de luz por debajo de la rendija. Así que es ahí donde hacen las visitas. Debí suponerlo… Seguro que tiene que ver con el sarcófago de Émedi… El misterioso sarcófago de una reina medieval que tiene el rostro de una mujer que murió hace catorce años… El rostro de mi madre.
Apago mi linterna y empujo la puerta con mucho cuidado. Consigo entrar sin llamar la atención. Veo un resplandor que proviene de la estancia funeraria… Camino de puntillas, con mucho cuidado. Si quiero descubrir el motivo de estas misteriosas visitas, debo ver qué hacen. Y también debo intentar que no me vean, aunque ahora que Mahania me ha descubierto, supongo que mañana se enterarán de todo.
Me asomo a la puerta y veo que están cerca de la tumba. Han desplegado un gran pergamino sobre el suelo. Sombra tiene un cincel y un martillo, y se está preparando para grabar algo sobre el mármol. Papá sujeta un papel en la mano, señala el pergamino y susurra algo que no consigo escuchar. Sombra golpea el cincel con suavidad, igual que un cirujano. Cada golpe es seco y rotundo, pero leve. Pone mucho cuidado para no equivocarse. Supongo que un error daría al traste con su trabajo. El problema de grabar imágenes sobre la piedra es que no puede haber equivocaciones… igual que los tatuadores. Por eso son tan precisos.
Espero un poco, mientras pienso en cuál va a ser mi próximo paso.
Llevamos aquí más de media hora y he observado hasta sus más mínimos movimientos. He llegado a la conclusión de que están copiando el contenido de un pergamino, que papá primero debe descifrar. Luego lo graban sobre la piedra lisa que hay en el lateral derecho. No entiendo la necesidad de grabar sobre mármol las palabras que están escritas sobre un pergamino, pero supongo que si lo hacen será algo importante.
Estoy a punto de dar un paso hacia atrás cuando noto que algo se interpone entre mi pie y el suelo… Y me asusto.
—¡Ay!
Silencio. Sombra ha dejado de golpear.
—¿Quién está ahí? —pregunta papá—. ¿Mahania?
Silencio. Veo que la rata sale corriendo en dirección contraria. Supongo que se ha asustado más que yo.
—¡Ha sido una rata! —dice Sombra.
—Hay algo más. He escuchado una voz —dice papá, poniéndose en pie.
No me muevo. Si tengo suerte no me verá… Espero que piense que se ha equivocado y vuelva a lo suyo… Pero he calculado mal. Ha cogido el martillo y viene hacia mí para comprobar que, efectivamente, se trata de algo más que una rata.
—¡Sal de ahí, seas quien seas! —ordena—. ¡Sal ahora mismo!
Decido que es mejor hacerle caso, antes de que las cosas se compliquen más de la cuenta.
—¡Arturo! —exclama cuando me ve—. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabías que…?
Sombra da un respingo ante mi llegada. Sabe que he descubierto el gran secreto que han mantenido oculto desde que nací.
—He venido para que me expliquéis con claridad qué está pasando aquí —digo, un poco alterado—. Necesito descubrir qué secreto guardáis. ¿Por qué me lo ocultáis? ¿Qué hay en este lugar que yo no puedo ver? Quiero saber en qué me afecta.
—Es mejor que vuelvas a tu habitación —me aconseja papá—. Aquí no hay nada para ti. Es cosa de adultos.
—No, papá, no voy a marcharme hasta que me lo cuentes todo… Ya tengo edad para saber cosas sobre mi vida.
—No hay nada que explicar, Arturo. Sombra y yo estamos trabajando en mi investigación. Ya sabes, la que me tiene obsesionado.
—¿Incluye esa investigación grabar letras sobre un sarcófago que tiene mil años? ¿Quién es esta mujer que se parece tanto a mamá?
—No digas eso. Las imágenes son casi todas iguales. No imagines cosas que no existen. Esculpir en mármol es muy difícil.
—Si es producto de mi fantasía, supongo que no tendrás inconveniente en que vea lo que habéis escrito, ¿verdad? —digo, avanzando hacia el sarcófago.
Sombra se interpone en mi camino y trata de hacerme volver sobre mis pasos.
—Por favor, Arturo…
—Déjame que vea de cerca esa inscripción… Y ese pergamino… ¿De dónde sale? No lo he visto nunca. ¿Qué es?
Me acerco a la cripta y me dispongo a coger el documento, pero papá intenta impedirlo.
—¡No lo toques! ¡No lo toques!
—¿Por qué no? ¿Qué tiene de especial?
—Es muy antiguo —dice Sombra—. Podría romperse. Hay que tratarlo con mucho cuidado.
—Bien, entonces solo lo miraré…
—Es mejor que no lo hagas —me aconseja Sombra, que vuelve a interponerse en mi camino.
—No, Sombra, al contrario. Debo saber lo que pasa aquí —insisto, mientras le aparto, sin que él oponga la más mínima resistencia.
Me acerco y lo observo con atención… Según paso la vista sobre él, mi corazón se acelera… ¿será…? Mis sospechas se confirman cuando miro las caras de papá y de Sombra.
—¿Es el pergamino perdido? ¿El pergamino que envolvió mi cuerpo la noche en que nací?
Sus caras expresan claramente que tengo razón, aunque no sean capaces de pronunciar una sola palabra. ¡Tenían el pergamino y lo han estado negando durante años!
—¿Por qué me habéis engañado toda mi vida? —pregunto, con voz débil—. ¿Por qué me habéis hecho creer que este pergamino estaba perdido? ¿A qué viene este engaño?
—Ese pergamino contiene un gran secreto —replica papá—. Teníamos que protegerlo. Nadie debe tener acceso a él.
—Nunca quisimos engañarte. Te lo íbamos a contar todo cuando tuvieras edad suficiente para entenderlo, cuando fueses mayor —alega Sombra—. Tienes que creernos.
—¿Creeros? ¿Por qué tengo que creeros si me habéis mentido tanto que ya empiezo a dudar hasta de mi nombre?
—No hables así, hijo. Lo hemos hecho por una buena causa… Lo hemos hecho por tu madre.
Ahora sí que me ha sorprendido.
—¿Qué tiene que ver mamá con todo esto? ¿De qué estás hablando?
—Su cuerpo está en esta cripta —confiesa con tono solemne.
Tardo un poco en asimilar sus palabras. Si me hubiera dado un martillazo en la cabeza, no me habría dejado tan aturdido.
—¿Cómo? Pero… ¿no decías que estaba enterrada en Egipto, en medio del desierto? ¿Qué hace en la cripta de otra mujer? ¿Qué es todo esto, papá?… Por favor, explícamelo antes de que me vuelva loco.
Sombra se derrumba. Ahora comprende que han hablado demasiado y que, tarde o temprano, acabaré uniendo las piezas de este complejo puzzle.
—Está bien, subamos a mi despacho y hablemos de todo esto —acepta papá, que también se ha dado cuenta de que las mentiras ya no sirven de nada.
ACABABA de amanecer cuando las legiones del ejército de Demónicus se apostaron frente al castillo de Émedi. Siguiendo las instrucciones de sus jefes y, con mucha precisión, se situaron estratégicamente frente al muro principal, dejando ver su enorme potencial.
Docenas de estandartes con el dibujo de la calavera mutante ondeaban al viento y anunciaban quién era el enemigo que se iba a enfrentar con ellos.
Los cuernos y los tambores lanzaban órdenes que se cumplían inmediatamente. Cientos de jinetes daban vueltas alrededor del castillo para cerrar el paso a cualquiera que quisiera entrar o salir. La amenaza del ejército invasor era manifiesta. Había venido a vencer y nadie podría escapar.
Horas antes, cuando las trompetas emedianas sonaron para dar la alarma, los campesinos se habían dirigido rápidamente al castillo de Émedi para refugiarse en su interior.
La fortaleza nunca había alojado a tanta gente. Fue necesario habilitar todos los espacios disponibles, tanto cubiertos como sin techo, incluidos los establos, para albergar a tantas personas y animales.
Ahora que el enemigo estaba enfrente y era visible, las cosas se complicaron mucho a causa de la excitación y el miedo que provocaba la inminente guerra. La gente pensaba en proteger a sus hijos y sus pertenencias, aunque temía perderlo todo, incluso la vida. Los hombres y las mujeres sabían que, llegado el momento, y si las cosas se complicaban, deberían coger una azada, un palo o cualquier cosa que pudiera servir de arma, y defender su propia vida y la de sus familias luchando contra los asaltantes.
Muchos caballeros y soldados se habían alistado en las filas de la reina, pero, lamentablemente, no eran ni mucho menos suficientes para afrontar con éxito la lucha contra las fuerzas de Demónicus.
—Por mucho valor que demuestren nuestros hombres, no lograrán abatir al enemigo, que es veinte veces más numeroso —advirtió Émedi, observando el despliegue enemigo desde las almenas—. Caeremos en el primer ataque.
—Mi señora, debéis confiar en mi plan —aseguró Arquimaes—. Es posible que las cosas mejoren si todo sale como yo espero.
—Confío en vos, amigo mío. Pero mis ojos ven lo que ven y no puedo engañar a mis sentidos. Uno contra veinte es demasiado. No podemos pedir a nuestros caballeros que hagan milagros.
De repente, un griterío humano emergió de la plaza principal. Arquimaes, la reina y los demás se asomaron a las ventanas para averiguar el motivo del alboroto, y se quedaron mudos por la sorpresa.
—¡Dragones de fuego! —exclamó la reina—. ¡Dragones mágicos!
Tres extraordinarios dragones sobrevolaban el castillo, arrojando fuego por la boca. La gente se arrodillaba implorando piedad, mientras algunos soldados arrojaban flechas y lanzas contra estos animales. Pero todo era inútil: los dragones volaban a gran altura y las flechas ni siquiera los rozaban. Las pocas que les acertaban, apenas les producían daño.
—¡Habrá que acabar con ellos antes de que atemoricen a nuestros soldados! —exclamó Arturo, empuñando su nueva espada—. ¡Debemos eliminarlos!
—Tranquilo, esperemos el momento oportuno. Los monjes aún están trabajando —respondió Arquimaes—. Ya llegará el momento de defendernos.
—Pero no podemos hacer nada contra ellos —afirmó la reina—. Nosotros no tenemos dragones. Estamos indefensos. Apenas disponemos de algunas ballestas gigantes y un par de catapultas.
Crispín se fijó en el semblante de la reina. Había perdido definitivamente la confianza y ahora estaba segura de que tendría que arrastrarse a los pies de Demónicus.
* * *
Frómodi y Escorpio, camuflados entre los árboles y disfrazados de campesinos, observaban desde una colina el escenario de la batalla.
—Fijaos, mi señor —dijo el espía—. Los emedianos están perdidos. El ejército de Demónicus se va a lanzar como un alud sobre ellos y los van a destrozar.
—A mí no me interesa. Yo quiero atrapar a Arturo y a Arquimaes —respondió Frómodi, agarrado a una garrafa de vino—. Y todavía no me has explicado cómo lo voy a conseguir.
—Debemos esperar un poco más. En breve tendremos la oportunidad que estamos esperando. Os lo aseguro.
—No sé qué hacemos aquí, con estos harapos. Esta ropa de campesino me repugna.
—Paciencia, mi señor, paciencia.
—De eso ya me queda poco. Por culpa de ese maldito alquimista y de ese jovenzuelo me estoy volviendo loco —se quejó Frómodi—. Esa maldita mancha no deja de crecer y no quiero morir sin haber cumplido mi venganza.
—Os puedo asegurar que cumpliréis vuestros deseos —aseguró Escorpio—. Ya lo veréis.
—Te he pagado muy bien, miserable espía. Y te daré el doble de lo que has recibido si logras ponerme al alcance a esos dos. Pero te aseguro que si me fallas, no encontrarás un lugar en el mundo para esconderte —aseguró, dando un larguísimo trago de vino—. Aunque sea lo último que haga en mi vida, te mataré.
—No tengáis dudas, mi señor. Mi plan es perfecto. Es el mejor que he ideado nunca. Tiene un riesgo, pero con él cumpliréis vuestra venganza, ya lo veréis.
* * *
A pesar de las advertencias de los magos y de los curanderos, Demónicus se había trasladado al campo de batalla. Quería ver con sus propios ojos cómo sus enemigos caían rendidos a sus pies y cómo su hija le vengaba.
Desde una tienda especialmente montada para él, observaba atentamente los movimientos que se producían alrededor del castillo.
—Señor, estamos seguros de que no aguantarán un asalto. Su ejército es pequeño. Apenas han conseguido reunir a unos cuantos soldados y varios caballeros. Con ellos, no podrán contenernos —dijo Ratala, exagerando un poco su ventaja para complacer a Demónicus—. Todo está preparado para el asalto definitivo. Solo esperamos tus órdenes.
Demónicus, que estaba nervioso y excitado ante la cercanía de su venganza, se incorporó un poco sobre su litera y dos curanderos se acercaron inmediatamente. Pero el Mago Tenebroso los detuvo con un gesto.
—Atacaremos mañana —anunció—. Enviaremos emisarios con bandera blanca para darles la oportunidad de rendirse. Después, entraremos a sangre y fuego. Saquearemos su castillo, haremos esclavos, ajusticiaremos a la reina y nos apropiaremos de todas las riquezas. Los soldados podrán saquear y matar a su gusto… pero solo quiero una cosa… ¡Quiero a Arturo Adragón y a Arquimaes vivos! ¡Esos dos tienen que acabar arrodillados ante mí! Dad órdenes concretas y avisad de que recompensaré a quien me los traiga con vida.
—¡Yo quiero luchar contra ese maldito Arturo! —dijo Ratala—. ¡Tengo derecho! ¡Tenemos pendiente un torneo y quiero cobrarme su vida! ¡Me ha humillado y deseo que Alexia vea que nadie me sustituye! ¡Lo mataré para ti y te traeré su cabeza, mi señor!
—Tiene razón, padre. Tiene derecho a luchar con Arturo —intervino Alexia—. ¡Déjale luchar!
Demónicus no estaba muy convencido, pero las súplicas de su hija le hicieron cambiar de idea.
—Está bien. Pero me tienes que traer su cadáver. Es la única condición que te pongo. ¡Lo quiero entero!
—¡Prefiero cortarle la cabeza!
—¡No! ¡Te ordeno que no lo hagas! Si su cuerpo está completo, es posible que consiga resucitarle para torturarle durante años. Mátalo, pero no lo descuartices.
—Está bien —aceptó Ratala, convencido de que podría matar a Arturo—. Lo haré como dices. Ahora voy a prepararme para el combate. Mañana al amanecer le retaré y antes de que el sol esté en lo más alto, tendrás aquí su cadáver, mi señor.
—Te acompaño —dijo Alexia—. Quiero contarte algunas cosas sobre Arturo que pueden serte útiles. Sé mucho sobre su forma de luchar. Le he visto pelear… Yo misma he cruzado el acero con él…
Demónicus siguió con los ojos a la pareja, que entró en una gran tienda de mando. Se sintió orgulloso de su hija y de Ratala, ese joven valiente que iba a acabar con Arturo. Con ese matrimonio se aseguraba una extraordinaria sucesión. El futuro de su reino tenebroso estaba asegurado.
* * *
Arturo y Arquimaes entraron en la biblioteca para comprobar cómo iba el trabajo de los monjes. Éstos llevaban varios días trabajando sin cesar y quería infundirles ánimo.
—¿Tenéis tinta suficiente? —preguntó el sabio.
—Seguro que sobrará. Se diluye bien y queda adherida con una sola pasada de pincel o de pluma —explicó el hermano Cálamo—. Podremos completar nuestro trabajo.
—Entonces, ¿todo estará listo para mañana?
—Hemos seguido tus instrucciones al pie de la letra y podemos asegurarte que mañana al amanecer todos los escudos y armas tendrán el símbolo escrito, tal y como has pedido.
—Gracias, hermanos. Habéis cumplido sobradamente con vuestra misión. La reina sabrá agradeceros vuestro trabajo.
—Lo hemos hecho para impedir que ese diablo conquiste más territorios y tiranice a la gente que los habita. Alguien tiene que oponerse a su bárbara conquista —reconoció uno de los monjes.
—Espero que mañana se acaben sus deseos de dominación —añadió Arturo—. Entre todos le venceremos.
—Arturo, aún podríamos hacer algo más, pero debes dar tu aprobación. Es algo que te afectará durante el resto de tu vida, pero creo que es necesario, si no, no te lo propondría.
—¿De qué se trata, Arquimaes? ¿Tan grave es? —preguntó el caballero Adragón.
—Vas a ser el jefe de nuestro ejército y debo darte la mayor protección posible. Después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que es preciso reforzar el poder de la escritura que te protege. He pensado en aplicarte tinta original sobre tu cuerpo. Me gustaría escribir el símbolo de nuestro futuro reino sobre tu piel.
—¿Creéis que con las letras de mi cuerpo no es suficiente?
—Con este nuevo dibujo te convertirás en el símbolo de nuestra lucha. Te señalará como el gran jefe que vas a ser. Te convertirás en un caballero especial… Y aseguraremos tu protección.
—¿Y qué clase de dibujo queréis escribir sobre mi piel?
—He preparado un boceto para que lo veas mejor. Te dará una idea más exacta de lo que pretendo hacer.
—Mostrádmelo.
Arquimaes le llevó hasta un pequeño cuarto iluminado por una vela. Estaba decorado con un espejo, una silla de madera de respaldo alto, una pequeña mesa y una banqueta, además de un pequeño armario de pared. Una vez dentro, corrió una pesada cortina y ambos quedaron aislados, fuera de la vista de los monjes. Abrió una carpeta y el dibujo que mostró a Arturo hizo que éste se quedara petrificado.
—Maestro, ¿queréis dibujarme esto en…?
—Sé que es el mejor sitio. Lo he estudiado a fondo y estoy plenamente convencido de que producirá los efectos que deseamos.
Arturo respiró profundamente y cogió el dibujo. Lo observó atentamente y, al cabo de un rato, dijo:
—¿Cuándo queréis hacerlo?
—Ahora mismo.
Arturo, que jamás se había negado a una petición de su maestro, asintió con la cabeza. Ni siquiera tuvo necesidad de pronunciar una sola palabra.
—Siéntate y acomódate. Llevará un rato. Es un trabajo muy preciso —explicó Arquimaes—. Ah, y cierra los ojos.
Arturo se colocó sobre la silla que Arquimaes había preparado. Con los ojos cerrados, escuchó cómo su maestro abría un pequeño armario, sacaba algunos utensilios, colocaba una banqueta ante él y se sentaba.
—Respira profundamente y piensa en algo agradable —le pidió Arquimaes—. Y, sobre todo, no te muevas. Cada línea quedará grabada para siempre y no se podrá borrar.
Arturo sintió cómo la pluma de acero se deslizaba sobre su piel y dejaba un rastro de tinta fresca y fría. De vez en cuando, el sabio aplicaba los dedos de su mano izquierda para estirar la piel y dejarla completamente lisa. Así podía dibujar con más precisión. En más de una ocasión, la punta perforó la piel y produjo alguna pequeña incisión, no demasiado dolorosa.
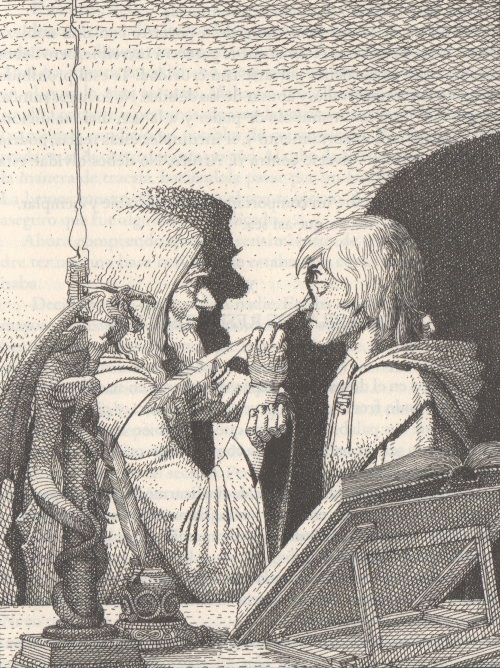
Dos horas después, Arquimaes le dijo que ya podía levantarse y que, si lo deseaba, podía mirarse en el espejo de la pared.
Arturo se levantó un poco adormilado, se acercó al espejo y se quedó sin palabras. ¡Su rostro había cambiado para siempre! Una gran letra «A», coronada por la cabeza de un dragón, con garras en las puntas y con forma sinuosa como el cuerpo de un animal alado, estaba plasmada sobre su rostro. El dibujo empezaba en la parte superior del entrecejo y llegaba hasta la base de las mejillas. Su aspecto era ahora bastante más feroz y, a la vez, tranquilizador, ya que parecía la página de un libro. Una extraña mezcla de tatuaje típico de los bárbaros y portada de libro diseñada con gusto por los monjes artistas. Una combinación que le dejó aturdido. Una cosa era ver un boceto sobre un papel y otra verlo sobre su propia piel.
—Este símbolo te distingue como jefe supremo del Ejército Negro, la fuerza armada del reino de justicia que vamos a crear. Te otorgará la fuerza del dragón y la inteligencia de los alquimistas. Con el tiempo, te dará poderes que ni imaginas y te convertirás en un caballero legendario que sobrevivirá a todos los tiempos —explicó Arquimaes—. A partir de ahora, Arturo Adragón, posees el poder de la escritura alquímica.
—Seré digno de la confianza que me otorgas. Juro que no os defraudaré y que dedicaré mi vida a hacer honor a la responsabilidad que exige este símbolo. El símbolo del dragón alquímico. La letra adragoniana.
—Sé justo, valiente y generoso, y pasarás a la historia como el más extraordinario caballero que haya pisado jamás la tierra. No abuses del poder que esta letra te otorga y todos verán en ti al más noble modelo que nunca haya existido. Nadie posee un símbolo como el tuyo, y eso te hace único.
—Nadie tiene una letra como símbolo. Todo el mundo prefiere pintar animales en sus blasones. Por eso seré diferente y trataré de hacer honor a las palabras que acabas de pronunciar.
—A partir de ahora estás obligado a portarte con una nobleza nunca vista. Poseerás tal fuerza que te parecerá increíble, pero debes recordar que jamás debes portarte con crueldad. Te está prohibido ser un tirano, un malvado, y abusar de los débiles. No lo hagas nunca, ya que esta letra es un símbolo de poder y, a la vez, una maldición. Ella vigilará tu comportamiento y, si incumples estas reglas, podría pedirte cuentas y volverse contra ti, Arturo. No debes olvidar esta advertencia.
—Sí, maestro, tendré un comportamiento intachable y ejemplar.
—Que así sea, Arturo, que así sea.
ENTRAMOS en el despacho de papá y él se sienta en su sillón favorito. Yo me acomodo frente a él, para verle bien la cara y poder escuchar atentamente sus palabras… Y para que él también me vea con claridad. Ésta va a ser, probablemente, la conversación más importante que hayamos tenido nunca.
—Te escucho, papá. Haz el favor de explicarme lo que está pasando con mi vida, que ya no entiendo nada. Tienes que darme respuestas claras. ¿Por qué me has ocultado lo de mamá? ¿Qué pasó realmente en el desierto de Egipto?
Después de cruzar una mirada con Sombra, que está de pie, quieto como una estatua, se inclina hacia delante, como si estuviera dispuesto a confesarse conmigo.
—Tu madre murió una noche en Egipto, una hora después de tu nacimiento…
—¿Una hora? La noche que cenamos con Norma y Metáfora dijiste que había muerto dos días después —le hago notar—. ¿Cuál es la verdad?
—La que te estoy contando. Tu madre te tuvo en los brazos durante una hora. La noche de tu cumpleaños dije muchas tonterías.
—Está bien, sigue.
—Intenté por todos los medios traer su cuerpo a casa, pero las autoridades me denegaron sistemáticamente los permisos necesarios. Ante esa injusta situación, no me quedó más remedio que enterrarla en el pueblo más cercano. Mahania tenía buenos contactos y me ayudó a encontrar personas capaces de envolver el cuerpo de Reyna en las mejores condiciones posibles de conservación. Permaneció enterrada en el desierto durante un año. Al cabo de ese tiempo, planeamos la manera de traerla, haciéndola pasar por un familiar de Mahania. La hemos conservado aquí, en el tercer sótano, desde hace años… Te aseguro que fue algo muy complicado.
Ahora comprendo que mis sentimientos de unión con mi madre tenían una base real, ya que estaba más cerca de lo que imaginaba.
—Decidimos no decir nada a nadie. Estaba esperando a que fueses mayor para contártelo, porque puedes estar seguro de que lo ibas a saber, Arturo —añade—. Tienes que comprender que, por motivos de seguridad, estábamos obligados a mantenerlo en secreto. Solo Sombra, Mahania, su marido y yo lo sabemos… Y ahora tú…
—¿No confiabas en mí? ¿Creías que se lo iba a contar a todo el mundo? —le increpo.
—No. Solo quise asegurarme. No podías contar lo que no sabías. Por eso lo mantuvimos en secreto. Pero te doy mi palabra de que, en más de una ocasión, deseé contártelo. Muchas veces estuve a punto de compartir este gran secreto contigo…
—Pero yo se lo impedía —interviene Sombra—. Teníamos muchas ganas de decírtelo, pero estábamos obligados a ocultarlo. Imagínate que nos hubiesen descubierto. Nos habríamos visto forzados a devolver el cuerpo a las arenas del desierto. Tu padre no lo habría podido resistir. Ni yo tampoco.
—Desde que ella murió, mi vida ha sido un infierno —se lamenta papá—. Y si lo he soportado ha sido gracias a que podía bajar a su tumba y hablar con ella. Ha sido un gran alivio para mí.
—También lo habría sido para mí. ¿No crees? —le reprocho.
—Tienes que perdonarme. Lo hice con el convencimiento de que era lo mejor para todos. Habría dado cualquier cosa por compartirlo contigo, te lo aseguro.
—No seas tan severo con tu padre, Arturo —dice Sombra—. Nunca quiso engañarte. Él te quiere.
—Pero, hay cosas que no entiendo… ¿Qué hace ella dentro del sarcófago de la reina Émedi? ¿Y por qué ocultaste el pergamino?
Mi padre y Sombra vuelven a cruzar una mirada de complicidad. Parece que papá pide permiso a Sombra para hablar.
—Eso es más difícil de explicar —dice Sombra—. Pero podemos intentarlo. Siempre y cuando estés dispuesto a abrir tu mente y te veas con fuerzas para escuchar cosas sorprendentes. Cosas que te parecerán imposibles de creer…
—Puedo intentarlo, pero os ruego que no me contéis mentiras. Es lo único que no estoy dispuesto a soportar —digo.
—Bien, pues escucha… —dice papá—. Después de morir tu madre, yo traté de leer el contenido de ese misterioso pergamino con el que te envolvimos apenas naciste. En los primeros intentos que hice, me di cuenta de que podía tratarse de algo muy importante. También pude descubrir que, a pesar de encontrarse en Egipto, estaba escrito por un alquimista medieval europeo, cosa que me sorprendió enormemente. Temeroso de que las autoridades lo confiscaran, decidí ocultarlo. Fue Mahania la que me dio la idea de colocarlo junto al cuerpo de mamá, donde permaneció enterrado durante años.
Papá se detiene un momento y, se frota las manos haciendo una pausa. Luego, tras un gesto de apoyo por parte de Sombra, continúa con el relato.
—Cuando su cuerpo llegó aquí, pasó mucho tiempo hasta que me decidí a coger el pergamino y a examinarlo. Debes saber que ese documento ha sido motivo de mis desvelos. Casi me vuelvo loco. Tiene una escritura secreta simbólica casi imposible de descifrar. Estuve a punto de tirar la toalla, pero un día, logré identificar algunas palabras que me animaron a seguir y despertaron mis deseos de traducirlo en su totalidad.
—¿Qué palabras son ésas? —pregunto.
Se levanta, da unos pasos alrededor del sillón y, con bastante indecisión, como si temiera explicarse, dice:
—«Resurrección»… «Inmortalidad»… «Vida eterna»… Ésas son las más importantes… Imagínate que ese pergamino tuviera la fórmula que tanto buscaban los alquimistas, la de la piedra filosofal, la vida eterna… La resurrección…
—Pero, papá. Eso es una quimera, una ilusión. Nunca descubrieron esa piedra filosofal. Además, la fórmula de la resurrección o de la inmortalidad nunca ha existido —le reprendo—. Eres un investigador moderno y lo sabes perfectamente.
—¿Cómo sabes que no la encontraron? ¿Quién puede afirmar que ese alquimista no descubrió la forma de hacer revivir a los muertos?
—No lo sé. Nadie lo sabe. Ésa es la prueba de que no existe. Si la hubieran encontrado, se sabría —argumento—. Todo el mundo lo sabría.
—Vivimos tiempos turbulentos, en los que resulta muy difícil descubrir la verdad de las cosas. Nadie puede afirmar nada —explica—. Mis investigaciones me han llevado a la conclusión de que vivimos en un mundo lleno de secretos. ¡Si descifro ese pergamino, es posible que pueda devolver la vida a mamá!
—¿Qué dices, papá? ¿Te has vuelto loco? ¿Crees de verdad que mamá puede resucitar?
—No me digas que alguna vez no has deseado verla viva para poder hablar con ella. No me digas que no lo has soñado. No me digas que no darías cualquier cosa por tenerla cerca y acariciar sus manos y su cabello. Escuchar su voz y sentir su aliento…
—¡Claro que daría mi vida por tenerla cerca y poder tocarla! Pero sé que eso es imposible. Sé que nunca ocurrirá y que me tendré que conformar con hablar con ella a través del cuadro… O verla en sueños.
—¿Y si la resucito? ¿Y si consigo que vuelva a este mundo?
—¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a usar trucos de hechicería? ¡La magia no existe, papá!
—¡Te equivocas! ¡Estoy grabando sobre la cripta las palabras que devuelven la vida a los muertos y que están en ese pergamino! Es un trabajo lento y complicado, pero lo estoy consiguiendo. ¡Te aseguro que en los textos de ese pergamino están escritas las frases mágicas que resucitan a las personas!
Ahora sí que se me han acabado las palabras. No sé qué decir. No estoy seguro de haber oído bien los argumentos de mi padre. ¿Ha dicho que puede resucitar a mamá, o definitivamente me estoy volviendo loco?
—¿Y Norma? ¿Qué crees que hará cuando se entere de que sigues locamente enamorado de mamá y que llevas años trabajando para traerla de nuevo a este mundo? —le pregunto, mirándole fijamente a los ojos—. ¿Qué dirá, papá?
—Ya lo he hablado con ella —reconoce.
—¿Quéeee…? ¿Le has contado que vas a resucitar a mamá?… ¿Y qué te ha dicho?
—Que le parece bien.
—Habrá pensado que has perdido la razón.
—No, ha dicho que quiere colaborar.
Ahora sí que no entiendo nada.
O quizá sí.
A lo mejor ahora empiezo a comprender que todas las contradicciones de mi padre tienen una explicación. Es posible, incluso, que algún día me cuente la verdad que todavía me oculta.
Y también comprendo que casi todas las exageraciones estaban destinadas a seducir a Norma, de la que quería algo concreto desde el principio. Quizá estoy empezando a comprender que mi padre no es el pobre hombre obsesionado con los libros que aparenta ser. ¿Quién es mi padre y qué oculta?
Aunque también empiezo a hacerme preguntas sobre Sombra. Siempre me ha hecho creer que era mi segundo padre, pero, ahora, estoy seguro de que también esconde algo.
Me parece que a partir de ahora se van a encontrar con un nuevo Arturo. Con un Arturo que quiere saber quién es. Un Arturo Adragón diferente.
—Una pregunta más, papá… ¿Es verdad que me envolviste en el pergamino cuando nací?
—Sí, te lo aseguro. Yo mismo te envolví en ese pergamino.
AUNQUE el sol salió muy temprano y prestó a todo una luz brillante, la mañana trajo consigo un cielo cubierto de nubes teñidas de un color rojizo intenso, poco usual a esas horas del día. Los centinelas del castillo sintieron un extraño miedo cuando se encontraron con un paisaje diabólico que anunciaba lluvia de sangre.
Una hora después, todo el mundo estaba en alerta. Muchos campesinos se despedían de sus esposas e hijos y se disponían a tomar posiciones en las almenas. Los soldados vestían sus uniformes y empuñaban las lanzas y espadas. Los caballeros, ayudados por sus escuderos, ajustaban sus cotas de malla y rezaban antes de salir de sus aposentos, dispuestos a enfrentarse con la muerte.
Todos se sorprendieron cuando vieron a la reina Émedi, en lo alto de la torre, vestida como un guerrero, con una cota de malla encima del vestido real y la espada de plata al cinto, como símbolo de mando. Había cubierto su cabeza con una pequeña corona, pero algunos mechones de su rubio cabello se habían liberado y flotaban al viento como hilos de oro.
Arquimaes, Arturo, Crispín, Leónidas y otros caballeros se habían unido a ella y formaban la cabeza de mando que debía dirigir la defensa del castillo. Todos tenían una letra pintada en el escudo: una «A» similar a la que Arturo llevaba sobre el rostro. Una letra dibujada con la tinta especial que Arquimaes había preparado. Un símbolo adragoniano que los distinguía de los hombres de Demónicus.
Arturo se arrodilló ante la reina y esperó su bendición para iniciar el combate. Émedi le puso la mano en el hombro y dijo:
—Arturo Adragón, depositamos todas nuestras esperanzas en ti. Nuestras vidas y nuestras posesiones dependen de tu valor, arrojo y coraje. Hagas lo que hagas, confiamos en ti. Espero que mi aliento te dé la fuerza necesaria para defender la justicia.
Entonces, todo el mundo pudo ver cómo la reina puso sus labios sobre la cabeza del dragón que el nuevo jefe de su ejército tenía sobre la frente, y le dio un sonoro beso.
—¡Que la fuerza y la inteligencia del dragón te guíen! —exclamó en tono solemne.
Frente a ellos, el ejército diabólico de Demónicus, en rigurosa formación de ataque, esperaba las órdenes de su jefe para iniciar la ofensiva. Los guerreros estaban ansiosos por empezar a combatir y saquear el castillo, del que se decía que estaba lleno de inmensas riquezas. Solo con pensar en la fortuna que podían conseguir se volvían locos de alegría.
De repente, un aullido atronador salió de entre los árboles, detrás de los soldados de Demónicus. Fue un sonido tan estremecedor que incluso ellos se asustaron. Era un grito medio humano y medio animal y, desde luego, quien lo había emitido no era ni una cosa ni otra, sino ambas a la vez.
Pocos segundos después, un dragón, acompañado de una bandada de pájaros, salió de la floresta e hizo una demostración de poder que asombró a todos. Sobre su lomo, un caballero, armado con escudo y espada, cabalgaba con habilidad. Llevaba un yelmo que le cubría el rostro, pero sus formas delataban a Ratala.
Mientras el príncipe avanzaba, seis jinetes con bandera blanca salieron de las filas del ejército de Demónicus y se dirigieron al castillo. Cuando llegaron a una prudente distancia, se detuvieron y desplegaron el estandarte de Demónicus para dejar claro a quién representaban.
Se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que el suelo estaba cubierto de libros. No entendían a qué se debía que los defensores del castillo hubieran arrojado miles de libros alrededor del castillo, a los pies de la muralla exterior.
Llegaron a la conclusión de que se trataba de un desesperado gesto que de rendición. Quizá esperaban que ese acto fuese suficiente para satisfacer a Demónicus, que se mostraría magnánimo. Los mensajeros se rieron, pensando en su inocencia; estaba claro que aquella gente no conocía bien a su amo. ¡Arrojar libros al suelo no les iba a servir de mucho! Aunque ellos tampoco sabían que esos libros provenían de la abadía de Ambrosia.
—¡En nombre de nuestro señor, el príncipe Ratala, venimos a retar al caballero llamado Arturo Adragón a un duelo a muerte! —exclamó uno de ellos—. ¡Mi señor quiere una lucha con dragón y está dispuesto a ofrecerle uno, si lo desea!
Émedi y Arquimaes escucharon la declaración sin pestañear. Arturo empuñó su espada, mostrado así su deseo de luchar.
—No tienes que hacerlo —dijo la reina, conteniéndole—. No estás obligado.
—Pero quiero hacerlo. No dejaré que piense que soy un cobarde. Si piensan que tengo miedo, se envalentonarán y lucharán con más ardor —argumentó Arturo—. ¡Debo enfrentarme a él!
—Es una locura. No puedes montar uno de sus dragones. No lo podrás manejar —le previno Arquimaes—. ¡Si lo haces, perderás y será peor para todos!
—¿Qué debo hacer? ¿Quedarme aquí como un cobarde? —se lamentó Arturo.
Arquimaes comprendió que Arturo tenía razón. Era necesario aceptar el combate contra Ratala. Sus propios hombres le mirarían como un despreciable miedoso si se quedaba oculto tras las faldas de la reina.
—Está bien, ven conmigo —aceptó el alquimista.
—¿Qué vais a hacer? —preguntó Émedi.
—Con tu permiso, señora, vamos a demostrar a todos que Arturo Adragón no tiene miedo —respondió Arquimaes.
—Adelante. Haced lo que creáis conveniente —aceptó Émedi.
—Es una locura —protestó Leónidas—. No tienes ninguna posibilidad. Si mueres, nuestros hombres perderán la confianza. Déjame que yo ocupe tu lugar, Arturo.
—Prefiero morir como un valiente antes que dejar que piensen que tengo miedo —respondió Arturo—. Os agradezco el gesto, amigo Leónidas, pero nadie ocupará mi puesto.
Mientras Ratala planeaba con su dragón sobre el castillo, demostrando su poderío, Arturo, Arquimaes y Crispín se acercaron a la puerta principal del castillo y ordenaron a los guardianes que bajasen el puente levadizo. Desde fuera, los emisarios vieron salir a los tres amigos y pensaron que venían para rendirse. Un alquimista, un caballero y un escudero que portaba el escudo de su amo era una delegación suficiente para pedir clemencia. Ya habría tiempo para hablar con la reina.
Pero cuando vieron que se detenían y que el sabio, después de descabalgar, hacía un gesto de invocación, similar al que solían hacer los magos, comprendieron que se habían equivocado.
Arturo se ajustó el yelmo y Crispín le colocó las espuelas y le entregó el escudo. Arquimaes seguía con sus cánticos y el viento se levantó con fuerza. Entonces, los libros que habían sido arrojados desde las almenas, fueron barridos por un inesperado viento y, después de agitarse, se abrieron de par en par, como si se sometieran a la voluntad del alquimista.
El viento se convirtió en un torbellino de aire que azotó los libros y formó una gran polvareda que impidió ver lo que estaba sucediendo a todos los que estaban detrás de Arquimaes. Éste, protegido por una cortina de polvo, invocó a las letras de los libros que permanecían en el suelo a lo largo de las murallas y a ambos lados de la puerta principal. Las letras abandonaron las páginas y se unieron para formar un ser increíble, nunca visto por el ojo humano. Las letras, escritas por los monjes con la tinta mágica, le obedecieron.
Cuando el viento cesó y la nube de polvo perdió fuerza, en el lugar de los libros había un extraordinario dragón negro. Parecía haber surgido de la nada. Un dragón poderoso que se dejó montar dócilmente por Arturo Adragón.
—¡Ahora podéis decir a vuestro príncipe que Arturo Adragón acepta el duelo a muerte! —exclamó Crispín, orgulloso de ver a su señor cabalgar sobre el magnífico dragón oscuro que iniciaba el vuelo—. ¡Decidle que no le servirá de nada esconderse! ¡Y que mi señor tiene su propio dragón!
Los emisarios estaban atónitos, ya que nunca habían presenciado en vivo semejante alarde de magia. Rápidamente hicieron girar sus monturas y se marcharon galopando al campamento para informar a su amo.
Mientras tanto, la magnífica figura de Arturo Adragón vestido para la guerra con una brillante cota de malla y túnica negra con ribetes amarillos, se elevaba con su dragón sobre la fortaleza, como un símbolo de valor, dispuesto a luchar hasta la última gota de sangre.
Los soldados que formaban la expedición de aprovisionamiento del ejército de Demónicus apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Una docena de hombres cayó sobre ellos tan rápido que ni siquiera pudieron identificarlos. Solo consiguieron ver el brillo de sus armas cuando se clavaban en sus cuerpos.
—¡Que no quede ni uno vivo! —ordenó Morfidio—. Y procurad no estropear las armaduras.
Sus hombres desnudaron con rapidez a los soldados de Demónicus y se vistieron con sus ropas.
—Perfecto, mi señor —aseguró Escorpio—. Parecéis un verdadero oficial de ese hechicero. Nadie sabrá que debajo de esa armadura se esconde el rey Frómodi.
—Enterremos a estos hombres para que nadie los pueda encontrar y partamos hacia el campamento de Demónicus —ordenó Morfidio.
Dos horas más tarde, los carros con las provisiones entraban en el campamento del gran hechicero. Nadie les prestó atención y se mezclaron entre los soldados de forma natural. Morfidio se permitió el lujo de pasear cerca de la tienda del gran Mago Tenebroso, que ni siquiera le dirigió una mirada.
* * *
Arturo Adragón vio cómo Ratala volaba hacia él. Se dio cuenta de que su rival estaba nervioso por la manera en que agitaba la espada. Ningún caballero entrenado haría una cosa así. Una espada se maneja con habilidad y no se malgastan energías con ella en balde. Cada movimiento debe tener una finalidad y su trayectoria debe estar bien calculada; nunca debe usarse como un juguete. Si seguía así, Ratala se quedaría pronto sin fuerzas.
Todo el mundo pensó que los dos dragones iban a chocar, pero, en el último momento, Arturo esquivó hábilmente el encontronazo. Ratala lanzó un grito cuando casi se rozaron, pero Arturo lo ignoró. Sabía que una de las técnicas del enemigo consiste acosar verbalmente a su adversario.
Después de girar, los dos contendientes volvieron a encontrarse más despacio. Los dragones se detuvieron cerca el uno del otro, agitando sus alas para mantenerse en el aire. Arturo y Ratala empezaron a intercambiar mandobles con sus espadas. Cada golpe enfurecía al contrario, que atacaba con más fuerza. Los pocos que lograban ver con precisión el combate estaban impresionados por su gran intensidad.
Arturo tuvo que inclinarse peligrosamente sobre su montura para esquivar un lance de Ratala. Los dragones, animados por los golpes de acero, se empujaban el uno al otro con fuerza, hasta el punto de hacer peligrar a sus jinetes. El dragón de Ratala, dotado de la tenebrosa fuerza del fuego, arrojaba llamas con la intención de castigar a la montura de Arturo, que se mantenía alejado para esquivar las llamas.

Demónicus, que observaba el combate desde su tienda, tuvo que ser atendido por los curanderos, ya que los nervios y la excitación provocaron que algunas heridas del rostro se abrieran.
—¡Mátale! ¡Mata a ese maldito traidor! —gritaba mientras le untaban pomadas—. ¡Tienes que traerme su cadáver!
Ratala lanzó un mandoble que golpeó el yelmo de Arturo y le dejó atontado durante unos instantes. Envalentonado, avanzó con furia y lanzó un golpe que quería ser definitivo contra el joven caballero. Pero éste protegió su costado con la parte baja del escudo y consiguió salvarse.
El príncipe Ratala embistió de nuevo y estuvo a punto de matar a Arturo al dirigir su espada hacia la abertura horizontal que el yelmo tenía para los ojos. Una secuencia de golpes de espada con el filo derecho puso a Arturo en grave peligro de perder el combate. Pero la habilidad del joven matador de dragones quedó de manifiesto cuando, de un mandoble limpio, cortó el penacho del yelmo de Ratala, hecho que le desconcertó y le hizo bajar la guardia. Arturo aprovechó para asestar un nuevo golpe y alcanzó el cuello de su contrincante, que se tambaleó sobre su silla. Arturo intentó mirar a los ojos de Ratala para descubrir en qué estado se encontraba, pero no lo consiguió. El príncipe esquivó la mirada e inclinó la cabeza en el instante en que Arturo clavaba sus ojos sobre la ranura del yelmo.
Arquimaes y Émedi observaban con atención el desarrollo del combate, sin ser capaces de predecir el final. Arturo era buen combatiente, pero el príncipe era muy astuto y esquivaba los ataques con mucha habilidad. Había engañado a Arturo haciéndole creer que se encontraba cansado, pero resultaba más que evidente que no era así, todavía le quedaba mucha fuerza.
Cuando parecía que el combate iba a eternizarse, Arturo tuvo la oportunidad de asestar un golpe en la pierna de Ratala, lo que obligó a éste a descuidar la defensa de su pecho, que quedó al descubierto. El mandoble le había producido una herida en el muslo de la que manaba un aparatoso reguero de sangre, lo que intranquilizó al dragón del príncipe. Arturo aprovechó su ventaja y volvió al ataque con un nuevo golpe horizontal que acabó sobre el vientre del príncipe Ratala y que le hizo tambalearse peligrosamente.
Los soldados y caballeros del castillo rugieron de alegría, y el clamor de sus gargantas inundó el escenario del combate, animando de nuevo a Arturo. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Ratala, que se veía perdido, elevó repentinamente a su dragón y se colocó encima de Arturo, para que la montura lo atrapase con sus garras. El joven caballero, sorprendido por esta acción innoble, reaccionó inmediatamente y logró desgarrar las pezuñas del animal, causándole graves heridas que le obligaron a retirarse. Luego, Arturo consiguió asestar un mandoble en el ala de la montura del príncipe y le hizo perder el equilibrio. En su caída, el dragón de Ratala se agarró al animal de Arturo y lo arrastró. Ambos se vieron obligados a aterrizar.
El golpe fue aparatoso y el polvo los envolvió a los cuatro.
El ánimo y la salud de Demónicus se estaba agravando al contemplar el combate. Sentía una gran rabia al ver que su futuro yerno no conseguía eliminar al enemigo más odiado de su vida. Hizo llamar a su hija que, según le habían informado, se había quedado en la tienda del príncipe para invocar a los dioses y pedirles que otorgaran la victoria a Ratala.
—¡Quiero que venga! ¡Si he de morir, necesito hablar con ella! ¡Quiero que esté a mi lado! —rugió—. ¡Traedla aquí!
Los dragones se revolcaron en el suelo y su sangre alcanzó los libros en blanco que estaban diseminados por los alrededores. El de Ratala intentó levantar el vuelo pero el dragón negro de Arturo se abalanzó sobre él, le dio un bocado en el cuello y lo degolló. Después, volvió a su estado original; su cuerpo se convirtió nuevamente en letras que se introdujeron en los libros.
Arturo y Ratala se recuperaron y volvieron a enfrentarse en el suelo, sobre la arena. Ratala tenía dificultades para caminar y Arturo se dio cuenta del agotamiento de su contrincante. El joven caballero comprendió que el final del combate estaba próximo. Aquella lucha solo podía acabar con la rendición de Ratala o con su muerte.
—¡Arroja tu arma, Ratala, y daremos por terminado este duelo! —exclamó Arturo—. ¡Salva tu vida, ahora que puedes!
Pero Ratala no contestó. Ignoró la propuesta de Arturo y se lanzó a por él con fuerzas renovadas. El príncipe estaba dispuesto a gastar sus últimas energías en matar a Arturo.
Ahora las espadas se cruzaban con una violencia inusitada. Cada vez que chocaban, saltaban chispas y los soldados de la muralla se estremecían. Todo el mundo sabía que el combate estaba a punto de terminar. Cuando dos contendientes luchan con tanta furia, es seguro que uno de los dos está a punto de morir.
Aprovechando que Arturo había tropezado y se encontraba en el suelo, Ratala blandió su espada con las dos manos y la alzó con firmeza, dispuesto a partirle por la mitad. Pero Arturo fue más rápido y, sujetando su espada arquimiana con habilidad, la clavó en el vientre del joven y malvado príncipe. Éste se quedó como una estatua de piedra. Antes de que Arturo hubiese retirado su espada, Ratala cayó pesadamente de rodillas, sin emitir ningún sonido, sin quejarse, como si la muerte le hubiese cogido por sorpresa.
Arturo elevó su espada y levantó los dos brazos en señal de victoria. Todos los habitantes y soldados del castillo de la reina Émedi que presenciaban el combate lanzaron un grito de victoria. El clamor se oyó desde el campamento de Demónicus.
¡Arturo acababa de matar a Ratala!
* * *
Cuando el soldado entró en la tienda del príncipe para avisar a Alexia, se encontró con una escena desconcertante: Ratala estaba tumbado en su cama, durmiendo profundamente. Intentó despertarle para asegurarse de que estaba vivo, ya que su respiración era tan suave como la de un pájaro. Pero fue inútil, Ratala dormía tan profundamente que nada podía devolverle a la realidad.
El criado no comprendía nada de lo que estaba pasando. El porta armadura estaba vacío y el escudero que le había ayudado a vestirse para la batalla había desaparecido. Dio un paso hacia atrás y tropezó con una copa de metal que rodó por el suelo. La cogió y olió los restos de líquido que aún permanecían dentro y comprendió en seguida que le habían drogado. La cuestión era saber quién había sido.
Volvió corriendo a la tienda de Demónicus, que estaba desesperado por la muerte de Ratala.
—¡La princesa no está en la tienda! —informó el soldado, sabedor de que dar noticias como aquélla tenía un precio muy alto—. ¡El joven Ratala está profundamente dormido y la princesa ha desaparecido!
—¿Qué dices, idiota? —gruñó Demónicus, confundido por la extraña noticia—. ¿Estás mal de la cabeza?
—¡Creo que alguien ha secuestrado a la princesa Alexia, mi señor! Y con respecto a Ratala, parece que alguien ha derramado alguna poción en su copa.
Demónicus dejó de prestar atención al campo de batalla y clavó sus ojos sobre el pobre mensajero, con la esperanza de que el miedo le hiciera rectificar.
¡EL Ejército Negro existió! —afirma el general Battaglia, que ha tenido la amabilidad de recibirnos en su casa para explicarnos todo lo que sabe sobre su existencia—. Y parece ser que batalló duramente.
Metáfora, Cristóbal y yo estamos en su sala de trabajo, una habitación repleta de libros y recuerdos de su vida militar. Hay mucho orden y todo está limpio y reluciente, algo que también a la Fundación le vendría bien.
Coge una carpeta que tiene guardada en un archivo metálico y se dispone a dar más explicaciones.
—Tras mis investigaciones y después de las visitas a los dos sótanos de la Fundación, puedo afirmar que existió un ejército medieval que se llegó a conocer como el Ejército Negro —explica, mientras ordena sus papeles—. Se llamó de esta manera por una característica muy especial, que lo diferenciaba de otros ejércitos: su símbolo era una gran letra pintada con tinta negra sobre sus escudos, yelmos y espadas.
—Pero ¿qué pruebas tiene usted, general? —pregunto.
—Varias. Yo disponía de unos grabados medievales que no conseguía relacionar, pero lo que he visto en la Fundación me ha servido para recuperarlos. Fijaos en este grabado hallado hace años en un edificio rehabilitado del centro de Férenix. Me lo vendió un hombre muy anciano que me aseguró que lo había encontrado entre las pertenencias de un antepasado suyo. Mirad…
Nos muestra un dibujo medieval original a plumilla, sobre un papel grueso y amarillento. Parece muy antiguo. En él, un caballero vestido de negro porta una espada en la mano y monta a lomos de un caballo negro, adornado y preparado para la guerra. El caballero mira hacia delante a través de la ranura de su reluciente yelmo. Sobre el frontal del yelmo se ve un dibujo que ya conocemos: la gran «A» con cabeza de dragón.
Detrás, legiones de soldados y caballeros, en formación de ataque, vestidos de forma similar y con el mismo símbolo sobre el escudo y el pecho… Los estandartes que ondean al viento llevan igualmente dibujado el signo de la «A». No hay duda, es la imagen del general de un ejército.
—Pero no hay pruebas de que sea el Ejército Negro —dice Cristóbal—. Puede pertenecer a cualquier compañía de soldados, a las órdenes de algún rey.
—Bien, escuchad esto. Es una página de un libro que relata una hazaña… También me lo vendió ese hombre… Escuchad…
«Cuando las fuerzas del mal estaban a punto de atacar, el jefe del Ejército Negro apareció sobre un dragón negro y sobrevoló el castillo de la reina. Los soldados recuperaron la confianza que habían perdido a lo largo de los últimos días. Su alegría fue tal que la reina tuvo que subir a la torre para atender los vítores de sus soldados. Todo indicaba que ése iba a ser un gran día; sin embargo…»
—Sin embargo, ¿qué? —pregunta Metáfora.
—Nada. La página está rota y no hay más referencias… Eso es todo, pero es importante…
Las palabras del general me han dejado sin habla. La imagen de ese caballero cabalgando sobre un dragón negro ha revolucionado mi memoria. Es exactamente igual que lo que he vivido en mi sueño hace pocas noches. Y lo que más me asombra de todo es que no se lo he contado a nadie. ¿Cómo puede ser que algo que he soñado aparezca ahora en un libro antiguo?
* * *
Acabamos de instalar a Patacoja en un pequeño edificio independiente que está situado en el jardín, dentro del recinto de la Fundación. Ha venido de noche, oculto dentro de la furgoneta de Mohamed, que le ha recogido en un parking del centro de la ciudad. Nadie le ha visto entrar y puede sentirse seguro. Aquí no le encontrarán.
—Espero que nadie sepa que estoy aquí —dice—. Esto se está poniendo imposible. La otra noche entraron en mi solar, mataron algunos gatos y casi me liquidan. Yo creo que estaban pagados por alguien que quiere eliminarme.
—Oye, no pensarás que hay una conspiración para matarte, ¿verdad? Tiene que tratarse de una casualidad. Aun así, debes tener cuidado.
—Las casualidades no existen, chico. Y menos cuando hay muchas cosas en juego.
—Empiezo a no entenderte —dice Metáfora—. Creo que hablas de cosas que se me escapan. ¿A qué te refieres cuando dices que hay muchas cosas en juego…?
—Creo que las cosas están revueltas porque, de repente, algunos se han dado cuenta de que esta ciudad es una mina, un tesoro. Y todos quieren coger parte del pastel.
—¿De qué pastel hablas?
—¡Del pastel de la arqueología! ¿Es que no lo entiendes? Han intentado robar cosas en la Fundación, pero también se han interesado por las piedras, que son enormemente valiosas. Si mi teoría se confirma, podemos estar sobre algo grandioso —explica, dando un golpe con la muleta sobre el suelo—. Por eso he pedido las fotografías.
—Las tengo en mi habitación —confirmo yo—, pero no he visto nada sospechoso.
—No puedes ver nada. Solo ojos expertos como los míos pueden leer las pistas importantes. Estoy impaciente por ver esas fotos.
—Vamos a mi habitación —propongo—. Allí estaremos más cómodos. Además podemos buscar información en internet si lo necesitas.
—Eso está bien —responde—. Vayamos en seguida.
—¿No prefieres esperar hasta mañana?
—No, no, ahora. Estoy loco por empezar a trabajar.
Esperamos un poco hasta que considero que todo el mundo debe de estar acostado y cruzamos el jardín. Subimos andando y entramos en mi cuarto.
—Esta habitación es digna de un rey —dice apenas entra—. Eres un chico afortunado. Esa espada es una maravilla… ¿Excalibur?
—No creas que soy tan afortunado, las cosas se han puesto difíciles. Estoy convencido de que Stromber nos echará de aquí en cuanto pueda. Y sí, es Excalibur.
Me acerco al armario y saco un gran sobre que coloco sobre la mesa.
—Aquí están esas fotografías aéreas. A ver qué sacas en limpio.
Patacoja rasga el sobre y deja caer las imágenes sobre la mesa. Las coloca en fila y las mira detenidamente. Metáfora y yo procuramos no distraerle y esperamos sus conclusiones.
—¡Es impresionante! —exclama después de observarlos un rato—. ¡Nunca había visto nada igual! Yo diría que es el descubrimiento arqueológico más importante de los últimos años. ¡He estado ciego! ¿Cómo no lo he visto antes?
Metáfora y yo nos miramos, deseosos de saber de qué está hablando.
—¡Tenemos que bajar otra vez al tercer sótano, muchachos!
—¿Otra vez? Eso va a ser difícil. Mi padre no quiere que entres en la Fundación.
—Tenemos que bajar para confirmar mis sospechas. ¡Creo que he encontrado algo inaudito! ¡Algo que hará historia!
—Si Stromber se entera de que te hemos dejado entrar…
—Si lo que creo es cierto, Stromber será una sombra del pasado en muy poco tiempo. ¡Podréis deshaceros de él y del banco! ¡Esa deuda será insignificante!
—De momento tenemos una deuda real con el banco —le recuerdo—. Y si las cosas se complican, podrían quitarnos de en medio de un plumazo.
—¡Creía que eras más valiente! ¡Pensaba que nada en el mundo te asustaba! ¿Es que no quieres hacer honor a tu apellido?
—Claro que sí, pero…
—Entonces, Arturo Adragón, prepáralo todo para llevar a cabo esta expedición. Te aseguro que no te arrepentirás.
ARTURO estaba absolutamente agotado. Apenas le quedaban fuerzas, pero sabía que tenía que hacer una última cosa para dar por terminado el combate. Era algo que no le gustaba, pero que resultaba imprescindible si quería que todo el mundo comprendiera quién era el ganador.
Se arrodilló al lado de Ratala e incorporó su cuerpo, hasta que quedó sentado, para que todo el mundo pudiera verlo claramente. Después, sujetó su yelmo y lo deslizó hacia arriba, dejando su cabeza al descubierto. Entonces, Arturo comprendió que algo no iba bien… ¡Aquélla no era la cabeza de Ratala…! ¡Aquella cabeza era…! Una expresión de horror se dibujó en su rostro.
¡No era Ratala, era Alexia!
¡Acababa de matar a la princesa Alexia con sus propias manos!
Absolutamente desconcertado, se levantó y miró al cielo en busca de una explicación. ¿Qué había hecho? ¿Cómo no se había dado cuenta de que estaba luchando con Alexia? ¿Qué había pasado? ¿Cómo podría soportar el dolor que se estaba apoderando de él y que se iba a instalar en su corazón para el resto de su vida?
Volvió a arrodillarse al lado de Alexia y abrazó su cadáver igual que un padre abraza a un hijo. El cuerpo que yacía entre sus brazos era, en realidad, parte de su corazón. Arturo le había asestado un golpe mortal con su propia espada, la que Arquimaes había forjado especialmente para él.
Arquimaes y Émedi se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y tuvieron la certeza de que la tragedia había caído sobre el reino de Emedia. ¡Arturo había matado una parte de sí mismo! ¡El que mata a la chica que ama no puede vivir en paz!
Cuando Demónicus se fijó en la actitud de Arturo, empezó a comprender lo que estaba pasando. De repente, lo vio todo claro. Su mente retorcida empezó a asimilar que aquel cadáver que estaba tendido en el suelo, ante sus propias tropas, era el de su hija Alexia. Durante un instante se quedó mudo, paralizado, como ido de este mundo. Su mente se nubló y pronto se le calentó la sangre. Cogió una daga y la clavó en el pecho del soldado que le había traído la mala noticia de la desaparición de Alexia; lo sujetó con fuerza mientras se desangraba y pronunció algunas palabras misteriosas. Entonces, el mensajero, aún agonizante, empezó a sufrir una tremenda transformación. Su cuerpo se retorció hasta que cobró la forma de un lobo draconiano. Una bestia con fauces de depredador, alas de dragón y garras de león deseoso de matar. Su única finalidad en este mundo era precisamente devorar.
—¡Mata! —ordenó Demónicus—. ¡Mata a Arturo! ¡Muerde su carne y tráeme su cuerpo!
Mientras la bestia empezaba a correr, los curanderos se acercaron inmediatamente para sujetar a su amo antes de que cayera al suelo. Este último esfuerzo le había hecho tambalearse y gemir de dolor.
—Mi señor, debéis descansar o moriréis —le aconsejó Tránsito.
—¿Descansar? —gritó—. ¡Ya no hay descanso para mí! ¡Quiero que destruyáis esa fortaleza! ¡Que nadie quede vivo! ¡Traedme el cuerpo de mi hija! ¡Matadlos a todos!
Los oficiales escucharon confundidos. Ignoraban el final de Alexia y no sabían si las palabras de Demónicus eran una orden o solo un acceso de ira. Pero Demónicus los sacó de dudas.
—¡Atacad! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Que mueran todos! ¡Que nadie quede con vida! ¡Soltad a las bestias!
Las trompetas sonaron inmediatamente y miles de guerreros bien entrenados iniciaron su marcha hacia el castillo de la reina Émedi, acompañados de feroces y hambrientos animales. El sonido del imponente ejército llegó a los oídos de los defensores de la fortaleza que, inevitablemente, temieron por sus vidas. Nadie podría detener a aquella gigantesca marea de guerreros deseosos de acabar con ellos. Indudablemente, estaban viviendo sus últimos momentos.
—¡Enviad los dragones! —ordenó Demónicus.
Mientras, los emedianos observaban a su jefe, el caballero Arturo Adragón, a quien la reina había confiado el mando del ejército. Estaba llorando en el suelo, rodeando con sus brazos el cadáver de una chica que nadie conocía. Arturo en ese momento era un jefe destruido por el dolor y nadie podía esperar nada de él.
—¡Dragones de fuego! —gritó Leónidas, señalando las tres figuras que se recortaban en el cielo y que volaban hacia ellos—. ¡Alerta!
Los hombres de Émedi tuvieron un momento de debilidad que puso en peligro la fortaleza. El ardor guerrero que hasta ahora había existido en sus filas se enfrió y la sombra de la derrota planeó sobre el castillo. Sin fe, era imposible parar aquel ataque.
Entonces, la reina Émedi, que hasta entonces había actuado con pasividad dejando el mando del ejército a Arturo, reaccionó y elevó su voz sobre el inquietante silencio que dominaba la fortaleza:
—¡Mi caballo! —ordenó—. ¡Traedme mi caballo!
Sus jefes y sirvientes tardaron en reaccionar.
—¡Traedme mi caballo! —repitió—. ¡Ahora!
Los sirvientes corrieron en busca del caballo de guerra de la reina, que en pocos minutos fue llevado a su presencia. Subió a su montura, sujetó las bridas con fuerza, desenfundó su espada de plata, levantó el brazo y dio una nueva orden:
—¡Abrid la puerta y seguidme!
Espoleó su caballo y se lanzó al trote hacia la gran puerta que ya empezaba a abrirse. Los caballeros la siguieron. Incluso las tropas de infantería se lanzaron tras ella, sabiendo que salir del castillo podría acelerar su propia muerte. Pero ya daba igual, si la reina era la primera en enfrentarse con el enemigo, ellos no podían quedarse atrás.
La reina cabalgó hasta el lugar en el que Arturo, aferrado a Alexia, lloraba desconsoladamente. Ordenó que varios caballeros le rodeasen y le protegiesen con su propia vida. Una docena de valientes formaron un escudo alrededor de Arturo Adragón y se dispusieron a defenderle, mientras la reina miraba con preocupación a las tropas de Demónicus que avanzaban con la seguridad del que va a arrasar a sus enemigos.
—¡Muramos como personas libres! —gritó, enardecida—. ¡Enseñemos a estos bárbaros cómo mueren los valientes!
Ya se disponía a reemprender la marcha cuando Arquimaes se interpuso en su camino.
—Señora, escuchadme… Serviréis mejor a vuestro reino si ayudáis a Arturo a recuperarse. Creo que ahora él os necesita.
—¡Yo tengo que dirigir a mis hombres! ¡Arturo se recuperará solo!
—Os equivocáis. Arturo necesita vuestro aliento. Yo puedo dirigir a los hombres. Permitidme que tome el mando.
Émedi dirigió una mirada a Arturo y comprendió que Arquimaes tenía razón. El joven lloraba desconsoladamente y el resto del mundo había desaparecido para él. Lo único que le importaba era velar el cuerpo de su querida Alexia, la hija del hombre al que más odiaba en el mundo.
—Está bien, amigo Arquimaes, tomad el mando mientras yo me ocupo de él —aceptó la reina.
—Prestadme vuestra espada de plata —pidió el sabio—. Entregadme el símbolo de mando.
—Aquí la tenéis. Haced buen uso de ella —dijo, antes de dar una nueva orden a sus hombres—. ¡Obedeced a este hombre como si fuese yo misma! ¡Ahora él tiene el mando!
Los caballeros prestaron atención a Arquimaes. Ahora su reina, la valiente mujer que parecía dispuesta a dirigir un ejército, iba a consolar al derrotado Arturo Adragón, que no había sido capaz de reponerse de su dolor. Felizmente, Leónidas reaccionó:
—¡Sigamos a Arquimaes a la victoria!
Los demás caballeros alzaron sus espadas hacia el cielo y repitieron la consigna:
—¡Hacia la victoria! ¡Honor!
Arquimaes notó que los hombres le seguían y espoleó su caballo. Leónidas, deseoso de hacerse notar, le adelantó y se puso a la cabeza del ejército, que empezó a avanzar más deprisa.
Los dragones de fuego hicieron algunos vuelos rasantes mientras lanzaban grandes piedras y poderosas llamas que consiguieron sembrar el terror entre las filas emedianas.
La bestia enviada por Demónicus se abría camino entre las filas de sus propios soldados y se coló entre los emedianos en busca de su presa, aullando y mordiendo a todo aquel que se interponía en su camino. Antes de alcanzar la explanada, ya había matado a seis valientes que intentaron detenerle.
Mientras el ejército avanzaba, la reina Émedi se acercó a Arturo, que apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Cuando le puso la mano sobre el hombro, Arturo se sobresaltó, igual que si le hubieran devuelto de golpe a la realidad.
—Arturo, tienes que sobreponerte —susurró Émedi—. Debes recuperar la confianza en ti mismo. Entremos en el castillo y protejamos el cuerpo de Alexia.
Arturo la observó como si no entendiera nada de lo que le decía. Sus ojos, enmarcados entre las líneas de la gran letra que adornaba su rostro salpicado de sangre, estaban llenos de lágrimas y parecían no tener vida.
—¿Qué? ¿Qué decís? —balbució.
—Levántate y afrontemos la realidad. Esto va a estar pronto lleno de enemigos que querrán matarte. Mi guardia protegerá mejor su cuerpo en el castillo. ¡Debemos ponernos a salvo!
—¡Está muerta! ¡La he matado!
Émedi se dio cuenta de que el joven estaba descompuesto, y parecía haber perdido el juicio.
—Ven, entremos en el castillo —sugirió—. Tienes que protegerte.
—¡Yo la he matado! —repetía Arturo—. ¡Soy peor que las bestias!
—No digas eso —dijo Émedi, abrazándole tiernamente—. Tú no tienes la culpa. Te engañaron.
—¡Ese maldito Ratala es un cobarde! —gruñó Arturo, apretándose contra el cuerpo de la reina—. ¡Les mataré a él y a Demónicus!
Antes de que la reina protectora pudiera contestar, un rugido animal llamó su atención. La bestia enviada por Demónicus estaba descuartizando a un hombre de la guardia. Otro, que se acercó, recibió un zarpazo que lo destrozó. Dos más quedaron gravemente heridos cuando intentaron apresarla.
La reina, impulsivamente, protegió a Arturo con su cuerpo. Pero la bestia no iba a detenerse. Tenía una misión que cumplir y la iba a llevar a cabo. Sus ojos y sus fauces llenas de sangre lo anunciaban.
—¡A mí la guardia! —gritó Émedi, pidiendo ayuda—. ¡A mí la guardia!
Sus hombres, que estaban asustados, no veían la forma de acercarse al animal. La visión de los heridos, descuartizados y medio devorados, les aterrorizaba tanto que ni siquiera los que tenían lanzas osaban aproximarse. Por un momento, la reina pensó que iba a morir. Entonces, Arturo reaccionó.
—¡Bestia del infierno! —gritó cuando vio que Émedi corría peligro—. ¿Te ha enviado Demónicus para matarme?
El animal identificó a su presa y respondió con un rugido. Se preparó para abalanzarse sobre él, pero ocurrió algo imprevisto. La fiera, que aún conservaba algo de su instinto humano, reconoció a Arturo que, a su vez, creyó haber visto esa mirada en algún sitio y le resultó familiar.
El mutante recordó fugazmente cómo el muchacho le había protegido en el palacio y había impedido que Demónicus le arrojase a los dragones.
Pero Arturo no bajó la guardia. Empuñó su espada alquímica y se preparó para repeler el ataque de la bestia. Como buen guerrero, sabía que tenía que ser preciso y contundente e intentar que la lucha fuese lo más corta posible. Una pelea cuerpo a cuerpo, con alguien que tenía una boca como aquélla, llena de peligrosos dientes, y cuatro garras afiladas, no debía alargarse demasiado.
Arturo se situó entre la reina y la bestia, con la cara sudorosa y la mirada afilada, atento al menor movimiento de su enemigo, con la espada dispuesta.
—¡Lo siento, amigo! —dijo, para dejar claro que su mano no iba a vacilar cuando llegara el momento—. ¡Lo siento de veras!
El animal se apoyó sobre las patas traseras y se abalanzó sobre Arturo, con la boca abierta, decidido a clavarle los dientes en el cuello. Arturo esperó hasta el último segundo para ladearse y alzar la espada. Cuando cayó al suelo, el animal sintió una punzada en su vientre. Giró la cabeza y observó que de su cuerpo salía mucha sangre. Arturo le había abierto las entrañas con el filo derecho. En un último esfuerzo, cambió su dirección y se abalanzó contra la reina, suponiendo que era una presa más fácil. Pero el acero de Arturo le seccionó el cuello limpiamente.
—¡Entremos en el castillo! —propuso Émedi—. ¡Están a punto de llegar!
Arturo limpió su espada sobre el pelaje del animal muerto y observó serenamente la llegada de los hombres, caballos y animales que componían el ejército de Demónicus. Lanzó una ojeada al cielo y vio que los dragones se ensañaban con el castillo.
—¡Voy a luchar! —respondió con decisión el caballero Adragón—. ¡Hasta la última gota de mi sangre!
—¡Pero no estás en condiciones! Estás muy afectado por la muerte de Alexia —insistió la reina.
—¡Esa bestia me ha devuelto a la realidad! ¡Poneos a salvo y llevaos a Alexia! ¡Quiero verla cuando vuelva! ¡Tengo que hablar con ella!
Émedi estaba a punto de responder que nadie puede hablar con un muerto, pero Arturo ya se había puesto el yelmo y su cabeza se había refugiado en el acero protector. Pidió un caballo y se alejó al galope hacia el centro de la batalla, que ya estaba a punto de comenzar.
Los caballeros depositaron el cuerpo de Alexia sobre un gran escudo y se lo llevaron al castillo. Antes de entrar, la reina miró hacia atrás, observó la elegante figura de Arturo y suspiró. Sintió una mezcla de alegría y de temor cuando vio que el muchacho se mezclaba con el grueso de su ejército y se perdía entre el bosque de lanzas, espadas y escudos.
DESPUÉS de organizar bien la vuelta al tercer sótano, Patacoja, Metáfora y yo hemos bajado la escalera sin problema. Estamos preparados para hacer una expedición con algo de riesgo, ya que nuestro amigo nos ha advertido de que debemos estar preparados para cualquier imprevisto. Ha insistido en que las fotografías aéreas le han mostrado algo sorprendente.
—Es mejor que lo veáis con vuestros propios ojos —nos dijo ayer—. Además, prefiero no decir nada por si estoy equivocado. La arqueología es una caja de sorpresas.
—Entonces, ¿no nos puedes adelantar nada? —preguntó Metáfora.
—Tened paciencia. Desvelaremos el misterio que la Fundación guarda en sus entrañas.
Le hemos hecho caso y hemos esperado. Y ahora estamos en vías de descubrir ese extraordinario misterio que Patacoja supone que existe.
—Voy a abrir la puerta —digo—. Tenéis que ayudarme.
Igual que la otra noche, volvemos a entrar en el tercer sótano. La gran lámpara y las linternas nos ayudan a caminar sin temor a tropezar. Nos acercamos al sarcófago de la reina Émedi y volvemos a admirarlo. Es una verdadera obra de arte, lleno de grabados e inscripciones artísticas.
—Creo que estamos en el centro del reino —dice Patacoja.
—¿Qué reino? —pregunto—. ¿De qué hablas?
—Del reino que hubo aquí, bajo nuestros pies.
—Sí, un reino de sueños —bromea Metáfora.
—Te equivocas, las fotografías demuestran lo contrario —insiste Patacoja—. Aquí hubo un reino importante. Déjame ver…
Se inclina y observa la cabecera del sarcófago. Lo acaricia y trata de descifrar algunos relieves. Un poco después, se levanta y mira hacia el fondo de la estancia. Coge su muleta y se dirige hacia allí.
—Seguidme, chicos… Creo que sé por dónde entrar.
Se acerca a una de las enormes puertas de madera y la empuja, pero no cede. Está claro que el portón es casi imposible de abrir. Se necesitarían varios hombres para desplazar las hojas de madera y acero.
—No lo conseguirás —digo—. Necesitamos ayuda.
—Tiene que haber un mecanismo que la abra —afirma—. Estoy seguro de que tiene que estar por aquí cerca. La única pista es esta inscripción que dice «La llave es el dragón».
Ha pasado media hora y no hemos conseguido nada. La puerta sigue cerrada y Patacoja está un poco desanimado.
—Solo queda una posibilidad —dice finalmente—. Es una locura, pero hay que intentarlo… Arturo, acércate aquí un momento… Pon la cabeza aquí, frente a esta placa de metal… Que coincida con el dragón que tienes dibujado en la frente… Así, muy bien… Si no funciona me rindo…
Mi dibujo no produce ningún efecto sobre la placa metálica brillante. Pero se me acaba de ocurrir una idea, a ver si es buena.
—Patacoja, Metáfora, haced el favor de poneros al lado del sarcófago. Quiero hacer una prueba.
Un poco extrañados por mi petición, dan algunos pasos hacia atrás.
—No, tenéis que poneros al lado del sarcófago y colocar las manos encima… haced el favor.
—Bueno, pero esto es muy raro —se queja Metáfora.
Ahora que están lejos y apenas pueden verme, me pongo frente a la puerta, cierro los ojos e invoco al dragón, al dibujo de mí frente: «Abre la puerta», le ordeno.
Escucho algunos ruidos y espero un momento. Cuando abro los ojos, la puerta se ha abierto un poco.
—¡Ya podéis venir!
Se acercan y, cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, abren los ojos como platos, absolutamente alucinados.
—¿Cómo lo has hecho? —pregunta Patacoja—. ¿Tienes superpoderes?
—Creo que no, pero no os puedo explicar cómo lo he conseguido. No me creeríais.
Entre los tres empujamos una hoja y conseguimos espacio suficiente para entrar. Ahora nos encontramos en la lujosa antesala de un palacio medieval, adornada con tapices y otros ricos objetos. Un gran escudo, lleno de polvo, domina el gran salón. En él se puede leer, con dificultad: «Reino de Arquimia».
—¡Increíble! —exclama Patacoja—. ¡Era verdad! ¡Las fotografías eran ciertas!
—¡Un palacio debajo de la Fundación! —dice Metáfora.
—Ya no estamos debajo de la Fundación —aclara Patacoja—. Ya la hemos dejado atrás.
—¿Dónde estamos entonces? —pregunto.
—Seguimos en Férenix, pero alejados de la Fundación… Estamos en el palacio de Arquimia… Un reino misterioso y desconocido que desapareció. En realidad, creo que estamos en el túnel del tiempo.
—¿El reino del Ejército Negro?
—El mismo, chico. El mismo.
—Dice el general Battaglia que el Ejército Negro fue uno de los mejores y más bravos de la Edad Media, pero que nadie sabe por qué desapareció —comenta Metáfora—. Tampoco se sabe quién lo creó, ni quién fue su general.
—Todo lo que florece, muere. Todo lo que vive, desaparece. Es ley de vida. Pero los cronistas de la época han tenido que dejar constancia de su trayectoria.
—Quizá hubo un incendio que lo arrasó todo —sugiero.
—No hay pruebas de eso. Nadie sabe lo que pasó y no hay explicación —dice Metáfora.
—Siempre hay explicación para todo. Pero antes de preguntarnos por qué desapareció, tratemos de averiguar cómo fue su creación y reconstruyamos su esplendor —comenta Patacoja con emoción—. Quiero averiguar todo lo que pueda sobre Arquimia…
Nos adentramos en la gran sala con un enorme respeto. A pesar de que está deshabitada y no hay restos humanos, damos por hecho que, en algún momento, este lugar estuvo ocupado por personas de gran valía.
—Me parece que acabamos de hacer un gran descubrimiento —afirma Patacoja, visiblemente emocionado—. El problema es decidir a quién se lo contamos. Debemos informar a las autoridades.
—¿Es necesario contárselo a alguien? —pregunto—. ¿Es obligatorio?
—Es obligatorio y necesario. Este descubrimiento nos supera. No nos pertenece y debemos compartirlo. Así lo establece la ley.
—Pero no hay prisa, ¿verdad?
—Supongo que tenemos algún tiempo por delante.
Entramos en un gran pasillo que nos lleva a varias estancias. La decoración, a pesar del deterioro producido por el paso del tiempo, parece excelente y de gran gusto. Grandes cuadros, tapices, muebles y otros mil objetos nos deslumbran por su belleza.
—Este castillo parece muy grande —dice Metáfora.
—Creo que es un palacio —le contradice Patacoja—. Todo aquí es muy sofisticado, al contrario que en los castillos, donde todo era más rudimentario. Piensa que los castillos eran lugares cerrados, de origen militar, preparados para resistir asedios. Mientras que un palacio es una edificación de lujo, preparada para habitar con todas las comodidades. Ni siquiera tienen almenas y sus murallas no son tan resistentes.
—Bueno, pues este palacio es grande. Para ser de la Edad Media, parece excesivo. Además, si no está preparado para resistir ataques, ¿cómo se defendían?
—Es pronto para saberlo. Tengo la impresión de que acabamos de descubrir solo la punta de un iceberg. Conocer todo esto llevará mucho tiempo.
Parece que Patacoja tiene razón. Cuanto más avanzamos, más queda por descubrir.
—Esto es obra de arquitectos muy hábiles y adelantados —explica Patacoja—. Y desde luego, aquí no hay ninguna finalidad militar, más bien parece un palacio de paz. Un palacio que sirvió para dirigir un reino de paz y tranquilidad.
—Eso, en la Edad Media, parece imposible —digo—. Siempre estaban en guerra, intentando dominar al enemigo, tratando de conquistar las tierras de sus vecinos.
—Tienes razón, pero estoy seguro de que este palacio no estaba hecho para eso. Casi afirmaría que era un monumento a la paz.
A juzgar por nuestros descubrimientos, el palacio debe de ser inmenso. Cada habitación, cámara o sala que descubrimos, nos resulta aún más sorprendente que la anterior. Todo indica que el palacio arquimiano es más grande que cualquier otra edificación de su época.
—Chicos, sugiero que salgamos y nos organicemos para explorar el palacio como es debido. No quisiera estropear nada que pudiera ser de valor arqueológico. Debemos prepararnos en serio para aprovechar esta mina de conocimientos. Volveremos provistos de libretas, cámaras de fotos o de vídeo y trabajaremos como investigadores. Tendremos que comprar algunas herramientas de profesional.
Metáfora y yo aceptamos con pena la sugerencia de nuestro amigo. Sabemos que tiene razón y que conviene hacer las cosas bien. Ya habrá tiempo de volver.
Cuando cruzamos la gran puerta, tengo una extraña sensación. Es como si saliera de un lugar querido y apreciado. Como si saliera de mi casa.
—Haremos un resumen de todo lo que hemos visto —propone Patacoja—. Y no diremos nada a nadie hasta estar seguros de que conocemos la verdadera dimensión de lo que hemos encontrado. Pero dentro de poco habrá que informar a las autoridades de este fabuloso descubrimiento. Lo dice la ley.
LA noticia de que Arturo se había incorporado de nuevo a la batalla corrió rápidamente entre las filas de los emedianos. Arquimaes se enteró en seguida y se lo hizo saber a Leónidas.
—¡Ahora tenemos más posibilidades de ganar! —dijo el caballero, más animado—. ¡Si no fuese por esos malditos dragones!
—¡Se llamará la batalla de Arturo! —le corrigió el sabio, blandiendo la espada de plata—. ¡Ahora puedes estar seguro de que vamos a salir victoriosos!
Arturo alcanzó a Arquimaes, se puso a la cabeza del Ejército Negro y, poco a poco, ralentizó el paso de su caballo, obligando a sus hombres a detenerse. Los soldados se sintieron más seguros con su presencia y le aclamaron.
Los oficiales de Demónicus se preocuparon cuando advirtieron que Arturo Adragón se ponía otra vez al mando de los emedianos. Habían oído hablar de él, y algunos le habían visto y saludado durante su estancia en el castillo del Gran Mago Tenebroso. Todos tenían noticias de su arrojo y valentía. La propia Alexia había contado historias extraordinarias de sus enfrentamientos con dragones.
A pesar de que Demónicus había intentado ocultarlo, muchos conocían el castigo que Arturo le había inflingido, y eso le convertía en peligroso ante sus ojos. Un muchacho de la edad de Alexia había humillado y herido gravemente a su amo y eso, de alguna manera, les inquietaba. Aunque se sabían superiores en número, tuvieron el presentimiento de que las cosas podían torcerse. Sabían sobradamente que un buen jefe es mejor que mil guerreros, y ellos no lo tenían: Demónicus estaba postrado en la cama, su hija acababa de morir y Ratala no aparecía por ninguna parte.
Cuando sus hombres se detuvieron, Arturo Adragón hizo girar su montura, se puso frente a su ejército y esperó a que sus soldados permanecieran en silencio. Entonces, se quitó el yelmo y dejó ver su rostro para que todos pudieran saber que quien les iba a hablar era, en verdad, Arturo Adragón, su comandante en jefe, nombrado por la reina para liderar su ejército. Entonces, mirándoles con firmeza, exclamó en voz alta, con mucha rabia:
—¡Emedianos! ¡Hombres del Ejército Negro! ¡Soy Arturo Adragón! ¡Ha llegado el momento de luchar por nuestro honor, por nuestra libertad y por la justicia! ¡El ejército de Demónicus debe ser aniquilado! ¡Recordad que lleváis el signo del dragón! ¡Recordad que estáis protegidos por el poder de la escritura! ¡Luchad por vuestra reina y por la justicia! ¡Adelante! ¡Al ataque!
Arturo espoleó su caballo y se lanzó hacia las filas enemigas.
Los hombres, impresionados y envalentonados por sus palabras, gritaron como una sola voz y le siguieron. La enérgica figura de Arturo Adragón destacaba sobre todas las demás. Con la espada en alto, cabalgaba con arrojo y sus gestos demostraban sus ansias por entrar en combate. El Ejército Negro había redoblado sus fuerzas.
Cuando los dos ejércitos chocaron, los caballeros y oficiales de Demónicus que estaban frente a Arturo se apartaron para evitar su embestida. Esto le permitió adentrarse hasta casi el corazón de las tropas enemigas acompañado de algunos hombres que le seguían de cerca, entre los que estaban Arquimaes, Leónidas y Crispín.
La colisión fue tan brutal que la tierra se estremeció. Todos eran conscientes de que la lucha era a muerte. Las hachas, espadas y mazas dibujaban arcos letales que producían un terrible daño a sus enemigos. Tanto en un bando como en otro, luchaban con más energía de lo que lo habían hecho jamás. Los unos sabían que si perdían, la hechicería se propagaría como la peste y sus familias serían las primeras en sufrir las consecuencias. Los contrarios luchaban bajo la presión de sus oficiales que, con seguridad, tacharían de cobardes y ejecutarían a los que no lo hicieran con bastante fiereza.
Los gritos de dolor se confundían con los sonidos de los tambores y de las trompetas, que aumentaban a cada momento que pasaba para envalentonar más a los suyos. Los relinchos de los caballos heridos llenaban de miedo y horror el alma de los contendientes. La visión de la sangre los enardecía. Pero el espectáculo se hizo más aterrador cuando varias columnas de humo negro salieron del castillo a causa del ataque de los dragones, que seguían haciendo estragos.
Frómodi y sus hombres se habían infiltrado entre las filas de los soldados de Demónicus y se encontraban a poca distancia de Arturo. Escorpio luchaba al lado de su señor y protegía su retaguardia con bastante eficacia. El rey se abría paso hacia su objetivo a brazo partido. Le daba igual aniquilar a unos o a otros, lo único que le interesaba era alcanzar los corazones de Arturo y de Arquimaes. Y todo indicaba que lo podía conseguir.
Arturo luchaba con tesón. Era tal su valor que parecía poseído de una fuerza sobrehumana. Su brazo armado era como el aspa de un molino en movimiento que se abatía sin cesar sobre los que se interponían en su camino. Arquimaes, a su derecha, luchaba como si el guerrero que llevaba dentro hubiera despertado después de permanecer dormido durante muchos años. Leónidas se abría paso entre los hombres de Demónicus, lanzando terribles mandobles con su larga espada.
—¡Acabad con ellos! —gritaban los oficiales del Gran Mago—. ¡Acabad con Arturo!
—¡Demónicus recompensará a aquel que lo mate! —gritaban otros, para animar a sus hombres a enfrentarse con el general más fiero que habían visto en su vida—. ¡Matad a Arturo y seréis ricos!
Pero todo el que se ponía al alcance de la espada alquímica caía irremediablemente herido de muerte debido a la fuerza del golpe asestado. Muchos lo intentaron a traición, por detrás o por sorpresa, pero la habilidad de Arturo y la protección de las letras de su espada le mantenían entero y vivo. Las flechas que intentaban alcanzarle eran inmediatamente detenidas y ninguna lanza o hacha lograba acercarse a su cuerpo. La voz corrió entre las filas del Ejército Negro y fue como un bálsamo:
—¡Arturo es inmortal! ¡Arturo no puede morir! ¡Nadie le matará!
Los soldados y caballeros que llevaban el símbolo de la letra adragoniana marcado en sus armas veían con ilusión cómo el general iba en su ayuda cuando lo necesitaban y muchos salvaron su vida gracias a la letra mágica. Se envalentonaron y redoblaron su confianza en la victoria. ¡Era cierto que los signos de escritura ennoblecían y protegían a los que los llevaban! Lo que Arquimaes les había contado era verdad: el poder de las letras era indestructible.
Entonces, uno de los dragones fue atravesado por una gran flecha lanzada desde la ballesta que protegía el puente levadizo. El animal lanzó un terrible rugido y, después de dar un par de vueltas sobre sí mismo, cayó en el interior del castillo, donde fue rematado por algunos campesinos.
Los informes que llegaban a Demónicus eran preocupantes. Los emisarios encargados de informar al Mago Tenebroso sobre el desarrollo de la batalla no dejaban de traer malas noticias.
—Mi señor, algo extraordinario está ocurriendo —le dijo un observador, que venía aterrado—. ¡Sus armas tienen magia! ¡Una magia desconocida para nosotros!
—Eso no es posible —respondió Demónicus—. ¿De qué magia hablas?
—¡Letras y símbolos voladores protegen a esos hombres!
Demónicus trataba de descifrar aquellas misteriosas palabras, cuando un nuevo informador se arrojó a sus pies.
—Mi señor —dijo el hombre, que sangraba por una herida de flecha clavada en el pecho—. Arturo está abriendo una brecha central que podría dividir nuestro ejército en dos partes. Su arrojo es tal que nadie puede detenerlo.
Demónicus, aún destrozado por la muerte de su hija, se mordió la lengua antes de hacer la siguiente pregunta:
—¿Nuestros hombres se enfrentan a él?
—Apenas, mi señor. Tienden a apartarse en cuanto lo ven. Se diría que está poseído por una extraña fuerza superior. Es como si…
—¡Viene a por mí! —exclamó el Mago Tenebroso, comprendiendo de repente la estrategia de Arturo—. ¡Ese maldito viene a matarme!
—¡Déjame que vaya a luchar contra él! —pidió Ratala, todavía afectado por el brebaje que Alexia le había dado—. ¡Tengo que acabar con ese traidor y vengar la muerte de Alexia!
—¡Debería dejarte ir para que te mate de una vez! —respondió Demónicus con rabia—. ¡O mejor aún, debería matarte yo mismo!
—¡Alexia me engañó! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Me dio un brebaje y ocupó mi lugar! —se defendió el príncipe.
—¡Si fueses lo bastante hombre no te habrías dejado engañar! ¡Deberías ocupar su lugar en el mundo de los muertos! ¡Y quizá lo consigas!
Ratala se quedó mudo. Las palabras de Demónicus eran muy crueles. Trífido, el padre de Ratala, dio un paso adelante y se encaró con Demónicus:
—No dejaré que hables así a mi hijo. Él no tiene la culpa de que tu hija…
—¡Te voy a dar la oportunidad que pides, Ratala! —le interrumpió el Mago—. ¡Eres un estúpido engreído y tendrás lo que te mereces! ¡Salid todos de aquí y dejadnos solos! ¡Ahora!
Trífido estuvo a punto de negarse a acatar la orden, pero Ratala le sujetó del brazo y le hizo salir. Después, los criados, oficiales y guardias personales siguieron su ejemplo y se apostaron a los lados de la puerta, fuera de la tienda, observando el desarrollo de la batalla. Nadie vio lo que ocurría dentro, pero se escucharon algunos gritos, cánticos y rezos. De repente, la tienda se agitó como poseída por un extraño viento interior…
Unos minutos después, la tela de la puerta se descorrió y una extraña figura salió al exterior. Los que lo vieron sintieron temor, asco y perplejidad pero no tuvieron valor para decir una sola palabra. Algunos se arrodillaron y otros dieron algunos pasos hacia atrás.
Le reconocieron gracias a que algunos rasgos físicos de Ratala permanecían en la imponente figura del ser monstruoso que acababa de salir de la tienda. La horrible expresión de su faz era la de la muerte en vida. Una mezcla de perro y simio peludo, que caminaba sobre las dos patas posteriores y con las fauces, de las que salían llamas, llenas de afilados colmillos. Trífido se horrorizó cuando le vio. Aquel que había sido su hijo era ahora una bestia enfurecida, deseosa de matar sin piedad. Era un ser sin alma. ¡Era una bestia de fuego!
—¡Por las estrellas del cielo! —exclamó Trífido, espantado—. ¿Qué te ha hecho?
Pero Ratala, o lo que ahora ocupaba su cuerpo, no respondió. Trífido no insistió y se quedó quieto, viendo como se dirigía hacia el campo de batalla.
Mientras, en lo más alto de la torre, la reina Émedi, con el corazón encogido por la angustia, no perdía de vista la figura de Arturo, que luchaba como un bravo guerrero. Cada vez que algún enemigo se acercaba a él, ella suspiraba de miedo, temiendo por la vida de su joven comandante en jefe, al que quería como a un hijo.
A sus pies, tal y como le había pedido Arturo, el cadáver de Alexia permanecía cubierto por una manta, inmóvil. Si ganaban la batalla, Émedi estaba convencida de que Arturo oficiaría un funeral digno de una verdadera reina, a pesar de que solo era una princesa y de que su padre era uno de los magos oscuros más temibles y temidos del mundo conocido.
—¡Subid aquí una ballesta! —ordenó cuando se dio cuenta de que los dos dragones habían comenzado a asediar la gran torre, quizá atraídos por la presencia de Alexia.
Por su parte, Frómodi se iba a acercando peligrosamente a Arturo. Le faltaba poco para alcanzarle y ya se relamía de placer al pensar que el momento de su ansiada venganza estaba cerca, muy cerca…
PATACOJA nos ha insistido en la necesidad de volver al tercer sótano. Ha estudiado a fondo todo lo que vimos durante nuestra última inspección y dice que es necesario seguir adelante, ya que puede ser la solución a todos los problemas que acucian a la Fundación.
—Estáis a punto de perder el control de la biblioteca. Parece ser que hay una gran empresa dispuesta a pagar lo que haga falta para apropiarse de ese edificio. Solo la resistencia de Stromber ha impedido que el banco cediera a esa presión —nos explica mientras paseamos por un solitario parque para que nadie nos vea juntos—. Hay que desentrañar cuanto antes los misterios que se encuentran en ese sótano.
—Pero ya lo hemos descubierto todo ¿no? —pregunta Metáfora—. Hay una cripta y un palacio. Eso es todo.
—Te equivocas. Aún no conocemos las dimensiones de ese palacio —le rebate Patacoja—. Las fotografías aéreas indican que puede tener una extensión enorme… Mira, aquí se puede ver.
—Yo no veo nada. Esta fotografía solo muestra que Férenix es una gran ciudad.
—Observad la disposición de los edificios… Fijaos en la antigua muralla. Se ve claramente que Férenix tuvo una muralla de protección que abarcaba toda la zona del centro, donde se encuentra la Fundación, en pleno casco histórico. Bien, pues ahora fijaos en esta circunvalación natural. Indica que hubo otra muralla exterior, un segundo anillo de protección…
—Sí, es muy interesante, pero no dice mucho —insiste Metáfora.
—Ahora, prestad atención. Casi en las afueras, se observan restos que podrían formar un tercer anillo. Pudo haber otra muralla protectora. Es posible que debajo de nuestros pies hubiera, hace siglos, una ciudad gigantesca. ¡Algo inaudito en la Edad Media!
—Pero ¿qué tiene todo eso que ver con la Fundación? —objeto—. Nuestro edificio tiene unas dimensiones reducidas.
—Tengo una corazonada —responde Patacoja—. Al ver esas fotografías y por la distribución de estancias en el palacio, pensé que los sótanos de la Fundación podrían ser puertas que abren paso a un laberinto extraordinario que permite el acceso hasta la tercera muralla exterior. ¡Podría ser que debajo de nuestros pies se encuentre el mayor laberinto subterráneo del mundo!
Metáfora y yo nos quedamos muy sorprendidos por la afirmación de nuestro amigo, el arqueólogo.
—Eso es imposible —dice ella—. No puede haber pasillos tan largos. No habría oxígeno.
—Puede haber salidas camufladas —se defiende Patacoja—. Se hacía con frecuencia.
—¿Cuál es el objeto de hacer un mundo subterráneo? ¿Para qué tanto trabajo?
—Cuando lo construyeron, posiblemente no era subterráneo. El tiempo lo ha ido enterrando. Pero aun así no descarto que hicieran túneles mucho más profundos, ocultos a la vista de todos.
—¿Para qué? —pregunto.
—¡Para esconder algo! Igual que las pirámides de Egipto. Un laberinto protegido que contiene un secreto muy poderoso.
—¿Un tesoro? ¿Oro? ¿Joyas?
—Imposible saberlo —responde Patacoja—. Solo hay una manera de descubrirlo. Bajando hasta el fondo y haciendo una exploración en toda regla.
—¿Cómo se hace eso? —pregunto, bastante interesado.
—Actuando como profesionales. Necesitamos equipos de exploración, cuerdas, botas y herramientas.
—No sé, me da un poco de miedo —comenta Metáfora—. Quizá deberíamos contárselo a tu padre, y que él decida.
—Hacedlo si tenéis dudas —dice Patacoja.
—Si allí hubiera un tesoro solucionaría nuestros problemas —apunto.
—No te puedo garantizar nada. Es posible que haya derrumbamientos que lo estropeen todo. No hay garantía de nada —advierte Patacoja.
—Quiero pensarlo —digo—. Mañana te diré qué hacemos. Es una decisión importante y tengo que estar seguro.
* * *
Metáfora y yo salimos del instituto y, aunque Cristóbal intenta sumarse, le pido que nos deje, ya que tenemos algo importante que hacer.
—¿Y no puedo ir con vosotros? —pregunta.
—Hoy no, Cristóbal. Hoy tenemos que hablar de asuntos de mayores —le digo—. Otro día.
—Siempre pasa lo mismo. Me llamáis solo cuando necesitáis algo de mí, pero cuando hay que hacer algo interesante de verdad, nunca contáis conmigo.
—Venga, anda, no te enfades —le consuela Metáfora—. Ahí tienes a Mireia, tú la quieres conquistar y por eso te metes en líos con los mayores ¿no?
—No, yo me junto con vosotros por otro motivo, pero no os lo voy a decir. Para que veáis que yo también tengo mis secretos.
Finalmente, se dirige hacia Mireia que, como siempre, le recibe con burlas. La verdad, no sé por qué no prefiere estar con los de su edad en vez de complicarse la vida con los que tienen más años que él.
Decidimos dar un paseo hasta la Fundación. Hace una buena tarde. A lo lejos, sobre la línea de los edificios, vemos cómo la montaña está ligeramente cubierta de nieve.
—Tengo que contarte una cosa —digo—. Es algo muy importante.
—Ya me tienes habituada a tus confesiones, así que no te cortes.
—Es sobre mi padre y tu madre. Parece que ellos han hablado de algo… especial.
—¿De casarse?
—De algo más especial.
—¿Qué puede haber más especial entre una pareja que hablar de matrimonio?
—De… ¿resurrección? —pregunto tímidamente.
—¿Resurrección? ¿Te refieres a esa tontería que tu padre le ha contado a mamá sobre hacer revivir a tu madre? ¿Es eso?
O sea, que ella también estaba al tanto de la locura de papá. Menuda sorpresa.
—Bueno, sí, pero no es ninguna tontería. Papá tiene el proyecto muy avanzado… Además, creo que tu madre está de acuerdo.
—Oh, claro. Si tu padre quiere resucitar a tu madre, pues no hay problema… Que lo haga si quiere.
Cruzamos de acera por culpa de unas obras. Creo que es verdad eso que dice Patacoja de que están levantado Férenix en busca de huellas históricas.
—Me parece que os lo estáis tomando a broma —digo.
—¿Quieres que nos lo tomemos en serio? Simplemente es una locura. Bueno, pues venga, creamos en ello si quieres.
—Oye, me molesta un poco que te tomes a broma la resurrección de mi madre —me quejo—. ¡Es un asunto serio!
—Que tu padre le pregunte a mi madre si le parece bien que resucite a su esposa muerta hace catorce años no debería molestarnos, ¿verdad?
—Oye, es mejor que dejemos esta conversación.
—Escucha, Arturo. Mi madre y yo apreciamos mucho que tu padre quisiera devolver la vida a su esposa. Es un gran signo de amor. Y nos gusta la idea, pero tienes que pensar en…
—¿A ti te gustaría que tu marido quisiera resucitarte si te murieras? —le pregunto inesperadamente.
—Claro que me gustaría.
—Pues eso es lo que intentaría si me casara contigo algún día… Aunque no creo que eso ocurra… —y dando la conversación por terminada, me despido de ella—. Hasta mañana.
Me adelanto y la dejo plantada. Es mejor no seguir hablando de un tema que no es capaz de comprender. Por muy sensibles que digan que son, a veces las chicas también son un poco insensibles con algunos asuntos.
EL Ejército Negro iba ganando posiciones. La presencia de Arturo había infundido mucho valor a sus tropas y les había ayudado a ganar terreno sin cesar. Por otro lado, los hombres de Demónicus se sentían derrotados a medida que avanzaba la batalla.
Después de varias horas de combate, la victoria se inclinaba decididamente a favor de los hombres de Arturo Adragón. El ejército que tenía una letra adragoniana como símbolo iba ganado la batalla.
Mientras, el nuevo Ratala había alcanzado la zona de combate caminando con firmeza, abriéndose paso a zarpazos y dentelladas. Algunas flechas enemigas se habían clavado en su torso, pero parecían no hacer mella en él. Era como si fuese insensible al dolor. Pronto llegó a la zona en la que Arturo y sus amigos se movían.
Entonces Morfidio, que se había infiltrado en la batalla, se encontró repentinamente frente a Arquimaes, su mayor enemigo después de Arturo. El hombre que tanto dolor le había causado a lo largo de los últimos tiempos.
—¡Por fin nos vemos las caras, sabio! —exclamó, contento de enfrentarse con él.
El alquimista, que no esperaba encontrarlo allí, se quedó sorprendido y llegó a pensar que se trataba de un espejismo. Por fin el destino le ofrecía la oportunidad de dar su merecido a ese falso conde… a ese falso rey… a ese ser innoble y desnaturalizado…
—¡Morfidio! —bramó—. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué tienes que ver con esta guerra?
—Ahora soy rey y me llamo Frómodi —explicó el antiguo conde—. ¡Y he venido en busca de venganza! ¡Quiero tu vida! ¡Ésa es mi verdadera guerra!
Arquimaes no perdió el tiempo en responder y enarboló la espada de plata, disponiéndose a luchar. Pero Morfidio, según su estilo habitual, atacó inesperadamente y asestó el primer mandoble, que, felizmente, falló. El sabio no se quedó esperando un segundo ataque y lanzó una serie de golpes contra su peligroso enemigo.
Los dos hombres, ajenos a lo que les rodeaba, se enzarzaron en un duelo personal que había quedado pendiente desde aquella dramática noche, en el torreón de Drácamont.
—¡Yo también quiero venganza! —rugió Arquimaes, recordando a sus fieles sirvientes, cuyos cadáveres acabaron aquella noche en el río—. Hoy vamos a resolver esas viejas cuentas pendientes, impostor.
—¡Ni siquiera tu magia te librará de mi odio! —respondió Morfidio, extasiado por tener al alcance de su espada a uno de los dos seres que le habían traído la ruina.
En ese momento, un caballo malherido cuyo jinete acababa de recibir un lanzazo se interpuso entre ellos y detuvo el combate durante unos instantes. Morfidio intentó aprovechar el desconcierto de Arquimaes, que había recibido el impacto del hombre herido, y dirigió la punta de su espada directamente hacia la garganta del sabio… Pero no había contado con la letra que el alquimista había pintado sobre la hoja de plata, y que, en el último momento, desvió la trayectoria de su arma.
Entonces, Arquimaes se inclinó, dio un giro sobre sus talones e impulsó su espada hacía arriba, seccionando limpiamente el brazo derecho de Morfidio que, en ese momento, se disponía a golpear con su espada.
Los dos hombres se quedaron quietos, mirándose a los ojos, esperando ver quién hacía el próximo movimiento, como si el mundo se hubiera paralizado a su alrededor. La espada de plata chorreaba sangre y el brazo de Morfidio hizo algunos movimientos antes de quedarse definitivamente quieto en el suelo.
Morfidio tenía la mirada extraviada y no se movía. Escorpio se colocó a su lado y trató de sujetarle para que no cayera de golpe, pero no pudo impedirlo. El enorme corpachón del antiguo conde cayó de bruces sobre el caballo malherido.
Arquimaes tuvo el impulso de rematarlo y cortarle la cabeza de un tajo. Por fin tenía la oportunidad de saldar cuentas pendientes. Recordaba la historia que Arturo le había contado sobre su aparente muerte y no quería exponerse a que el conde volviera a recuperarse. No, era necesario acabar con él de una vez por todas.
—¡La mano que mató a tu padre se separa de ti, carnicero! —exclamó el sabio, decidido a terminar con él—. ¡Ahora separaré del tronco esa cabeza llena de malas ideas!
Ya estaba alzando su espada cuando un rugido le heló el corazón. ¡La bestia encendida se dirigía directamente hacia Arturo, dispuesta a acabar con él!
—¡Proteged a Arturo! —gritó el sabio, lanzándose en su ayuda y olvidándose de Morfidio—. ¡Matad a esa bestia infernal!
Consiguió interponerse en su camino, pero Ratala le arrolló y siguió adelante en busca de su objetivo. Arquimaes estaba tan aturdido que no consiguió prestar a Arturo la ayuda que necesitaba.
Los soldados poco pudieron hacer para impedir el avance de un animal enfurecido, sanguinario y que lanzaba llamas. Algunos murieron apenas levantaron sus espadas contra él, otros ardieron como la madera. Muchos se apartaron y otros se tiraron al suelo, bajo sus escudos, dispuestos a soportar el impacto inevitable que se produciría cuando les pasara por encima.
El calor que Ratala despedía era tan intenso que acabó llamando la atención de Arturo. Cuando lo vio, le vino a la memoria todo lo que había visto en el castillo de Demónicus. Las transformaciones humanas, las torturas y los encantamientos que el gran Mago Tenebroso había llevado a cabo ante sus ojos. Durante un instante se compadeció de ese ser bestial, por lo que estuvo a punto de eludir el enfrentamiento para no tener que matarle. Pero el animal conservaba algunos rasgos de Ratala y Arturo le reconoció.
La bestia se colocó frente a él, con los brazos abiertos, dispuesta a triturarlo con sus poderosas manos. El fuego salía de su cuerpo como si formase parte de él. La boca abierta mostraba algunos restos humanos entre los colmillos y la sangre caía a chorros desde su mandíbula.
Arturo recordó el día en que tuvo que enfrentarse con una gigantesca bola de fuego, en el castillo de Morfidio, y pensó que si usaba la misma forma de ataque, saldría victorioso. Su piel empezó a picarle con fuerza y a endurecerse. Era evidente que la fuerza que poseía pedía a gritos salir de la celda en la que se hallaba. Por eso detuvo su caballo y desmontó. Los que estaban cerca se apartaron y dejaron espacio para que los dos contendientes pudieran enfrentarse. El suelo estaba empapado de sangre y Arturo patinó. Crispín saltó de su montura y vino en su ayuda inmediatamente.
—¡Cuidado, Arturo! —le dijo—. ¡Es demasiado peligroso para un hombre solo!
—¡No le tengo miedo! —respondió el caballero, quitándose el yelmo y la túnica—. ¡Yo también poseo fuerzas ocultas!
Se despojó de la cota de malla y se quedó desnudo de cintura para arriba frente al animal, que parecía sonreír ante su osadía. El joven abrió los brazos, ensanchó su pecho y las letras que le cubrían el torso empezaron a agitarse. Tardaron muy pocos segundos en cobrar vida propia y en sobrevolarle, formando ante él un escudo inexpugnable. Los que estaban cerca se frotaron los ojos varias veces para asegurarse de que no sufrían alucinaciones. Pronto se convencieron de que lo que estaban viendo era tan real como los cadáveres que les rodeaban y los lamentos que atormentaban sus oídos.
Ratala dio un paso adelante, pero la muralla de signos lo detuvo en seco. Las letras le sujetaron los brazos y se los retorcieron igual que si se tratase de las ramas de un árbol, haciéndole gritar desesperadamente. Después, Arturo dio algunas órdenes y lo elevaron hasta lo más alto, para que todo el mundo pudiera verlo. Ratala se retorcía de dolor flotando sobre el campo de batalla como un trofeo de guerra, ardiendo por los cuatro costados, incapaz de soltarse. En ese momento fue cuando todo el mundo comprendió que los emedianos habían ganado la batalla.
—¡Arturo! ¡Arturo! ¡Arturo! —gritaron sus hombres, para desmoralizar definitivamente al enemigo—. ¡Adragón! ¡Adragón!
Arquimaes se acercó a su joven ayudante y le hizo levantar el brazo que mantenía la espada arquimiana, para que todos se dieran cuenta de que el comandante estaba vivo, en buen estado y con capacidad para derrotar a cualquier bestia, dragón o nuevo enemigo que Demónicus quisiera enviarle.
—¡Adragón! ¡Adragón! ¡Adragón!
—¡Arturo Adragón es el jefe del Ejército Negro y proclama su victoria sobre las fuerzas de Demónicus! —gritó Arquimaes, levantando su propia espada de plata—. ¡Rendíos, soldados de Demónicus!
La reina Émedi, desde la torre, sintió una inmensa alegría cuando comprendió que la batalla estaba a punto de tocar a su fin. Su confianza en Arquimaes y en Arturo iba a tener su recompensa.
Todos los ojos estaban puestos sobre Arturo Adragón, mientras Ratala se balanceaba como la hoja de un árbol a merced del viento. Pero nadie vio cómo Demónicus, tumbado en el camastro de su tienda, lanzaba un pequeño dragón en dirección a Ratala.
El animal sobrevoló el campo de batalla sin llamar apenas la atención y se acercó a su objetivo sin que nadie tratase de impedírselo.
Arquimaes abrazó a Arturo justo cuando el dragón alcanzaba a Ratala y lo empujaba por los aires sin que las letras pudieran evitarlo. Ratala voló varios metros antes de que el dragón lo soltara y lo dejara caer sobre los libros que rodeaban el castillo. Las letras, que apenas podían alejarse de Arturo, volvieron a su sitio habitual, mientras el dragón desaparecía entre las nubes, con su misión cumplida.
Ratala cayó al suelo, se revolcó sobre los libros y les prendió fuego. Los tomos de pergamino empezaron a arder como la paja, creando grandes llamas que se extendieron alrededor del castillo. En poco tiempo la hoguera de papel lanzó al aire una gran columna de humo que llamó la atención de los ejércitos. Arquimaes comprendió en seguida la gravedad de la situación.
—¡Atacad! —ordenó Demónicus—. ¡El fuego es nuestro aliado!
Los oficiales que le acompañaban ordenaron a los encargados de los tambores que dieran la orden de ataque, que fue cumplida con celeridad por los jefes de los escuadrones. De esta manera, la batalla, que había bajado de intensidad y estaba casi a punto de terminar, comenzó de nuevo con más fuerza.
Arturo, que había quedado desprotegido, tuvo que hacer un esfuerzo para recuperarse. Las letras protectoras habían vuelto a su lugar habitual y no tenía fuerzas para pedirles que volvieran a ayudarle. Pero lo más grave fue que todas las letras de los emedianos se paralizaron de repente sobre sus armas. La escritura de los escudos quedó inutilizada a medida que los libros iban ardiendo. En pocos minutos, el Ejército Negro había perdido su mejor aliado. Mientras, el fuego se extendió y el puente de madera empezó a ser pasto de las llamas.
Arquimaes y Arturo se alarmaron. En seguida comprendieron que su victoria corría peligro y que sus hombres se sentían desamparados sin la extraordinaria ayuda de las letras. La fuerza de la escritura los abandonaba y nada podía sustituirla.
—¡Las cosas se han complicado! —advirtió Arquimaes, acercándose a Arturo—. ¡Debemos replegarnos!
—¡Da la orden de retirada! —aceptó Arturo, convencido de que era mejor evitar la lucha inútil y salvar la vida de sus hombres—. ¡Retirada! ¡Retirada!
El Ejército Negro empezó a retroceder en busca de la protección de la muralla, donde los arqueros les daban cobertura con sus certeras flechas.
Mientras Ratala ardía, llevándose con él los libros de Ambrosia, los monjes observaban el desastre desde la muralla. Lloraban al ver cómo los ejemplares, que tanto trabajo les había costado escribir, eran devorados sin piedad por el maldito fuego del Mago Tenebroso. Un fuego rojo, trepidante y contagioso, que se propagaba incluso sobre la hierba y alcanzaba ya los postes del puente. De seguir así, en poco tiempo habría alcanzado proporciones descomunales, haciéndose inextinguible.
—¡No se puede apagar, capitán! —dijo un soldado a su jefe, después de haber arrojado cubos de agua—. ¡Cuanta más agua echamos, más crece!
El capitán recordó haber oído hablar de algo llamado fuego griego, que correspondía a la descripción del soldado, pero era la primera vez que se topaba con él. Le resultaba imposible creer que el fuego no se apagara con el agua.
—¡Echad más agua! ¡Tiene que apagarse! —ordenó—. ¡Más agua!
Pero era inútil. El agua parecía alimentar el fuego y las llamas se elevaban con más fuerza.
—¡Es fuego mágico! —gritó un caballero—. ¡No echéis más agua!
La reina Émedi se alarmó cuando vio que su ejército retrocedía, que los libros ardían y que el fuego empezaba a propagarse en el castillo. Por primera vez tuvo conciencia de que la batalla estaba perdida y ahora debía tomar una decisión. ¿Qué hacer? ¿Protegerse en el castillo y luchar a muerte o huir?
Arturo fue de los últimos en retroceder. Junto a Arquimaes, Leónidas, Crispín y otros valientes, mantenían a raya a cuantos soldados enemigos les era posible.
—¡Tenemos que volver al castillo y reorganizarnos! —propuso Arturo.
—¡No es posible! ¡El castillo va a arder por completo! —contestó el sabio—. ¡Debemos marcharnos!
—¿Y abandonar el castillo? —preguntó Leónidas.
—No hay más remedio. Si nos quedamos, moriremos todos —insistió Arquimaes—. ¡Debemos marcharnos lo antes posible!
—¿Adónde? —preguntó Arturo.
—¡A algún lugar donde podamos instaurar un nuevo reino! —respondió el sabio, clavando su espada en la garganta de una fiera con cuerpo de perro y pico de ave que se abalanzaba sobre él—. ¡Lejos de aquí!
Los soldados de Demónicus se habían envalentonado y atacaban con la furia de una tormenta. Empujaban al Ejército Negro hacia el castillo con tanta fuerza que la puerta estaba casi bloqueada.
—¡Es una trampa! —gritó Arquimaes—. ¡Quieren que entremos en el castillo para acabar con nosotros! ¡Quieren quemarnos vivos!
Arturo comprendió que el sabio tenía razón. Era evidente que la estrategia de Demónicus era precisamente hacerlos entrar en el castillo y acabar con ellos con más facilidad, arrojando fuego líquido sobre ellos, algo parecido a lo que Herejio había intentado, meses atrás, en el castillo de Morfidio.
—Entonces debemos resistir aquí. Hagamos que salgan todos los que están dentro y huyamos de este infierno. ¡Crispín, ve a avisar a la reina de que es necesario desalojar el castillo! ¡Corre!
El joven escudero, consciente de la importancia de su misión, escoltado por dos soldados, salió corriendo en busca de la reina para entregarle el mensaje de Arturo. Cruzó el patio de armas y subió a la torre, donde Émedi esperaba desolada y desconcertada.
—Majestad, dice mi señor, Arturo Adragón, que es necesario abandonar el castillo. ¡Hay que huir inmediatamente!
—Está bien, hagámosle caso —aceptó la reina, con un temblor en la voz—. Esta batalla está perdida. Salvemos lo que podamos.
En ese momento, uno de los dragones de Demónicus se lanzó en picado hacia ellos. Llevaba un rato dando vueltas alrededor de la torre y, al final, se había decidido a atacar directamente a la reina rubia que cuidaba el cadáver de la princesa Alexia.
Crispín y Émedi, ayudados por los soldados, dirigieron la gran ballesta hacia la bestia voladora. En un impulso de supervivencia, la reina fue capaz de accionar el mecanismo de disparo y la enorme flecha salió disparada contra el animal.
La cabeza del dragón cayó sobre la torre destrozando la ballesta.
Su cuello quedó atrapado en el hueco entre dos almenas, dejando su cuerpo colgado en el vacío. La flecha que le había atravesado la cabeza sobresalía sobre el cráneo, como una bandera victoriosa.
Mientras los soldados remataban al dragón, Émedi y Crispín se abrazaron durante un instante, intentando superar el terror que les había producido el inesperado ataque.
—¡Hay que salir de aquí! —musitó la reina—. ¡Esto es el infierno!
Arturo Adragón y sus hombres peleaban con todas sus fuerzas, y resistían los insistentes ataques del ejército enemigo con una entereza admirable.
Los hombres de Demónicus veían cómo los tesoros que pensaban saquear se escapaban de sus manos, y eso les enfureció. Pero no pudieron hacer nada, ya que el Ejército Negro había formado un muro imposible de traspasar.
Una hora después, una larga caravana empezó a alejarse del castillo, que ya empezaba a arder por los cuatro costados. Los monjes se llevaron los pocos libros que habían podido salvar, las mujeres protegían a sus hijos con sus propios cuerpos; los ancianos y los heridos se habían situado sobre algunos carros tirados por mulas y bueyes. Los sirvientes portaban los enseres necesarios para comer y vestir y varios carros llevaban algunas de las posesiones más importantes de la reina, que cabalgaba al lado de la carroza que transportaba el cuerpo de Alexia.
Detrás, los que aún podían mantenerse en pie, usaban sus arcos contra los más osados enemigos que intentaban acercarse más de la cuenta, haciéndoles pagar su atrevimiento con la vida.
Una vez que el castillo quedó vacío, el Ejército Negro empezó a replegarse, acercándose a los suyos para protegerlos desde los flancos y la retaguardia. Por suerte, cuando ya estaban a punto de alcanzarlos, los soldados de Demónicus prefirieron saquear lo que quedaba del castillo en vez de perseguirlos, con lo que ganaron un tiempo precioso. Aprovecharon bien aquella pequeña tregua y pudieron marchar durante algunos kilómetros sin sufrir casi ataques.
Desde lejos, Arturo y sus amigos contemplaron el campo de batalla, repleto de cadáveres de ambos bandos. Muchos heridos intentaban levantarse y algunos se arrastraban sin piernas, sin brazos, o perdiendo sangre por algunas heridas. Muchos de esos heridos no verían el nuevo amanecer ya que serían rematados por los hombres de Demónicus o devorados por las bestias que los acompañaban.
Pero no prestaron atención a un individuo de grandes orejas y ojos saltones que, ayudado por cuatro soldados, transportaba a un hombre que tenía un solo brazo.
—Hemos conseguido detener la hemorragia, mi señor —dijo Escorpio—. Ahora vamos a cicatrizar la herida.
—¡No!… ¡Quiero recuperar mi brazo! —rugió Morfidio—. ¡Lo necesito para matar a ese maldito alquimista!
—Pero… eso es imposible —respondió Escorpio, sorteando el cadáver de un mutante—. ¡Eso solo lo puede hacer un hechicero!
—¡Lo buscaremos! Tenemos que encontrar un brujo o un mago capaz de unir de nuevo mi brazo a mi cuerpo —insistió Morfidio—. ¡Recoged mi brazo!
—Está bien, mi señor, yo me ocupo —aseguró Escorpio, volviendo sobre sus pasos.
—¡Encuéntralo y te cubriré de oro! —prometió Morfidio.
ESTAMOS penetrando en la gran sala de entrada del palacio de Arquimia, en el subsuelo de la Fundación.
Patacoja y Metáfora están nerviosos, igual que yo. A pesar de que ya hemos estado aquí y conocemos el lugar, no podemos evitar sentirnos alterados. Si lo que las fotografías indican es cierto y si las intuiciones de nuestro amigo son correctas, puede ser un día extraordinario.
Nos hemos preparado a conciencia. Hemos comprado un equipo profesional y estamos preparados para llegar hasta donde haga falta. Incluso, y para evitar que algo salga mal, hemos pedido ayuda a Cristóbal, que se quedará aquí fuera, en la puerta, esperando nuestro regreso. Si algo ocurriera, tiene instrucciones de avisar inmediatamente a mi padre.
—Adelante —ordena Patacoja—. Veamos qué hay aquí dentro. Y recordad que no debemos separarnos. Pase lo que pase, debemos permanecer unidos. Haced lo que yo os diga en todo momento. Es importante.
Asentimos con la cabeza y le convencemos de que cumpliremos sus órdenes al pie de la letra.
Pasamos por los mismos sitios del otro día y volvemos a sentir la misma emoción. Saber que las paredes que nos contemplan llevan más de mil años en pie impone mucho respeto. Recorremos las mismas estancias y nos fijamos en los muebles y en los objetos, que se conservan en buen estado. Parece que han encontrado el lugar adecuado para mantenerse intactos durante toda la eternidad.
—A veces, si la atmósfera no es la adecuada o hay un exceso de humedad, se echan a perder, pero en este caso, parece que están en el mejor sitio posible —explica Patacoja—. Es extraordinario.
—¿Tienes algún plan concreto o vamos a la aventura? —le pregunto.
—Hoy no nos alejaremos demasiado. Nos moveremos en un perímetro reducido. Cuando comprendamos mejor la estructura de todo esto y pueda hacer una valoración del estado de los muros, haremos exploraciones en línea recta y profundizaremos. Ardo en deseos de descubrir hasta dónde llega esta ciudad subterránea.
En este momento me acuerdo del libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, en el que varias personas entran en un volcán apagado con la intención de llegar al mismísimo núcleo de la Tierra. De alguna manera, estamos haciendo lo mismo, solo que en vez de buscar el centro del planeta, queremos llegar al corazón del reino arquimiano.
Después de recorrer algunos pasillos y salas, encontramos dos grandes estatuas. Una representa a un hombre que parece un monje o un alquimista, y la otra reproduce la imagen de un caballero medieval.
—Una buena pareja —dice Patacoja—. Representa muy bien la base de un reino: un soldado y un sabio, la mejor combinación.
—Falta algo —dice Metáfora—. Falta una mujer.
De repente, como si alguien quisiera confirmar sus palabras, vemos que entre los dos hombres hay una gran cortina. Patacoja se acerca y la descorre. Detrás aparece, efectivamente, la estatua de una mujer.
—¡Es la reina Émedi! —exclama Metáfora—. ¡Es la misma que está en la cripta!
—¡Es verdad! —digo con asombro—. ¡Es la reina, flanqueada por un sabio y un caballero!
—Creo que representa a una familia completa —explica Patacoja—. El padre, la madre y el hijo.
—Pero Arquimaes y Émedi no estaban casados y no tenían hijos —digo espontáneamente.
—¿Cómo lo sabes? —pregunta Patacoja—. ¿Cómo sabes tú que no estaban casados?
—Porque… creo que ese caballero del yelmo… no es su hijo. Además, no sé por qué lo he dicho, se me ha venido a la cabeza… Una tontería.
—Arturo, deja de especular sobre lo que no conoces —me pide Patacoja—. Trata de descifrar lo que ves, nada más.
No digo una sola palabra más, pero mi memoria me indica que tengo razón. Aunque, claro, ¿cómo sé yo que, años después de la batalla, no se casaron y tuvieron un hijo?
—Sigamos adelante —propone Patacoja—. Ya tendremos tiempo de examinar todo esto en su momento.
Caminamos detrás de él, según nos ha ordenado, y avanzamos en círculo. Alcanzamos una gran sala que contiene un trono doble, que debió de pertenecer a los reyes; a derecha e izquierda hay unos bancos de madera.
—En esta sala se impartía justicia —explica Patacoja—. Pero lo curioso es que el tribunal está en el mismo nivel que los reyes. En la Edad Media las cosas no funcionaban así. Curioso reino éste, en el que los monarcas están a la misma altura que sus súbditos.
Mi memoria me sigue enviando imágenes. De forma muy fugaz, me veo a mí mismo en esta sala.
—Esta tarima del centro es para los acusados. Y a los lados, podéis ver que hay un sitio para la acusación y para el abogado defensor. Es como los juicios modernos. Es evidente que en este reino daban mucha importancia a la justicia.
—Sí —murmuro—. Parece que la justicia les interesaba mucho.
Seguimos adelante y descubrimos lugares muy interesantes. Un gran teatro, baños, etc…
De repente, Patacoja nos pide que nos mantengamos silencio.
—No estoy seguro, pero me ha parecido escuchar una voz… Alguien que nos llamaba.
—¡Arturo! ¡Metáfora! ¡Volved aquí!
—¡Es Cristóbal! ¡Nos está llamando!
—¡Venid en seguida! —grita con fuerza—. ¡Por favor!
—¡Algo pasa! —dice Patacoja—. ¡Corramos!
Siguiendo el cable que hemos ido dejando en el suelo, retrocedemos hacia la puerta. En pocos minutos cruzamos la gran puerta y nos encontramos con una extraordinaria sorpresa.
—¡Stromber! —exclamo—. ¿Qué hace usted aquí?
—Hola, Arturo… Hola, Metáfora… Hola, Patacoja… —saluda con un cierto aire de cinismo—. Hola a todos.
—Lo siento, he hecho lo que he podido —explica Cristóbal, un poco compungido.
—¿Quién le ha dado permiso para entrar aquí? —pregunto.
—¿Permiso? Yo no necesito permiso, soy el nuevo gerente. Voy a ser el nuevo administrador de la Fundación. ¿Recuerdas?
—Pero usted no tiene jurisdicción en esta zona. Usted solo dirige las plantas superiores.
—Oh, vaya… Entonces me he perdido. Este edificio es tan grande y tiene tantos pasillos que es fácil equivocarse.
—Usted no se ha perdido —dice Metáfora—. Usted sabe perfectamente dónde está.
—¿Y dónde estoy? ¿En la Fundación? ¿En la Edad Media? ¿En el palacio de Émedi? ¿Puedes explicármelo?
—Tiene que salir de aquí ahora mismo —le ordeno—. Usted no puede estar aquí. Esto es propiedad privada.
Sonríe maliciosamente mientras se acerca a la cripta de Émedi.
—Tarde o temprano seré dueño de todo esto —dice—. Seré el propietario absoluto de todos los objetos que hay en la Fundación. Poseeré todo lo que hay bajo el suelo o sobre él. Solo he venido a ver cómo es mi futura propiedad.
—Se equivoca, Stromber. Usted no poseerá nada de todo esto. Mi padre recuperará el control de la Fundación. Cueste lo que cueste. ¡Todo lo que hay aquí vale una fortuna! ¡Pagaremos la deuda del banco!
—¡O iréis a la cárcel por saqueadores!
—¡Usted es el único saqueador! —grito.
—Eres un ingenuo, muchacho. Y no has entendido nada. Yo he venido aquí para convertirme en rey de Arquimia. Seré el nuevo rey y este reino renacerá de sus propias cenizas.
—¡Usted está loco! —exclama Metáfora—. No sabe lo que dice. Arquimia desapareció hace mil años. Es una historia que pertenece a la Edad Media.
—Estamos de acuerdo en algunas cosas, jovencita. La Edad Media está aquí y, como habéis podido comprobar, existe. Pero no estoy loco. Al contrario. Espero recuperar lo mejor de esa época.
—¿Y qué es lo mejor, según usted? —pregunta Patacoja—. ¿Qué es lo que le interesa de la Edad Media? ¿Las riquezas?
—¡El trabajo de los alquimistas! Eso es exactamente lo que me interesa recuperar. Y concretamente el trabajo de Arquimaes. ¡Busco la piedra filosofal! ¡El secreto de la vida eterna!
Creo que este hombre está loco. Ha perdido completamente la razón. En estos tiempos la inmortalidad no existe. Es cosa del pasado, de los tiempos en los que la fantasía se mezclaba con la realidad.
A medianoche, después de haberse alejado de sus seguidores, que les habían estado acosando durante muchas horas, la reina Émedi ordenó hacer un descanso. Se encontraban tan agotados que muchos se quedaron dormidos apenas se tumbaron en el suelo.
Leónidas organizó turnos de guardia, por si el enemigo volvía a atacar. Prohibió encender fogatas ya que, a pesar de que estaban rodeados de árboles y varias colinas, el resplandor podía verse desde lejos.
Muchos aprovecharon para lavarse, curarse las heridas, aprovisionarse de agua y comer. Arturo se acercó hasta el río y se metió en el agua fría, permaneciendo allí un buen rato.
Después de comer un trozo de pan y algo de carne curada que su fiel Crispín le había conseguido, dio una vuelta por el campamento y trató de aliviar a los que se encontraban en mal estado. Muchos heridos habían conseguido unirse a la caravana y ahora, los que estaban sanos, tenían la responsabilidad de cuidarlos. Los lamentos de los que estaban siendo curados le herían el corazón. Muchos valientes habían muerto en el campo de batalla, pero otros estaban ahora pagando las consecuencias de haberse enfrentado a Demónicus. Arturo sintió un sentimiento de culpa, ya que no podía olvidar que esa batalla había tenido lugar por su culpa. Pensó que si Alexia le hubiera dejado morir de aquel flechazo envenenado, mucha gente seguiría viva. Y los que ahora sufrían la pena de tener que abandonar sus hogares estarían durmiendo plácidamente en sus jergones. Entonces se acordó de la princesa y no pudo impedir una congoja que le hizo llorar durante algunos minutos.
—Arturo, la reina quiere hablar contigo —anunció Crispín, un poco más tarde—. Ha reunido al consejo.
Arturo se recompuso y su escudero le acompañó hasta la tienda de la reina. En el interior habían encendido algunas velas, las justas para verse las caras, pero no para ser detectadas desde fuera. Arquimaes, Leónidas y varios caballeros se habían sentado alrededor de una alfombra. La reunión estaba presidida por la reina Émedi.
—Tenemos que organizar un plan —dijo Émedi, cuando se hubo sentado—. Ya no disponemos de un castillo y hemos sido arrojados de nuestras tierras. Tenemos que tomar una decisión. ¿Adónde vamos?
—Propongo que vayamos a ver a algunos reyes y nobles, reunamos un ejército y volvamos a rescatar lo que nos pertenece —propuso Leónidas—. Estoy seguro de que muchos querrán ayudarnos.
—Lo dudo. Sabían que íbamos a ser atacados por Demónicus y no movieron un solo dedo, tal y como nos habían anunciado —afirmó Émedi—. No creo que ahora deseen prestarnos sus ejércitos para emprender una guerra contra quien acaba de ganarnos.
—Es cierto —dijo Puño de Hierro—. La única ayuda que podemos esperar es la que nosotros mismos seamos capaces de proporcionarnos. Propongo que organicemos una resistencia de guerrilla. Podemos atacar cuando menos lo esperen, debilitar sus fuerzas…
—Con esa técnica tardaremos mucho en recuperar nuestro reino —se opuso la reina—. Ahora debemos pensar en nuestra gente. Necesitamos dirigirnos a algún sitio en el que nos sintamos protegidos y fuera del alcance de Demónicus.
Arquimaes se acarició la barba con la mano y esperó a oír las propuestas de los caballeros. Finalmente, una vez que todas quedaron descartadas, dijo:
—Yo conozco un sitio para refugiarnos. Es un lugar que podemos convertir en inexpugnable. Las fuerzas de Demónicus no se atreverán a atacarnos si nos fortificamos.
—¿Qué lugar es ése? —preguntó Émedi.
Arturo y Arquimaes cruzaron una mirada de complicidad.
—Está a varios días de aquí, en dirección norte. Es un hermoso lugar rodeado de colinas desde las que se divisan muchos kilómetros de distancia. Nadie se atreverá a acercarse si hacemos una fortificación. Estaremos a salvo para siempre.
—¿Dónde se encuentra ese lugar?
—Es un sitio único, que llevo estudiando durante años y por eso sé que es propicio para construir una fortaleza desde la que se puede dirigir un reino.
—¿El reino de justicia con el que sueñas? —preguntó irónicamente Puño de Hierro—. ¿Quieres usarnos para llevar a cabo tu sueño?
—Es verdad que sueño con un reino de justicia —replicó Arquimaes—. Y es cierto que ése es el lugar que he elegido desde hace años.
—¿Quieres ser nuestro rey? —insistió Puño de Hierro.
—Quiero que Émedi sea vuestra reina. Yo seré el rey de mis sueños. Me conformaré con ver mi proyecto en pie y estoy dispuesto a dar mi vida para que exista un reino en el que los hombres y las mujeres sean felices y obtengan la justicia que se merecen. En el que los niños crezcan libres, sabiendo que sus gobernantes harán lo mejor para ellos.
—¡Eres un demente! —bramó Puño de Hierro—. ¡Estás más loco que una cabra!
—¡Ya basta! —le cortó Arturo, poniéndose en pie—. ¡No permitiré que te burles de él!
—Vaya, nuestro joven batallador defiende al mago —insistió el caballero—. ¡Volved al lugar del que os habéis escapado!
Arturo desenvainó su espada, dispuesto a hacerle retirar sus palabras.
—¡Quietos! —ordenó la reina—. ¡No quiero peleas entre nosotros! Mañana por la mañana os haré saber mi decisión… Ahora vamos a dormir un poco, que nos esperan duras jornadas.
* * *
Morfidio había perdido mucha sangre y la fiebre alta le mantenía postrado en la tosca camilla de madera que sus hombres habían construido para transportarle.
Escorpio, a su lado, le mojaba la frente con un paño y le limpiaba la grave herida del brazo.
—He recuperado vuestro brazo, mi señor —le dijo en un momento en el que el conde recuperó la lucidez—. Pero si no cicatrizamos la herida con fuego, hay riesgo de que muráis.
—¿Morir?… ¡Yo no moriré nunca, imbécil! —respondió Morfidio—. ¡Nada ni nadie puede matarme!
—La infección es grave. Puede empeorar.
—¡No insistas! Ahora, lo importante es encontrar a alguien que pueda colocármelo de nuevo… En este mundo no se puede vivir sin manejar la espada… Seguro que conoces a alguien capaz de unirlo de nuevo a mi cuerpo.
—Hace años conocí a una mujer… Una hechicera…
—¿Quién es? ¿Dónde está?
—Sirvió a Benicius hasta que hizo algo que le ofendió… y la echó de su reino. Estuvo a punto de quemarla viva pero consiguió escapar.
Morfidio se revolvió en su camastro. El dolor le impidió hablar durante unos instantes. Sin embargo, la historia de la hechicera le sonaba y trató de recordar.
—¡Dime de una vez quién es! —ordenó con impaciencia—. ¿Quién es esa mujer?
—Se llama Górgula. Tengo entendido que vive con los proscritos. Lejos de aquí. Pero no sé si está viva… Hace tiempo que no sé nada de ella.
—¿Górgula?… ¿Es la bruja que contagió la lepra a Benicius? —interrogó Morfidio, ordenando sus ideas—. ¿Es la hechicera que…?
—Exactamente, mi señor. Es la hechicera que Benicius mantuvo bajo su protección hasta que pasó algo que nadie sabe; ella, para vengarse, le maldijo con esa enfermedad. El rey buscó la ayuda de Arquimaes y él le curó de la lepra.
Morfidio se tomó un respiro y cerró los ojos. ¿Así que esa bruja seguía viva? Entonces, con un movimiento rápido alargó el brazo izquierdo y agarró con fuerza el cuello del espía.
—Escucha, Escorpio… Te he prometido mucho oro y te lo daré. Pero tienes que recomponer mi cuerpo. Si no me llevas ante esa bruja, no verás ni una sola moneda —amenazó mientras presionaba aún más—. ¡Te advierto que podrías perder la vida!
Escorpio esperó a que su señor, con el que esperaba enriquecerse, aflojara la mano. Cuando se sintió libre, y después de recuperar la respiración, dijo:
—Os llevaré ante ella. Si esa mujer no es capaz de hacerlo, nadie lo hará. Os costará caro, muy caro…
—Te daré todo lo que quieras —aceptó Morfidio—. Te convertiré en rey. Pero tienes que conseguir que recupere mi brazo.
Morfidio, un poco más tranquilo por las palabras de Escorpio, cerró los ojos bajo la traidora mirada de su espía.
—Mataré a Arquimaes y haré sufrir a Arturo —murmuró entre sueños—. Sufrirá mucho… Con la ayuda de Górgula podré hacer lo que quiera.
STROMBER está ante nosotros, desafiante, seguro de sí mismo, convencido de que nadie puede obligarle a salir del sótano. Acaba de profanar la tumba de mi madre y de Émedi, y eso no se lo voy a perdonar.
—¿Qué dice usted, Stromber? —le pregunto—. ¿Qué cree que va a obtener con esta actitud? ¿Es que no sabe que la inmortalidad no es posible? Usted se ha vuelto loco.
—¿Que la inmortalidad no existe? ¿Y tú dices eso? ¿Precisamente tú?
—Estamos en el siglo veintiuno, señor Stromber.
—Lo sé perfectamente. Sé en qué siglo vivo. Sé exactamente en qué lugar estoy y sé que tú posees lo que dices que no existe. Quiero lo mismo que tú has conseguido, jovencito.
—¿De qué habla? ¡Usted está loco! ¿Qué tengo yo que pueda interesarle?
—¿No lo sabes, verdad? Pues a estas alturas ya deberías saberlo.
Metáfora da un paso adelante y se coloca delante de mí, como protegiéndome.
—¡Lo que Arturo tiene usted no lo podrá tener jamás! ¡Las letras son mágicas, pero nadie puede conseguirlas! —grita.
—Eres una ingenua. Yo te demostraré que puedo tener ese mismo poder. No pienses que es algo exclusivo de Arturo. Algunos podemos disponer de él. A mí también me interesa la magia.
—¡Lo suyo son delirios de grandeza! —exclama Cristóbal—. ¡Usted sueña!
—Mis sueños se convertirán en realidad, mocoso. Ya lo verás. Y no tardarán mucho…
—Su juego está al descubierto, Stromber —grita Patacoja—. No le servirá de nada hacer creer a los demás que es usted un anticuario. Sabemos que es un estafador.
—Te equivocas, mendigo. Soy un hombre de recursos y voy a conseguir lo que estoy buscando. Cuando lo obtenga, te aseguro que no me interesará en absoluto lo que pienses de mí.
—Antes tendrá que conseguir eso que tanto ansia. Porque se lo vamos a impedir —le responde Patacoja.
—No creo que un tullido sea capaz de dificultar mis planes —responde Stromber, empuñando una espada—. Ya te digo que soy un hombre de recursos… ¿Qué tienes tú?
Avanzo unos metros y me acerco un poco más al anticuario, dispuesto a enfrentarme a él. Ojalá el dragón actúe antes de que Stromber pueda hacer nada…
—Arturo, vamos a ver si eres tan poderoso como cuenta la leyenda —dice, cogiendo otra espada—. Te voy a dar la oportunidad de demostrar a tus amigos que eres lo que pareces.
Me lanza uno de los sables y se pone en guardia, dispuesto a atacar o a repeler mi ataque. ¡Me acaba de desafiar!
—¿Qué es esto? ¿Cree que vamos a luchar? ¡Usted está loco!
—Será una lucha a muerte —responde—. Al estilo antiguo, como los antiguos caballeros medievales. Llevo muchos años practicando y tú lo has hecho en otra época. Ha llegado el momento de ver si has aprendido algo.
Estoy a punto de decirle que no voy luchar con él, pero hace algo que me produce verdaderas ansias de pelear. Señala el sarcófago de Émedi, en el que mi madre descansa.
—Ahí está el secreto de la vida —dice burlonamente—. Vamos a ver quién es merecedor de él.
Agarro la espada y me preparo para luchar, pero Metáfora se interpone.
—¡Quieto, Arturo, no le sigas el juego! ¡Él se ha preparado a conciencia! Seguro que es un maestro de esgrima y tú aún no tienes edad para enfrentarte con él. No le sigas el juego, por favor.
—No le tengo miedo, Metáfora… Y le voy a enseñar a respetar a mi madre… No creo que tenga el valor que dice tener. ¡Es un cobarde!
Stromber sonríe irónicamente. Eleva la espada y da un par de pasos hacia la derecha, buscando el mejor ángulo para atacar. Noto que tiene destreza en el manejo de la espada y que, efectivamente, está preparado para luchar. Estoy seguro de que si no tuviera esa seguridad en sí mismo, no provocaría este duelo. Tiene ventaja y lo sabe.
—¡Ya basta! —grita Patacoja—. ¡No le voy a permitir que pelee con este chico!
—¿Ah, no? —responde Stromber en tono burlón—. ¿Cómo lo vas a impedir, mendigo?
Patacoja, que está cerca de Stromber, intenta golpearle en la cabeza con la muleta, pero el anticuario, que es más rápido que una serpiente, esquiva el ataque.
—¡Aparta, tullido! —grita mientras le empuja, tirándole al suelo—. ¡Fuera!
Patacoja cae de espaldas y, a pesar de que intenta reincorporarse, no puede.
—¡Quédate ahí, escoria! —le ordena Stromber, dando una patada a la muleta y lanzándola lejos—. A lo mejor, luego me ocupo también de ti… Y ahora, Arturo Adragón, sigamos con lo nuestro.
Intento que no note que estoy nervioso, pero creo que no puedo evitarlo. Las manos me sudan y eso provoca que el mango de la espada no quede perfectamente ajustado a mi puño.
Stromber se abalanza sobre mí como un tigre. En su ataque lanza rápidas y sucesivas estocadas, seguramente para tantearme. Detengo los golpes como puedo y salgo bien de esta primera andanada. La hoja de su espada ha pasado cerca de mi garganta un par de veces, lo que indica claramente que ése es su punto favorito de ataque. He notado que tiende a dejar desprotegido el flanco izquierdo cuando levanta su arma, cosa de la que espero sacar provecho.
Metáfora, que atiende a Patacoja, me hace un gesto de ánimo cuando rodeo el sarcófago para recuperar las fuerzas tras este primer ataque, que ha sido muy agresivo. Le respondo con un ligero movimiento de mano, que indica que estoy bien. Pero Stromber no me da ningún respiro y vuelve al ataque. Y lo hace con más furia si cabe. Levanta su arma y la deja caer en picado, como un hacha, como si quisiera rajarme por la mitad. Es posible que quiera confundirme y por eso cada vez use una técnica distinta para, al final, lanzar una inesperada estocada frontal y atravesarme. Por eso debo estar muy atento y no fiarme de este hombre, experto en estrategia.
En vista de que llevo desventaja, decido que es mejor atacar en vez de defenderme, así que tomo la iniciativa y cambio las tornas. Le hago retroceder con diversos golpes bajos, a la altura de la cintura, que son los que me convienen para no cansarme elevando demasiado la espada. La zona baja es mi punto fuerte y Stromber no tarda en darse cuenta de ello.
Los golpes de acero se suceden uno tras otro durante un buen rato, sin que la ventaja se incline hacia ningún lado. Cada vez que detengo uno de sus golpes altos, el cuerpo me tiembla de arriba abajo, como si una corriente eléctrica lo cruzara, cosa que me agota. Stromber me ha engañado durante todos estos meses, me ha hecho creer que era un hombre delicado, refinado y débil; pero ahora demuestra que posee la fortaleza física de un oso.
Noto que las fuerzas me fallan y procuro eludir sus golpes en vez de detenerlos. Pero eso me obliga a retroceder. Veo que en su cara se empieza a dibujar la perspectiva del triunfo. Su rostro muestra ahora que se siente seguro de la victoria y trata de transmitirme la idea de que estoy perdido. Es una nueva estrategia psicológica que, si me descuido, puede producir un efecto nefasto sobre mí.
Nos hemos desplazado bastante y estamos en el fondo de la habitación, lejos del sarcófago. Este lugar parece un campo de batalla. Hemos roto muchos objetos, cuyos restos se distribuyen por el suelo, dando un aspecto de desorden a la sala. Parece que acaba de pasar un ciclón.
Patacoja, Metáfora y Cristóbal observan el desarrollo de la lucha con interés. Están bastante más asustados que yo, que ya es decir. Si notaran lo que se siente cada vez que Stromber descarga su espada sobre mí, creo que me comprenderían mejor.
—Prepárate para morir, muchacho —advierte el anticuario—. Ahora vas a ver que este mundo posee secretos inimaginables.
No respondo para no gastar fuerzas, que es posiblemente lo que pretende, y sigo evitando sus golpes, que son cada vez más débiles pero más certeros. Ya me ha hecho algunas pequeñas heridas que sangran y que me duelen. Sé que estoy en desventaja y necesito equilibrar las fuerzas, sobre todo para que no piense que está en situación de superioridad, lo que le daría demasiada confianza.
Me froto el hombro derecho para hacerle creer que tengo el brazo agotado y abro la mano para que piense que la espada me pesa demasiado. Su mirada me indica que se lo ha creído, ahora piensa que ya no tengo fuerzas. Por eso coge su espada con las dos manos, dispuesto a asestar un golpe definitivo. Pero justamente cuando se dispone a alzarla, le lanzo un ataque horizontal muy rápido y le rasgo el muslo izquierdo. Sorprendido, observa cómo de su herida brota una buena cantidad de sangre. Como un animal herido, ataca sin control, destrozando objetos pero sin rozarme siquiera.
—¡Me has engañado, pequeña hiena! —grita, enfurecido—. Pero no te servirá de nada.
—¡Tú me has enseñado cómo se hace! —digo, para enfurecerle aún más, ya que sé que la rabia es su peor enemigo.
No obstante, sigue siendo peligroso y me veo obligado a retroceder. Me da un pequeño respiro cuando patina ligeramente y está a punto de perder el equilibrio. Vuelve a enfurecerse y ataca con más fuerza. De repente, me siento acorralado. Estoy contra la pared y su espada se acerca peligrosamente. Sabe que debe curar su herida o morirá desangrado, por eso necesita acabar este duelo lo más pronto posible.
—¡Abandone la lucha, Stromber! —grita Patacoja—. Arturo ha ganado. Esto debe terminar ahora mismo.
—¿Terminar? Pero si acaba de empezar —advierte, lanzándose contra mí con toda su fuerza.
Su empujón me ha hecho caer contra la pared y estoy medio atontado, pero veo que se dispone a dejar caer su espada sobre mí. Cuando el acero viene como un rayo, me inclino y la hoja penetra en el muro, igual que un pico. La pared absorbe el golpe de la espada con mucha facilidad. Stromber trata de sacarla y se descuida durante unos segundos. Aprovecho la ocasión, me sitúo a su espalda y me lanzo contra él, haciéndole caer contra el muro. El impulso me hace rodar con él y ambos nos lanzamos contra la pared, que se derriba con nuestro peso. Parece que era una puerta tapiada, muy vieja, porque ha cedido al primer empujón. Una nube de polvo se levanta a nuestro alrededor y casi nos ciega.
Intento evitar que Stromber me ataque por sorpresa, pero no lo consigo. Entre el polvo veo que el acero brilla fulgurante, como una estrella plateada que viene hacia mí. Tengo el tiempo justo de echarme hacia atrás para evitar que me golpee. Retrocedo entre cascotes, piedras y arena e intento ponerme a salvo, pero la figura amenazadora de Stromber surge entre la neblina polvorienta, como un fantasma vengativo, y vuelve al ataque.
También veo varias siluetas humanas diluidas que se asoman por el boquete que hemos dejado atrás; supongo que son Metáfora, Cristóbal y Patacoja. Pero no me quiero distraer porque Stromber está ante mí, dispuesto a asestarme uno de sus terribles golpes. Retrocedo unos pasos hacia atrás en busca de un respiro. El polvo me hace toser y me debilita durante algunos segundos. De repente, noto que pierdo el equilibrio… Caigo rodando por una escalera que había detrás de mí y que no he visto… Ruedo como una pelota sin control, botando sin parar y, aunque intento agarrarme a algún sitio, no encuentro nada que pueda detener mi caída. A pesar de todo, consigo pararme. Me he quedado de rodillas, pero el impulso me obliga a seguir bajando a trompicones.
Aunque no veo nada y estoy un poco mareado, sé que he caído sobre un suelo de tierra; mi mano derecha roza la arena. Stromber debe de estar ahí cerca, acechándome con su espada, dispuesto a matarme. Aunque estoy aturdido, me levanto de un salto y busco mi espada, que no aparece por ningún sitio. Miro a mi alrededor, en busca de una solución, y veo que estoy cerca de una puerta, o de una abertura natural en la roca. La escalera por la que he caído tiene los escalones muy gastados, y eso me ha beneficiado. Al otro lado de esa puerta, que también está muy desgastada, hay una luz blanca, natural y resplandeciente. Una luz que parece llamarme.
Tambaleándome, me asomo por ese gran agujero.
Las paredes están húmedas y, cuando las toco, la tierra se deshace y se producen pequeños desprendimientos. Parece un lugar peligroso… Un lugar en el que he estado en alguna ocasión… Un lugar con el que he soñado. Es como si cruzara la puerta del tiempo.
ARTURO, embozado en una capa negra que le protegía del frío, cabalgaba al lado del carro que transportaba el féretro de Alexia. La nieve caía sin cesar y los hombres y mujeres que le acompañaban formaban un cortejo silencioso. Eran los derrotados de la batalla de Emedia, que marchaban hacia el exilio. Sabía que muchos de los que estaban con él pensaban que habían elegido el bando equivocado, que hubiera sido mejor ponerse del lado de Demónicus y no de un reino dirigido por una mujer débil, un alquimista medio loco y un muchacho con el rostro pintado.
Era consciente de que mucha gente pensaba que habían perdido la batalla porque el fuego es más poderoso que la escritura y que, finalmente, la hechicería tenía más fuerza que la ciencia.
Otros pensaban que la culpa de la derrota era de Arquimaes, el alquimista que había seducido a la reina Émedi. En voz baja, comentaban cuánto había cambiado ella desde que el sabio había llegado al castillo… Ese hombre había vertido en el oído de la reina palabras envenenadas que la habían vuelto loca y le habían robado la razón. Todos eran conscientes de que Émedi estaba ciega de amor por el brujo, al que consideraban más peligroso que el propio Demónicus. Y muchos lamentaban haber luchado a su lado.
La caravana de exiliados siguió su camino hacia el norte, con los enemigos pisándoles los talones, envueltos en un mar de dudas, en la que prevalecía la pregunta más inquietante de todas: ¿adónde los llevaba su destino?
Leónidas, que había organizado la defensa de la retaguardia, impedía que los perseguidores, que eran cada vez menos numerosos, se acercaran demasiado.
Al tercer día, Arturo sintió un picor en la palma de la mano derecha y se sobresaltó. Después de soportarlo durante horas, se quitó el guante y observó la piel enrojecida e irritada con atención. La frotó con firmeza, pensando que se debía al esfuerzo que había hecho con la espada durante el combate, pero no sirvió de nada. El picor era cada vez más fuerte y aumentaba por momentos.
Una hora después, cuando la caravana alcanzaba la llanura, volvió a observar la palma de su mano, que le seguía picando, y se llevó una sorpresa. Una inscripción escrita en color negro llenaba su mano: Quiero volver a verte. Te quiero.
Sorprendido, Arturo pensó en mil posibilidades, pero no encontró una respuesta satisfactoria. Hasta ahora, solo Alexia le había enviado mensajes de ese modo, pero Alexia estaba muerta, encerrada en el féretro que le acompañaba. ¿Quién más podía enviarle ese mensaje? De repente, se acordó de esa chica a la que había conocido en sus sueños o en sus recuerdos… ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Metáfora… Pero esa chica no tenía necesidad de mandarle un mensaje como ése. ¿O sí?
Sin embargo, y a pesar de que trataba de engañarse, Arturo sabía perfectamente quién se lo había enviado. Quizá por eso rozó la carroza con la mano.
Cuando alcanzaron la llanura que se extendía ante las montañas nevadas, la cabeza de Arturo estaba llena de preguntas. ¿Quién era Metáfora? ¿Quién era esa mujer rubia que tanto se parecía a la reina Émedi, y que surgía en sus sueños? ¿Quién era ese hombre llamado Arturo y que decía ser su padre?… Pero sobre todo, había una pregunta que le inquietaba más que todas las demás: ¿Quién era él? ¿De dónde venía? ¿Era de esta época o pertenecía a otro mundo? ¿Por qué tenía ese poder de la escritura sobre el cuerpo?
Se acercó hasta Arquimaes y cabalgó a su lado, en busca de protección. Finalmente, tuvo la necesidad de hacer una pregunta:
—Maestro, ¿quién soy?
—Eres Arturo Adragón y debes seguir el camino que el destino te ha marcado —respondió el alquimista—. Has liderado una lucha para preservar la justicia. Todos recordarán que luchaste con bravura.
—Eso no explica nada sobre mí. Me cuentas las cosas que he hecho, pero no dices nada sobre mi origen. ¿Quién soy?
—Todo lo que has hecho indica que eres un valiente, un elegido del destino para hacer cosas extraordinarias. Nos dice que estás aquí por algún motivo que desconocemos, pero que, más tarde o más temprano, se nos desvelará. Eres la pieza más importante de todo este proyecto que quiero llevar a cabo. Nuestro mundo cambiará gracias a ti.
—Pero ¿por qué yo? Vos estáis más preparado para hacer cosas importantes, para crear ese reino del que habláis. Yo solo soy…
—¡Un caballero! Sabemos que eres un caballero que no ha dudado en exponer su vida para defender el reino de Émedi. Un caballero que ahora nos ayudará a crear Arquimia, un reino de justicia, y gracias a ello, tus hijos podrán vivir en un mundo mejor. Eso es lo que eres. Eso es lo que sabemos de ti.
Arturo Adragón escuchó las palabras de su maestro con satisfacción, pero con dudas. Miró al cielo y observó que estaba lleno de nubes blancas, como las que aparecían en sus sueños, y se preguntó si ahora no estaría viviendo en uno de ellos.
—También sabemos que te aferras a la vida con fuerza especial. Todos los que han intentado matarte han fracasado. ¿Recuerdas cuando Morfidio te clavó su puñal aquella noche, en el torreón de Drácamont? ¿Y cuando las llamas de Herejio te envolvieron hasta abrasarte?… Eso es algo muy especial… que dice mucho de ti… Sí, Arturo, creo que sabemos quién eres… Y tú también lo sabes.
* * *
Tres días después, la caravana alcanzó la cima de una colina y los emedianos se prepararon para acampar durante algún tiempo, reponer fuerzas, cuidar a los heridos y reorganizarse. Los enemigos habían dejado de acosarlos y empezaban a sentirse seguros.
Los monjes y los más hábiles en las labores de curación de heridas y enfermedades se esforzaron en limpiar las horribles llagas que empezaban a infectarse o a gangrenarse. Muchas víctimas habían empeorado a causa de la falta de higiene y medicinas. Cada noche, desde que habían abandonado el castillo, morían mujeres, niños, soldados, campesinos y caballeros.
—Muchas armas estaban untadas con veneno —explicó Arquimaes—. Demónicus no tiene piedad. Extermina a la gente igual que un campesino arranca las malas hierbas de sus campos de labranza. Y nosotros no podemos hacer nada. Sus venenos son muy poderosos.
La reina Émedi le escuchó desolada. Cada emediano que moría le producía un inmenso dolor.
—¿No existe ninguna fórmula para devolver la salud a estos bravos guerreros?
—Lo siento, mi reina —respondió Arquimaes—. No disponemos de ungüentos para luchar contra el veneno de Demónicus.
Los gritos y lamentos de los heridos desmoralizaban a los supervivientes, que observaban con dolor el rastro de tumbas que dejaban tras ellos. El viaje hacia el exilio estaba siendo aterrador.
* * *
Demónicus temblaba de ira.
—Explícame otra vez eso de que el cuerpo de mi hija no aparece por ningún sitio —bramó el Mago Tenebroso—. ¡Tiene que estar en algún lugar!
—Lo siento, mi señor —balbució el mensajero—. Hemos recorrido el campo de batalla palmo a palmo y no lo hemos encontrado. Aún seguimos buscando.
—Si al amanecer no la has localizado, quiero ver tu cadáver tendido ante mi tienda cuando salga el sol —ordenó con rabia Demónicus—. ¡Alexia tiene que estar en algún sitio y quiero que la encontréis!
El oficial se inclinó ante Demónicus y salió de la tienda de su amo con el corazón encogido. Sabía perfectamente que el cadáver de Alexia no iba a aparecer. Tenía la certeza de que la princesa se había consumido entre las llamas y se había convertido en humo.
—Tránsito, te voy a dar el mando del castillo de Émedi —le informó Demónicus—. Te encargo la misión de encontrar el cuerpo de mi hija, esté como esté y se encuentre donde se encuentre. Te daré hombres y medios para localizarla. Si cumples, tendrás todo lo que quieras para trabajar en tus inventos y te daré lo que te haga falta para que puedas vengarte de Arquimaes. Te permitiré que hagas con su cuerpo lo que se te antoje. Pero recuerda… ¡debes encontrar a Alexia!
Tránsito se arrodilló ante su amo e inclinó la cabeza:
—Te aseguro que dedicaré el resto de mi vida a localizar el cuerpo de tu hija, mi señor. Puedes contar conmigo.
—Y te digo lo mismo que le he dicho a ese oficial: el cuerpo de mi hija o tu vida.
Tránsito inclinó aún más su cabeza para demostrar su sumisión. Decidió que haría todo lo posible para encontrar el cuerpo de Alexia, pero recordó que su verdadero objetivo era vengarse de Arquimaes, al que quería ver muerto. Lo demás no importaba.
* * *
Arquimaes, de forma inesperada, pidió ayuda a Arturo.
—Coge tu espada y tu escudo y ven esta noche a verme. Necesito que me protejas, debo hacer algo muy especial.
Después de cenar, Arturo, ayudado por Crispín, se vistió con su cota de malla, se colocó el yelmo negro y se acercó a la tienda de Arquimaes. El sabio los llevó hasta una colina situada en el centro del campamento a cuyo alrededor, y como medida de protección, habían clavado en el suelo docenas de lanzas, espadas y escudos que llevaban la letra «A», con cabeza de dragón, que los monjes habían dibujado. En un segundo círculo de protección, varios caballeros y soldados formaban una muralla inexpugnable capaz de impedir la entrada a cualquiera que quisiera acercarse. Era una especie de fortaleza dentro del campamento.
En el centro, Arquimaes había dispuesto una mesa y una silla iluminada por una antorcha.
—No dejes que nadie se acerque —le pidió Arquimaes—. Voy a escribir algo tan secreto que nadie, absolutamente nadie, debe verlo.
—¿Temes acaso que los hombres de Demónicus vengan aquí a atacarnos?
—Temo lo peor. Hay algo que no he contado a nadie, pero que debes saber. He notado que algunos de nuestros heridos empiezan a sufrir mutaciones. El veneno de muchas armas del ejército de Demónicus está hechizado y varios hombres se convertirán en bestias en los próximos días.
—¿No podemos evitarlo? —preguntó Arturo.
—Es imposible saber quién está poseído por la fuerza de la mutación. No podemos matar a todos los heridos. Solo podemos estar atentos.
Arturo expresó su preocupación con un apretón de su puño derecho.
—¡Ese maldito hechicero! ¡Es el peor ser humano que he visto en mi vida!
—Te equivocas, Arturo, Demónicus no es un ser humano. Es una bestia transformada en humano —desveló Arquimaes—. Por eso no tiene piedad, ni alma ni compasión.
Arturo le escuchó aterrado.
—Entonces, su hija Alexia… —preguntó con la respiración casi cortada—. ¿Es también una bestia sin corazón?
—No tengo respuesta para eso —dijo el científico—. No sé nada sobre el origen de Alexia.
Arquimaes notó que la respiración de Arturo se agitaba y decidió cambiar de tema.
—Ahora tengo que escribir algo importante. Y necesito estar seguro de que me vas a proteger. Nadie puede apropiarse de este pergamino.
—¿Puedo saber qué vas a escribir en él?
—Durante la batalla he estado a punto de morir varias veces atravesado por flechas, lanzas y espadas… Morfidio casi lo consigue. Si hubiera muerto, la fórmula mágica de la tinta se habría perdido para siempre. Por eso es necesario escribirla para que, si me ocurriese alguna desgracia, caiga en manos de alguien que pueda aprovecharla.
—¿Y si cae en manos de Demónicus u otro desalmado?
—A partir de ahora, tu misión es proteger la fórmula secreta que todos los hombres desean encontrar. Para ayudarte en tu trabajo, la esconderemos en un lugar inaccesible, que solo tú conocerás.
—Dudo que haya algún lugar en este mundo al que los diablos ambiciosos no puedan acceder.
—Lo hay, Arturo. Y tú lo conoces. No lo voy a nombrar por si acaso el viento se lleva mis palabras, pero lo conoces. Has estado allí y sabes que nadie lo encontrará.
Arturo se acordó de la cueva que conoció en la abadía de Ambrosia. En lo más profundo de la tierra. Aquél era sin duda el lugar más escondido y secreto al que, posiblemente, nadie iría nunca a buscar el pergamino con la fórmula secreta.
—Tenéis razón, maestro, nadie descubrirá vuestra fórmula en ese escondite. Nadie imaginará que allí está el secreto más importante que ningún sabio ha inventado jamás.
—Además, lo escribiré en un lenguaje secreto que nadie podrá descifrar, salvo aquellos que posean los conocimientos necesarios. De esta forma, me aseguraré de que solo sea accesible para los que merezcan conocerlo.
—Estoy preparado para protegeros de cualquier ataque. Podéis empezar a escribir cuando queráis.
Arquimaes se sentó en la silla, alisó el pergamino con la mano izquierda, abrió el tintero, empapó la pluma de tinta y empezó a escribir con habilidad, formando líneas rectas y precisas, como las filas de un ejército.
Durante horas caligrafió con lentitud todo lo que sabía sobre el secreto de la escritura y de la tinta mágica que tanto trabajo le había costado descubrir. Utilizó todas las metáforas, simbologías y dio todos los datos que fue capaz para dar pistas a los que lo merecieran y, a la vez, confundir a los indeseables que pudieran posar sus ojos sobre ese pergamino. Dio tantos indicios que los que lograsen descifrarlo podrían crear caballeros arquimianos, formar un Ejército Negro o devolver la vida a los muertos, viviesen en la época que viviesen. Ahí quedaron escritos todos los secretos sobre la vida y la muerte.
Arquimaes aseguró el futuro de la justicia en el mundo de la mejor forma posible: con la escritura. Los años que había pasado caligrafiando libros en Ambrosia le habían proporcionado una extraordinaria habilidad que, ahora, por fin, alcanzaba su cénit. El secreto de Arquimaes estaba a salvo para toda la eternidad. La escritura simbólica lo protegía.
Arturo vigiló con atención todas las sombras que se movían entre los carros, los árboles y las aguas del río que bordeaba el campamento. Estuvo atento a cualquier movimiento sospechoso y escudriñó la oscuridad con los ojos de un lince. Pero nadie se acercó hasta el círculo protegido por las armas y los signos. El perímetro de seguridad no fue traspasado en ningún momento y Arquimaes pudo terminar su trabajo al amanecer, justo cuando el sol despuntó sobre las montañas del este.
Los primeros rayos se posaron sobre el texto recién escrito y secaron las últimas palabras de tinta. El pergamino, que hace unas horas era solo un trozo de piel de poco valor, contenía ahora un secreto por el que muchos habían muerto y muchos más estarían dispuestos a dar su vida o, lo que es más grave, a quitársela a otros.
—He terminado, Arturo —advirtió Arquimaes—. Amigo mío, ahora solo nos queda ponerlo a salvo.
—Os aseguro que no he visto a nadie sospechoso rondar cerca de este lugar. Los soldados y caballeros que nos protegen no han mirado hacia aquí en ningún momento, y los jinetes de guardia estaban tan retirados que no han podido ver nada de lo que estabais haciendo.
—Esta caja de madera que yo mismo he diseñado se puede cerrar con facilidad. Basta con presionar un poco para que quede sellada. Pero está protegida y nadie puede abrirla —explicó el sabio, sacando el cofre de una bolsa—. Contiene tantos mecanismos que si alguien intenta forzarla, debido a un sistema de frotación de ciertas piedras de sílex, saltarían chispas que prenderían fuego inmediatamente al pergamino. Ni siquiera tendrían tiempo de abrirla para sacarlo antes de que ardiera por completo. Dentro hay una reja metálica imposible de abrir, ya que el candado que la mantiene cerrada no tiene cerradura de apertura. Nadie puede acceder a esta caja a menos que conozca la clave para hacerlo. Y esa clave está en mi cabeza, en la tuya y en la de Émedi.
—¿En mi cabeza? Pero yo no tengo ninguna clave —argumentó Arturo, sorprendido por las palabras de su maestro.
—No lo sabes, pero tienes una respuesta en tu mente. Algún día, alguien te hará una pregunta y tú, sin saber que se trata de la clave, le dirás a esa persona lo que quiere saber. Esa respuesta llevará a hacer otra pregunta a la reina Émedi para explicar la última parte de la clave que permite abrir esta caja.
—¿Se trata de una cadena de palabras que forman una clave?
—Exactamente, tú lo has dicho. Cada uno de nosotros tenemos una parte de la clave, y vosotros ni siquiera sabéis cuál es. Eso asegura el secreto.
Arturo vio cómo Arquimaes cerraba definitivamente la caja con una leve presión.
—Lo que se cierra con facilidad solo puede ser abierto con gran esfuerzo —sentenció Arquimaes—. Con el esfuerzo de la inteligencia, no el de la fuerza bruta.
El sabio metió la caja de madera en el mismo saco que la había envuelto hasta ahora y se la entregó a Arturo, que la cogió con emoción. Sabía la importancia de su contenido y se juró a sí mismo que la protegería con su vida hasta que fuese depositada en el lugar más oscuro y silencioso del mundo.
—Maestro, hay una cosa que no os he contado —dijo Arturo antes de retirarse—. Vuestros dibujos… Los de los sueños…
—¿Qué pasó con ellos? ¿Los escondiste en algún sitio?
—No, los quemé. Cuando estaba bajo el embrujo de Alexia, me pidieron que los quemara… Los arrojé al fuego.
Arquimaes se acercó a Arturo y le puso la mano en el hombro.
—Lo importante es que ahora están en tu memoria —dijo—. No olvides su significado. Si los mantienes vivos en tu imaginación, habrán cumplido su finalidad.
* * *
Arturo Adragón se acercó en plena noche al féretro de Alexia, se arrodilló ante él y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Al final, convencido de que no había nadie cerca que pudiera escuchar sus palabras, susurró:
—Alexia, estoy perdido. Sin ti nada tiene razón de ser. No sé qué hago aquí ni a qué he venido. Tu muerte es mi muerte. Pero sé una cosa… Te prometo que te devolveré a la vida. Te traeré de vuelta a este mundo… O moriré en el intento. Nada podrá impedírmelo. Te lo juro por mi vida, por mi razón y por mi amor.
Arquimaes, que le observó desde lejos, oculto tras un carro, comprendió todo lo que le pasaba. Comprendió que Arturo había sufrido el mayor dolor que un ser humano puede sentir en esta vida. La pasión que consume a los enamorados había alcanzado a su joven ayudante.
Era cierto que Arturo había perdido la batalla contra Demónicus, pero también lo era que no había sido culpa suya, igual que tampoco lo había sido la muerte de Alexia. Arturo había perdido dos batallas en un día, y eso le obligaba a aferrarse con más fuerza a la vida, y a sobrevivir a tanto dolor. Ahora, la cuestión era saber si Arturo Adragón podría recuperarse o, al contrario, se convertiría en un muerto en vida, en un individuo acabado.
Arquimaes se acercó a la tienda de Émedi, entró silenciosamente y se sentó al lado de la reina.
—¿Has visto a Arturo? —preguntó ella.
—Sí, y estoy preocupado. Muy preocupado.
—¿Crees que se recuperará?
—Es necesario que lo haga. Nuestra vida depende de él —explicó Arquimaes.
—¿Lo sabe? ¿Sabe que el futuro de todos nosotros depende de él?
—No, mi reina, no lo sabe. No se lo he contado.
—Deberías decírselo.
—No. Esperaré a que se recupere. Necesito saber si tiene fuerzas suficientes para afrontar su destino. Le espera una misión importante. Si no es bastante fuerte, es mejor saberlo ahora.
—Alexia le ha dejado un gran vacío. ¿Qué crees que hará?
—Supongo que intentará devolverle la vida. Es lo que cualquier hombre desea hacer cuando pierde a la mujer que ama. Estoy seguro de que intentará resucitarla.
—¿Igual que hiciste conmigo?
Arquimaes la miró con una inmensa ternura. La cogió de la mano, se acercó y la besó.
—Sí, igual que hice contigo.
* * *
Arturo se despertó sobresaltado. Acababa de amanecer y la tropa iniciaba la recogida del campamento. Los relinchos de los caballos, el paso de los carruajes, los gritos de órdenes y las trompetas le habían despertado en pleno sueño. Se quedó sentado sobre el camastro durante unos instantes, y como no acababa de recuperarse, murmuró para sí algo que le ayudó a centrarse:
ME LLAMO ARTURO ADRAGÓN, SOY UN CABALLERO ARQUIMIANO Y JEFE DEL EJERCITO NEGRO QUE HA SIDO DERROTADO POR DEMÓNICUS. MI MAESTRO SE LLAMA ARQUIMAES. HE MATADO A ALEXIA. TENGO SUEÑOS EXTRAÑOS EN LOS QUE VIVO EN UN MUNDO LEJANO QUE NO HE VISTO NUNCA Y DEL QUE INTENTO SALIR, PERO ME RESULTA IMPOSIBLE YA QUE ME SIENTO CADA DÍA MÁS LIGADO A ÉL.
Después, llamó a su fiel escudero y le pidió que calentara un poco de agua y le ayudara a hacer algo especial.
—¿Qué quieres que haga? —le preguntó Crispín acercándose con una cazuela de agua caliente—. ¿Tienes acaso alguna herida que debo curar?
—Sí, la tengo, pero es demasiado profunda para curarla —le respondió Arturo, sentándose sobre su silla de montar, que estaba sobre una roca—. Coge tu navaja y rápame la cabeza.
—¿Cómo? ¿Quieres que te afeite la cabeza?
—Por completo. No quiero ver un solo pelo sobre mi cráneo… Hasta que mi vida deje de ser un infierno. Cada noche me rasurarás para asegurarnos de que mi promesa se cumple.
Crispín dejó la cazuela en el suelo, y se dispuso a cumplir el trabajo que su señor, el caballero Adragón le acababa de encomendar.
Una hora después, cuando la caravana iniciaba la marcha, la cabeza de Arturo Adragón estaba afeitada y los que le vieron, se dieron cuenta de que acababa de nacer un nuevo ser dispuesto a todo.
—Te ayudaré a conseguir tu objetivo —le dijo Arquimaes, cabalgando a su lado—. Conseguiremos que revivas.
CRUZO el arco que forma la puerta que me separa del mundo real y me encuentro en una enorme gruta natural, como las que he visto mil veces en los libros de arqueología y de naturaleza. El silencio es absoluto y cada ruido que hago, por muy pequeño que sea, se repite mil veces a causa del eco. De repente, una ola de aire fresco acaricia mi rostro, como si alguien hubiera abierto una ventana.
Una explanada de tierra, roca y arena bordea un riachuelo. Algo que no tiene nada de extraordinario. Salvo que, al borde del agua, la tierra es negra, como el polvo del carbón. Por lo demás es una gruta muy normal, grande, con una leve corriente de aire, seguramente producida por el túnel que transporta el agua transparente del río.
En el centro del riachuelo, casi oculta por las sombras, sobresale una roca negra. En la parte más elevada, hay algo que… ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Stromber viene enfurecido hacia mí, con la espada preparada! Apenas tengo tiempo de retroceder para evitar el ataque, pero tropiezo y me clava la hoja de acero en el estómago. ¡Me ha atravesado!
—¡Te lo he advertido, muchacho! —dice triunfante, sacando el arma ensangrentada de un solo movimiento—. ¡Te he dicho que iba a ocurrir!
Apenas puedo pronunciar palabra. Las fuerzas me abandonan. El instinto de supervivencia me obliga a levantarme, pero apenas consigo ponerme de rodillas. La sangre mana en abundancia de la terrible herida. Creo que voy a morir. Las entrañas me arden y la respiración empieza a fallar.
—Es tu destino, chico —dice Stromber, haciendo un torniquete en la herida de su pierna, que sigue sangrando—. Debo irme para que me curen, porque aún no soy como tú. Pero no te preocupes, ahora verás que yo tenía razón y que mi lucha estaba justificada.
Se aleja, cojeando. Metáfora y Patacoja entran en este momento en la gruta y se cruza con ellos.
—¿Qué ha pasado aquí? —pregunta Patacoja.
—¡Le ha matado! —exclama Metáfora, dando un grito desgarrador—. ¡Ha matado a Arturo! ¡Asesino!
—¡Ya se lo había avisado! —responde Stromber.
Intento taponar la herida con las manos, pero no sirve de nada. Creo que Metáfora tiene razón, estoy herido de muerte. Tengo graves temblores y empiezo a perder la consciencia… Dentro de poco cerraré los ojos para siempre.
Metáfora me abraza e intenta mantenerme despierto.
—¡Arturo, aguanta! —grita—. ¡Vamos a buscar ayuda…! ¡Patacoja, ayúdame a llevarle arriba! ¡Tenemos que llamar a una ambulancia!
—No podemos subirle por esa escalera —responde Patacoja, exasperado—. ¡Y aquí no hay cobertura, el móvil no responde! Lo estoy intentando, pero no sé qué hacer…
—¿Es que le vamos a dejar morir?
—Metáfora… Escucha… —susurro—. Mi destino está escrito… Mi historia tiene este final…
—Pero, Arturo, tú no puedes morir. No puedes dejarme sola.
—No te dejaré sola. Siempre estaré contigo. Te cuidaré desde el otro mundo.
—¡Quiero morir contigo! —grita Metáfora aferrándose a mi cuerpo.
—No digas eso… Tienes que vivir para cuidar a tu madre y a mi padre.
Patacoja me coge la mano y me toma el pulso. Noto por su expresión que las cosas no van bien… Estoy llegando al final de mi extraña vida. No he conocido a nadie que haya tenido una existencia semejante a la mía, llena de tragedias, repleta de problemas. Una vida de huérfano, recluido voluntariamente en una prisión, sin amigos… Con un dragón dibujado en el rostro, que ha sido motivo de burlas de todo el mundo… Y el cuerpo lleno de letras, como una maldición.
—Aguanta, Arturo, voy a echarte un poco de agua en la frente —dice Metáfora, acercándose a la orilla del río y cogiendo agua con las dos manos—. ¡Esto te aliviará!
—Metáfora, gracias por tu amistad… —consigo decir mientras noto que mi corazón se para.
Me salpica el rostro con agua y noto algo extraño… Es un efecto inmediato. Siento un gran frescor que me produce un alivio extraordinario. Parece que me despierto de un sueño.
—¿Qué pasa? —susurro—. ¿Ya estoy muerto?
Metáfora me mira de una manera muy extraña. Como si estuviera viendo a un fantasma.
De repente, me siento más espabilado, como si estuviera despertando de un sueño profundo.
—¿Qué me ha pasado? —pregunto—. ¿Qué ha ocurrido?
—No lo entiendo… Estabas a punto de morir, pero parece que el contacto con el agua te ha… No sé cómo decirlo, pero la verdad es que te ha hecho revivir.
—¿Revivir? —pregunta extrañado Patacoja—. Eso no es posible. Nadie revive cuando se está a punto de morir.
—Pues ya lo ves. Míralo. Está perfectamente —insiste Metáfora.
—Eso es porque la herida no era grave… —explica Patacoja—. En seguida se recuperará. Es posible que nos hayamos alarmado más de la cuenta.
—Ya me encuentro mejor —digo—. Me estoy recuperando. He sufrido una especie de alucinación…
—Pero… ¡estabas a punto de morir! —exclama Metáfora—. ¡Hace un momento estabas moribundo!
—¿Yo? ¿Dices que yo me estaba muriendo? —pregunto extrañado.
—¡Lo he visto con mis propios ojos! —repite, como si hubiera perdido la razón—. ¡Sé que casi estabas muerto!
Patacoja coge mi mano y me toma el pulso. Después, observa mi cuerpo y se fija en la herida.
—Esa sangre no es suya —dice—. Es de Stromber, que estaba herido. Arturo está bien. No tiene ninguna herida.
Metáfora me abre la ropa y descubre mi pecho, en el que no hay rastro de ninguna herida.
—¡Te digo que estaba muerto! —insiste Metáfora—. Te lo aseguro. He notado cómo su corazón dejaba de latir.
—Es posible que sufriera una especie de shock —explica Patacoja—. Ya sabes, una fuerte impresión producida por el esfuerzo de la pelea… O por la profundidad de esta cueva… A lo mejor el oxígeno está viciado. Hay gente que parece muerta, pero revive a las pocas horas. Recuerda esas historias sobre personas enterradas vivas a causa de esa enfermedad. Eso es lo que le ha debido de pasar a Arturo.
—Debe de ser eso —digo—. Ya me voy encontrando bien.
—¡Es increíble! —dice Metáfora—. ¡Has resucitado!
—Vamos, vamos, no exageres —le pide Patacoja—. Lo importante es que ahora está vivo. Quizá tus nervios te han jugado una mala pasada.
Con su ayuda, consigo ponerme en pie. Observo la mancha de sangre que empapa mi ropa y me estremezco. Solo de pensar que podía ser mía tengo escalofríos.
—Has tenido suerte, Arturo —explica Patacoja—. Stromber ha pensado que te había matado y se ha marchado. Él sí que estaba herido.
—Yo creo que estáis equivocados —advierte Metáfora, todavía desconcertada—. Os digo que…
—¿Qué es eso? —se pregunta Cristóbal, en voz alta—. ¿Qué es eso?
Hago un esfuerzo y miro hacia el lugar que señala.
—¡Vaya! ¡Esto sí que es interesante! —admite Patacoja—. ¡Una espada clavada en una roca! ¿Cómo es posible?
—¡Menuda pasada! —exclama Cristóbal, alucinado—. ¡Es una espada de verdad, clavada en una roca negra! ¡Es un símbolo de guerra!
—Pero ¿qué dices, pequeñajo? —interviene Metáfora—. Tú eres un peliculero y ni siquiera deberías estar aquí. Esto es cosa de mayores.
—Yo estoy aquí por Arturo, para que lo sepas —reconoce—. Desde que lo vi por primera vez en el colegio, con ese dragón grabado en la frente, supe que era un tío especial.
—Vaya, así que ése era el motivo por el que te juntabas con los mayores —digo—. Y yo que pensaba que lo hacías para ligarte a esa chica… Mireia…
—A mí lo que me interesaba era tu dragón —insiste—. Ya te he dicho que, de mayor, quiero ser un valiente caballero, como tú.
—Venga, no exageres —le corta Metáfora—. Aquí ni hay caballeros ni hay nada. Y ahora nos vamos de aquí, que Arturo tiene que descansar.
Patacoja avanza para acercarse a la espada, pero algo me dice que no debe entrar en el agua.
—¡Alto! ¡No pongáis los pies en el río! —ordeno de forma tajante—. ¡No lo hagáis!
Por algún extraño motivo, me hacen caso. Ni siquiera me preguntan qué peligro les acecha si entran en el agua, pero dan por hecho que tengo razón.
—Esta espada es de verdad y lleva aquí muchos años. Más de mil, posiblemente —nos informa Patacoja—. Es un verdadero tesoro.
La observo con atención y mi memoria se activa. Me hace recordar escenas que no son de mi vida cotidiana, pero que sí pertenecen a ese segundo mundo que me ha dado tantos quebraderos de cabeza. Me quedo paralizado, con la mirada puesta en la espada. Observo atentamente la empuñadura y veo que en la cruceta está el símbolo que tantas inquietudes me ha producido. ¡La gran «A» con cabeza de dragón! ¡La letra adragoniana!
—¡Yo conozco esa espada! Es mía, la he utilizado… me la regaló Arquimaes…
—¿Qué dices, Arturo? Estás todavía aturdido… —dice Patacoja—. Dices cosas muy extrañas.
—Ésta es la prueba de que he vivido otra vida —insisto—. Quizá sea cierto que soy inmortal.
—Acabaré creyendo en tus sueños —reconoce Metáfora.
—Chicos, no me vengáis con historias. Yo soy arqueólogo y todo lo que no se pueda demostrar no existe —dice Patacoja.
—Es fantástico que reconozcas una espada que tiene más de mil años —dice Cristóbal—. Es un alarde de imaginación. Ya verás cuando se lo cuentes a mi padre.
—No estoy fantaseando. ¡Digo que esa espada es mía y que fue forjada especialmente para mí!
—Entonces, ¿puedes explicarnos qué hace ahí, clavada en una roca negra, en medio del río? —pregunta Patacoja.
—No, no puedo explicarlo. Digo que la he empuñado durante la batalla contra Demónicus. Y que la he llevado colgada del cinto durante mucho tiempo.
—¿Quién es Demónicus? —quiere saber mi amiga—. ¿Un brujo?
—Es el padre de Alexia. Un hechicero muy peligroso que juró vengarse de mí.
—Vaya, ahora resulta que esa Alexia tiene un padre muy malo —ironiza Metáfora—. ¿Qué más nos puedes contar de tu fantástica historia?
—Me preocupa la espada. ¿Qué hace ahí? ¿Cuándo la clavé en esa roca?
—Bueno, chicos, creo que es hora de volver a subir —ordena Patacoja—. No conviene estar aquí demasiado tiempo. Ya volveremos a bajar, si lo consideramos necesario. Y averiguaremos el misterio de esa espada. Vámonos, antes de que alguien baje y nos descubra.
Noto que Metáfora está un poco disgustada. Ya sé que no le gusta que hable de Alexia, pero se me ha escapado. Los recuerdos de Demónicus me han sobresaltado.
—Venga, anda, no te enfades —le digo mientras cruzamos la puerta que lleva a la escalera—. Ya te he dicho que Alexia es solo un sueño.
—Sí, pero hay cada día más pruebas de que has vivido de verdad en un sueño. Y si recuerdas que su padre era un hechicero, es porque también la tienes metida en tu corazón. ¡Y no me gusta nada que pienses en ella!
Mientras habla, lanzo una última mirada a la gruta… Y a la espada. ¿Qué habrá pasado para que el caballero Arturo Adragón haya vuelto a bajar a la gruta de Ambrosia y se haya visto obligado a clavarla en una roca?
—Esperad. Cristóbal y yo nos quedaremos para colocar todo esto un poco —dice Patacoja—. Vosotros podéis ir a arreglaros.
—¿Y si viene alguien y os descubre? —pregunto.
—Bah, ya saldremos como podamos —responde—. Recuerda que tengo muchos recursos.
—Bien, entonces nos vamos —digo—. Tened cuidado con lo que hacéis.
Me apoyo en Metáfora y empezamos a caminar cuando, de repente, Cristóbal me llama.
—Arturo… Oye, que quiero decirte que… Bueno, que ha sido alucinante. Has sido muy valiente enfrentándote con Stromber. Te admiro mucho.
—Gracias, Cristóbal.
—¿Sabes una cosa?… Si fueses un caballero, me gustaría ser tu escudero… Lo digo en serio… La verdad es que lo pensé la primera vez que te vi con ese dragón pintado en la cara…
—Venga, no nos pongamos tontos. Cómo sois los chicos cuando empezáis con las batallas… —interviene Metáfora—. Vámonos, que Arturo tiene que descansar.
Cuando llegamos a la primera planta, nos encontramos con Mahania. Nos mira como si supiera lo que ha pasado. Me doy cuenta de que a su lado hay una bayeta con un cubo de agua.
—He limpiado la sangre del señor Stromber —dice—. Mohamed le ha llevado al hospital. Nos ha dicho que ha tenido un accidente… Que ha tropezado y se ha caído.
—Has hecho muy bien en ayudarle —digo—. Es mejor que nadie sepa nada de lo que ha pasado.
—¿Y los otros? —pregunta—. El señor Patacoja y Cristóbal.
—Se han quedado abajo para ordenar.
—Voy a ayudarlos —dice, dirigiéndose hacia la puerta que lleva a los sótanos—. Ellos solos no podrán.
Metáfora y yo subimos la escalera andando, lentamente. Con mucho esfuerzo. Cuando llegamos a la puerta de mi habitación, me detengo un momento.
—Oye, Metáfora, ¿podrías hacerme un favor? Se me acaba de ocurrir una idea y necesito tu ayuda… creo que eres la más indicada para… eso.
—¿Qué quieres? ¿De qué hablas? ¿Qué me vas a pedir?
—Entremos en mi habitación… ¿Recuerdas la navaja que me regalasteis tu madre y tú cuando cumplí catorce años?
—Claro que me acuerdo.
—¿Y crees que sabrías manejarla?
—Oye, ¿en qué estás pensando exactamente?
—Ahora te lo cuento… Ahora ayúdame, que casi no me tengo en pie.
* * *