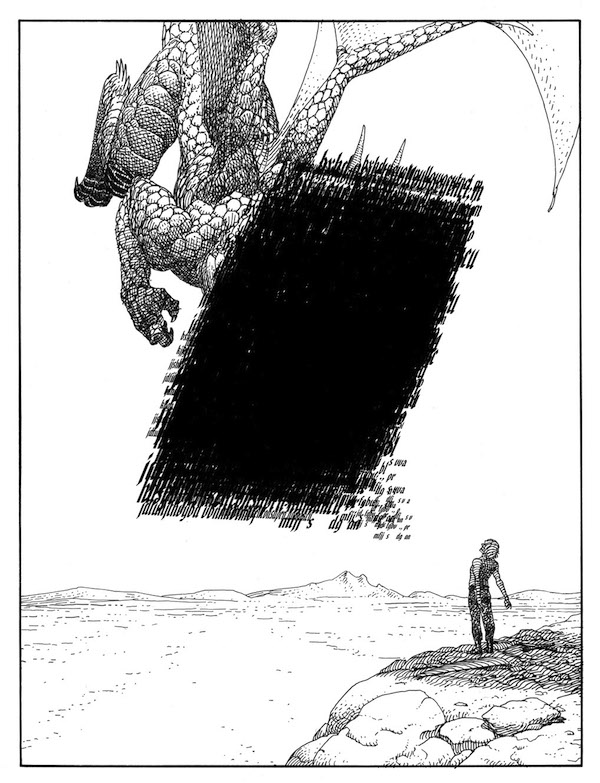
MIENTRAS el castillo ardía por los cuatro costados y la gran columna de humo cubría gran parte del cielo, Morfidio, el capitán Cromell y su guardia personal salían del pasadizo secreto que les había llevado a las afueras de la fortaleza. Allí se encontraban lejos del alcance de sus enemigos. Arturo y Arquimaes les acompañaban.
—Tenemos que irnos de aquí lo antes posible —ordenó Morfidio, apartando los helechos que cubrían la salida del estrecho túnel—. Si nos cogen, nuestra cabeza no valdrá nada. Debemos ir en dirección norte, a las tierras pantanosas de los hechiceros. Es peligroso, pero es lo mejor. Nadie nos seguirá porque no se atreverán a entrar en ese territorio.
—Sugiero que vayamos a pedir ayuda a la reina Émedi, seguro que nos ayudará —propuso Cromell—. Ella es justa y nos dará cobijo hasta que las cosas se arreglen con Benicius.
—Nunca haré las paces con Benicius —bramó Morfidio—. Además, hay rumores de que Émedi ha muerto. Dicen que la han asesinado y es posible que el caos se haya adueñado de su reino. Crucemos estas tierras pantanosas y hagamos un pacto con Demónicus.
—¿Un pacto con ese mago? Mi señor, os sugiero que…
—¡Es la única posibilidad! ¡La reina Émedi ha muerto y nadie más nos ayudará!
—Nadie sabe si ha muerto o no. Algunos dicen que ha sobrevivido —insistió Cromell—. Me han dicho que la han visto hace poco tiempo en la reunión de reyes del valle de…
—¡Capitán, te digo que Émedi está muerta! En cuanto Benicius descubra que hemos logrado salir del castillo, lanzará a sus perros en nuestra persecución. Si queremos encontrar cobijo seguro, debemos acudir a Demónicus. Es la única solución. Si nos atrapan, no tendrá piedad de mí… de nosotros. Iremos a la Tierra de los Magos y Arquimaes nos ayudará a recuperar lo que nos pertenece —repitió Morfidio, subiendo a su caballo—. ¡Ahora!
Cromell comprendió que la discusión había terminado y dio la orden de partir. Morfidio, sus hombres y sus prisioneros emprendieron la marcha a toda velocidad hacia el sur. En breve, los hombres de Benicius se lanzarían en su persecución y, cuando eso ocurriera, habría pocas esperanzas de vida para ellos.
Cabalgaron con los ojos puestos en todo lo que se movía a su alrededor. Estaban preparados para defenderse de cualquier ataque inesperado que pudiera producirse; pero sabían que si alguien se lanzaba contra ellos tenía que ser forzosamente alguna patrulla de vigilancia de poca envergadura. Benicius no había tenido tiempo de advertir a sus hombres de que Morfidio había escapado. Seguro que todavía le estaba buscando en el castillo.
Horas después, con los caballos totalmente agotados, se vieron obligados a hacer un descanso. Acamparon en un pequeño bosque, al lado de un riachuelo por el que habían marchado los últimos minutos para no dejar huellas en el suelo.
—No entiendo para qué nos dirigimos a las tierras de los Magos Tenebrosos. No son precisamente nuestros amigos —insistió Cromell, que todavía estaba muy preocupado por la decisión del conde.
—Tengo un plan. Es posible que Arquimaes se decida a hablar cuando vea que le voy a entregar a Demónicus. Si lo consigo, poseeré ese poderoso secreto.
—Si es que existe.
—¡Claro que existe! —gruñó el conde, dándole un bofetón—. ¡No pongas en duda mis palabras! ¿No has visto cómo Arturo ha esquivado la muerte en dos ocasiones?
—Por supuesto, mi señor —respondió humildemente el capitán—. Espero que no tengamos encuentros inesperados. Estas tierras son peligrosas. Tenemos muchos enemigos por aquí.
Sus proféticas palabras se hicieron realidad al día siguiente.
Después de pasar una noche terrible a causa del frío, y mientras descansaban para comer, unos individuos desaliñados, pero bien armados, salieron de entre los árboles del bosque. Iban provistos de arcos, hachas y espadas y no parecían tener muy buenas intenciones. Eran esbirros, hombres que vivían de la rapiña.
Muchos habían sido juzgados y condenados por el propio Morfidio, al que reconocieron enseguida. Ésta sería su oportunidad para vengarse. Jamás se les había presentado la ocasión de encontrarlo con tan poca protección.
—¿Qué queréis? —preguntó Cromell, desenfundando su espada—. ¿Quiénes sois?
—Gente libre que trabaja al servicio de Benicius —respondió el más osado, que parecía el jefe—. Él nos pagará muy bien por vuestras cabezas. Acabamos de saber que os está buscando, conde, por lo que habrá oro en abundancia para quien consiga llevaros ante él. Y esos seremos nosotros. ¡Dejad las armas en el suelo ahora mismo y entregaos!
—Es mejor que os retiréis ahora que estáis a tiempo —respondió el capitán—. Aunque seamos pocos, somos más fuertes, más diestros en el arte de la lucha y estamos mejor armados que vosotros.
Una flecha que se clavó en el pecho de uno de sus soldados contradijo su advertencia. Los mercenarios tenían buena puntería y muchos estaban ocultos entre el follaje. Ni siquiera era posible saber cuántos eran.
—¡Preparados para repeler el ataque! —ordenó Cromell, levantando su espada—. ¡A muerte con ellos!
Sus palabras fueron respondidas por una lluvia de flechas que hizo estragos entre los hombres de Morfidio, el cual esquivó milagrosamente una saeta que le rozó la cara. Tres de sus soldados cayeron en la primera andanada y otros dos lo hicieron en la segunda.
Aprovechando su aparente ventaja, algunos salteadores se acercaron más de la cuenta, pero encontraron una feroz resistencia. Entonces comprendieron que, efectivamente, los hombres de Morfidio eran expertos en el arte de la lucha. Algunos forajidos cayeron mortalmente heridos y otros quedaron destrozados.
—¡Tenemos que salir de aquí inmediatamente! —ordenó el conde—. ¡Ellos no tienen caballos!
Se colocaron los escudos sobre la espalda y se alejaron lo más rápidamente posible. Las flechas que silbaban a su alrededor, sin acertar, demostraban que aquellos bandidos no eran tan hábiles disparando sobre blancos en movimiento. De esas flechas, pocas rebotaron sobre los escudos.
Siguieron cabalgando con ligereza y cruzaron zonas rocosas, vadearon un río turbulento y solo cuando se sintieron seguros, decidieron descansar para volver a recuperar fuerzas.
—Estoy agotado —dijo Arturo, deteniendo su caballo—. No puedo más.
—Lo importante es que estamos vivos —dijo Arquimaes—. Después de todo lo que ha pasado, podemos estar contentos.
—Hemos tenido suerte —respondió Cromell, con la cara muy pálida—. Pero ahora necesito descansar. No me encuentro bien.
El capitán cayó al suelo sobre una extensa mancha de sangre dibujada sobre la tierra, que rodeó su cuerpo en pocos segundos.
—¿Qué le pasa a este hombre? —preguntó Arturo bastante preocupado—. ¡Capitán Cromell!
—¡Hombre herido! —gritó un soldado, que no se había dado cuenta de que su jefe había sido blanco de una flecha.
Morfidio se acercó y observó a su fiel oficial, inmóvil en el suelo, donde Arquimaes trataba de asistirle.
—Ya ves lo que has conseguido, alquimista del demonio —gruñó el conde—. Este hombre puede morir por culpa tuya. Si hubieras hablado, muchas personas seguirían vivas. ¡Maldito seas!
—Intentaré curarle —se defendió Arquimaes.
Morfidio desenfundó su daga y se la colocó en el cuello:
—¡Se acabó, brujo! ¡He perdido mi castillo y mi fortuna por tu culpa! ¡Estoy desesperado! ¡Contaré hasta cinco, si no hablas, morirás! ¿Lo has entendido?
Todos los presentes se dieron cuenta de que la paciencia de Morfidio se había agotado. Pero, en ese momento, Cromell gimió profundamente y el conde soltó a su prisionero.
—Me encuentro mal —balbució el capitán—. Es como si me ardieran las entrañas.
—Tienes mucha fiebre —dictaminó Arquimaes, poniéndole las manos sobre la frente—. Te daré algo que te curará.
—Nadie puede aliviarme. Sé que voy a morir. Esa flecha me ha matado.
—No digas eso, capitán. Arquimaes usará sus poderes para curarte —exclamó Morfidio—. ¡Te ordeno que lo salves, igual que hiciste con tu ayudante!
Arquimaes, rabioso, se puso en pie y le miró fijamente a los ojos.
—¡Este hombre está muy grave! —se rebeló el alquimista—. ¡La flecha le ha perforado el pulmón!
Cromell se revolvió entre los brazos del sabio, que trataba de aliviarle. El capitán tenía la mirada perdida y sudaba copiosamente.
—¡Si muere será por tu culpa, necio! —gritó Morfidio.
—Creo que deberíamos matar a este sabio de pacotilla y poner nuestras vidas a salvo —sugirió uno de los soldados, que estaba muy nervioso por la proximidad de las patrullas enemigas.
—Quizá deberíamos curar al capitán antes de que los hombres de Benicius se nos echen encima —propuso Arturo—. ¡Cuanto antes empecemos a trabajar, será mejor para todos!
—Arturo, ayúdame a recoger algunas hierbas —pidió Arquimaes—. Tratemos de aliviar su dolor.
Arturo siguió a su maestro y, bajo la vigilancia de los soldados, se acercaron al bosque. Allí, en silencio, buscaron plantas con propiedades curativas que pudieran ayudar a sanar la herida del capitán Cromell.
Arturo apiñó en una tela las hojas y plantas que su maestro le iba entregando. Después, encendieron un pequeño fuego, las cocieron e hicieron una pasta de color verdoso, que aplicaron sobre la llaga de Cromell. Así consiguieron que pasara una noche tranquila.
Al día siguiente montaron a caballo y se alejaron lo más deprisa posible, sintiendo que ojos enemigos los observaban.
ME LLAMO ARTURO ADRAGÓN, VIVO CON MI PADRE EN LA FUNDACIÓN, ESTAMOS EN EL SIGLO VEINTIUNO Y HOY ES UN DÍA NORMAL.
DESDE mi cumpleaños los sueños son cada día más intensos y parecen más reales que nunca. Por un lado disfruto, pero también sufro mucho porque me hacen sentir todo lo que ocurre como si los estuviese viviendo de verdad. Es una experiencia terrible que me empieza a pesar como una losa.
En la vida real las cosas no van nada bien. Mis compañeros siguen empeñados en hacerme la vida imposible. Desde que se han dado cuenta de que no han podido romper mi amistad con Metáfora, mi situación ha empeorado. Ella no lo sabe, pero tengo necesidad de su compañía. Creo que se ha convertido en la amiga que siempre he deseado tener, y eso me da fuerzas para seguir yendo cada día a clase.
Horacio es el líder del grupo y se ha tomado muy en serio su papel. No deja de hacer todo lo que está en su mano para ridiculizarme. Soy consciente de que me está acosando y de que debería decírselo a mi padre, pero no quiero darle un disgusto con mis asuntos; bastante tiene con mantener en pie la Fundación, que está asediada por las deudas y por las presiones del banco, que son cada día más fuertes. Ahora están a punto de nombrar a un interventor que se ocupará de vigilar todos los gastos de la Fundación. O sea, que estaremos bajo vigilancia administrativa, no podremos hacer ningún gasto extra y tendremos que dar cuenta de cada paso que demos y de cada decisión que tomemos. Ya no podremos adquirir ningún libro o documento sin su permiso… Y, posiblemente, tampoco podremos vender nada.
—¿Qué pasa, Arturo? —pregunta Patacoja—. Te veo un poco triste. ¿Se va a acabar el mundo?
—Todavía no, pero está a punto. Estoy preocupado por mi padre. Las cosas están empeorando por culpa de las deudas con el banco.
—Eso es lo que pasa con las empresas y los negocios, que cuando te quieres dar cuenta, te encuentras en la ruina. Pero no deberías preocuparte, tu padre encontrará una solución, ya lo verás.
—No estoy preocupado, estoy asustado. Tengo miedo por su salud. Está débil y si perdemos la Fundación, podría costarle caro. No resistiría un disgusto como ése.
—Tu padre es más fuerte de lo que parece. Deberías preocuparte por ti, que sí necesitas ayuda.
Me acerco y le entrego una pequeña bolsa.
—Toma, te he traído unos yogures. Con las prisas, es lo único que he podido coger.
—Tienes un corazón de oro, chico. Algún día te devolveré todo lo que estás haciendo por mí. Siempre recogemos lo que sembramos, muchacho, no lo olvides.
—Ya sabes que no lo hago por eso. Te aprecio y sé que necesitas ayuda.
—Eso es verdad. Si logro sobrevivir a estos tiempos tan duros, te devolveré el favor algún día. Por cierto, los gamberros andan dando vueltas por aquí otra vez.
—Espero que no nos vuelvan a pintar los muros de la Fundación —digo—. Ojalá se olviden de nosotros.
Me observa con esa mirada que pone cuando le dices algo que no le convence, y abre la tapa de un yogur.
Mientras come, me marcho hacia el instituto un poco más preocupado. Espero que esos tipos dejen en paz la Fundación y no sea necesario llamar a la policía. Estos asuntos no benefician a mi padre y le roban tranquilidad. Justamente lo que más necesita ahora.
—Hola, Arturo, buenos días —me saluda Mercurio, apoyado en la puerta.
—Buenos días, Mercurio. Veo que te has cortado el pelo.
—Ya me hacía falta. Además, vamos a tener inspección y me conviene dar buena imagen.
—¿Inspección?
—Sí, vienen los inspectores del Ministerio para hacer comprobaciones. Vamos, que quieren estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Seguramente pasarán por tu clase.
No sé si es una buena noticia, pero supongo que no me va a perjudicar. Espero que no hagan cambiar de sitio a Metáfora, ahora que empiezo a entenderme bien con ella. O que no trasladen a Norma, que también me está beneficiando.
—¡Eh, tú, tío raro! —grita alguien a mis espaldas—. ¿Ya han encerrado a tu padre en un manicomio?
Es Horacio, que viene buscando guerra. Pero esta vez se ha pasado de la raya. Estoy dispuesto a permitirle cualquier cosa menos que se meta con mi padre.
—¿Qué has dicho?
—Ya me has oído. Te he preguntado por el loco de tu padre —insiste, provocando las carcajadas de los que le acompañan—. Está como una chota… igual que tú.
—No tiene ninguna gracia que te metas con mi padre —digo—. ¿Te gustaría que yo insultara al tuyo?
—¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Has insultado a mi padre?
—Todavía no, pero si vuelves a meterte con el mío, te responderé adecuadamente —respondo.
—Y yo te ayudaré —dice Metáfora, uniéndose al grupo—. No dejaré que ataquen a tu padre.
—¡Tú no te metas en esto! —protesta Ernesto, que es el pelota oficial de Horacio—. No es asunto tuyo.
—Cuando alguien se mete con un amigo mío, es asunto mío.
—No creas que porque eres la hija de la profesora te puedes entrometer en nuestras cosas —añade Horacio—. Mi padre tiene más influencia en este colegio que tu madre.
—Ni tú ni tu padre me dais miedo —responde mi compañera—. Esto es asunto nuestro y no permitiré que os metáis con Arturo.
—Por ahora lo vamos a dejar correr —advierte Horacio, dando un paso hacia atrás—. Pero no pienses que esto se acaba aquí. No nos gustan los raros… Ni los que los defienden.
Se alejan de nosotros lanzando burlas y amenazas. Tarde o temprano tendré que enfrentarme con él.
—¿Qué tal te encuentras? —me pregunta Metáfora cuando nos quedamos solos—. ¿Has vuelto a tener un ataque como el de la otra noche?
—No lo sé, pero he tenido sueños muy fuertes. Ya no soy capaz de distinguir entre los sueños y los ataques.
—¿Has soñado con lo mismo de siempre? ¿Has vuelto a ver a Arquimaes? ¿Y a ese caballero negro que lucha contra bolas de fuego?
—Sí, pero ahora es peor. Es como si viviera dentro de la historia. Estoy alucinado. Es como si tuviera una doble vida… A veces me parece que soy el personaje principal de ese sueño. Me parece que ese caballero… ¡soy yo!
—Vaya, eso se llama afán de protagonismo.
—No bromees. Lo digo en serio. Estoy preocupado.
—Deberías ver a un médico. A un psicólogo.
—¿Y qué le cuento? ¿Le digo que tengo sueños de historias medievales de ejércitos que asaltan castillos y de magos que hacen bolas de fuego? ¿Quieres que me encierren en un psiquiátrico para el resto de mi vida? Dirán que estoy loco, y no les faltará razón.
—No exageres. Un médico te hará un diagnóstico profesional. Y no te encerrarán, yo me ocuparé de eso. Te lo garantizo. No te dejaré solo.
—Ya, eso lo dices ahora, pero cuando empiecen los problemas, también me abandonarás.
—¿Y si fuéramos a un lector de cartas? Seguro que descifra lo que te pasa. Seguro que entiende tus sueños y los interpreta mejor que nosotros. Al fin y al cabo, también tienen que ver con la magia. Dicen que los sueños son parte de la magia… Y viceversa.
—Anda, vamos a clase, que ya empiezas a decir tonterías… —concluyo.
Creo que es mejor no hacer bobadas, centrarse en la realidad y ocuparse de los estudios, que falta me hace.
—Hola, Arturo —dice Cristóbal—. ¿Qué tal estás?
—Bien, bien… ¿Qué haces por aquí? ¿No deberías estar con tus compañeros de Primaria?
—Es que me gusta más estar con los mayores. Se aprenden más cosas.
—Luego no te quejes si se meten contigo —le advierto—. ¿Vale?
—Vale, ya nos veremos —dice, marchándose.
LOS siete fugitivos siguieron su marcha intentando evitar caminos transitados para no dejar pistas ni llamar la atención de los hombres de Benicius, que eran cada vez más numerosos y ya se dejaban ver de vez en cuando. La persecución había empezado.
Cromell, agotado por la pérdida de sangre, estaba siendo transportado sobre una camilla improvisada.
Morfidio estaba muy preocupado por su situación, que empeoraba por momentos. En realidad, estaba rabioso y frustrado ya que sus planes no habían salido según esperaba; no solo no había obtenido el tan ansiado secreto de Arquimaes, sino que había perdido sus posesiones y se había convertido en un fugitivo. En pocas horas había pasado de ser un conde temido y respetado a ser un prófugo, sin tierras y sin amigos.
La cuarta noche cayó precipitadamente sobre ellos. Se vieron obligados a descansar en una gruta que, casualmente, uno de los soldados había descubierto. Entraron con cuidado por si se trataba de la guarida de algún animal, ya que los osos abundaban en aquella región. Sin embargo, estaba vacía y pudieron instalarse cómodamente e incluso encender un fuego para tomar algo caliente, cosa que no hacían desde la noche anterior al ataque de Benicius.
—Tendremos que cambiar nuestro plan —propuso Cromell—. Debemos internarnos en el bosque. Aquí no estamos seguros. Los hombres del rey Benicius nos pisan los talones y acabarán por encontrarnos. Creo que saben el lugar al que nos dirigimos.
—Cruzar el bosque no es una buena alternativa —respondió Morfidio—. No sobreviviremos. Hay demasiados peligros. Los proscritos habitan entre los árboles y nos cazarán como a patos. Es mejor adentrarnos directamente en las tierras pantanosas.
Cromell tosió y escupió sangre. Arquimaes le dio un brebaje que alivió momentáneamente su dolor. Pero estaba claro que el capitán no se recuperaría.
—En las tierras pantanosas no se atreverán a seguirnos —insistió el conde Morfidio—. Pronto llegaremos al castillo de Demónicus y te curarán, amigo mío.
Cromell comprendió que su jefe no pensaba cambiar de idea, pasase lo que pasase. Sabía perfectamente que él no resistiría el viaje por las putrefactas aguas pantanosas, pero se resignó a su suerte.
—Está bien, creo que tienes razón, mi señor —musitó.
—Ahora descansa y trata de recuperar las fuerzas —susurró Morfidio, intentando animarle—. Mañana seguiremos nuestro camino. Los magos nos darán protección. Ellos tienen medios para sanar a los heridos… Ya que Arquimaes no lo consigue.
Morfidio se acercó al alquimista y le puso la mano en el hombro.
—Eres un testarudo. Te niegas a entregarme lo que tendrás que dar a otro con menos escrúpulos que yo. Ha muerto mucha gente por tu culpa y yo lo he perdido todo.
—Buscas un secreto que no te puedo entregar —respondió Arquimaes—. Ni siquiera estoy seguro de que sirva para algo. Tu empeño ha sido en vano.
—He visto cómo has devuelto la vida a Arturo en dos ocasiones. Ahora sé que posees el secreto de la inmortalidad. Me lo entregarás o sufrirás las consecuencias. Así están las cosas. Y hablo en serio.
—No sabes lo que dices. Ninguna tortura me obligará a hablar.
—Sé de alguien que te obligará a soltar la lengua. Lo verás dentro de poco. Y te arrepentirás. ¿Conoces a Demónicus, verdad? Sabes que ese hechicero daría cualquier cosa con tal de poseer tu secreto. Y ya sabes el empleo que hará de él. Lo aprovechará bien.
—¡Demónicus es un mago perverso! ¡Solo quiere esclavizar y torturar a la gente! ¡Ese mago es repugnante!
—Pues ya ves, ahora resulta que has estado trabajando para él —dijo sarcásticamente el conde Morfidio—. Menuda sorpresa, ¿verdad?
—Ya sabes lo que se cuenta de él. Dicen que hace cosas horribles con la gente. Cuentan que utiliza seres humanos para sus terribles experimentos.
—Leyendas malvadas. La gente habla mucho. Demónicus no es tan malo. Te gustará.
Arturo escuchó atentamente la conversación entre los dos hombres y comprendió que las cosas iban a empeorar. Entregar al alquimista a Demónicus era una canallada.
—Ya veremos qué piensa la gente cuando vea que Demónicus es más poderoso gracias a ti y a tu maldito invento.
Cuando reemprendieron la marcha al amanecer, el capitán Cromell había empeorado mucho y apenas podía hablar. Algunas horas después entraban en las tierras pantanosas, el reino de los hechiceros, donde Demónicus representaba el poder absoluto.
El paisaje se volvió más salvaje e inhóspito. La vegetación era mucho más agresiva y del suelo surgían columnas de humo y chorros de agua caliente. Acompañados por el ulular del viento, algunos sonidos que recordaban voces humanas se dejaban oír entre las altas hierbas y llamaban su atención.
De vez en cuando, las pútridas aguas se agitaban y algunos lagartos de grandes y afilados dientes aparecían amenazantes. Un enjambre de mosquitos se pegó al lomo de los caballos, haciendo zumbar sus pequeñas alas como si anunciaran su presencia. Los soldados, asediados por ellos, tuvieron que cubrirse el rostro con las capas y agitaban inútilmente los brazos para espantarlos.
Los caballos tropezaban continuamente poniendo en peligro la vida de los jinetes. Bandadas de pájaros oscuros los sobrevolaban, asustando a las monturas y molestando a los hombres. Al atardecer, una densa cortina de niebla los envolvió y les obligó a reducir la marcha, aumentando terriblemente su angustia y su preocupación.
Los lagartos se acercaban cada vez más y se mostraban más agresivos, lo que inquietaba a los caballos y dificultaba su control. El caballo de Morfidio se encabritó un par de veces para evitar la mordedura de uno de esos peligrosos animales y su amo estuvo a punto de caer al agua. Cromell empeoró debido al movimiento provocado por los caballos.
Cuando estaba a punto de anochecer, la niebla se disipó y se dieron cuenta de que estaban rodeados de guerreros salvajes que llevaban el cuerpo cubierto de barro, adornados con huesos y pinturas de guerra, y provistos de largas cerbatanas y espadas cortas. Se comportaban igual que los reptiles y se ocultaban entre las hierbas. La mayoría vestía harapos de tela gruesa oscura mezclada con algunas pieles de serpiente, mientras otros portaban rudimentarias corazas hechas con cuero endurecido.
Algunos de los guerreros más atrevidos se acercaron hasta rozar casi a los caballos, a los que miraban con gran codicia. En ellos veían un alimento del que solían carecer. La presencia de carne fresca les ponía nerviosos y eso les hacía más audaces y peligrosos.
—Llévanos ante tu señor —pidió Morfidio, levantando los brazos en señal de paz—. Somos amigos y le traemos algo muy valioso.
Los salvajes de los pantanos se acercaron lentamente, tanteando el terreno, intentando descubrir las verdaderas intenciones de los recién llegados. Pronto comprendieron que Morfidio venía en son de paz, pero uno de sus soldados, que hizo un gesto demasiado rápido, recibió un flechazo en la espalda que acabó con él de forma inmediata. El cuerpo cayó al agua y levantó un gran revuelo; varios lagartos se lanzaron inmediatamente sobre él y desapareció tan deprisa que apenas hubo tiempo de reaccionar. Después, una mancha roja empapó el agua y el silencio volvió a reinar. Dos salvajes agarraron las bridas de su caballo y lo apartaron rápidamente del agua.
—¡Quietos! —gritó Morfidio para impedir que los siguieran atacando—. ¡Somos amigos!
El que parecía el jefe, y que llevaba la cabeza cubierta con una piel de animal, posiblemente un perro, levantó su arco y ordenó a sus hombres que desarmaran a Morfidio y a los demás. Cuando el conde comprendió lo que pretendía, entregó voluntariamente su espada y ordenó a los dos soldados que le acompañaban que hicieran lo mismo. Poco después, eran escoltados hacia lo más profundo de las tierras pantanosas, una zona inhóspita, de la que se contaban terribles historias que nadie se atrevía a desmentir y que estremecían el alma de aquellos que las escuchaban.
* * *
Arco de Benicius estaba fuera de sí. Arrojó el trozo de carne que estaba comiendo a sus perros y dio un tirón del mantel que hizo caer al suelo casi todos los platos y copas. Escupió el bocado que tenía en la boca y se encaró con su hombre de confianza, el caballero Reynaldo.
—¿Qué has dicho?
—Estamos seguros. Morfidio y el alquimista han entrado en las aguas pantanosas. Va a entrevistarse con Demónicus, mi señor.
—¿Significa eso que no podéis traerlo a mi presencia, tal y como os había ordenado?
—Me temo que sí, majestad. Podemos considerar que el conde Morfidio está fuera de nuestro alcance. El reino de Demónicus es inaccesible para nosotros. Nadie que entra en sus tierras sale vivo.
Benicius retorció la manga de su túnica y entornó los ojos. La rabia y la frustración lo dominaban y le costaba trabajo tomar una decisión.
—¡Malditos inútiles! ¡Os pago bien, os alimento para que engordéis, os protejo como si fueseis mis hijos y me pagáis de esta manera! ¿Es que no puedo dar una orden que cumpláis sin dificultad? ¿Qué tengo que hacer para que me traigáis a ese alquimista y al conde? ¿Cómo puedo hacer justicia si no tengo a ese maldito Morfidio para ahorcarle?
—Podemos enviar un emisario y hacer un trato con Demónicus.
—¿Y qué ofrecería a cambio?
—A la reina Émedi. Todo el mundo sabe que el Mago Tenebroso desea poseer su reino más que ninguna otra cosa en el mundo. Émedi a cambio de Arquimaes y Morfidio. Es un buen trato.
Benicius se frotó la barbilla mientras daba vueltas a la propuesta de Reynaldo. En algún momento, sus ojos brillaron, como si estuviera dispuesto a aceptar. Sin embargo, su rostro cambió de aspecto.
—No, no entregaré a Émedi a ese diablo. Émedi será mi esposa y ampliaré mi reino. Si es que todavía vive, claro…
—La reina Émedi está viva, os lo aseguro. Podemos encadenarla, entregarla a Demónicus y, además, conquistar su reino y unirlo al vuestro. Arquimaes caerá entonces en vuestro poder y conseguiréis el secreto que posee y que tanto os obsesiona. Es una maniobra perfecta.
—No me fío de Demónicus. No cumpliría su palabra —respondió el rey—. No puedo exponerme a entregarle la reina y que me devuelva el cadáver de esos dos, después de haberles arrancado el secreto… Tiene que haber otra solución.
—La hay… Podéis entregarle a Herejio, ese mago que os ha fallado en el asalto del castillo de Morfidio. Demónicus quiere ponerle la mano encima desde que le traicionó y ha ofrecido una buena recompensa por su cabeza… Herejio a cambio de…
—¡Arquimaes! —exclamó Benicius alborotado—. ¡Que me entregue a Arquimaes y que se quede con Morfidio y con Herejio!
—Es una buena idea. Al fin y al cabo, Morfidio no nos sirve para nada. Ahora sois dueño de sus posesiones… Podéis nombrar a alguien que le sustituya y que os sea fiel… Alguien que fortifique esta posición y que os proteja de un ataque inesperado de Demónicus…
—¿Conoces a alguien de quien me pueda fiar?
—Claro que sí, mi señor Benicius. Conozco a un hombre que solo piensa en vuestro interés —respondió Reynaldo, haciendo una reverencia de sumisión que dejó claro en quién estaba pensando.
DESDE que he cumplido catorce años mi vida ha cambiado mucho. Y parece que va a cambiar más. Las letras parecen haberse instalado definitivamente en mi cuerpo. No sé qué hacer para que desaparezcan. Si no tenía bastante con el dibujo del dragón, ahora se añaden estas filas de palabras, escritas en tinta negra sobre mi piel.
Necesito que alguien me diga qué pasa y a qué se deben. Ya no puedo guardar más ese secreto que empieza a pesarme demasiado. La única persona que lo conoce es Metáfora.
—¿Puedes acompañarme a un sitio? —me dice mientras recogemos los libros.
—¿A qué sitio? ¿Adónde me quieres llevar?
—Tenemos cita con una echadora de cartas —explica.
—¿Qué? ¿Vamos a visitar a una lectora de tarot? ¿Estás loca o qué te pasa?
—Si no quieres venir, déjalo. Olvidemos el asunto. Yo lo hago por ti, a mí me da lo mismo. Pero luego no digas que no me preocupo por ti.
—Bueno, vale. Está bien, te acompañaré. Total, no creo que mi situación empeore por culpa de una echadora de cartas.
—Venga, pues vamos allá antes de que te arrepientas.
Salimos del instituto y nos encontramos con mi padre, que está aparcando la bicicleta.
—Hola, papá, ¿no habrás venido a buscarme, verdad?
—No, bueno, sí… pero antes tengo que hablar con Norma de un asunto que me preocupa. Hace tiempo que quiero saber qué tal llevas los estudios y es mejor que me informe de primera mano.
—Oh, claro, claro… Está ahí, en la sala de profesores. Puedes pasar si quieres.
—Vale, hijo, luego nos vemos en casa… Hola, Metáfora.
—Hola, mamá se alegrará de verle. La cena de la otra noche nos gustó mucho. A ver cuándo hacemos otra.
—Cuando queráis, cuando queráis… Se lo diré a Norma, a ver si quiere… Podemos reunimos la semana que viene.
Nos dirigimos a la parada del autobús que nos llevará hasta el centro de la ciudad, donde Metáfora ha quedado con la echadora de cartas… Una «bruja»… La ha localizado en Internet. Dice que su página web le ha resultado muy interesante y que es la mejor que ha encontrado.
—Mi madre no hace más que hablar de tu padre —dice Metáfora, apenas nos sentamos—. Yo creo que se está enamorando.
—A mi padre le pasa lo mismo. Solo piensa en ella. Ya ves que viene a buscarme cada dos por tres, cosa que antes de conoceros no hacía. Estaba todo el tiempo metido en la biblioteca, investigando.
—Claro, tu padre gana mucho con esta relación. Sin embargo, mi madre…
—Oye, ¿qué quieres decir con eso?
—Que tu padre es un hombre solitario, mientras que mi madre tiene una vida social más activa. Vamos, que tiene más pretendientes. Espero que elija lo mejor.
—¿Qué insinúas? ¿Que mi padre no es un buen partido para tu madre?
—No, no es eso… Venga, tenemos que bajar en esta parada.
El autobús nos ha dejado dos calles más abajo de la dirección que tiene apuntada en el papel. Andamos unos cinco minutos y llegamos al portal de una casa muy antigua, que está apuntalada con unas vigas de madera. Parece en ruinas.
—Es aquí —dice Metáfora—. Entremos.
—Esta casa está a punto de hundirse. Creo que no deberíamos entrar.
—Venga, no digas tonterías. Aquí dentro no corremos más peligro que cuando cruzamos un semáforo. Me parece que eres un poco miedoso.
—Precavido es lo que soy. Pero bueno, si quieres que nos juguemos la vida, pasa delante, que yo te sigo.
Unos obreros, que empujan carretillas cargadas de sacos de cemento, entran y salen continuamente. Alguno de ellos nos obliga a apartarnos para dejarles paso. Nuestra presencia no les preocupa lo más mínimo y hacen su trabajo como si no existiéramos.
—Ya te he dicho que aquí corremos peligro —le recuerdo—. Si el edificio no se hunde, caeremos aplastados por estos hombres.
El ascensor no funciona y subimos los tres pisos andando, tropezando con restos de ladrillos, cables, maderas y otros elementos de la obra.
—Mira, es aquí… —dice, señalando una vieja y desvencijada puerta de madera—. ¿Ves? «Pitonisa medieval»… Voy a llamar.
—¿Estás segura de que quieres seguir adelante?
Aprieta el timbre de la puerta y esperamos unos segundos.
—¿Qué quieren? —pregunta un hombre que parece un personaje de las cartas de tarot. Va vestido con ropa de época, similar a la que utilizaban los magos de la Edad Media—. Solo atendemos a personas adultas.
—Tengo cita —dice inmediatamente Metáfora, antes de que nos cierre la puerta en las narices—. Me llamo Metáfora Caballero; llamé ayer por teléfono.
—Sí, hablé contigo, pero no me dijiste tu edad. ¿Cuántos años tienes?
—Voy a cumplir quince dentro de unos meses.
—Vuelve cuando tengas dieciocho. No queremos líos con menores.
—Pagaremos por adelantado —insiste Metáfora—. Y no diremos nada a nadie. Será un secreto entre nosotros.
—Son cien euros.
—Mi amigo paga —dice Metáfora, dando un paso atrás—. Él quiere saber cosas.
—Yo solo tengo cuarenta euros —digo, sacando varios billetes del bolsillo—. Metáfora, ¿tienes algo de dinero?
Abre su bolso y saca un billete de veinte.
—Solo tenemos sesenta euros —dice—. Es lo que hay.
El hombre nos mira con cara de pocos amigos. Pero, al final, después de pensarlo un poco, dice:
—Venga, vale, por esta vez pase. Pero, por la cuenta que os trae, os aconsejo que no me engañéis. Pasad y sentaos hasta que os llame.
Después de coger el dinero nos lleva hasta una pequeña sala de espera, que más bien parece una gruta sucia y maloliente, con las paredes recubiertas de estampas antiguas que representan al diablo, animales legendarios y una extensa gama de magos, brujos y hechiceros de ambos sexos, además de locos, reyes y soldados. Hay una música esotérica compuesta de sonidos difíciles de identificar, acompañados de voces de ultratumba. En una pared hay un gran cuadro de una mujer que parece flotar en el espacio y que está iluminada por dos focos que se dirigen hacia ella.
—¡Es la mujer de internet! —dice Metáfora—. Estaba en la página web.
—Ya podéis entrar —anuncia el hombre, al cabo de unos minutos.
Ahora pasamos a una habitación más grande, que tiene una débil iluminación rojiza. Lo justo para ver las figuras, pero con tan poca potencia que los pequeños detalles no se perciben.
—Sentaos en esas sillas y no mováis un dedo —indica el hombre disfrazado de mago—. Estrella vendrá ahora.
Nos quedamos solos y esperamos con la respiración entrecortada. A pesar de que sabemos que todo esto forma parte de la puesta en escena, nos sentimos un poco sobrecogidos por el ambiente, que debe de estar preparado para angustiar a los clientes.
De repente, una puerta se abre haciendo chirriar las bisagras. Aunque al principio creo que es por falta de mantenimiento, me doy cuenta de que el ruido forma parte del espectáculo. Aquí todo está montado para lograr el efecto de que estás en un lugar sobrenatural.
—¿Qué queréis saber? —pregunta una mujer vestida de la forma más extraña que he visto en mi vida—. Preguntad y yo os responderé.
Metáfora me mira, sin decir nada.
—Pues… soy yo el que quiere saber —digo.
—¿Cómo te llamas, chico?
—Arturo. Mi nombre es Arturo. Arturo Adragón.
—¿Eres su novia? —pregunta, mirando a Metáfora—. ¿Le has traído porque quieres saber si os casaréis y si tendréis hijos?
—No somos novios —salta inmediatamente—. Somos compañeros de clase y amigos.
—Quiero saber algo sobre mis sueños —digo—. Tengo sueños muy raros y muy complicados.
—Vaya, vaya… el chico tiene sueños raros —comenta en un tono burlón que no me gusta demasiado—. ¿Cómo son? ¿Sueñas con riquezas, con poder, con chicas guapas?
—No es eso. Mis sueños son de aventuras en la Edad Media, con caballeros, asaltos a castillos y todo eso.
—¿Hay dragones? —pregunta mientras observa el dibujo que hay en mi frente—. ¿Son dragones buenos o malos?
—Todavía no me he encontrado con ninguno, pero estoy seguro de que, tarde o temprano, aparecerán. Siempre aparecen en las historias medievales. Por ahora hay magos, reyes y alquimistas. Y secretos raros.
—No tienes que preocuparte. Está de moda. Ahora hay muchas películas, libros, cómics y videojuegos sobre ese mundo de fantasía. Es toda una invasión. Es normal que los chicos y las chicas estéis un poco obsesionados con todo eso. Pero no es grave, ya pasará.
—Pero lo mío es más serio. He viajado al pasado y he estado ahí, en un castillo. Y he participado en una guerra…
—Oh, claro. Eso le pasa a muchos. Si ves demasiadas pelis y juegas al rol y esas cosas, te acabas creyendo que estás metido de verdad en la Edad Media. Tienes que controlarte. Leer otras cosas. ¿Te gusta la poesía?
—Yo lo que quiero saber es si es pasajero o durará mucho; y qué va a pasar conmigo. Para eso hemos pagado. Pero si no puede decírmelo, devuélvanos nuestro dinero y nos vamos.
—¡Claro que puedo responder a tus preguntas! Tranquilízate. Te voy a echar las cartas y veremos qué te depara el futuro.
Abre una caja roja que está sobre la mesa y saca un paquete de cartas de gran tamaño, las arroja sobre el tapete, las vuelve a recoger, las mezcla y me mira fijamente:
—Presta atención, chico, ahora vas a ver lo que te tiene reservado el futuro.
Saca una carta y la coloca boca arriba sobre la mesa.
—Vaya, una buena noticia. Vas a vivir muchos años, muchísimos.
Otra carta.
—Es posible que seas inmortal. Es posible que vivas hasta que se unan las dos personalidades que hay dentro de ti.
—¿Dos personalidades? —pregunta Metáfora.
—Tu amigo es doble —explica—. Es un fenómeno que se da en algunas ocasiones. Es algo así como una persona con dos vidas. Ya sabes, la que vive en la realidad y la que es producto de los sueños.
—Eso ya se lo he dicho yo. Usted ya sabe que tengo sueños y que…
—Chisssss… Silencio, deja que me concentre, chico.
Otra carta.
—Pero hay un problema. ¡Tendrás que tomar una decisión importante que afectará a tu vida futura! ¡Un día te encontrarás en un camino y tendrás que decidir si debes seguir adelante o volver atrás! Será una decisión vital que tendrás que afrontar.
—¿Cuándo ocurrirá eso? —pregunto, cada vez más interesado.
—Pronto. Antes de lo que crees.
Otra carta… Otra más… Otra…
—Y ahora vienen las malas noticias. Pero no creo que deba contártelas —comenta, intentando tranquilizarme.
—¡Claro que debe! ¡Para eso he pagado!
—Está bien, te lo diré, pero luego no me digas que he intentado asustarte. Escucha… Tu vida está condicionada por los signos, por la magia y por…
—¿Por qué? —pregunta Metáfora, ansiosa—. ¿Qué más?
—Por el amor. Te tendrás que dividir en dos también por culpa del amor.
—¿Qué significa eso? Nadie se divide en dos partes por culpa del amor. Eso es una bobada.
—Es posible que tu corazón se divida y te encuentres en la necesidad de tener que tomar una decisión. Estás maldito y vivirás el doble que los demás, pero también sufrirás el doble. Ahí tienes el sol y la luna, que lo confirman. Eso es todo lo que puedo decirte.
—¿Nada más? ¿Eso es todo por cien euros?
—¿Te parece poco? Me has dejado agotada. Tu caso es muy complicado y he tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para resolver tu problema. Ahora haced el favor de salir de aquí. La sesión ha terminado… Tengo que descansar. Además, solo habéis pagado sesenta, y por ese precio ya os he dado mucho. Venga, chicos, fuera de aquí.
Metáfora y yo comprendemos que es inútil discutir, así que nos levantamos y nos marchamos. Mientras descendemos por la escalera llena de escombros y tropezamos con los albañiles, empiezo a sentir una cierta preocupación. Eso de que voy a sufrir el doble que los demás no me ha gustado nada. Suena a maldición.
—Oye, Arturo, no estarás preocupado por lo que ha dicho esa mujer, ¿verdad? —pregunta Metáfora.
—Ni hablar. Ya sé que todo es mentira. Es una forma de sacarle el dinero a la gente. Ya te dije que íbamos a perder el tiempo. Teníamos que haber ido al cine.
—Sí, hombre, para alimentar más tu imaginación —me advierte—. Creo que durante una temporada no deberías ver películas, ni leer cómics, ni novelas, ni hacer nada que provoque tu fantasía.
—¿Qué dices? ¿Me estás prohibiendo hacer las cosas que más me gustan en esta vida?
—¡Yo no te prohíbo nada!, solo te sugiero que dejes de hacer tonterías durante una temporada. No te va a pasar nada por dejar de fantasear, ¿sabes? Hay otras cosas. Podemos ir a bailar…
Subimos al autobús que nos lleva de vuelta a casa y hablamos de cosas que nada tienen que ver con la brujería, ni de las letras de mi cuerpo y todo lo demás. Pero, en el fondo, sé que algo pasa, que lo que me ocurre no es normal.
—Oye, me estoy poniendo malo. Me siento un poco cansado —le digo cuando bajamos en nuestra parada.
—Eso es por el susto que te ha dado esa mujer. Se ha pasado con eso de que vas a sufrir el doble.
—Me estoy mareando.
—Venga, vamos a tomar algo a esa cafetería. Ya verás como se te pasa.
Apenas me siento en una silla, noto que el mareo progresa mucho y vuelvo a sentir aquella sensación de la noche de la cena de mi cumpleaños. La sensación de que estoy desapareciendo de este mundo.
EL cuartel general de Demónicus estaba construido sobre una antigua fortificación romana que pocas personas ajenas a su reino habían visto con sus propios ojos. Se encontraba sobre un promontorio de roca y tierra firme, rodeado de agua y barro. La edificación principal estaba cubierta por una gran cúpula, sustentada sobre cien poderosas columnas, recubierta por una capa de fuego cuyas enormes y eternas llamas alcanzaban gran altura y se veían desde lejos. Era como un faro que iluminaba tanto el día como la noche. Servía para atraer a los fieles y asustar a los enemigos. Era tan espectacular que la sola contemplación del poderoso fuego, que desprendía una negra columna de humo, sobrecogía el corazón de quienes lo veían por primera vez. Posiblemente, gracias a esa enorme llamarada, el cuartel de Demónicus nunca había sido atacado. ¡Tenía un aspecto diabólico e infernal!
Cuando vieron de cerca el intenso fuego, Arquimaes y sus compañeros quedaron deslumbrados y sobrecogidos. La majestuosidad del palacio de Demónicus imponía respeto.
La cúpula principal estaba rodeada de grandes templos y palacios adornados con estandartes de vivos colores que ondeaban al viento. Varios cuarteles militares bien amurallados se elevaban alrededor de la gigantesca fortaleza y la convertían en inexpugnable. Ningún ejército sería capaz de penetrar hasta el corazón del imperio de los magos; ningún rey disponía de fuerzas suficientes para conquistar un reino tan protegido. Todos los que lo habían intentado habían alimentado con su propia sangre a las bestias de los pantanos.
Los recién llegados observaron con asombro cómo dos magníficos dragones sobrevolaban el palacio en círculo, cerca de las nubes, iluminados por la luna blanca que destacaba en el cielo oscuro. Los dos dragones estaban acompañados por unos misteriosos seres, mitad lagarto mitad hombre, que formaban un anillo de protección a su alrededor. Planeaban cerca de la cúpula de fuego con los brazos y las piernas extendidas, como si quisieran cogerse en el aire unos a otros. Eran animales de una ferocidad palpable, que arrojaban por sus bocas llamas y ácido venenoso de un color repugnante.
Después de cabalgar por varias callejuelas, bajo una lluvia de insultos que los habitantes de aquella ciudad fortificada lanzaron contra ellos, fueron entregados a los soldados de Demónicus. Los salvajes de los pantanos recibieron a cambio monedas, armas y otros objetos, y se marcharon felices, llevándose además un par de caballos.
Arturo y sus compañeros fueron arrojados sin contemplaciones a una oscura celda y permanecieron encerrados dos días, durante los cuales apenas recibieron por todo alimento un cuenco lleno de una pasta verdosa formada de grumos hediondos y unos cazos de agua oscura y maloliente.
—¿Qué nos van a hacer? —preguntó Arturo, bastante preocupado, y al límite de sus fuerzas—. ¿Qué será de nosotros?
—Si sobrevivimos nos llevarán ante Demónicus —respondió Arquimaes—. Estoy seguro de que Morfidio negociará con él. Nuestras vidas serán el precio.
—¿Nos torturarán?
—Supongo que sí, pero no les servirá de nada —aseguró el alquimista—. He jurado que jamás revelaré el secreto que poseo. Antes moriré.
—Maestro, juro que nada interesante saldrá de mis labios —murmuró Arturo—. No diré una palabra.
—No sabes nada que les pueda interesar y no conoces la fórmula —señaló el alquimista—. Estoy seguro de que te dejarán en paz.
Al tercer día, y a pesar de los cuidados de Arquimaes, Cromell murió entre terribles dolores. Sufrió una larga agonía con la que pagó todas las fechorías que había cometido durante muchos años en nombre de su señor. Falleció con los ojos y la boca abiertos, lo que dio a su rostro una expresión terrorífica; aunque no llegó a exhalar un solo gemido. Sorprendiendo a todos, Morfidio lloró ante su cadáver durante horas.
Algunos días después, escoltaron a los cinco supervivientes hasta el edificio central, donde fueron nuevamente encerrados en otro oscuro calabozo, rodeados de ratas y cucarachas. Los prisioneros hicieron lo posible por evitar las mordeduras de unas y otras y, aunque lo lograron en ocasiones, el olor que desprendían aquellos bichos fue su peor tortura. Los excrementos y la suciedad tenían tal grado de podredumbre que resultaba difícil vivir en esas condiciones. Debido a ello, algunas heridas se infectaron, aunque Arquimaes pudo curarlas. Incluso libró a Morfidio de una peligrosa inflamación.
Después de haber pasado unas jornadas horribles en las que no pudieron pegar ojo por culpa de la gran cantidad de roedores, y del ruido de los carceleros y los verdugos, fueron llevados al patio principal y arrojados desnudos a una charca pestilente, cuyo olor era tan fuerte que ni siquiera los soldados podían soportarlo.
Una tarde, después de comer, los condujeron a una sala grande, los dejaron ponerse su ropa seca y les hicieron esperar hasta que el sol empezó a ocultarse.
Varios soldados bien armados, comandados por Tórtulo, un hombre que solo tenía una mano, los encadenaron y los llevaron escaleras arriba, hasta el piso superior, donde un tribunal compuesto por una docena de hombres que cubrían su rostro con capuchas y horribles máscaras les esperaban para interrogarlos.
Los arrodillaron a golpes y les prohibieron hablar si no era para responder a sus preguntas.
—Contestad sin insolencia a lo que se os pregunte —ordenó el hombre de una sola mano—. O perderéis la lengua.
Después de unos minutos de silencio sepulcral, las puertas de madera se abrieron y un hombre entró acompañado de un pequeño cortejo y de su guardia personal; era Demónicus en persona.
Era extremadamente alto, y su expresión mostraba a un hombre que odiaba a la humanidad entera. El pelo largo y negro caía en cascada sobre sus hombros y, de la frente, salía un mechón de pelo blanco que le cruzaba la cabellera y se la dividía en dos partes iguales. El mechón blanco parecía una serpiente sinuosa que reptara sobre su cabeza y le daba un aspecto peligroso. Miraba con rabia y sus ojos despedían odio a raudales. Demónicus era la representación de lo peor del ser humano.
El Mago Tenebroso se sentó en el trono e hizo la primera pregunta.
—¿Quién de vosotros es Morfidio?
—Yo, señor. Soy el conde Morfidio.
—Tenemos cuentas pendientes contigo. Nos has perseguido y has encerrado a varios magos y hechiceros muy queridos por nosotros. Antes de condenarte a muerte queremos que nos digas para qué has venido a nuestras tierras sabiendo que aquí no serías bien recibido.
—Gran mago, os traigo algo especial… Éste es Arquimaes, el alquimista, a quien seguramente conocéis. Es poseedor de un extraordinario secreto que no me ha querido revelar. Pero estoy seguro de que vosotros seréis capaces de arrancárselo.
—¿De qué secreto hablas?
—Se trata de un descubrimiento extraordinario. Creo que ha descubierto la piedra filosofal. He leído una frase que escribió en un pergamino en la que asegura que es capaz de convertir a los hombres en seres valiosos. ¿Qué otra cosa puede ser sino el poder de convertir a los seres humanos en inmortales? Además, he visto con mis propios ojos cómo ha sido capaz de devolver la vida a ese muchacho en dos ocasiones. ¡Le ha hecho revivir con su extraordinario poder! La cuestión, mi señor Demónicus, es que no he podido arrancarle la fórmula, y por eso os lo he traído. Espero que sepáis recompensarme debidamente.
—¿Recompensar a un bastardo como tú? ¿Qué esperas recibir de nosotros?
—Quiero ocupar el trono de Arco de Benicius a cambio de una fidelidad absoluta a tu reino. Os ayudaré a extender el poder de los hechiceros. Yo seré la mano de hierro que pondrá en pie vuestro Imperio Mágico. Puedo hacerlo y lo sabéis.
Algunos encapuchados intercambiaron palabras en voz baja mientras Demónicus consideraba su propuesta. Morfidio tuvo la impresión de que había dado en el clavo. Todos sus sufrimientos habían valido la pena.
—Es posible que tu oferta nos interese, conde Morfidio. Sabemos que eres lo bastante cruel como para imponer el orden y la disciplina que necesitamos. Pero no es fácil. Recuerda que aún tenemos que enfrentarnos a la reina Émedi, que se opondrá con todas sus fuerzas, y a la que aún no hemos podido destruir. Es nuestra mayor enemiga.
—Lo sé, pero soy capaz de enfrentarme con ella y derribarla de su trono, que se tambalea por momentos. Sus fieles huirán cuando vean lo que se avecina. Les demostraremos que nuestro poder es mayor. Pero yo había oído decir que la habías matado… ¿Entonces, no es cierto lo que se dice?
—Hemos enviado conjuros para eliminarla, pero nadie sabe por qué no han surtido efecto. Lo cierto es que ahora vive… y amenaza con atacar nuestro poder. Ha emprendido una caza contra todos los que practican la magia y la hechicería… Nos odia a muerte y nos hace responsables de todos los males que asolan su reino.
—Con el secreto de Arquimaes podréis enfrentaros a ella.
Demónicus, tras observar a Arquimaes durante unos segundos, ordenó que se lo acercaran.
—Así que tú eres el famoso Arquimaes.
—Sí. Yo soy el que dices.
—El amigo de la reina Émedi, el que le ha proporcionado ayuda y la ha ayudado a fortalecerse.
—Y lo seguiré haciendo cada vez que pueda. Ella es ahora mismo la única que se opone a vuestra tiranía.
—Dime, sabio, ¿estás dispuesto a entregarme tu secreto a cambio de tu vida y la de tu ayudante? —preguntó Demónicus directamente.
—De ninguna manera. Prefiero morir. Pero aunque lo hiciera, no os serviría de nada. En vuestras manos mi secreto es inservible —respondió con firmeza el gran alquimista—. Es para gente civilizada, no para animales salvajes.
—¡Llevadlo a la sala de torturas! —ordenó con rabia el Mago Tenebroso—. En cuanto a ti, Morfidio, más te vale que esa fórmula de la que hablas sea verdaderamente poderosa. Si nos has engañado lo pagarás caro.
—Os aseguro que…
El soldado más próximo le dio un golpe en la espalda que le hizo aullar de dolor.
—¡Perro, habla solo cuando te pregunten! —le recordó Tórtulo.
—Que ejecuten a esos soldados. No queremos espías aquí —sentenció Demónicus—. Y a ese muchacho, también.
—¡Dejadle en paz! —gritó Arquimaes, antes de recibir un golpe.
Morfidio hizo un gesto para pedir la palabra. Cuando se le concedió, dijo:
—Puede que nos sea útil. Hace cosas extraordinarias. Ha luchado contra una bola de fuego creada por Herejio y ha sobrevivido. ¡Arquimaes le ha resucitado dos veces!
—¿Ha luchado contra la magia de Herejio? —preguntó con asombro Demónicus—. ¿Él solo?
—Se lanzó a galope contra una gigantesca bola de fuego que Herejio había enviado contra mi castillo y la hizo añicos —explicó Morfidio—. Pero lo más extraordinario es que no le ocurrió nada. Estoy seguro de que está protegido por los poderes de ese secreto de Arquimaes. Es la prueba viviente de que Arquimaes sabe algo extraordinario.
—Quizá quiera darnos alguna información —dijo Demónicus—. Y tú, muchacho, si hablas, puedes salvar la vida. ¿Nos contarás lo que sabes?
—No sé nada. Y si lo supiera, no lo contaría —respondió Arturo.
—¡Encadenadlo junto a su maestro! —ordenó con rabia el Mago Tenebroso—. La tortura le hará recuperar la memoria.
Arturo se dio cuenta en ese momento de que una sombra se deslizaba tras una cortina que colgaba al fondo de la sala. Supo enseguida que alguien había estado observando el interrogatorio a escondidas y se preguntó quién sería. Pero no pudo seguir mirando, ya que los guardias empezaron a tirar de sus cadenas y los arrastraron hacia la puerta de salida.
LLEGAMOS a la Fundación cuando empieza a oscurecer. Me estoy recuperando del esfuerzo, pero aún me encuentro aturdido. Me siento como una marioneta que está a merced de un desconocido que me maneja a su gusto.
—Es mejor que te acuestes un rato —propone Metáfora—. Ahora estás agotado. Mañana me contarás lo que te ha pasado.
—Es alucinante. Formo parte de la historia. Los demás personajes giran a mi alrededor. ¡Me estoy convirtiendo en el protagonista! ¿Qué está pasando? ¿Qué me está ocurriendo?
—No lo sé, Arturo, pero ya lo averiguaremos. No te abandonaré. Estaré contigo hasta que lo descubramos.
—Tengo miedo. No soy dueño de mí mismo. Esto me supera…
—Descansa esta noche. Mañana estudiaremos el asunto. Quizá debamos ver a un médico. ¿De acuerdo?
Hago caso a Metáfora y entro en la Fundación, dispuesto a meterme en la cama y a descansar durante algunas horas. Ella se marcha y me encuentro con Mahania que, como siempre, me trata como a un hijo.
—Estás pálido, Arturo, ¿te pasa algo?
—No, no. Es que hace mucho frío y me siento un poco destemplado.
—Te voy a preparar una cena que te reconfortará mucho. Anda, sube a ver a tu padre, que ha preguntado por ti. Está en su despacho.
A pesar de que estoy hecho polvo, subo directamente a verle. Casualmente, me encuentro con Sombra que deambula silenciosamente por los pasillos.
—Hola, Sombra, voy a ver a papá.
—Te acompaño. Me ha mandado llamar. Creo que quiere encargarme algo.
Antes de abrir la puerta, Sombra da un par de golpes y esperamos a que nos autorice la entrada. Apenas han pasado unos segundos cuando papá abre la puerta.
—Ah, hola, Arturo. ¿Dónde has estado? Quería hablar contigo para… pasad, pasad. Sombra, tengo un encargo para ti.
—He tenido que hacer un recado con Metáfora —me disculpo.
—Muy bien, también quería hablarte de eso. He charlado con Norma y me ha contado que está muy contenta contigo… pero pasad, que quiero presentaros a alguien.
Entramos en el salón y nos encontramos con un hombre que nos mira con firmeza. Sombra me sigue y se mantiene en silencio.
—Arturo, Sombra, os presento al general Battaglia. Ha contratado nuestros servicios para hacer una investigación especial y debemos prestarle todo nuestro apoyo. General, este ser silencioso es Sombra, la persona que conoce la biblioteca mejor que nadie. Incluso mejor que yo. Es el alma de la Fundación… Y este joven es mi hijo Arturo…
—Encantado de conocerles a los dos —dice haciendo una especie de saludo militar, con inclinación de cabeza y todo eso—. Señor Sombra, Arturo… A sus órdenes.
—Hola, general; encantado —digo, tapando el bajísimo susurro de bienvenida de Sombra.
—El general está investigando sobre un supuesto ejército que existió en la Edad Media —explica papá—. Insiste en que ese ejército fue importante, aunque nadie sabe nada sobre él y no hay ninguna información que avale esa tesis.
—¡Estoy seguro de que existió y de que jugó un gran papel en la organización y el progreso de aquella época! ¡Lo llamaron el Ejército Negro! —afirma el militar—. Y espero demostrar su existencia… Con la ayuda de la Fundación, claro.
—¿Un Ejército Negro? —pregunto—. ¿En la Edad Media? No me suena de nada. Suena a videojuego o algo así.
—Nunca he oído hablar de él —dice Sombra—. Jamás he oído nada semejante. ¡Es una fantasía producida por mentes calenturientas!
—Es verdad —nos apoya papá—. Nunca hemos oído hablar de él y tampoco recuerdo haber leído nada sobre el particular. Pero, en fin, si usted cree que puede encontrar alguna pista, cuente con nosotros. ¿Verdad Sombra?
—Claro que puede contar con mi ayuda. ¿Por dónde quiere empezar?
—Me gustaría revisar todos los documentos que existen sobre estrategias militares de la época. Ya le diré exactamente qué siglos me interesan —pide, como si estuviera dando una orden—. Después hablaremos de castillos. Hay algunos que me interesan especialmente. Ah, y creo que también tienen armas y otros objetos, ¿verdad?
—Sí, en el primer sótano tenemos una pequeña colección, nada importante.
—También me gustaría verla —insiste el general.
—Esta misma noche haré una lista de libros y mañana se la entregaré —dice Sombra.
—Vaya, eso es eficacia. Un monje y un militar trabajando juntos pueden hacer verdaderas maravillas —dice el viejo general.
—¡Stromber! —exclama papá, mirando hacia la puerta—. Pase, pase.
—Me he enterado de que el general Battaglia ha llegado y quería presentarle mis respetos —dice desde la puerta—. Soy Frank Stromber, anticuario y coleccionista de antigüedades de la Edad Media. He oído hablar mucho de usted.
—Yo soy el general Battaglia, experto en estrategias militares de esa época maravillosa y misteriosa que es la Edad Media. Encantado de conocerle, amigo Stromber.
—¿Qué le trae por aquí, general? —pregunta el anticuario.
—Una investigación. Estoy siguiendo la pista a un ejército.
—¿Un ejército medieval?… En esos tiempos hubo muchos ejércitos.
—Éste fue diferente. Por lo que he descubierto hasta ahora, el Ejército Negro tenía unas características especiales. Muchos historiadores lo han ignorado, pero estoy seguro de que fue una pieza importante en un momento determinado de la historia. Yo quiero sacarlo a la luz.
—Vaya, esto empieza a animarse —dice papá—. Creo que podríamos celebrar una cena y hablar de todo lo que nos une. Por supuesto, Arturo y Sombra están invitados. ¿Qué les parece esta misma noche?
—Yo no sé si podré, papá. Creo que tengo un poco de fiebre y temo que vaya a peor. Prefiero acostarme, si no te importa —digo.
—Claro que estás disculpado, jovencito —dice el general—. Un buen soldado debe cuidarse.
—Yo también debo excusarme —dice Sombra—. Tengo mucho trabajo retrasado. Ya habrá más ocasiones.
—Nos las apañaremos nosotros solos —dice Stromber—. Un bibliotecario, un militar y un anticuario. Será una cena especial. Tenemos muchos temas en común. Nos lo pasaremos bien.
Mientras se organizan, Sombra y yo nos retiramos sigilosamente y los dejamos solos.
—¿Quién le habrá hablado del Ejército Negro al general? —se pregunta Sombra según subimos las escaleras—. ¿Quién le mandará meterse donde no le llaman?
—¿Sabes algo de ese ejército? —pregunto.
—Nadie sabe nada. Nunca existió.
—¿Cómo lo sabes?
Cuando Sombra quiere mantener algo en secreto, sabe hacerlo muy bien, por eso no me responde.
Entro en mi habitación y me encuentro en una bandeja la cena que Mahania me ha dejado preparada, mientras yo hablaba con papá. No falta nada: una sopa bien caliente, un filete, un flan y un zumo de naranja.
Me doy una ducha rápida. Luego, mientras veo una película en la tele, tomo la cena tranquilamente. Entonces pienso en lo que me ha dicho la pitonisa. Sé que sus palabras no tienen valor y que no puede saber lo que me pasará en el futuro, pero no puedo evitar que sus augurios me inquieten. Eso de que tendré que dividirme en dos me ha llamado la atención. Esas falsas predicciones no dejan de ser curiosas… e inquietantes.
No debí dejar que Metáfora me llevara a esa cita. Yo no creo en esas cosas, ni en la parapsicología, ni en espectros, ni en fantasmas del pasado o del futuro. La próxima vez que quiera llevarme a algún sitio de ésos, me negaré. No creo que me convenga empezar a meterme en esas historias, como el general Battaglia, que persigue la pista de un ejército. Como si un ejército se pudiese perder. Si existió tiene que haber datos en los libros, y si no los hay, es que nunca existió.
Llevo un rato intentando leer, pero no me concentro. He cogido un cómic, pero tampoco me apetece. Y es que estoy inquieto. Últimamente están pasando muchas cosas que no acabo de asimilar bien. Así que voy a poner una película de aventuras con caballos, viajes, música potente y todo lo demás… Pero algo va mal. Siento como una subida de calor mientras los párpados se me van cerrando… Y me pica todo el cuerpo… No sé qué pasa…
Después de rascarme durante un rato, me acerco al espejo y veo que estoy pálido. La letra «A» ha vuelto a aparecer en mi cara. Levanto la camisa del pijama y veo que mi cuerpo está, otra vez, invadido por las letras medievales. ¡Filas de palabras negras, organizadas en líneas rectas, unas debajo de otras, en formación militar, formando bloques rectangulares, se agitan sobre mi piel blanca!
Estoy aterrorizado. Esto va de mal en peor. Tengo que hacer algo. No puedo seguir pensando. Los ojos se me nublan, me tiemblan las piernas… Tengo el tiempo justo de tumbarme en la cama antes de perder el sentido.
ARTURO comprendió enseguida que todos los que entraban en la sala de torturas no volvían a salir vivos. Los ayudantes de los verdugos sacaban jaulas tapadas con grandes telas, en las que parecía haber prisioneros, aunque era imposible saber en qué estado estaban. Arturo, a través de una grieta en la puerta de su celda, contó hasta seis en un día.
La ferocidad de los verdugos, las herramientas, el olor a carne quemada y los gritos de los hombres que habían estado aullando toda la noche le hicieron entender que Arquimaes y él corrían un serio peligro. Cada segundo que permanecieran en ese lugar les acercaba a un final horrible.
Cuando los verdugos le encadenaron, supo que estaba viviendo sus últimas horas y que nadie vendría a salvarle.
—Lo siento, Arturo —dijo Arquimaes, cargado de pesadas cadenas—. Nunca habría imaginado este final para nosotros.
—Maestro, os estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de actuar como un caballero y haber destrozado esa maldita bola de fuego. Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado algo así —respondió Arturo—. Ahora sé que todo ha valido la pena. He salvado muchas vidas.
—Espero que nuestro paso por este mundo haya servido de algo y que los que vengan detrás de nosotros sepan aprovechar nuestro legado —dijo el sabio.
Las palabras de consuelo no aliviaron demasiado a Arturo. Había oído hablar de las torturas de los hechiceros, pero ahora, que se encontraba encadenado a una pared, con gruesas argollas de hierro oxidado y ennegrecido a causa de los restos de sangre procedente de los muchos infortunados que le habían precedido, asumió que las palabras siempre se quedan cortas.
Un verdugo alimentó la fragua que servía para enrojecer los hierros que se aplicaban sobre los cuerpos de los torturados y echó una pequeña palada de carbón mientras otro, sujetándolo por el mango, retorcía uno de aquellos hierros haciendo saltar miles de chispas anaranjadas.
Un hombre que estaba colgado por las muñecas comprendió que era para él y empezó a implorar perdón, pero un verdugo le asestó un golpe en el estómago que le dejó sin aliento. Después, el hierro ardiente empezó a acariciar su piel.
Arturo observaba el espectáculo con los ojos muy abiertos y la mente enfebrecida, sabiendo que, en cualquier momento, podría ocupar el puesto de ese pobre diablo.
La puerta se abrió y una figura envuelta en una tela negra entró, bajó la pequeña escalera y se acercó a Arturo. Aquella persona era la que había observado el interrogatorio tras la gran cortina.
Una mano salió de entre las ropas oscuras, levantó la camisa de Arturo y recorrió su cuerpo con curiosidad. Los dedos se deslizaron sobre las letras, que eran muy visibles a la luz del fuego.
—¡Llevadlo a mi cámara! —ordenó una voz juvenil y femenina—. ¡Tengo permiso del Gran Mago!
Los verdugos comprendieron que era una orden indiscutible e inmediatamente lo descolgaron. Mientras los soldados le escoltaban, miró por última vez a su maestro desde la puerta y le lanzó una mirada de angustia. Tuvo la terrible impresión de que le veía por última vez.
La desconocida vestida de negro caminaba con ligereza y a Arturo le costó trabajo seguirla debido a los padecimientos de los últimos días. Llevaba horas sin comer, y las carreras, las cabalgadas y los malos tratos le habían debilitado enormemente. Estaba al borde del agotamiento.
El trayecto fue corto y llegaron en seguida a la cámara de la joven. Apenas pusieron los pies en ella, se quitó el velo del rostro y dejó ver que era extraordinariamente bella. Tenía el pelo largo y negro, y un larguísimo mechón blanco que nacía en la frente y cruzaba su cabeza, dividiéndola en dos mitades exactamente iguales. El mechón blanco era como un río de plata en la noche. Era el vivo retrato de Demónicus.
—Dejadlo aquí y salid —ordenó la muchacha—. Esperad fuera.
Los soldados, después de asegurarse de que las cadenas estaban bien sujetas, arrojaron a Arturo al suelo y salieron de la estancia sin decir palabra.
—Soy Alexia, la hija de Demónicus —dijo la joven, ofreciéndole una jarra de agua—. Quiero que contestes a mis preguntas. Si me convences y respondes con honestidad, puede que salves la vida. ¿Me has comprendido?
Arturo hizo un gesto de asentimiento con la cabeza mientras bebía ansiosamente.
—¿Sabes leer? —preguntó Alexia.
—Sí.
—¿Puedes leerme lo que pone en esas inscripciones que tienes sobre la piel?
—No, no puedo. No sé qué significan —contestó Arturo.
—Quiero que me cuentes cómo te las has hecho. Pero que sea la verdad. ¿Es algún tipo de hechizo? ¿Te las ha hecho Arquimaes? ¿Eres un mago como él? ¿Es verdad que has revivido en dos ocasiones?
Arturo trató de incorporarse un poco para hablar. Alexia, que notó su esfuerzo, esperó con paciencia. Se dio cuenta de que estaba realmente exhausto y prefirió no forzarle.
—No es magia, ni hechizo, ni nada. No sé de dónde salen. Llevan ahí toda la vida. Creo que nací con ellas —dijo, finalmente—. Pero son inofensivas.
—Arturo, ayudante de Arquimaes, creo que sabes más de lo que dices. Te recuerdo que estás hablando con la princesa Alexia, hija de Demónicus, futura Gran Maga de las Tierras Pantanosas… Así que responde con claridad a mis preguntas: ¿Cómo lograste deshacer la gran bola de fuego? ¿Esas letras te ayudaron? ¿Eres mago? ¿Qué magia empleaste?
—No soy ni mago, ni hechicero, ni alquimista ni nada… Solo soy… Soy un viajero…
—¿Me has tomado por idiota? ¿Quieres volver a la sala de torturas? —preguntó airadamente Alexia, que estaba perdiendo la paciencia—. ¿De dónde vienes?
—De un sitio muy lejano. Aparecí por casualidad en la torre de Arquimaes y me convertí en su ayudante. Me vistieron como un caballero, me montaron a caballo… y destrocé a esa horrible bola de fuego. Es todo lo que sé.
—Ahora veremos si mientes —aseguró la hija del hechicero, poniéndose en pie y dando unas palmadas—. Conmigo no se juega.
Una puerta, que hasta ahora había pasado desapercibida a Arturo, se abrió y un hombre muy delgado que llevaba una caja de madera en la mano entró en el aposento.
—Rías, quiero que me digas si las letras que hay sobre el cuerpo de este muchacho han sido escritas por Arquimaes —ordenó Alexia—. Quiero saber todo sobre ellas. Lo que significan, para qué están en su cuerpo… ¡Y si tienen poderes!
El hombre se aproximó a Arturo y lo tumbó en el suelo, pisándole con el pie. Abrió la caja, sacó una especie de lupa bastante tosca y la pasó sobre el pecho del muchacho. Después de un breve análisis, se levantó y dijo:
—No hay ninguna duda. Estas letras pertenecen a Arquimaes. Conozco muy bien su caligrafía —sentenció con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas—. No las ha escrito directamente sobre la piel. Es como si las hubieran pegado. Es muy raro.
Alexia se acercó a Arturo y, tocando su piel con un bastón, dijo:
—Bueno, pequeño mentiroso, parece que la verdad se abre paso, ¿eh?
—Yo no he mentido. He dicho que no sabía…
—No me tomes por una ignorante. Ya ves qué fácil ha sido descubrir tus embustes. Ahora veamos si Rías puede descifrar lo que significan. ¿Puedes hacerlo?
—Llevará tiempo. Tendré que disponer de este pequeño libro viviente para estudiarlo a fondo. Hay que tener en cuenta que cada pliegue de su piel puede confundir la vista, así que tendré que inmovilizarlo, señora. Además, debo consultar algunas obras sobre el lenguaje secreto de los alquimistas, que suele ser muy complejo. Si no colabora y se mueve demasiado, es posible que tengamos que arrancarle la piel.
—Bien, así lo haremos. Mañana vendrás aquí para que puedas descifrarlo. Daremos una alegría a mi padre. Estoy casi segura de que el famoso secreto de Arquimaes está relacionado con la escritura de su piel. Y nadie debe saber el resultado. Habrá soldados en la puerta y no podrás decir a nadie lo que descubras.
—Sí, señora. Juro fidelidad. Seré discreto.
—Bien, ahora puedes retirarte. Busca lo que necesites, consulta tus libros. Y no me falles.
Rías salió de la habitación de Alexia haciendo una extraordinaria reverencia para poner de manifiesto que era una gran oportunidad para él y que se sentía muy honrado por la confianza. Dejó claro que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para dar satisfacción a su señora. Pero Arturo se estremeció. Comprendió que las próximas horas iban a ser muy duras.
* * *
Demónicus escuchó a su hija con cierta desconfianza. Sus palabras no acababan de convencerle. Aún la consideraba una niña, a pesar de que la había instruido en el arte de la mentira, la hechicería y la confusión.
—Te lo aseguro, padre, ese muchacho tiene la clave del secreto de Arquimaes. Dame la oportunidad de descubrirlo —rogó la princesa—. Sé que puedo hacerlo.
—No hará falta. Antes de que amanezca, ese sabio loco habrá recitado hasta la última palabra de esa supuesta fórmula mágica, si es que existe. Deja que yo me ocupe. Aunque me parece que es todo una mentira. Arquimaes no posee nada que nos interese.
—¡Ese secreto existe! —insistió Alexia—. ¡Arturo es la prueba viviente de que es real!
—Bien, pues mañana lo sabremos todo. Arquimaes hablará pronto.
—Arquimaes no dirá nada más que mentiras con tal de salvar su vida. Ganará tiempo contando historias falsas que solo te harán perder la paciencia. Morfidio no lo ha conseguido y nadie lo hará. Déjame utilizar a Arturo. Es un buen atajo para llegar a la verdad.
La reflexión de Alexia hizo dudar a Demónicus. ¿Y si tenía razón? ¿Y si era cierto que ese Arturo podía llevarles a la clave de todo ese asunto?
—¿Cómo piensas hacerlo? ¿Tienes algún proyecto?
—Sí, tengo un plan especial que no puede fallar —explicó Alexia—. Si me autorizas a llevarlo a cabo. Ese chico lleva escrito en la piel el secreto que queremos descubrir… Y creo que se trata de algo verdaderamente importante. Algo nunca visto. Pero necesito que Arquimaes no muera, debes ordenar que lo mantengan vivo. Si muere, Arturo no nos servirá de nada.
—Está bien, Alexia, tienes mi permiso.
—Gracias, padre, no te defraudaré —aseguró la joven hechicera, poniéndose en pie.
Demónicus la observó mientras salía de la estancia y pensó que su hija era una buena alumna. Siempre había deseado tener un hijo que le sustituyera, pero ella cada día le sorprendía con alguna habilidad nueva. Su educación como maga y hechicera estaba resultando muy provechosa. La astucia era, probablemente, una de las mejores armas para un Mago Tenebroso, y Alexia la había aprendido a la perfección.
NO consigo quitarme de la cabeza las palabras de la echadora de cartas. Ya sé que, posiblemente, todo lo que me dijo fuera falso, pero aun así, sus profecías me han intrigado.
Sin embargo, creo que gracias a ella he descubierto algo. Es posible que, durante mis sueños, mientras dormía, haya estado haciendo auténticos viajes al pasado. Si es así, mi problema es más grave de lo que pensaba porque resulta que mis sueños son reales. O sea, que los he vivido de verdad.
Esta última experiencia ha sido terrible. Todavía tengo temblores y sudores a causa del miedo que he pasado en ese mundo paralelo, o lo que sea, que ya no sé ni cómo llamarlo. Cada día tengo más claro que mi vida ha tomado un nuevo camino y que no sé hacia dónde va.
Aunque para miedo, el que estamos pasando en la Fundación, con esa presión del banco, que cada día que pasa se nota más. Del Hierro no ceja en su empeño de censar todas las obras y objetos que tenemos aquí. Continuamente viene gente desconocida que mueve los libros, cambia las cosas de sitio y se entromete en todo, invadiendo a veces nuestra intimidad. Aunque apenas hablamos del tema, sé que papá está muy disgustado con la actitud de los interventores y estoy seguro de que, si pudiera, los echaría a todos.
Sombra ha venido a verme para contarme algo sorprendente.
—El general está buscando información sobre ese Ejército Negro, pero me parece que pretende algo más que no nos dice.
—¿Quieres decir que nos oculta algo?
—Sí, estoy seguro de que tiene extrañas intenciones.
—¿En qué te basas para decir esto? ¿Le has visto hacer o decir algo raro?
—Bueno, de momento no es más que una intuición. Hay algo raro en todo esto. Stromber, Battaglia, el banco… Es como si se hubiesen juntado todos a la vez por algún motivo. Ya sabes, como las conjunciones de astros.
—Por supuesto, Sombra, amigo, pero no debemos exagerar. Puede que sea casualidad. A veces las cosas son así. Pero te informaré de cualquier cosa que me llame la atención.
—Más nos vale estar atentos… No me gusta nada lo que está pasando últimamente. Hay demasiada gente por aquí.
Sale de mi habitación refunfuñando, igual que hace siempre que está nervioso. A pesar de que sé que tiende a exagerar, me quedo preocupado. Yo también estoy con la mosca tras la oreja.
Metáfora me ha llamado esta mañana para decirme que va a venir a verme. Hace dos días que no voy a clase.
Mientras llega, estoy leyendo un libro sobre caligrafía medieval, que es el arte de escribir a mano, con herramientas como plumas, cañas u otros objetos que ya no se usan.
La inclinación de la mano, la cantidad de tinta que es necesario usar y todas las precauciones que hay que tener para hacer un buen trabajo, lo convierten en un arte con una base técnica extraordinaria.
Este libro me lo ha prestado Sombra, que sabe mucho de eso, ya que los monjes fueron los primeros y más expertos calígrafos. Eran capaces de escribir páginas enteras de libros sin torcer las líneas ni un milímetro y sin cometer un solo error, cosa que yo no sería capaz de hacer.
El artista que escribió el pergamino con el que me envolvieron cuando nací debía de ser un gran maestro de la escritura ya que, según observo en las letras de mi cuerpo, tenía una gran facilidad para dibujar letras maravillosas. La pena es que no consigo entender nada de lo que pone. Incluso he intentado leer en el espejo, por si acaso estaba escrito al revés, pero no hay nada que hacer. Eso de escribir palabras invertidas es una técnica muy utilizada en casi todos los juegos de rol y en los libros de aventuras.
Alguien da un par de golpes en la puerta. Dejo el libro a un lado y yo mismo abro, después de tapar las letras con la camiseta.
—Hola, Arturo, ¿qué tal te encuentras? —pregunta Metáfora, entrando alegremente y dándome un par de besos en la mejilla.
—Mejor. Me encontraba un poco agotado. Pero creo que voy recuperándome gracias a la ayuda de Mahania.
—He pensado mucho en todo lo que te pasa y me parece que ya tengo una solución. Es necesario ir al grano y encontrar un remedio.
—¿A qué te refieres?
—Pues a lo de tu inscripción, o tatuaje, o como lo quieras llamar. Ya has visto que la echadora de cartas no ha dado ninguna respuesta clara. Hay que buscar a alguien capaz de ayudarnos.
—¿Por ejemplo?
—¡Consultar a un especialista en tatuajes!
—¿Bromeas?
—Hay que hablar con alguien que entienda mucho de esas cosas. Un tatuador debe de saber qué motivos hacen que un tatuaje que no ha sido tatuado aparezca sobre la piel cada vez que le da la gana.
—No, gracias, no pienso ponerme en manos de un tatuador para que me diga lo que ya sé —le advierto.
—¿Lo que ya sabes? ¿Y qué es lo que sabes, si puede saberse?
—¡Lo que tú misma dijiste! ¡Eso es lo que sé!
—Vamos, hombre, no digas tonterías.
—¡Tú inventaste lo del pergamino!
—No es solo el pergamino, tiene que haber otra razón.
—¿Otra razón? ¿A qué te refieres?
—Pues que la tinta normal no se queda pegada al cuerpo. ¡Estoy segura de que se trata de una tinta especial!
—¿De qué estás hablando?
—¡Tiene que ser una tinta mágica! ¡Es algo sobrenatural! ¡Esa tinta seguro que la inventó un mago!
—¡Ese pergamino era de un alquimista, no de un mago!
—Bueno, sí, claro… Por eso quiero hacer esa prueba. Algún día tocaré esa tinta…
—Imagínate que te ocurre lo mismo que a mí y te pasas el resto de tu vida con el cuerpo inundado de letras medievales que van y vienen cuando quieren. ¿Te gustaría eso?
—Bueno, no queda tan mal. Hay gente que se hace tatuajes por todo el cuerpo y es muy feliz.
—Sí, pero se lo hacen voluntariamente.
—Claro, cuando lo encontremos, yo también me envolveré en ese pergamino voluntariamente.
La discusión me ha puesto un poco nervioso. Intento hacer una pausa para recuperarme. Me parece que Metáfora se ha vuelto un poco loca. Yo creo que no piensa bien lo que dice.
—Escucha, iré contigo a ver a un tatuador si me prometes que después te olvidarás del pergamino, de las letras y de todo lo demás —propongo.
—Ni hablar. Primero iremos al tatuador y después buscaremos la solución a lo de tus letras. Y te aseguro que si alguna vez me encuentro con ese pergamino me envolveré en él. ¡Si tú lo has hecho, yo también lo haré!
—Ningún tatuador querrá verme. Esto es una tontería.
—He encontrado uno. Es un amigo de un amigo que puede verte mañana. Quiere examinarte de cerca. Le he contado tu caso y está loco por conocerte.
—A ver si ahora me vas a ir enseñando por ahí como si fuese un mono de un circo o algo así.
—Deja de refunfuñar y descansa. Mañana por la tarde iremos a ver a Jazmín, el mejor tatuador de Férenix.
Sale de la habitación y me deja sumido en un mar de confusiones. Esta chica es un torbellino que hace conmigo lo que le da la gana.
* * *
Algo me ha despertado. No estoy seguro, pero creo que ha sido un brillo de luz… Y me parece que ese reflejo ha salido de la espada que está colgada en la pared. Posiblemente alguna luz exterior ha rebotado en la hoja y ha provocado un efecto luminoso que me ha dado de lleno en los ojos.
Lo peor es que me va a ser difícil dormirme otra vez. Son las dos de la madrugada. Voy a subir al tejado un rato, a ver si me entra sueño. Cojo la linterna y salgo de mi habitación. Todo el mundo duerme tranquilamente. La luz de la luna entra por los grandes ventanales e ilumina los pasillos. Es como una de esas noches que aparecen en las películas de fantasmas… Estoy pensando que voy a hacer una visita a mamá, que hace mucho que no hablo con ella. Todavía no le he contado esos viajes al pasado que estoy haciendo últimamente y esa súbita aparición de las letras. Subo al piso superior, que lleva al desván, donde está el cuadro.
Veo que todo sigue igual que la última vez que estuve aquí.
Descuelgo la gran sábana que cubre el cuadro y me siento en el sofá que hay enfrente. La observo durante unos instantes y, por fin, me decido a hablar:
—Hola, mamá. Aquí estoy otra vez. Tenía muchas ganas de hablar contigo para contarte las últimas novedades.
Espero un poco a que mi cabeza se asiente. Así gano tiempo para organizar mis ideas.
—Ya sabes que hace algunos días, cuando celebramos mi cumpleaños, hicimos una cena con mi profesora y con su hija Metáfora, que también es compañera de instituto. Es la primera amiga que tengo desde hace muchos años, bueno, desde siempre. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero creo que me gusta… O sea, como amiga. Pero no estoy seguro de que lleguemos a ser novios ni nada de eso. Es una buena compañera y me ayuda mucho en las cosas del instituto, pero nada más. Ella quiere saber lo que me pasa con esto del tatuaje y todo eso, y supongo que me compadece, por eso no creo que yo le interese demasiado… También estuvo presente cuando me pasó algo extraordinario. Verás, la noche que vino a cenar me sentí mareado y tuve que acostarme un rato y ella me acompañó a mi habitación. Entonces ocurrió algo increíble, algo que no me había pasado nunca y que no sé a qué se debe… ¡Hice un viaje temporal! Ya sabes, un viaje al pasado, a la Edad Media. ¡Y conocí a Arquimaes, el alquimista que papá tanto adora! ¡Y mi cuerpo se llenó de letras! ¡Fue alucinante! Las letras del pergamino que utilizó papá para envolverme cuando nací… Metáfora dice que la tinta de ese pergamino era mágica… Ya ves tú…
Tengo la impresión de que sus labios sonríen, pero sé que es una ilusión óptica producida por alguna luz del exterior o cualquier otra cosa. Ya sé que los cuadros no se mueven ni cambian de forma. Lo sé muy bien. Eso solo ocurre en las películas y en los libros, como dijo la pitonisa.
—Supongo que te sorprende que te diga algo así. Ya sabes que yo no creo en la magia, pero te aseguro que ocurrió de verdad. Y no tengo ninguna explicación para describir este fenómeno extraño, pero sí sé algo, que no tiene nada que ver con marcianos y gente de otros planetas. Y que tampoco es un milagro, es simplemente, un viaje en el tiempo. Eso es todo… Aunque, claro, a lo mejor fue un regalo de cumpleaños del destino… Bueno, ya sé que no es para tomarlo a broma, pero… en fin, un poco de humor no viene mal, ¿no?
Como considero que ya he terminado la visita, cojo la sábana y vuelvo a tapar el cuadro con mucho cuidado. Siempre que lo hago, tengo miedo de que, la próxima vez que venga, el cuadro haya desaparecido…
—Bueno, mamá, debo irme. Se hace tarde. Te prometo que vendré a verte más a menudo.
Salgo un poco más tranquilo. Hablar con mamá me relaja y me sienta bien. Bajo la escalera y veo un resplandor que me sorprende. Es una luz fugaz, que parece moverse libremente. ¿De dónde vendrá? Continúo bajando y llego hasta la planta de los invitados, pero no veo nada. No hay ni rastro de ella. ¿Dónde se habrá metido? ¿O he visto fantasmas?
Como todo el mundo está dormido, me asomo por el hueco de la escalera para ver de quién se trata. ¿Quién andará a estas horas dando vueltas por ahí?… ¡Ahí está!… Es alguien que acaba de salir del portón de la escalera del sótano… Pero ¡si es papá! ¿Qué estará haciendo a estas horas ahí abajo? ¡Qué extraño! ¿De dónde vendrá?
ARTURO fue arrojado a la celda, al lado de Arquimaes, que yacía acurrucado, temblando y gimiendo de dolor. El sabio tenía el cuerpo lleno de cardenales y por algunas heridas abiertas perdía sangre.
—Maestro, soy yo, Arturo… ¿Puedo ayudaros?
—No puedes hacer nada por mí. Esos salvajes me han golpeado con tanta ferocidad que ya no siento mi cuerpo. Apenas puedo moverme.
—Tengamos confianza. Cuando vean que…
—No nos hagamos ilusiones, nadie sabe que estamos aquí y nadie vendrá a rescatarnos. Ahora solo hay que morir con valor y dignidad… Y no abrir la boca, pase lo que pase. Éste es mi destino.
—Pero, no puedo quedarme impasible ante semejante injusticia. Tengo que hacer algo. Estoy aquí por algún motivo.
—Tienes que permanecer en silencio. No digas nada. No sabes nada. Eres un ayudante, y a los ayudantes no se les permite el acceso a los secretos del maestro. Salva tu vida, al menos.
Cuando Arturo vio en qué estado se encontraba Arquimaes, empezó a llorar en silencio. Supuso que estaba escuchando sus últimas palabras. Después de lo que había padecido desde la noche del secuestro, el encierro en el castillo de Morfidio, la huida y estas sesiones de tortura, a Arquimaes apenas le quedaban fuerzas. No estaba preparado para soportar tanto dolor. El alquimista ya había tomado la decisión de morir antes de confesar un secreto que ahora se perdería en la noche de los tiempos. ¿De qué le habían valido tantas horas de estudio e investigación?
Como si le hubiera leído el pensamiento, Arquimaes añadió.
—Arturo, tienes que comprender que esta vida es dura para todos. Que no estamos aquí para dejar pasar el tiempo como si fuésemos hojas de árboles, sino que debemos contribuir a mejorar la vida de nuestros semejantes. Hemos de intentarlo, ¿comprendes? Por eso he dedicado casi toda mi vida al estudio y a la investigación. No quiero dejar un vacío detrás de mí.
—Pero, maestro, ahora todo ese esfuerzo se va a perder. Si morís, de nada habrá servido tanto trabajo. Ni siquiera la muerte de esas personas inocentes estará justificada.
—Tienes que tener fe, Arturo. Mi descubrimiento revivirá. Algún otro lo sacará a la luz. Es solo cuestión de tiempo.
—¿Y si Demónicus es el premiado? ¿Y si cae en poder de gente malvada?
—Mi obligación es no ponerlo en manos de brujos, hechiceros y magos oscuros. Ellos aplastan y someten a la gente con sus sortilegios y yo no puedo contribuir a este crimen. Hay una lucha entre reyes y hechiceros, entre alquimistas que sirven a la ciencia y alquimistas que sirven a la magia negra. Nosotros somos de los primeros y nunca debemos prestarles ayuda, nuestra alma se cocería en el infierno durante toda la eternidad.
Luego, Arquimaes cayó dormido en un profundo sueño. Arturo se quedó a su lado, velando por su salud, pensando en todo lo que estaba ocurriendo. En el fondo de su corazón, sabía que su maestro tenía razón. Él mismo recordaba haber visto cómo sus amigos y vecinos habían sufrido los encantamientos de los brujos… ¿O lo había soñado?
* * *
Al amanecer, cuando dos verdugos entraron en busca de Arturo, vio cómo el sabio era llevado al potro de tortura. No pudo evitar un retortijón en el estómago al pensar que aquella máquina servía para alargar los miembros de los prisioneros. Sintió un intenso dolor por su maestro.
Le llevaron hasta la habitación de Alexia, donde Rías le estaba esperando, con todas sus herramientas preparadas. Mientras le ataban a una columna, sintió cómo el cuerpo empezaba a picarle y se preguntó a qué se debía aquella extraña picazón que le estaba poniendo nervioso y le irritaba sobremanera.
Unos minutos después, Alexia entró en la sala con una sonrisa extraordinaria, que tenía por finalidad ganarse la confianza de Arturo.
—Arturo, ayudante de Arquimaes, tengo una oferta para ti. Mi padre accede a liberar a tu maestro si nos explicas con claridad lo que significan esas letras que adornan tu cuerpo. Y es mejor que me lo digas rápido, antes de que Rías empiece su trabajo… Así te evitarás sufrimientos.
—No tengo nada que decir, Alexia, hija de Demónicus —respondió Arturo—. Prefiero morir antes que darte información. Los alquimistas no hacemos tratos con hechiceros.
Alexia se mostró desconcertada por las palabras del joven, al que creía moralmente vencido. Había planificado la puesta en escena de la noche anterior, encerrándole en la misma celda de Arquimaes para que pudiera sentir de cerca el sufrimiento de su maestro, pero se había equivocado; las palabras de Arquimaes le habían fortalecido.
—Entonces dejemos que Rías haga su trabajo —dijo, mientras se sentaba—. Salid todos —ordenó a los soldados y a los criados.
Alexia no quería que hubiera testigos de lo que iba a suceder a continuación. Si había algún secreto que desvelar, lo quería para ella sola y nadie podía estar presente, aparte de Rías, que era de su absoluta confianza.
—Ama, no hay problema —susurró Rías, blandiendo una pequeña pinza que usó para estirar la piel de Arturo, produciéndole un dolor agudo e intenso—. Le sacaremos hasta el último secreto de su pequeño corazón… Y, ahora, veamos qué palabras se han escrito sobre este cuerpo.
Arturo no podía evitar gemir de dolor cada vez que Rías introducía una aguja o un bisturí en su piel. El lector de jeroglíficos estaba haciendo un buen trabajo. Cada letra era escudriñada con suma atención y después copiada con gran exactitud por Alexia en un pergamino. Con los mismos caracteres, al mismo tamaño y en la misma situación. Lo medía todo cuidadosamente y, en más de una ocasión, tuvo que aplicar las pinzas para estirar la piel, ya que le costaba trabajo determinar exactamente las características de alguna letra o signo.
—Una letra «O», que mide exactamente lo mismo que la anterior y con un rabo que sobresale arriba, a la derecha —dijo Rías—. Tiene una curiosa inclinación hacia la derecha, debido, posiblemente a que está cerca de la tercera costilla —dijo Rías, poniendo mucha atención en lo que decía, ya que era consciente de que el más leve error podía dar al traste con todo su trabajo.
El dolor era insufrible, pues Rías no tenía ninguna consideración con Arturo. Ahora la piel le picaba con tanta fuerza que estaba punto de llorar. Algunas pequeñas heridas sangraban abundantemente, lo que complicaba el trabajo de Rías, que se veía obligado a pasar un paño para limpiarlas y provocaba un dolor añadido a su víctima.
Entonces, ocurrió algo extraño. Aunque no podía verle la cara, Arturo se dio cuenta de que Rías estaba padeciendo algún poderoso suplicio que le mantenía rígido y le obligaba a soltar pequeños gemidos acompañado de breves estertores.
—¿Qué te ocurre, Rías? —preguntó Alexia, sin saber exactamente qué le pasaba—. ¿Te encuentras mal?
Pero Rías no podía hablar. Su cuerpo empezó a retorcerse, como si alguien hubiera clavado una lanza en su cuerpo y la retorciera con fuerza.
—¡Rías!… ¡Rías! —insistió la joven bruja, preocupada—. ¿Qué te ocurre?
Rías se incorporó como si una fuerza poderosa le estuviese empujando. Era como un muñeco al que alguien intenta levantar, a pesar de que su cuerpo insistía en dejarse llevar por la fuerza de la gravedad. Arturo giró la cabeza para ver qué ocurría, pero apenas pudo distinguir la espalda del hombre, que se movía compulsivamente.
—¡Dioses! —exclamó Alexia cuando observó con claridad lo que estaba sucediendo ante sus ojos—. ¡Es una maldición!
¡Una legión de letras negras se habían despegado del cuerpo de Arturo y aprisionaban a Rías, al que estaban asfixiando! ¡Las letras estaban vivas y levantaban el cuerpo del descifrador! ¡Parecía que hubieran venido en ayuda de su dueño!
Cuando Arturo consiguió ver lo que sucedía, su mente se negó a aceptarlo. Las letras de su cuerpo estaban vivas y actuaban en defensa propia.
Alexia, que no era capaz de emitir una sola palabra, dio un paso hacia atrás para salir de la estancia mientras Rías iba perdiendo fuerza y empezaba perder el conocimiento. Disimuladamente, la princesa giró la llave de la cerradura. Alexia estaba a punto de abrir la puerta cuando, en cuestión de segundos, las letras dejaron caer el cuerpo sin conocimiento de Rías e, igual que aves de presa, se lanzaron velozmente a por ella, la envolvieron y la arrojaron al suelo, ante Arturo. Después, las letras mágicas retorcieron las cadenas que tenían aprisionado a Arturo y le liberaron completamente. Luego, volvieron a unirse a su cuerpo y se incorporaron nuevamente a su piel blanca. Y se hizo el silencio.
Alexia, maravillada, comprendió el poder de Arturo y se arrodilló ante él, haciéndole ver que estaba dispuesta a obedecerle. Para ella, Arturo era un mago con más poder que su propio padre. Arturo la había asombrado. La princesa, acostumbrada a ver poderosos hechizos, quedó deslumbrada por ese nuevo poder del que nunca había oído hablar.
Pero Arturo no se dejó llevar por los nervios e hizo la cosa más útil que se le ocurrió: cogió un cuchillo del estuche de herramientas de Rías y lo colocó con fuerza sobre la garganta de la muchacha, demostrándole que estaba dispuesto a clavárselo si gritaba o hacía algún movimiento sospechoso.
—¡Ahora, hija de Demónicus, vamos a liberar a Arquimaes antes de que las letras voladoras obliguen a mi mano a cortarte el cuello!
* * *
Después de padecer el tormento del torno, Arquimaes había sido arrojado a una oscura mazmorra. Allí sufrió durante horas los peores tormentos que un ser humano es capaz de soportar.
Durante todo ese tiempo, desagradables animales se habían desplazado sobre su cuerpo, rozándolo con sus babeantes lenguas y posando sus escamas sobre su piel. Feroces lagartos le habían amenazado con despedazarle con sus terribles fauces. Millones de gusanos habían reptado sobre su cuerpo, dispuestos a invadir sus pulmones. Terribles alimañas le habían lanzado su fétido olor a la cara y le habían provocado horribles temblores…
A pesar de que sabía que todo era una ilusión de su mente, producida por los brebajes y maleficios de los hechiceros tenebrosos, Arquimaes había padecido el tormento exactamente igual que si se hubiese tratado de seres vivos y reales. La magia negra invocada por aquellos hechiceros negros era tan real y poderosa, que sus víctimas tomaban como ciertas las apariciones y espejismos que sus conjuros provocaban.
Arquimaes no dejaba de gritar y de gemir. Aunque en algún momento estuvo tentado de usar su propia magia para deshacer los hechizos, se dio cuenta de que no tenía fuerzas para llevar a cabo ni el más mínimo esfuerzo. Su mente se había debilitado y sus fuerzas flaqueaban. Comprendió que estaba a punto de rendirse y de que corría el peligro de descubrir su secreto.
Entonces, la puerta de la celda se abrió… Y lo que ocurrió a continuación le pareció tan sorprendente que creyó haber enloquecido definitivamente.
NO he conseguido averiguar qué estuvo haciendo papá la otra noche, cuando le vi saliendo de la puerta que lleva a los sótanos. Por muchas vueltas que le he dado, no he encontrado una respuesta a esa extraña visita. ¿Para qué habrá bajado a los sótanos él solo, a esas horas? Quería comentárselo a Sombra pero, al final, he decidido no hacerlo. Ya lo averiguaré por mi cuenta.
Para evitar la visita al tatuador de Metáfora, he «recuperado» la salud, y he venido a clase. Es mejor enfrentarse con los bárbaros de Horacio que con un tipo que disfruta perforando la piel de la gente. La idea de visitarlo no me hace feliz. Además, creo que no va a servir para nada; lo mío no es un tatuaje, aunque mi amiga intente buscar cualquier tipo de explicación.
Por lo que veo, todo sigue en su sitio. Mercurio controla la entrada para evitar que los vendedores de droga se cuelen o que haya peleas. El instituto es grande y aquí viene mucha gente. Alumnos, padres, representantes de editoriales, vendedores de productos de limpieza… menos mal que los de Primaria están en otra zona y por aquí solo estamos los de Secundaria. Desde que se produjo ese cambio, hay más espacio para todo el mundo. Así, los mayores tenemos nuestro territorio. Solo algún que otro pequeñajo se atreve a venir a nuestra área. Como Cristóbal: cada vez que viene, Horacio le humilla. La verdad, no sé qué busca ese chico aquí.
Ahora están construyendo un teatro y un gimnasio. La pena es que la biblioteca siga en el edificio antiguo y sea tan pequeña.
Metáfora me ha visto. Ahora viene hacia mí y me saluda con la mano.
—¿Qué haces aquí, Arturo?
—Es que ya me encuentro mejor. Anoche tomé una medicina que me dio Mahania y esta mañana me sentía tan bien que he decidido venir.
—Me alegro, así esta tarde vendrás conmigo a ver a Jazmín.
—No, ni hablar. Tengo muchas cosas atrasadas y debo hacer algunos recados. Ya lo veré otro día.
—Me lo prometiste. Me dijiste que hablarías con él.
—Pero bueno, ¿qué interés tienes en que hable con ese tipo? ¿Es que te paga? —insisto.
—Oye, no hace falta que seas grosero conmigo, ¿sabes?
—¿Te está molestando? —pregunta Horacio, acercándose—. ¿Este idiota te está gritando?
—No te metas, Horacio, no es asunto tuyo —dice rápidamente Metáfora—. Déjanos en paz.
—No dejaré que este tío raro se meta con una chica de mi clase —dice en plan amenazador, lanzando su mochila al suelo—. Ahora te vas a enterar, idiota.
—¡Estate quieto! —grita Metáfora—. ¡Márchate de aquí!
Pero Horacio no le hace caso y se lanza contra mí, con los puños cerrados, dispuesto a golpearme. Me ha pillado desprevenido y doy unos pasos atrás para no perder el equilibrio. Pienso rápidamente en una solución, pero no se me ocurre ninguna. No sé cómo salir de este lío.
—¡Ven aquí, cobarde! —grita Horacio, llamando la atención de otros compañeros, que ya empiezan a formar corro a nuestro alrededor—. ¡Te voy a enseñar a maltratar a las chicas!
—¡Yo no he maltratado a nadie! —grito mientras esquivo un puñetazo que se pierde en el vacío—. ¡Déjame en paz!
Pero no está dispuesto a soltar la presa. Se ha dado cuenta de que no sé pelear y veo en sus ojos que quiere aprovechar la ocasión.
—¿Qué pasa aquí? —grita Mercurio, interponiéndose entre nosotros—. ¡Aquí no se viene a pelear, aquí se viene a aprender!
—¡Ha maltratado a Metáfora! —exclama Horacio.
—¡Es verdad, yo lo he visto! —dice un amigo suyo.
—¡La estaba gritando e iba a pegarla! —añade otro.
—¡No es verdad! —chilla Metáfora—. ¡Estábamos hablando!
—¡No defiendas a ese maltratador! —grita Mireia.
Mientras sus amigos intentan calentar el ambiente, Horacio ha conseguido darme un puñetazo en la cara sin que Mercurio haya podido impedirlo. Sin embargo, y haciendo gala de una energía extraordinaria, ha conseguido agarrarle del brazo y le ha inmovilizado.
—¡Esta pelea ha terminado! —ordena Mercurio—. ¡Se acabó!
—¡Me has hecho daño! —brama Horacio—. ¡Se lo diré a mi padre y te denunciaré! ¡Tengo testigos!
—Vamos, no digas tonterías —dice Mercurio, dándose cuenta de que se ha podido meter en un lío—. Solo he intentado detener la pelea.
—¡Me has hecho daño para defender a un maltratador! —insiste Horacio, frotándose el brazo—. ¡Vosotros lo habéis visto!
—¡Es verdad! —gritan algunos—. ¡Mercurio ha atentado contra Horacio!
—¡Eh, un momento! —protesta Mercurio—. Yo solo he detenido una pelea. No he hecho daño a nadie.
—Yo hablaré en tu favor —dice Metáfora—. La pelea la ha empezado Horacio.
—Sí, él me ha agredido primero —explico—. Mercurio ha intentado ayudarme.
—Claro, para ayudarte a ti me ha golpeado a mí —dice Horacio—. Por ayudar a uno que es amigo tuyo, has atacado a otro que no te cae bien. Hace tiempo que me tienes ganas y has aprovechado la ocasión. Voy a llamar a mi padre ahora mismo para explicárselo.
El director, ante el bullicio que se ha organizado, ha decidido intervenir.
—Mercurio, ¿qué ha pasado?
—¡Me ha pegado! —exclama Horacio—. ¡Me ha hecho daño! ¡Voy a demandar al colegio!
—Mercurio, venga a mi despacho… Los demás a clase… Horacio, ven conmigo… Y Arturo también.
—Yo estaba presente y lo he visto todo —dice Metáfora—. También quiero ir.
—Ya hablaré contigo, pero ahora vete a clase —ordena el director—. Haz lo que te digo.
MIENTRAS le liberaban de sus cadenas, Arquimaes se preguntó a qué se debía que, ahora que estaba a punto de darse por vencido, los verdugos decidieran soltarle. Cuando llegó al patio de armas y vio cómo Arturo mantenía prisionera a Alexia, montados en el mismo caballo, con un cuchillo presionando sobre su garganta, lo comprendió todo.
—¿Cómo lo has conseguido? —preguntó el sabio, cubriendo su débil cuerpo con una capa que arrebató a uno de los soldados—. ¿Qué va a pasar ahora?
—Que nos vamos de aquí ahora mismo, maestro —afirmó—. Y nos llevamos a la hija de Demónicus con nosotros. Será nuestro rehén.
—Eso no le va a gustar a ese mago diabólico. Se pondrá furioso y nos lo hará pagar caro.
—Ya lo hemos pagado caro. No perdamos tiempo y salgamos de aquí —respondió Arturo, tirando de las riendas de su montura, a la que había añadido un arco con un carcaj repleto de flechas—. ¡Abrid paso! ¡Y recordad que, si nos perseguís, pondréis en peligro la vida de Alexia!
Los soldados, que comprendieron el mensaje, se apartaron y los dejaron salir. Arturo iba delante y Arquimaes le seguía de cerca, con un caballo de refresco. Cabalgaron lentamente por las calles pobladas de enemigos que hubieran dado gustosamente su vida a cambio de liberar a su princesa, pero ninguno se atrevió a hacer un gesto peligroso, por si acaso. Ese muchacho que la mantenía prisionera parecía dispuesto a todo.
Arturo vio algunas sombras que se deslizaban sobre los tejados, con los arcos dispuestos para disparar, siguiéndolos de cerca. Buscó las calles más anchas y de mayor tránsito de gente, en busca de mayor seguridad. Además, rodeó su cuerpo y el de Alexia con una cuerda, asegurando de esta manera la proximidad de ambos, poniendo en mayor peligro a la princesa. Después, una flecha pasó rozando a Arquimaes, y el que la disparó debió de arrepentirse de haberla lanzado, a juzgar por el grito que dio antes de morir a manos de los suyos.
Menos de una hora después llegaban a campo abierto y apretaron el paso. Algunos jinetes hicieron un amago de avanzar hacia ellos, pero desistieron en cuanto Arturo levantó la mano armada, recordándoles su amenaza. Sin embargo, el joven vio cómo algunos, en vez de volver al castillo, se dirigían a los bosques cercanos que se extendían a ambos lados del camino. Seguramente con la intención de esperarlos un poco más adelante y tenderles una emboscada. Pero decidió seguir adelante, ya que en ese momento lo importante era alejarse lo más posible de aquel siniestro lugar en el que tanto habían sufrido.
Cruzaron la llanura sin que hubiera ningún soldado a la vista, a pesar de que sabían perfectamente que los seguían y que aprovecharían la mínima oportunidad para lanzarse sobre ellos. Al llegar a un alto, Arturo detuvo su caballo y ordenó a Alexia que montara en el de refresco, pensando que, de esta manera, correrían bastante más. Le ató las manos y encordó ambos caballos para evitar que pudiera alejarse demasiado de él.
—Recuerda, Alexia, si intentas algo, no llegarás lejos. Soy un buen cazador y manejo el arco con extraordinaria habilidad —mintió con desparpajo—. No escaparías viva.
—No vivirás lo suficiente como para disfrutar de tu triunfo —respondió la joven hechicera—. Los hombres de mi padre no te dejarán escapar. Y si me matas, sufrirás tanto que lamentarás haberme conocido.
Una columna de humo que provenía de una colina avanzada les advirtió de que los hombres de Demónicus les estaban cerrando el paso. De hecho ya habían empezado a quemar todas las aldeas y lugares en los pudieran recibir alguna ayuda. ¡Los estaban cercando!
Arturo comprendió que, a pesar de sus advertencias, los perseguirían hasta el fin del mundo si fuese preciso. Estaba claro que no los dejarían escapar. Su audacia iba a costarle caro.
Mientras seguían su alocada carrera hacía la ansiada libertad, Demónicus había reunido a los hechiceros y oficiales para organizar el rescate de su hija. Estaba fuera de sí y pidió que trajeran inmediatamente a su presencia a los soldados que estaban con Alexia cuando Arturo la hizo prisionera.
—La princesa quiso quedarse sola con él, mi señor —se disculpó el oficial que estaba al mando—. No vimos cómo sucedió. Nos ordenó quedarnos fuera y cumplimos sus órdenes. Rías estaba en la estancia.
—Maldito inútil. ¿Quieres decir que la culpa la tiene ella? Deberías saber que un condenado a muerte es un hombre desesperado y nunca hay que darle la oportunidad de escapar porque es seguro que la aprovechará.
—La princesa nos dio órdenes muy concretas —insistió el hombre—. Cerró la puerta con llave para que no pudiéramos entrar, Gran Mago.
—Yo también te voy a dar órdenes muy concretas: ¡antes de que anochezca quiero ver tu cadáver y el de tus hombres sobre esta alfombra! Elegid vosotros mismos la forma en que queréis morir…
Y ahora, salid de aquí antes de que pierda la paciencia y os envíe a la sala de torturas para que os arranquen la piel a tiras u os lance al foso de los dragones para que les sirváis de alimento. ¡Fuera de aquí, inútiles!
Rías comprendió que ahora le tocaba a él dar explicaciones. Tragó saliva antes de ponerse de rodillas ante su señor.
—Explícame lo que ha pasado —le ordenó el gran Mago Tenebroso—. Y no se te ocurra mentir.
—La verdad, mi señor, es que habíamos atado a ese criado a una columna con una gruesa cadena. Vuestra hija estaba sentada a mi lado para escribir lo que yo iba descifrando del cuerpo del prisionero…
Demónicus esperó pacientemente a que el hombre continuara su relato pero, cuando le vio titubear, tuvo claro que iba a escuchar cosas extrañas.
—Entonces, ocurrió algo sorprendente… Un hechizo inexplicable… ¡Las letras que estaban tatuadas sobre el cuerpo del chico cobraron vida y me atenazaron la garganta!
—¡Eso no es algo sorprendente, idiota, eso es magia poderosa! —estalló Demónicus—. ¡Sigue!
—Las letras volaron a mi alrededor y me asfixiaron hasta que perdí el sentido. Cuando me desperté, él y Alexia habían desaparecido. ¡Era un sortilegio de Arquimaes! ¡Esas letras las había escrito Arquimaes con alguna intención! ¡Son letras de poder!
—¿Qué ponía en aquellas letras? ¿Qué significado tenían?
—Apenas habíamos empezado a descifrar su contenido cuando ocurrió lo que os he relatado. Aquí están escritas las que la princesa dibujó en el papel antes de…
—¡Trae!
Rías se deslizó sobre la alfombra y entregó el papel a Demónicus.
—Aquí no hay casi nada. Esto es una broma…
—No, mi señor, ya os he dicho…
—¡Ya te he oído, estúpido! ¡Mi hija ha sido secuestrada a cambio de unas letras que no significan nada! Te voy a dar hasta el anochecer para que descifres lo que pueden significar. Si cuando el sol se haya puesto no lo has conseguido, es mejor que te unas a esos soldados que acaban de salir de aquí, ¿entendido?
—Sí, mi señor, haré lo posible…
—Sal de aquí y empieza a trabajar. ¡Que venga Oswald!
—Estoy aquí, mi señor —respondió un individuo grande como un toro, saliendo del grupo de soldados—. ¡A vuestro servicio!
* * *
Mientras tanto, Arturo, Arquimaes y Alexia, tras cruzar algunas comarcas muy pantanosas, habían alcanzado terreno firme y estaban a punto de entrar en una zona rocosa. Los caballos estaban cansados y decidieron reposar para recuperar fuerzas.
—No conseguiremos escapar —dijo Arquimaes, dejándose caer sobre una gran piedra plana—. Apenas hemos avanzado.
—No hay más remedio que seguir adelante —indicó Arturo—. Si desfallecemos nos cogerán prisioneros y no tendremos más oportunidades de salvar la vida.
—No tenéis ninguna oportunidad —añadió Alexia—. Estáis rodeados y nadie vendrá en vuestra ayuda. A estas horas, mi padre ya habrá organizado algún plan para eliminaros de la faz de la tierra.
—Escucha, pequeña bruja, si quieres llegar a ser Gran Maga, manten tu boca cerrada —advirtió Arturo con una determinación que sorprendió al mismísimo Arquimaes—. ¡Si nosotros morimos, tú también mueres!
Por primera vez, Alexia comprendió que su vida corría peligro. La voz de Arturo había adquirido un tono más adulto y más resuelto. Indudablemente, enfrentarse con la muerte le había hecho crecer.
—¿Adónde piensas ir? —preguntó Arquimaes, dando por hecho que el joven ya era el jefe de la expedición.
—No lo sé. No conozco esta región. Yo vengo de… de otro lugar, de otro país. ¿Qué sugerís, maestro?
—¡Pediremos ayuda a la reina Émedi! ¡Ella nos dará cobijo!
—¡Esa mujer odia a mi padre! —exclamó Alexia.
—Precisamente por eso iremos a verla. Odia la magia oscura y nos prestará el auxilio que necesitamos —insistió el alquimista.
—¿Y si volvemos en busca de la protección de Benicius? —sugirió Arturo.
—No podemos. Tendríamos que volver a cruzar las tierras pantanosas. No hay más remedio que seguir adelante. Además, Benicius no es garantía de seguridad.
—Pero él está de vuestro lado. Benicius está contra los Magos Oscuros y ayuda a los alquimistas. Os dio protección.
—No, Arturo. Benicius no tiene escrúpulos. Ya has visto que, cuando lo ha necesitado, ha recurrido a Herejio. Le da exactamente igual que el saber progrese o no, solo quiere sacar provecho. Quiere obtener el máximo poder para conquistar territorios. Creo que la única persona de fiar es Émedi.
—Pero ¿la conocéis? ¿Estáis seguro de que nos ayudará?
La expresión de Arquimaes cambió radicalmente.
—Bueno, sí la conozco… Pero hace mucho tiempo que no la veo… No sé si se acordará de mí…
* * *
Demónicus había dado las órdenes y los poderes suficientes a Oswald para rescatar a Alexia. Estaba en el patio de armas, dispuesto a marchar al frente de un numeroso grupo de fieles guerreros cuando un criado entró y susurró algo al oído de Demónicus, que había salido para despedir a su oficial:
—¡Traedlo a mi presencia! —ordenó.
No había pasado ni un minuto cuando trajeron a Morfidio, encadenado, y lo arrodillaron ante el Gran Mago Tenebroso.
—¿Qué quieres, Morfidio? Te recuerdo que eres el culpable de lo que está ocurriendo. Tú has traído a ese chico que ha secuestrado a mi hija.
—Ahora vengo a ofrecerte mis servicios. Puedo ayudarte a rescatar a tu hija —se ofreció—. Sé muchas cosas que os pueden ser muy útiles. He pensado mucho en Arquimaes y empiezo a comprender algunos detalles que te pueden facilitar la búsqueda.
—De eso se va a encargar Oswald. Puedes descansar tranquilo en tu celda, mientras decido qué voy a hacer contigo.
—¡Antes de que se den cuenta los tendremos rodeados! —gruñó Oswald—. Sé hacer mi trabajo.
—No me cabe duda —explicó Eric Morfidio—. Pero yo sé cosas que tú no sabes. Sé cómo atraer a Arquimaes.
Demónicus se interesó por las palabras del conde y le pidió que continuara.
—Sé lo que busca ese alquimista —dijo—. Estará dispuesto a todo con tal de continuar con su experimento.
—¿Experimento? ¿No decías que era una fórmula mágica?
—Ahora sé para qué trajo a Arturo. Ese muchacho es un peligro para todos. Posee poderes mágicos inimaginables. Hay que detenerlos o Arquimaes y él nos destruirán a todos.
—¿Desde cuando lo sabes? —preguntó Demónicus, muy interesado, recordando las palabras de su hija—. ¿Qué pueden hacer un muchacho y un alquimista?
—No los menosprecies, Demónicus. Te aseguro que lo que le he visto hacer a ese muchacho supera con creces todo lo demás. He escuchado todo lo que decía mientras le torturabais y estoy seguro de que ese alquimista tiene un plan, un proyecto…
—Palabras inconexas, producidas por el dolor, pero nada interesante.
—Piénsalo bien, Demónicus. No pierdes nada dejándome ir con estos hombres… Puede que les ayude a salvar a tu hija.
Oswald miró a su amo, esperando una respuesta.
—Está bien. Puedes ir con Oswald y sus hombres. Pero irás en calidad de consejero. Él tiene el mando absoluto y tomará las decisiones. Incluso podrá decapitarte si lo considera adecuado… ¿Hacia dónde crees que se dirigen?
—¡Al castillo de la reina Émedi! —afirmó tajantemente Eric Morfidio—. ¡Es el único lugar seguro al que pueden acudir! ¡Ni siquiera Benicius los ayudará!
—Seguidlos y cumplid vuestra misión —añadió Demónicus, agitando su vara—. Así sabremos si esa maldita reina vive o está muerta, como me han asegurado. ¡Pero te lo advierto, Morfidio, si no vuelves con mi hija, lo lamentarás!
—Pero si la recupero, tendré derecho a una recompensa —respondió el conde—. Una jugosa recompensa.
—¡Vámonos! —ordenó Oswald, disgustado por las palabras del conde—. Ya hemos perdido demasiado tiempo.
El Gran Mago Tenebroso observó con preocupación cómo la expedición armada salía de la fortaleza.
Pero no prestó atención a un individuo de grandes ojos y enormes orejas que, algunos metros más atrás, había sido testigo de la escena. Aún no sabía que Escorpio había pedido audiencia.
EL director está realmente furioso.
Mercurio baja la vista y prefiere aguantar el chaparrón antes de defenderse. Sabe que la acusación es grave y que eso de ponerle la mano encima a un alumno está muy castigado.
—¿Cómo se te ha ocurrido pegar a un alumno, Mercurio?
—Es que no le ha pegado —contesto antes de que el pobre Mercurio pueda abrir la boca.
—Arturo, tú hablarás cuando te pregunte, ¿entendido?
—Sí, señor —respondo sumiso.
El director se levanta y da una vuelta alrededor de su mesa, mientras espera que Mercurio dé una explicación. Pero Mercurio no responde.
—¿No te das cuenta de que lo que has hecho puede traer complicaciones a este centro?
—Lo siento, lo siento mucho —balbucea.
—Claro, pero ahora veremos qué consecuencias tendremos que soportar. A menos, claro, que Horacio esté dispuesto a olvidar el asunto…
—No puedo. Me siento muy humillado —responde Horacio—. Me ha pegado delante de todo el mundo. Mis compañeros se reirán de mí. No puedo olvidar lo que me ha hecho.
—¡No ha pasado nada! —exclamo indignado—. ¡Estás exagerando!
—¡Arturo! ¡Te exijo que contengas tu lengua!
—Sí, señor, me callaré, pero que conste que está mintiendo.
—¡Sal de aquí ahora mismo! ¡Vete a clase y dile a tu padre que venga mañana a hablar conmigo! ¡Eres incorregible!
Veo que Horacio sonríe. Está contento y se ha salido con la suya.
Cuando entro en clase todo el mundo me mira. Me siento al lado de Metáfora, que tiene la delicadeza de esperar a que yo le cuente lo que ha pasado.
—¡Creo que le van a despedir! Horacio ha exagerado el incidente. Incluso dice que quiere denunciar al colegio. ¡Es injusto!
—¿Por qué se ensaña con Mercurio?
—Porque es amigo mío. Solo por eso. Horacio me odia y es capaz de cualquier cosa con tal de perjudicarme. Ataca todo lo que tiene que ver conmigo.
—¿Por qué te odia? ¿Le has hecho algo?
—Te juro que no. Es algo incomprensible. La tiene tomada conmigo desde el principio.
—Arturo, veo que a lo mejor tienes alguna cosa que contar —dice el profe de Ciencias—. ¿Quieres compartirlo con nosotros?
—No, señor, lo siento. Ya me callo.
Después de un rato de silencio, Horacio vuelve a clase en plan triunfador y se monta un pequeño revuelo. Sus amigos le reciben como si hubiese ganado un campeonato.
—Eh, Arturito —dice Horacio al cabo de un rato—. ¡He oído que por fin te van a expulsar!
—Te vamos a echar de menos. Ya no tendremos de quién reírnos —dice Emilio—. Vamos a tener que buscar otro payaso.
—El problema es que no creo que encontremos ninguno con cara de dragón.
—¡Caradragón!
—¡Caradragón!
* * *
Llegamos a la Fundación y veo que Sombra está un poco nervioso.
—¿Qué te ocurre? —le pregunto—. ¿Ha pasado algo?
—Oh, no, nada grave.
—Vamos, Sombra, puedes confiar en nosotros. Ya sabes que no vamos a decir nada —le insiste Metáfora.
—Bueno, no es que quiera quejarme, pero…
—¿Qué ha pasado?
—El general lleva todo el día dándome órdenes —se lamenta—. Cree que estoy a su servicio. Debe de pensar que soy uno de sus soldados o algo así.
—Bueno, no te pongas nervioso —le digo.
—Resulta que ahora quiere bajar al sótano. Dice que es necesario inspeccionar las armas que guardamos allí. Sigue empeñado en que puede descubrir cosas sobre ese dichoso Ejército Negro. Ya ves tú. Como si hubiese existido alguna vez.
—Pero ¿cuál es el problema? Enséñale el sótano y ya está —sugiero—. Tiene permiso de papá. Déjale que busque lo que no existe.
—Vaya, lo que me faltaba. Ahora te pones de su lado. Claro, yo estoy aquí para obedecer a todo el mundo, ¿no?
—No es eso, Sombra. Si le muestras lo que quiere ver, acabarás antes —le explico—. Es lo mejor que puedes hacer.
—Además, a mí también me gustaría ver todo eso —dice Metáfora—. ¡Debe de haber maravillas ahí abajo!
—Claro, podemos anunciarlo y que venga toda la ciudad a visitar nuestro sótano —se queja Sombra mientras se aleja—. ¡Lo que me faltaba por oír!
LOS caballos se pusieron nerviosos de repente y Arturo y Arquimaes intentaron calmarlos, pero resultó imposible; algo los estaba irritando… o asustando.
Alexia dibujó una leve sonrisa que ellos no pudieron ver, pero que significaba claramente que sabía lo que estaba sucediendo.
—¿Qué les ocurre a estos animales? —preguntó Arturo, sujetando las bridas con fuerza e intentando detener su caballo—. Algo les preocupa.
—Están muy nerviosos —respondió Arquimaes, tratando de contener al suyo—. Quizá haya algún oso cerca. Los depredadores los asustan. O a lo mejor ronda por aquí una manada de lobos…
—O algo peor —vaticinó Alexia—. Algo que también pone nerviosos a los hombres.
Arturo trató de descifrar sus palabras, pero no lo consiguió. Sin embargo, Arquimaes tuvo una intuición.
—Si es lo que imagino, estamos perdidos —dijo con tono de preocupación—. Las cosas se van a complicar mucho.
Las palabras de Arquimaes se confirmaron cuando un dragón emergió de las nubes y empezó a volar en círculos sobre ellos. Un dragón similar a los que sobrevolaban la fortaleza de Demónicus.
—¡Os lo avisé! —gritó Alexia—. ¡Mi padre no os perdonará lo que habéis hecho!
En vista de que era imposible escapar, Arturo decidió enfrentarse con el problema y agarró el arco y las flechas. Entregó las riendas a Arquimaes y se preparó para repeler el ataque del gran animal.
—¡Cuida de mi caballo y procura que esta bruja no se escape! —ordenó, dirigiéndose hacia las rocas.
—¿Qué vas a hacer?
—¡Acabar con él! ¡Le acribillaré!
—¡No servirá de nada! —gritó Alexia—. ¡Te matará!
Arturo subió a una roca, colocó una flecha en el arco y apuntó cuidadosamente al imponente animal. La flecha salió disparada hacia el dragón y se clavó en su cuello, haciéndole rugir. El monstruo remontó el vuelo y giró varias veces sobre ellos, buscando el ángulo de ataque ideal para lanzarse de una vez sobre el que le había disparado la flecha. Arquimaes apenas podía contener los caballos y se vio obligado a desmontar. Después, obligó a Alexia a bajar de su montura.
Arturo preparó nuevamente su arco y apuntó con precisión. Pero el dragón no estaba dispuesto a dejarse castigar otra vez. En esta ocasión bajó haciendo grandes giros en el aire, lo que provocó que Arturo fallara en su segundo intento. La flecha ni siquiera rozó al gigante alado, que lanzó un terrorífico rugido para demostrar que era él quien dominaba la situación.
A continuación se elevó hasta que se perdió entre las nubes. Arturo y Arquimaes se miraron en silencio. No entendían nada. De repente, un nuevo rugido los devolvió a la realidad: el dragón caía en picado a toda velocidad sobre ellos, a la vez que lanzaba llamas y humo por la boca, como si fuese un volcán.
—¡Te matará! —gritó Arquimaes—. ¡Usa tu poder!
Arturo no comprendió a qué se refería. ¿De qué poder estaba hablando? ¿Acaso pretendía que lo ensartara con las flechas?
—¡Tu poder! —repitió Arquimaes—. ¡Es lo único que nos puede salvar!
Arturo le miró sin comprender, mientras el dragón se acercaba peligrosamente.
—¡Las letras! —gritó Alexia—. ¡Las letras mágicas!
Se deshizo inmediatamente de la cota de malla que llevaba sobre la camisa y rasgó la tela. Descubrió su pecho que, ahora, estaba henchido y desbordante de letras que habían presentido el peligro. Su torso parecía un nido de pájaros negros, deseosos de volar.
Arturo abrió los brazos cuando el dragón estaba a punto de alcanzarle y las letras salieron volando hacia él, formando una barrera infranqueable, sólida como la roca y resistente como el hierro. El dragón se encontró de frente con el escudo inesperado y chocó contra el muro de tinta voladora, que lo paró en seco. El golpe fue tan fuerte que le hizo estremecerse de dolor, dejándole atontado. De repente, una malla de bichos negros envolvió al animal igual que una telaraña enrolla a una mosca. El dragón quedó enredado entre miles de signos de escritura que le impedían seguir volando. Sus ojos se cegaron y sus alas se quedaron sin fuerzas. Perdió el sentido del equilibrio y se convirtió en una marioneta manejada por esa fuerza superior y poderosa que le sostuvo en el aire, le transportó hasta el borde del barranco, sobre el vacío… ¡y le dejó caer!
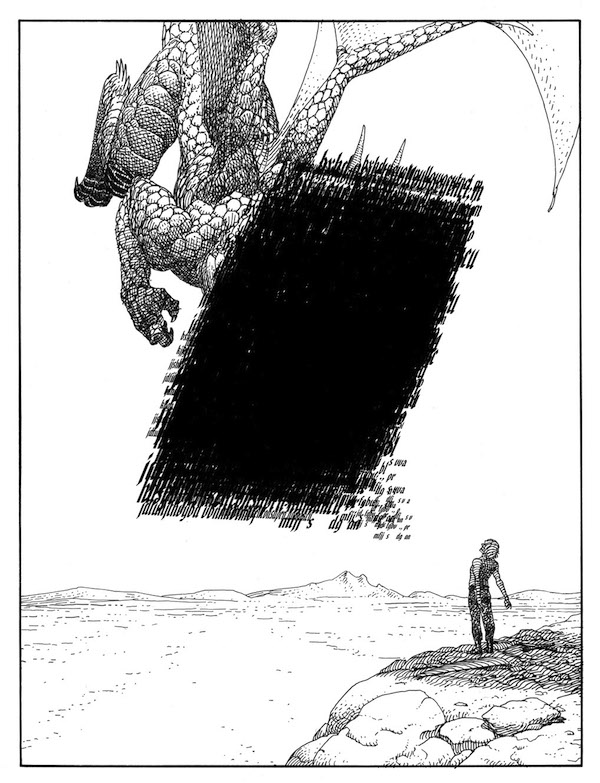
El tremendo animal cayó sin sentido hasta el fondo, donde se despeñó como un muñeco. Allí quedó inerte y moribundo entre las rocas, lanzando sus últimos gruñidos.
Después, hubo algunos segundos de silencio. Apenas se oía el vuelo de los pájaros que habían huido cuando escucharon la llegada del dragón. Ahora volvían a sus nidos, sobrevolando a Arturo y observando los últimos estertores del animal alado, que ya no era un peligro para nadie.
—¡Ha sido increíble! —dijo Arquimaes—. ¡Nunca he visto nada parecido!
—¡Formidable! —reconoció Alexia, acercándose, con la cara descompuesta de admiración—. ¡El dragón ha caído ante ti! ¡Eres el mejor mago que he visto en mi vida! ¡Tu magia es indestructible!
Arturo, incapaz de emitir una sola palabra, sudaba copiosamente y trataba de regular su respiración, que aún estaba excesivamente agitada.
—¡Era el mejor dragón de mi padre! —dijo Alexia, todavía maravillada—. ¡Te has convertido en una leyenda: Arturo, ayudante de Arquimaes, el matador de dragones!
Pero Arturo apenas escuchaba las palabras de sus dos compañeros. Las letras, que habían vuelto a decorar su pecho, todavía palpitaban y no le dejaban hablar. Sentía que los pulmones le ardían y todavía le costaba respirar. No sabía muy bien lo que había sucedido.
Arquimaes le dio un trago de agua de su cantimplora y le mojó la cabeza, para refrescarle. Finalmente, Arturo recobró la cordura y, después de frotarse bien los ojos, preguntó:
—¿Cómo ha ocurrido?
—¿No te has dado cuenta? —preguntó Alexia.
—Solo recuerdo que el dragón venía hacía mí, echando fuego por la boca… Y de repente, escuché un gran ruido y vi una cortina negra. Entonces sentí un temblor.
—¿Te encuentras bien? —preguntó Arquimaes.
—No sé cómo estoy. No puedo centrarme. Es como si el mundo se hubiera dado la vuelta. ¡Ese dragón venía a matarme y le he matado yo!
—Es cierto: el mundo al revés. Un dragón nunca había chocado con un ser humano —explicó Alexia—. ¡Has cambiado la historia de los dragones!
—Pero no ha chocado conmigo. He sentido el impacto, pero muy lejano… En realidad fue como si hubiese chocado contra… una montaña. Sí, eso es, con una montaña.
—Las letras de tu pecho formaron una poderosa barrera —le explicó Arquimaes—. Y eso lo detuvo. ¡Las letras!
—¡Tienes un poder extraordinario, Arturo! ¡Volvamos a mi castillo y mi padre te rendirá honores! ¡Te aclamaremos como a un gran mago! ¡Serás adorado como un dios!
—Yo, ¿un dios? ¿Qué dices? —dijo, mirando al cielo, buscando algo que le ayudara a recuperarse—. Yo solo soy… Soy…
—Acamparemos aquí hasta que te recuperes —sugirió Arquimaes—. No estás en condiciones de seguir el viaje.
—Tenemos que alejarnos de aquí —dijo Arturo, montando su caballo—. Debemos escondernos en un bosque, entre los árboles. Aquí somos una presa fácil. ¡Vamos!
Arquimaes y Alexia siguieron sus instrucciones sin rechistar. De alguna manera, Arquimaes comprendió que ya no era necesario sujetar a Alexia. Estaba deslumbrada por lo que había visto y ya no quería escapar. El secreto de las letras era demasiado grande para alejarse de él. Alexia se había convertido en su prisionera voluntaria. Estaba seducida por la mayor magia que jamás había visto.
Ese día, posiblemente, se escribió una de las páginas más gloriosas de la leyenda de Arturo que, gracias a su valor, se ganó el derecho a llevar un apellido extraordinario que perduraría durante siglos: Adragón.
METÁFORA se está ganando mi confianza. Después de lo que ha ocurrido en el instituto, creo que ya puedo empezar a creer en ella.
Aunque por muy bien que me lleve con ella, hay cosas que no le podré contar, por ejemplo, que hablo con el cuadro de mi madre. Uno tiene que mantener un poco de intimidad.
Me acerco a la Fundación y veo de lejos a Patacoja, apoyado en su muleta, dirigiéndose hacia el final de la calle. Estoy a punto de llamarle para preguntarle qué tal está, pero, curiosamente, se me ocurre otra idea. Una idea tonta que no sé de dónde me viene, pero que voy a poner en práctica. ¡Le voy a seguir!
Renqueando, llega hasta un semáforo, que ahora está en rojo, y se detiene. Espera pacientemente a que la luz se ponga verde para cruzar. Los coches comienzan a pararse y la luz cambia de color. Entonces, reemprende el camino.
Procuro que no me vea, lo que no es muy difícil, ya que no mira hacia detrás ni una sola vez. Va muy despacio, mirando algunos escaparates, hasta que entra en un bar. Vaya, eso quiere decir que… Me entristece comprobar que sigue bebiendo.
Ha salido y cruza otra calle. Se detiene para hablar con una mujer que empuja un carrito repleto de bolsas de basura. Se ríen y ella le ofrece un cigarrillo. Patacoja se sienta en un banco al que se aproxima otro mendigo. A juzgar por lo bien que se lo están pasando, deben de ser buenos amigos. Parece que se conocen bien.
Después de un buen rato de charla, Patacoja se despide de ellos y sigue su camino. Ahora se ha detenido delante del escaparate de una tienda de ropa deportiva. Se mete en otro bar. Cruzo la acera y paso disimuladamente para ver qué bebe. Cerveza.
Le espero escondido tras la esquina más cercana. Lo peor es que ha empezado a llover. Es aguanieve, de esa que está helada. Le veo salir. Se dirige hacia mí, por lo que me escondo en un portal.
Desde dentro, cerca de un ascensor, le veo pasar. Salgo a la calle y, de repente, me lo encuentro de frente.
—Hola, Arturo, ¿qué haces por aquí? —me pregunta.
—Oh, bueno, es que…
—¿Me estabas siguiendo?
—Algo así, solo por curiosidad, no creas que…
—Ya. Curiosidad. ¿Te gustaría que te siguiese? ¿Te gustaría saber que te espían? —pregunta un poco irritado.
—No, desde luego que no.
—Entonces, ¿por qué lo haces conmigo? ¿Crees que porque no tengo dónde caerme muerto puedes tratarme así? ¿No te da vergüenza espiarme?
—Lo siento, amigo. Ha sido una tontería —me disculpo—. Como un juego…
—Un maldito juego que no tiene ninguna gracia.
Se da media vuelta para marcharse pero, en el último momento, se detiene.
—Anda, ven, vamos a tomar algo —propone—. Yo te invito.
—Pero es que…
—Hazme un poco de compañía. Venga, vamos.
Se mete por una callejuela muy estrecha y le sigo hasta un bar infame que huele a pizza barata. Una vez dentro, nos sentamos en una mesa, al fondo, cerca de una televisión que no funciona.
—Pídeme una cerveza y tómate lo que quieras —ordena—. Estás en mi territorio.
Me levanto y me acerco a la barra. El camarero me sirve una cerveza y un café con leche.
—Aquí está lo que has pedido —digo, poniendo la jarra sobre la mesa—. Me parece que ya has bebido mucho por hoy.
—¿Mucho? ¿Que he bebido mucho? —dice en tono de burla—. ¡Sabrás tú lo que es beber mucho! ¡No me has visto en mis mejores momentos!
—¿Es que te sueles emborrachar?
—¿Cómo crees que puedo soportar todo esto si no es con la ayuda del alcohol, amigo? ¿Cómo crees que puedo acallar mi conciencia?
Rasgo el sobre de azúcar y espero un poco.
—¿Tienes motivos para que te remuerda? ¿Has hecho algo de lo que puedas arrepentirte?
—Te quejas de que la gente se ríe de ti a causa de ese dibujo que te cruza la cara, pero te lo cambiaría ahora mismo por mi problema. Te aseguro que duelen más las cicatrices que no se ven que las que se ven.
Remuevo el café con la cucharilla y le doy muchas vueltas, para que se mezcle bien con el azúcar.
—Sé que hay algo que te hundió —digo—. Pero no me quiero meter en tus cosas.
—Hombre, que digas eso después de seguirme tiene gracia. Ahora no te va a quedar más remedio que escuchar mi historia, chico. La historia del arqueólogo que se hundió por culpa de… Bueno, por haber tomado una mala decisión.
—Si no quieres, no hables —le digo.
—¿Te acuerdas de aquella historia que te conté? Cuando perdí el empleo por culpa de un error…
—Sí, sí me acuerdo. Pero creo que no tuviste la culpa…
—Yo tuve toda la culpa de lo que ocurrió.
Tomo un sorbo de café con leche y espero a que empiece a hablar.
—Como te dije, todo empezó cuando iniciamos las excavaciones de un fortín… El caso es que habíamos perforado hasta una gran profundidad y tenía algunos ayudantes trabajando en los andamios. Yo, como arqueólogo jefe, había dado órdenes de cuidar los objetos que se iban encontrando, que eran muchos… Un día descubrimos una galería que estaba en mal estado y corría peligro de derrumbe… Mis ayudantes dijeron que era muy peligroso adentrarse en ella sin apuntalar las paredes. Pero yo les dije que no había tiempo que perder y les ordené que entraran sin miedo, que no iba a pasar nada. Como protestaron los amenacé con despedirlos y les dije que si no tenían valor, debían cambiar de trabajo.
¡En qué mala hora les dije aquello! Tres de ellos siguieron mis órdenes y entraron en el túnel. Una hora después se produjo un derrumbe y no volvimos a verlos con vida. ¡Y todo por mi culpa!
—¿Y no sabías que podía ocurrir? —le pregunté—. ¿No calculaste los riesgos?
—Cuando eres un profesional de éxito, no mides los riesgos, solo piensas en el triunfo. Y yo me equivoqué. Tres personas perdieron la vida por mi arrogancia.
—¿Qué pasó después? —le pregunté.
Da un largo trago a su jarra de cerveza, que se derrama un poco por el mentón. Se limpia los labios con la manga y prosigue su relato.
—Me despidieron y tuve juicios. El veredicto fue «culpable» y me enviaron a la cárcel durante tres años. Después, me arrojaron a la calle… Y aquí sigo, hasta que me muera.
Me quedo sin palabras. Es una historia tan fuerte que no sé qué decir.
—Ya ves lo que pasa por meterte en la vida ajena, Arturo. Ahora ya sabes quién soy sin necesidad de seguirme. Mis amigos son los mendigos del barrio y todos los días hago el mismo recorrido por las mismas tascas. Intento llegar a casa borracho para dormirme enseguida.
—¿Casa? ¿Tienes casa?
—Oh, sí, un día te invitaré a visitarla.
Patacoja tiene razón, hay que tener cuidado de no meterte donde no debes, puedes excavar en zona peligrosa.
ARQUIMAES, Alexia y Arturo tuvieron que hacer muchos esfuerzos para esquivar las patrullas que los perseguían. A cada hora que pasaba, los soldados de Demónicus que los buscaban eran más numerosos, por lo que estuvieron a punto de caer entre sus manos en varias ocasiones.
Los salvajes de los pantanos se acercaron peligrosamente durante el trayecto, pero el arco de Arturo los mantuvo a raya. Cada vez que oían silbar una de sus flechas, huían despavoridos y se perdían entre las altas hierbas. Posiblemente sabían que una herida atraería a los lagartos, que tenían gran debilidad por la sangre. Por eso preferían eludir el combate y atacar con sus largas cerbatanas desde sus escondites.
Preocupado por los continuos asaltos, Arquimaes propuso un plan para evitar los ataques frontales:
—Podemos atravesar el bosque de América, adelantaremos mucho y será más fácil esquivar a nuestros seguidores. Así perderemos de vista a estos salvajes, y evitaremos los ataques de esos peligrosos lagartos.
—Ese bosque está lleno de proscritos que nos asesinarán a todos —advirtió Alexia.
—Prefiero correr el riesgo de los proscritos al de la llanura, donde no hay ninguna protección —respondió Arturo, que ya empezaba a pensar como un guerrero—. Es mejor para nosotros. Sobre todo si hay que esconderse.
—Estoy de acuerdo contigo —dijo Arquimaes.
—Tengo una buena idea que pondremos en marcha esta misma noche —aseguró el joven, convencido de lo que decía.
Los tres jinetes siguieron su camino con mucha precaución. Eludieron las pequeñas poblaciones, las granjas y los caseríos, en los que, casi con certeza, los estarían esperando. A estas horas, la noticia había llegado hasta todos los rincones del territorio de los magos y todo el mundo corría a la búsqueda de una chica acompañada por un hombre joven y otro maduro. Demónicus había prometido una sustanciosa recompensa para quien se atreviera a detenerlos.
* * *
Morfidio, que estaba cansado de tanto cabalgar, detuvo su montura y esperó a que Oswald pasara a su lado.
—Estamos perdiendo el tiempo —le dijo el conde—. Vamos muy lentos. Deberíamos escoger un pequeño grupo y correr como leopardos. Con toda esta tropa nunca llegaremos a ningún sitio.
—Te recuerdo que yo mando esta expedición —replicó Oswald—. Haremos las cosas como yo diga.
—Y yo te recuerdo que soy Morfidio. Deberías tener en cuenta mis opiniones. Sé lo que digo. Soy un buen estratega.
—Claro, por eso te han echado de tu castillo y has tenido que huir como una rata. En cuanto los atrapemos pediré tu cabeza por el secuestro de Alexia. Es culpa tuya.
—Eres terco como una mula. A este ritmo se evaporarán antes de que podamos avistarlos. Entrarán en el reino de Émedi y será más difícil recuperar a la princesa.
—Mi señor ya se ha ocupado de detenerlos —respondió fríamente Oswald—. Nosotros solo vamos a recoger los restos. Demónicus ha enviado un dragón y Alexia nos espera al lado de los despojos de esos idiotas. Por eso no hay prisa.
* * *
La noche había caído y Arturo y sus acompañantes llevaban más de una hora observando el movimiento del carromato, que estaba apostado al borde del bosque. Vieron cenar a sus ocupantes tranquilamente y esperaron a que la fogata redujese su fulgor y se tumbaran en sus mantas para dormir, que es el momento de mayor desprotección.
—Ahora voy a acercarme para obtener ropa y comida —les informó Arturo—. Vosotros quedaos aquí hasta que yo vuelva.
—Tu truco no te saldrá bien —advirtió Alexia—. Los hombres de mi padre no son idiotas. Esta gente vive en mi reino y no te ayudarán.
Arquimaes terminó de atarla al árbol y Arturo se acercó por detrás y la amordazó.
—Callada estás mejor —dijo, apretando el nudo del pañuelo—. No olvides respirar por la nariz, Gran Maga.
Los ojos de Alexia se encendieron de rabia ante la ironía de Arturo, pero solo pudo emitir algunos gruñidos que apenas se escucharon, lo que confirmó que la mordaza era eficaz.
Arturo se deslizó entre la hierba, subió a su caballo y se dirigió hacia el corro con mucha lentitud. Sabía que corría el riesgo de recibir algún flechazo inesperado, pero tenía que intentarlo.
Cuando se acercó al grupo, dos hombres se pusieron de pie, con las armas en la mano, preparados para defenderse si el intruso venía en busca de pelea o a robar.
—¿Qué quieres, forastero? —preguntó el que blandía un hacha de leñador—. ¿Qué buscas aquí a estas horas?
—Un poco de comida. Tengo algunas monedas y pagaré por ello.
—Esto no es un hostal. Al final del camino hay un pequeño pueblo —le indicó otro, más joven, que tenía una daga—. No nos fiamos de nadie. Los que se han llevado a la hija del Gran Mago podrían estar cerca.
—Soy pacífico. Estoy de paso y necesito seguir mi camino —insistió Arturo—. Pagaré bien.
—En estos días nadie es pacífico —gruñó un tercer hombre que disponía de una espada de caballero—. Tu dinero no nos interesa.
—Entonces me marcharé por donde he venido —respondió Arturo—. Pero os equivocáis. Solo quiero comer. Tengo una misión que cumplir y Demónicus sabrá agradecérselo a todos los que me han ayudado.
—¿Qué misión es ésa?
—Rescatar a Alexia, su hija —aseguró—. ¡Ésa es mi misión!
—¿Estás loco o nos tomas el pelo? —dijo el del hacha—. No es un trabajo para un zascandil como tú. Es cosa de soldados y de caballeros. Ellos la liberarán.
—No si yo los encuentro antes —insistió Arturo, haciendo sonar su bolsa—. He decidido invertir toda mi fortuna en esta misión. Yo los encontraré.
Los tres hombres se miraron y decidieron que, quizá, no les vendría mal algún dinero. Las mujeres aún no se habían acostado y, a lo mejor, podían preparar algo de comer.
—Si quieres comida, cobraremos caro —dijo el hombre que parecía el jefe—. Te daremos algo para llevar, pero no te puedes quedar con nosotros.
—Bien, eso me vale. Y os lo agradezco —dijo, apeándose del caballo—. No sabéis lo cansado que estoy. Llevo horas buscando a esos granujas.
—No deberías hacerte ilusiones. Los soldados de Demónicus están por todas partes, ellos los encontrarán antes que tú. Todo el que quiere enriquecerse los está buscando.
Arturo se sentó en el suelo, al lado de la fogata, y se frotó las manos para entrar en calor.
—Dicen que se trata de un hombre y un chico —dijo—. Seguro que no opondrán resistencia.
Una mujer se acercó y le enseñó un trozo de queso, cecina y un pedazo de pan. Lo envolvió todo en un trapo y se lo ofreció a Arturo.
—Es todo lo que podemos darte —dijo.
—Es suficiente —respondió, entregándole una moneda de oro—. Con esto me apañaré. Pero necesito algo de ropa… Una manta…
La mujer esperó a que el jefe le diera permiso y entró en el carro. Al cabo de un momento salió portando algunas prendas.
Arturo las examinó y les entregó dos monedas más.
—Que tengas suerte —le despidió el de la espada—. Si no dices a nadie que has estado aquí, nosotros tampoco abriremos la boca si los soldados nos preguntan.
Arturo, que ya se disponía a marcharse, se acercó al hombre y le puso en su mano tres monedas más.
—En estos tiempos conviene mantener la boca cerrada. Es mejor para todos —dijo—. No nos hemos visto.
Espoleó su caballo y se perdió en la espesura del pequeño bosque en el que le esperaban Arquimaes y Alexia. Quizá aquella gente no dijera nada, pero también era posible que hablaran más de la cuenta si eran interrogados.
—¿Qué tal ha ido todo? —preguntó ansioso Arquimaes—. ¿Has conseguido comida?
—Nos están buscando por todas partes. La comarca está plagada de soldados y de buscadores de recompensas —dijo Arturo, entregándole la bolsa de comida—. Es mejor que nos separemos.
—¿Crees que es buena idea? —preguntó Arquimaes.
—Están buscando a un hombre, un muchacho y una chica. Tú irás solo y nadie sospechará de ti, sobre todo si te pones estas ropas. Yo iré con Alexia, y despertaré menos sospechas.
—¿Cuándo y dónde nos veremos?
—Donde tú me digas.
—En el monasterio de Ambrosia, al pie de las montañas.
—¿Ambrosia? ¿Qué es eso?
—Una abadía solitaria. Está fuera de los caminos habituales… Está al pie de la montaña Fernis.
—De acuerdo, dentro de tres días, en el monasterio de Ambrosia.
—Nadie nos buscará allí. Los monjes nos darán cobijo y cuando recuperemos las fuerzas, seguiremos camino hasta el castillo de la reina Émedi.
Los dos estaban de acuerdo en que era la mejor solución. A Arquimaes no le gustaba nada separarse de Arturo, pero sabía que no había otra opción. Mientras permanecieran los tres juntos, el peligro acechaba.
* * *
Al día siguiente, Oswald y sus hombres descubrieron los restos del dragón en el fondo del acantilado. Les costó trabajo imaginar qué podía haber sucedido, ya que unas simples flechas no pueden matar a un animal de esa categoría.
—Algo grave ha tenido que ocurrir —dijo Oswald—. Esos dos no han podido acabar con él por las buenas. Han tenido que usar…
—¡La magia! ¡Ese alquimista ha usado ese poder secreto del que os he hablado! —respondió Morfidio—. ¡Ahí tienes la prueba de que lo que digo es cierto!
—A mí eso me da lo mismo. Yo quiero encontrar a la princesa, lo demás no me interesa. Si esos malditos escapan, nuestra vida no valdrá nada. Demónicus no nos perdonará que su hija desaparezca.
—¿Qué piensas hacer?
—Tú eres el gran guerrero. Dímelo tú.
Morfidio tragó saliva y comprendió que no era el momento de hacer reproches. Ahora tenía que pensar en los próximos movimientos si quería conservar la cabeza. Estaba seguro de que Oswald no dudaría en ejecutarle si fuera necesario. Es más, tenía la certeza de que Demónicus se lo había ordenado antes de salir.
—¿Te gusta leer? —le preguntó.
—¿Bromeas? ¡Yo no sé leer, idiota!
—Pues te llevaré a un sitio en el que te pueden enseñar —dijo Morfidio—. ¿Has oído hablar de Ambrosia?
—No, nunca he oído ese nombre.
—Es un monasterio que hay en las montañas nevadas. Ahí es donde vamos.
Oswald levantó el brazo y dio la orden de marchar sin cuestionar la propuesta de Morfidio. Estaba habituado a cumplir órdenes y ahora no iba a dejar de hacerlo. Al fin y al cabo, el que las da, asume toda la responsabilidad.
ESTA mañana estoy agotado. Voy a ducharme rápidamente para recuperarme de los fatigosos sueños de la pasada noche. Yo no soy capaz de luchar contra un dragón, así que no entiendo nada y no sé a qué vienen esos sueños.
Antes de salir, voy a ver a papá que, curiosamente, está reunido con Stromber. Está bastante animado y gesticula como suele hacerlo cuando tiene deseos de expresar algo que le emociona.
—¿Qué ha pasado para que estés tan contento? —pregunto.
—Hola, hijo. El señor Stromber me acaba de dar una buena noticia. Es posible que nuestros problemas económicos se acaben pronto.
—Efectivamente. Unos amigos míos acaban de hacer una sustanciosa oferta. Estamos dispuestos a comprar los dibujos de Arquimaes por una cantidad de…
—¡Esos dibujos no están en venta! —le interrumpo—. Los necesitas para trabajar. Además, son unos de nuestros mejores documentos históricos.
—Vamos, vamos, no hay que exagerar. Arquimaes era un farsante que nunca hizo nada, solo era bueno haciéndose publicidad —dice Stromber—. Es mejor aceptar esa oferta antes de que mis amigos se den cuenta del poco valor que tienen. Al fin y al cabo, solo son dibujos. Arquimaes no era un gran artista.
—Estoy de acuerdo con él. La oferta de compra es muy buena y ayudará a solucionar el problema —explica papá.
—¡No debes venderlos, papá! ¡No lo hagas!
—Escucha, hijo, ya te hice caso cuando me pediste que no cediera la Fundación al banco. Ahora te ruego que entiendas que debo aprovechar esta ocasión.
—¡No debes venderlos! ¡Forman parte de nosotros! Tú mismo lo dijiste durante la cena con Norma.
—Oh, bueno, son cosas que se dicen para deslumbrar, pero que no tienen fundamento. Yo mismo me negué hace poco, pero lo he pensado mejor.
—Arturo, no puedes pedir a tu padre que ponga en peligro la Fundación por un capricho. Además, lo de tu piel no será un problema. ¿Te acuerdas de ese médico del que te hablé? Pues me ha prometido que no te quedará ni huella y podrás empezar una nueva vida. Ya verás qué bien te queda.
—No necesito ningún dermatólogo y tampoco quiero quitarme ese tatuaje. Lo que quiero es hablar con mi padre a solas de este asunto —respondo enérgicamente—. Papá, te ruego que no tomes ninguna decisión hasta que hablemos esta noche, los dos solos.
—Bueno, está bien, pero no servirá de mucho. El acuerdo está cerrado —responde.
—Espera hasta esta noche. Por favor.
Salgo de su despacho sin decir nada más. Cierro la puerta con tranquilidad, aunque por dentro estoy verdaderamente nervioso. La venta de esos dibujos es una mala noticia. No puedo explicarlo, pero sé que deben permanecer entre estas cuatro paredes. Es como si tuviésemos la misión de protegerlos.
Me cruzo con el general Battaglia, que sube las escaleras, dispuesto a empezar su trabajo diario.
—Buenos días, general.
—Bueno días, Arturo. ¿Vas al instituto?
—Sí, señor, como todos los días. ¿Qué tal van sus investigaciones?
—Bien, aunque un poco lentas. Ese condenado Ejército Negro está más escondido que el Santo Grial, pero estoy seguro de que lo encontraré. A mí no se me escapa nada.
—Le deseo suerte, general.
Salgo a la calle y me dispongo a visitar a mi amigo Patacoja, cuando veo que en su lugar hay un pequeño grupo de personas que le rodean. Me acerco corriendo y le veo en el suelo, tendido y sangrando.
—¿Qué ha pasado? —pregunto.
—Le han asaltado —dice un muchacho—. Y le han pegado.
—Unos desaprensivos han intentado robarle —añade una señora mayor, que le ofrece su pañuelo—. Hay que ver cómo está la gente.
—¿Te encuentras bien? ¿Quieres que llamemos a una ambulancia?
—No hace falta. Ya me estoy recuperando. Me las apañaré solo. Soy muy duro.
—Vamos a llevarle hasta la portería de la Fundación —digo—. Ayúdenme.
El muchacho y dos hombres le ayudan a levantarse y casi le arrastran hasta la puerta principal de la Fundación. Mahania, que nos ve entrar, viene corriendo a nuestro encuentro.
—¿Qué le ocurre?
—Trae un poco de agua para limpiarlo —le digo—. Le han dado un golpe en la cabeza.
Mohamed, su marido, acerca una silla en la que sentamos a Patacoja. Se queja un poco, pero creo que no le pasa nada grave, lo cual me tranquiliza.
Mahania le aplica un paño sobre la herida de la cabeza y se la limpia, dejando un pequeño rasguño a la vista.
—Es poca cosa —dice la mujer—. Le pondré un esparadrapo.
—A lo mejor conviene llevarlo a un hospital —sugiere uno de los hombres que nos han acompañado.
—No es necesario, de verdad —dice Patacoja—. Ya estoy mejor y debo volver a mi trabajo.
—¿Vas a volver a la acera?
—Arturo, tengo que trabajar. Nadie vendrá a darme de comer aquí, ¿sabes?
—Pero, te acaban de atacar y debes descansar. Además, imagínate que vuelven otra vez.
—No volverán. No tienen valor. Son unos cobardes. La próxima vez los estaré esperando.
—Hay que denunciar esta agresión a la policía —propongo—. Ellos buscarán a los agresores.
—¡Ni se te ocurra! —exclama.
—¿Por qué no quieres?
—Ya estoy bien, gracias por todo, pero debo volver a lo mío. Si no gano dinero, no como.
Patacoja se levanta a pesar de nuestras protestas, pero como es un testarudo, no hay forma de impedírselo.
—Gracias por todo, señores —dice antes de salir por su propio pie—. Me encuentro mejor.
—Espera, te acompaño un poco —digo—. Cuéntame qué ha pasado.
—Ya te dije que este barrio se estaba poniendo muy mal. Cada vez viene gente más rara. Esto ha sido un aviso.
—¿Para qué te avisan?
—Para que me mantenga ciego, sordo y mudo —explica—. Por eso no debes preocuparte… Anda, márchate, que vas a llegar tarde a clase.
* * *
He llegado a clase en el último momento. Me siento al lado de Metáfora, que señala el reloj, en plan reproche.
—¿Qué pasa, es que no puedes ser un poco más puntual? —dice.
—Perdona, pero es que han atacado a Patacoja y he tenido que ayudarle.
—Siempre tienes excusas para todo.
—Te juro que es verdad. Lo he llevado a la Fundación.
—¿Está bien? ¿Es grave?
—Está bien, pero se ha llevado un susto de muerte.
—Arturo, además de llegar tarde, ¿vas a distraer a los demás con tus historias? —pregunta Norma, desde el estrado.
—Perdón, pero es que he tenido un incidente y se lo estaba contando a Metáfora.
—¿Es un incidente relacionado con este centro?
—No, lo siento…
—Bien, intenta no interrumpir para que podamos dar la clase con normalidad, ¿de acuerdo?
—Sí, señorita.
—Ya sabes que a mi madre no le gusta que lleguemos tarde. Deberías ser un poco más cuidadoso.
Me callo para no seguir llamando la atención, pero no puedo negar que estoy preocupado por lo de Patacoja… Y por esa decisión de mi padre…
—Papá quiere vender los dibujos de Arquimaes —susurro.
Me mira como si la hubiese insultado.
—¡No puede ser! ¡Hay que impedirlo!
—Ya me dirás cómo.
La profesora me lanza una mirada de reproche y decido que ya no voy a seguir molestándola. Norma es una mujer muy rígida, y a pesar de que tiene una buena relación con mi padre, estoy seguro de que me impondría un castigo si lo considerara necesario. Por eso es mejor no provocarla.
ARTURO y Alexia cabalgaban entre los árboles del bosque de Amórica poniendo toda su atención en lo que sucedía a su alrededor. El más mínimo ruido podía significar la muerte. Sabían perfectamente que si se descuidaban podían caer en una trampa de los proscritos que lo poblaban y que no hacían distinciones entre sus víctimas. Les daba igual que fuesen ricos o pobres, plebeyos o nobles… Su desesperación era tan grande que se apropiaban de todo lo que caía en sus manos.
Habían perdido ese halo de justicieros que los había acompañado desde el principio, cuando muchos campesinos y labradores les comprendían y compartían su lucha en busca de justicia. Pero con el tiempo, quizá por culpa del hambre y de la feroz persecución a la que se les había sometido, se habían convertido en bestias salvajes que ya no tenían más finalidad que robar, secuestrar y matar. Eran capaces de cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y la prueba estaba en los cadáveres de esos tres soldados que colgaban de los árboles, con las flechas aún clavadas en sus cuerpos, medio devorados ya por las alimañas.
Arturo sabía que, cuando corriese la voz de que había matado al dragón, muchos se lanzarían en su busca para adquirir gloria, fama y recompensa. Seguro que los magos y hechiceros pondrían precio a su cabeza… y los proscritos serían de los primeros en correr tras él. Por eso, si ahora caía en sus manos, podía darse por muerto. Seguro que le entregarían sin preguntarse si tenía algo en común con ellos.
Alexia colaboraba y actuaba con sigilo, pues sabía que ella también sería presa de estos individuos sin principios y deshumanizados a causa del hambre y la pobreza. Por la cuenta que le tenía, hacía lo posible para no llamar la atención. Los bandidos no eran precisamente amigos de los Magos Oscuros, a los que odiaban por haberles negado su apoyo cuando lo necesitaron.
—Este territorio es peligroso —le previno Arturo—. Pocos han salido ilesos de este lugar. Los bandoleros están desesperados y ya no respetan nada.
—Lo sé, mi padre ha tratado de aniquilarlos varias veces, pero no lo ha conseguido —explicó Alexia—. Son bazofia humana.
—No es cierto. Eso no existe. Solo son víctimas de hombres ambiciosos que han abusado de ellos todo lo que han podido. Algún día encontrarán justicia —susurró Arturo—. Nadie merece vivir en la miseria, fuera de la civilización.
Mientras hablaban, no se dieron cuenta de que algunas siluetas los habían estado siguiendo desde que pusieron los pies en el bosque. Ocultos tras el follaje, los proscritos que los seguían se estaban acercando demasiado. Tanto, que ya suponían un grave riesgo para su seguridad. Pero ellos estaban absortos en su conversación y no notaron absolutamente nada.
—Princesa, cuando salgamos de aquí te dejaré libre para que puedas volver con tu padre. Ya no te necesitaré.
—Sí, me necesitarás. Te recuerdo que yo te dije que usaras tu poder para enfrentarte al dragón. De no ser por mí, estarías muerto.
—¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me salvaste la vida?
Alexia tardó un poco en responder. La verdad es que no conocía la verdadera respuesta. Solo sabía que cuando lo vio en peligro sintió un miedo terrible que la dejó sin respiración. Y eso la angustiaba, ya que jamás se había preocupado por salvar la vida de nadie y nunca se había interesado por otra persona que no fuera ella misma o su propio padre. Ni siquiera Ratala, su prometido, había despertado en ella el sentido de la solidaridad.
—Eres un gran mago y no merecías morir entre las fauces de un dragón —dijo al cabo de un rato—. Yo también soy maga y reconozco el poder de quien es más poderoso que yo. Por eso te salvé, por respeto a tu magia. Si quieres, seré tu aprendiza…
El asalto fue tan rápido que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. De repente, varios tipos rudos los habían rodeado y los apuntaban con sus arcos. Habían surgido de la nada, sin hacer ruido, sigilosos como la serpiente, que se desliza en la hierba sin que nadie se dé cuenta de su presencia hasta que ya es demasiado tarde.
Detuvieron sus caballos y levantaron amistosamente las manos, esperando que esos tipos les trataran con respeto, pero se equivocaron. Cuando Arturo trató de parlamentar, recibió un golpe de maza que casi le parte la cabeza. Tuvo suerte de caer inmediatamente del caballo y ahorrarse un segundo golpe que, con seguridad, le habría matado.
* * *
Arquimaes se escurría entre las rocas para evitar que unos campesinos le vieran. Pero, la mala suerte quiso que algunos perros se dieran cuenta de su olor y empezaran a ladrar. Ante el ataque de los animales, se vio obligado a usar un poco de su magia alquímica.
Apuntó con sus manos a los tres canes que se dirigían hacía él y confundió sus sentidos, haciéndoles cambiar de dirección. Los perros, absolutamente despistados, se alejaron hasta que se perdieron en la distancia, olvidándose de él.
A pesar de que algunos hombres siguieron mirando hacia el lugar en el que aún se encontraba, pronto dejaron de hacerlo y se fueron en busca de los animales cuyos ladridos se escuchaban más lejos a cada minuto que pasaba.
De esta manera cruzó la comarca y al anochecer aún no había tenido encuentros desagradables con los hombres de Demónicus.
* * *
Cuando Arturo recobró el conocimiento, se dio cuenta de que estaba en el campamento de los proscritos. Era un lugar sucio y maloliente en el que imperaba el caos, la desidia y la violencia. Lejos de la idea que mucha gente se había forjado sobre ellos, en la que predominaba la idea de una organización similar a la de las personas que poblaban los burgos, estos individuos vivían en la anarquía más absoluta. Eran como una manada de lobos en la que dominaba la ley del más fuerte.
Y el más fuerte era Forester, que ahora estaba frente a Arturo, esperando a que despertara para interrogarle… o matarle, según el caso.
—Mira, padre, ya se recupera —dijo un muchacho que estaba en cuclillas ante él—. Acaba de abrir los ojos.
—Quita de aquí. Quiero interrogarle.
Crispín, el primogénito de Forester, se apartó y dejó que su padre ocupara su sitio.
—¿Qué buscáis en mis dominios? ¿Sois espías de los nobles? ¿Os envía el rey Benicius? ¿O acaso os envían los magos? —preguntó el jefe de los rebeldes.
—Solo somos dos descarriados que nos hemos perdido —respondió Arturo—. Queremos seguir nuestro camino.
—Ella nos ha dicho que vais de viaje a algún sitio. Espero que tu respuesta concuerde con la suya, por tu bien.
—Vamos al monasterio de Ambrosia. Vamos a ver a los monjes.
—Ambrosia, eso es lo que ella dice. Pero no me creo que vayas a hacer lo que nos cuentas. Llevas dos monturas muy bien alimentadas, tienes una bolsa repleta de monedas y mucha ropa. ¿De dónde has sacado la cota de malla?
—Encontré a un soldado muerto y la cogí. Ella lo vio todo.
—¿Es tu novia, tu criada…?
—Es mi hermana. Viene conmigo porque se va a quedar allí. Voy a ser monje y ella vivirá en el monasterio. Seguramente trabajará en la cocina.
—¡Miente, padre, es un mentiroso! —exclamó Crispín—. ¡Hay que matarle!
Forester miró a Arturo con los ojos entornados, demostrando su desconfianza.
—Mientes, muchacho. Mientes más que hablas. Crispín tiene razón… Y le voy a hacer caso.
—No hemos venido a haceros ningún mal —respondió Arturo—. Solo queremos salir de aquí y seguir nuestro camino.
—Sí, pero te irás desnudo… Y tu hermanita se quedará con nosotros. Aquí hay mucho trabajo y nos será más útil que tú. ¡Quítate la ropa antes de que te la quite yo!
—¿Qué dices?
—¡Cumple mi orden inmediatamente!
Dos hombres, que estaban cerca, sacaron sus espadas y se acercaron a Arturo, dándole a entender que no le quedaba más remedio que cumplir los deseos de Forester.
—Venga, haz caso a mi padre —insistió Crispín—. Quiero tu cota de malla. Y esas botas que llevas me vendrán bien.
—¡De eso nada! —protestó Forester—. Esa cota será para mí, que para eso soy el jefe. La heredarás cuando muera.
—¡Me corresponde! —protestó el muchacho, poniéndose en pie y enfrentándose a su padre—. ¡Yo le di el golpe en la cabeza!
—¡Será para mí! —gruñó Forester, dando un empujón a su hijo y tirándole al suelo—. ¡Vamos, haz lo que te digo antes de que me enfade!
—Está bien, está bien. Ya me quito todo esto —dijo Arturo, despojándose de la ropa que llevaba encima.
Cuando se quedó desnudo, los hombres se rieron de él. A la humillación que ya de por sí suponía estar en estas condiciones ante tantos desconocidos, se unía la ridícula postura que había adoptado en su intento vano de mantener en pie la poca dignidad que aún le quedaba: las piernas juntas y las manos tapando la entrepierna. Algunos le tiraron piedras y ramas para vengarse de él, ya que le consideraban noble debido a su porte principesco. Para ellos, Arturo andaba demasiado recto y estaba claro que no se había inclinado mucho ante reyes, nobles o caballeros, y eso los irritaba. Sin embargo, Forester prestó atención a otra cosa que le llamó mucho la atención.
—¿Qué es eso que llevas en el cuerpo? ¿Quién te lo ha hecho?
—¡Es asqueroso! —exclamó Crispín—. ¿Es lepra?
—No es lepra y no es ninguna enfermedad —afirmó Arturo—. Lo he llevado toda la vida. Son letras.
—Vamos, no me intentes engañar… Ven y enséñamelo de cerca. ¡Traedlo aquí!
Los dos hombres le sujetaron con fuerza y le acercaron a pocos centímetros de Forester.
—¡Qué asco! —dijo Crispín—. ¡Parece que tiene la piel podrida!
—¡Es repugnante! —añadió uno de los secuaces.
—¡Es brujería! —exclamó una mujer que se había acercado—. ¡Hay que quemarlo para que no nos contagie!
Forester levantó los brazos y pidió silencio. Los que se habían congregado alrededor de Arturo empezaron a escupirle y a insultarle.
—¡Sois peores que los animales! —gritó Alexia—. ¿No veis que es inofensivo? Solo son letras grabadas sobre su cuerpo, nada más.
—¿Letras? ¿Eso qué es? —preguntó un hombre sucio y maloliente.
—Signos que significan algo cuando se juntan. Sirven para escribir libros… Y edictos como esos que dicen que pagarán bien por nuestra cabeza —explica Forester—. O cuando anuncian que van a subir los impuestos… Eso son las letras.
—¡Los edictos son una maldición!
—¡Brujería! ¡Unos garabatos no pueden significar nada bueno!
—Solo son trazos de tinta —dijo Arturo—. No son nada.
—¡Traed a la hechicera! —ordenó Forester—. Górgula nos dirá qué diablos es esto.
Varios hombres cruzaron el campamento y volvieron un poco después, acompañados de una vieja mujer que curaba a los enfermos y a los heridos. Le faltaban casi todos los dientes y vestía prácticamente con harapos sucios y rotos. De su cuello pendían más de una docena de cuerdecillas con colmillos, plumas, monedas, garras, picos de ave y otros objetos de imposible identificación debido a su mal estado y a la capa de suciedad que los cubría. Llevaba la cintura rodeada por varios cordeles medio rotos, que se mantenían milagrosamente unidos por nudos. De la cadera derecha colgaba un cuchillo con el mango destrozado por el uso.
Se movía con lentitud debido a su extrema gordura y a la avanzada edad. La cabeza había perdido prácticamente todo el cabello y su grandioso aspecto producía un cierto temor. Era el vivo retrato de la ignorancia y por los ojos desprendía odio a raudales.
—Górgula, examina a este hombre y dinos qué es eso que tiene sobre la piel. Queremos saber si es peligroso —le ordenó Foresten.
La mujer se acercó con precaución a Arturo. Primero le rozó el cuerpo con la yema de los dedos. Después, cogió un palo del suelo y le pinchó en varios lugares. Le pellizcó, le escupió y le dio varios manotazos.
—No me gusta —sentenció—. No me gustan nada esos signos. Pueden ser símbolos del diablo. Maleficios para destruirnos.
—Eso es una tontería —se defendió Arturo—. Solo son letras que se han grabado casualmente sobre mi cuerpo.
—Cosa del diablo. Es mejor matarlo antes de que sus hechizos nos hagan daño —insistió la bruja, que odiaba lo desconocido—. He visto a muchos así. Les ponen signos sobre el cuerpo y les envían para contagiar la lepra y otras enfermedades. Este chico no nos traerá más que desgracias.
—Haremos caso a Górgula —afirmó Forester. Prefería llevarse bien con la hechicera, ya que era muy popular en el campamento—. Preparad la horca.
—¡No! ¡Hay que quemarlo vivo! ¡Debe convertirse en cenizas y desaparecer por completo! —exigió Górgula, agitando su gran cuerpo—. ¡El fuego lo purifica todo!
—Así lo haremos… ¡Preparad la hoguera!
—Es mejor que yo me ocupe de eso —propuso la bruja—. Traedlo a mi choza. Lo cortaré en trocitos y lo arrojaré a las llamas. Así el hechizo de los signos desaparecerá por completo y no podrá recomponerse.
Forester se estremeció. Estaba seguro de que Górgula era un ser sin entrañas, capaz de llegar hasta el extremo de descuartizarlo vivo y de lanzar sus restos a la hoguera. Incluso de comérselos.
—Atadlo bien y llevadlo a su casucha —dijo Forester, deseoso de deshacerse del problema—. Y que se cumpla lo dicho.
Górgula sonrió, satisfecha de su actuación. No se lo había dicho a Forester, pero, antes de quemarlo, pensaba hacer algo especial con ese chico. No todos los días aparece un hechizado tan bien adornado. Y tenía que aprovechar la ocasión. ¡La piel de Arturo valía su peso en oro!
* * *
A muchos kilómetros de distancia, Arquimaes se había refugiado en una cueva para protegerse del frío. Durante las últimas horas había nevado y la noche prometía ser glacial. Encendió una pequeña hoguera y se acurrucó junto a ella. Había comido algunas moras y su estómago pedía urgentemente más comida, pero no tenía nada que llevarse a la boca. Así que intentó dormir. Antes de cerrar los ojos, se acordó de Arturo y se preguntó si estaría bien.
—Necesito que vivas, Arturo —susurró—. Eres la prueba viviente de que la ciencia es más poderosa que la hechicería. Y tienes una gran misión que cumplir. No me puedes fallar, amigo.
Después, se tumbó sobre el frío suelo, se envolvió con la manta que Arturo le había entregado y cerró los ojos.
QUIERO hablar con Metáfora de la venta de los dibujos medievales, por eso la he invitado a tomar algo en una cafetería.
—Es muy grave, Metáfora. Si mi padre vende esos dibujos, no sé qué ocurrirá. Será una gran pérdida para la Fundación.
—Tienes razón. Hay que hacer algo para que no siga adelante.
—Yo he hecho todo lo que está en mi mano, pero ya he quemado el cupo de peticiones. No me hará caso. Además, creo que ya está decidido a hacerlo y cuenta con ese dinero.
—Pero conozco a alguien a quien sí escuchará. ¡Tienes que ganar tiempo hasta que podamos organizar una cena en mi casa! Allí le convenceremos.
—No sé si podré hacerlo. Ya lo tiene medio apalabrado con Stromber.
—Pues apáñatelas como puedas. Es la única posibilidad que veo —insiste Metáfora.
—Vale. Esta noche hablaré con él. Tú habla con Alexia, a ver si quiere colaborar.
—¿Alexia? ¿Quién es Alexia? —pregunta un poco recelosa.
—Oh, es una… Una bruja o algo así… Me he equivocado, me refería a Norma, tu madre.
—Pero has dicho otro nombre. Has nombrado a esa tal Alexia. ¿Quién es?
—Ya te he dicho que me he equivocado. Lo siento.
—¿Quién es? ¿Cuándo la has conocido? ¿Dices que se llama Alexia?
—No sé. Es difícil saberlo… Creo que la he conocido en mis sueños o en mis viajes a la Edad Media. No lo sé, no me acuerdo muy bien. A veces mezclo la realidad con los sueños y me estoy haciendo un lío. No me hagas caso.
—¿Por qué no me has hablado nunca de ella? ¿Es que quieres ocultarla? —interroga con ansiedad—. ¿Qué te une a ella? ¿Es guapa?
—No, no… Es que esto me tiene medio loco. Me acuerdo de algunas cosas, pero otras se me olvidan. No entiendo nada. Creo que es una hechicera, pero no estoy seguro.
—Ya, yo tampoco entiendo nada —dice mientras se levanta—. ¡Tienes una amiga que es hechicera de la Edad Media!
—Vamos, por favor, Metáfora, piensa lo que estás diciendo. ¡Solo se trata de un sueño!
Me mira como si la hubiera devuelto a la realidad. Es curioso, pero soy yo el que tiene sueños y da la impresión de que ella se los cree más que yo. ¡Mira que ponerse celosa por culpa de una persona que no existe!
Pagamos la consumición y salimos a la calle, un poco más esperanzados.
—¿Me acompañas a ver a Patacoja? Esta mañana estaba muy mal.
—No sé, a lo mejor te conviene más llevar a esa Alexia, que como es hechicera, le puede curar.
—Por favor, Metáfora, no te enfades —insisto—. Te juro que se me había olvidado contártelo.
—A ver cuántas cosas se te han olvidado. Me parece que tienes tú muchos misterios. ¿Hay más chicas de las que no me has hablado?
—No, no, de verdad que no… Te aseguro que Alexia no me importa nada…
—Eso ya lo veremos. Anda, vamos…
—Entonces, ¿me acompañas a verle o no?
—Claro que sí, él no tiene la culpa de que tú seas así… ¿Tan grave ha sido ese ataque? ¿Qué ha pasado?
—Lo más preocupante es que se trata de una banda que se ha instalado en el barrio. Eso es lo que nos asusta. Patacoja estaba muy indignado y le creo capaz de hacer cualquier barbaridad.
—Voy contigo. Quiero saber qué ocurre.
Desde la acera de enfrente vemos que Patacoja está sentado en el mismo sitio donde le dejé esta mañana. Yo, que le conozco muy bien, noto que está rígido y enfadado. Por eso es mejor ir con pies de plomo.
—Hoy no tiene un buen día —la advierto a Metáfora—. Tengamos cuidado de no molestarle. Se irrita enseguida. Y cuando se enfada, es mejor estar lejos.
Cuando ve que nos acercamos trata de dibujar una sonrisa, pero no le sale demasiado bien. Está más tenso de lo que imaginaba.
—Hola, Patacoja, ¿estás mejor?
—No. Estoy de muy mal humor. Y no consigo que se me vaya. Si alguien se mete conmigo, le mato.
—Bueno, tranquilo, hemos venido a consolarte un poco —dice Metáfora—. Ya me ha contado Arturo lo que te ha pasado.
—Esto va de mal en peor. Cada día hay más violencia en la calle. En cualquier momento me voy a hartar y se van a enterar. Ya lo creo que se van a enterar.
—Bueno, bueno, relájate, amigo —digo—. Ahora, lo importante es que te pongas bien.
—Tened cuidado en la Fundación —nos advierte—. Os están espiando. Y están pasando muchas cosas raras. Te lo digo yo, que de eso sé mucho. En la calle se ve cada cosa…
—¿Qué cosas raras? ¿De qué hablas? ¿Quién nos espía?
—He observado muchos movimientos extraños por aquí en los últimos días. ¡Os están preparando algo, os lo digo yo!
Sus palabras me alarman. Pasan cosas raras: mi padre andando por ahí como un fantasma, a las tantas de la madrugada… Las pintadas en las paredes de la Fundación…
—Escucha, Patacoja… tenemos que hablar en privado —le propongo—. El fin de semana, cuando haya poca gente por la calle…
—Te contaré cosas interesantes, ya lo verás. Lo sé todo…
—Oye, por cierto, he visto que por aquí están haciendo muchas obras —digo—. ¿Están abriendo túneles o algo así?
—¡Arqueólogos! Están excavando en busca de ruinas históricas. Dicen que esta zona está llena de edificios antiguos. Incluso dicen que hay ruinas romanas aquí debajo.
—Pero ¿para qué las quieren sacar?
—Es por el turismo. Ahora se ha puesto de moda que las ciudades antiguas descubran sus restos de la antigüedad y luego montan un Casco Histórico, que atrae a un montón de turistas. Además de los tesoros escondidos que encuentran, claro. A veces, han encontrado fortunas en monedas de oro.
—¿Tantos edificios antiguos hay en Férenix? —pregunta Metáfora—. ¿Tan antigua es?
—Pequeña, esta ciudad es de las más antiguas —responde Patacoja, un poco enfadado por la ignorancia de mi amiga—. A cada paso que das, pisas un trozo de historia. El subsuelo está lleno de construcciones antiguas. Nadie sabe lo que hay aquí debajo, pero te aseguro que está lleno de sorpresas. Por eso no pueden construir el Metro.
—¿Cómo lo sabes? ¿Qué sabes tú de excavaciones y de historia? —pregunta Metáfora.
—Todo. Arturo sabe que yo soy… era… arqueólogo. Antes, trabajaba en una empresa de arqueología —responde con orgullo—. En cuanto veo una piedra, soy capaz de decirte cuántos años tiene y de dónde proviene. Lo sé todo. Si te contara la cantidad de descubrimientos que he hecho.
—Vaya, no lo sabía, lo siento…
—Se me olvidó contártelo —me disculpo—. Bueno, Patacoja, nos vamos. Ya hablaremos, ¿vale?
—Vale, chaval… ¡Tened cuidado!
Metáfora y yo nos vamos y le dejamos ahí, rumiando sus ideas estrafalarias. A veces me confunde y no sé si habla en serio o son todo alucinaciones producidas por el alcohol y la rabia que lo domina por haber perdido todo lo que tenía. La verdad es que eso de vivir en la calle debe de provocar extrañas paranoias que te hacen ver la vida de una manera muy complicada.
De cualquier forma, estaré atento por si Patacoja tiene razón. Es posible que esté pasando algo en lo que no me había fijado. Es cierto que en los últimos tiempos han ocurrido cosas importantes, pero no las había relacionado hasta ahora.
EN cuanto puso los pies en el interior de la pestilente casucha de Górgula, Arturo supo que la hechicera tenía planes especiales para él. Y se estremeció. Los huesos humanos y de animales que decoraban las paredes le dieron una idea de lo que le esperaba.
—¡Atadlo a esta mesa y salid de aquí inmediatamente! —ordenó la mujer—. ¡No quiero ver a nadie cerca de aquí!
Los hombres obedecieron la orden con prontitud. Arturo quedó absolutamente inmovilizado sobre la gran tabla de madera que servía de mesa. Cuando se quedaron solos, la bruja atrancó la puerta con un gran leño, se echó sobre el chico y le amordazó.
—¡Ahora vamos a ver lo que vales, muchacho! —exclamó Górgula, abriendo un pequeño cajón—. ¡Voy a conseguir mucho dinero por esa piel tan preciosa que tienes! ¡Eres un regalo de los dioses!
Arturo se horrorizó cuando la vio blandir un cuchillo largo y muy afilado. Comprendió enseguida lo que se proponía.
—¡Te voy a despellejar vivo! —amenazó la hechicera, acercándose peligrosamente—. ¡Venderé tu piel a Demónicus! ¡Seguro que me la pagará bien! ¡A él, estas cosas le gustan mucho y sabe sacarles el jugo!
Arturo comprendió que estaba a punto de perder la vida en manos de esa ambiciosa hechicera y abrió los ojos hasta el límite de sus posibilidades. Empezó a respirar agitadamente y trató de revolverse para evitar que Górgula llevara a cabo su macabro plan. Pero sospechaba que nada ni nadie podía impedir que se saliera con la suya. Estaba en manos de la mujer más cruel que había conocido en su vida y decidió que no valía la pena resistirse.
* * *
En ese momento, Demónicus estaba de rodillas ante el altar de su gran laboratorio. En la pared, varios huesos de dragón, calaveras y estatuas de monstruos estaban dispuestos alrededor de un pebetero del que salía una gran llama rodeada de otras más pequeñas:
—Dioses, os ruego que me ayudéis a recuperar a mi hija —imploró—. Esta noche haré una ofrenda para conseguir vuestros favores. Diez hombres serán descuartizados vivos y su sangre os será servida en copas de plata.
Después cogió su propio cuchillo y se abrió una herida en el antebrazo. Levantó el brazo herido y dejó caer la sangre sobre su rostro y lo embadurnó hasta cubrirlo completamente.
—Cada día os ofreceré mi propia sangre. Si no es suficiente, os entregaré mi vida, pero os ruego que salvéis a mi hija Alexia. Ella es el futuro de este reino. Si ella muere, mi obra no habrá servido de nada. ¡Y sin nosotros, el mundo perecerá!
* * *
Górgula se disponía a clavar el cuchillo sobre la piel de Arturo cuando notó que algo extraño ocurría. Al principio no fue capaz de determinar exactamente de qué se trataba, pero supo que no era bueno para ella. Las hechiceras poseen un sentido del peligro que las demás personas no tienen. Ellas saben perfectamente que la maldad surge en cualquier momento.
—¿Qué pasa? —logró preguntar—. ¿Qué diablos estás haciendo, muchacho?
Arturo se dio cuenta de que la hechicera estaba siendo dominada por algo que la tenía atrapada y que le impedía moverse con libertad. Levantó un poco la cabeza y descubrió lo que pasaba: ¡las letras de su cuerpo habían cobrado vida otra vez más para salvarle!
—¿Qué hechicería es ésta? —gritó la mujer—. ¡Maldito brujo!
Pero no pudo decir nada más. Su prominente cuerpo se elevó sobre el suelo y quedó flotando como una pluma. Las letras la habían envuelto por completo y todo el campamento pudo escuchar su espantoso grito.
Cerca del riachuelo, Crispín y Alexia comprendieron de dónde provenía aquel horroroso alarido. Lo supieron en seguida, sobre todo ella.
—¿Qué pasa? —preguntó Forester.
—¡Es Górgula! —dijo alguien cercano.
—Se ha equivocado de víctima —afirmó Alexia—. ¡Va a pagar caro su error!
Todos los hombres salieron de sus casuchas con las armas en la mano, dispuestos a enfrentarse a un posible enemigo, pero se llevaron una terrible sorpresa: ¡el cuerpo de Górgula estaba suspendido en el aire, a varios metros del suelo, casi a la altura de los árboles más grandes, sujetado por unos extraños bichos negros que se retorcían como pájaros!
—¡Por todos los diablos del infierno! —balbució Forester, absolutamente asombrado—. ¡Nunca había visto nada igual!
—Ni lo verás —añadió Alexia—. Ese chico es único. ¡Es un elegido de los dioses y de los diablos!
Las letras negras liberaron el cuerpo de la hechicera que cayó hacia el suelo, sobre el que se estampó levantando una nube de hojas otoñales esparcidas sobre la hierba. Su voluminoso cuerpo hizo un ruido que sobrecogió el corazón de los que estaban cerca.
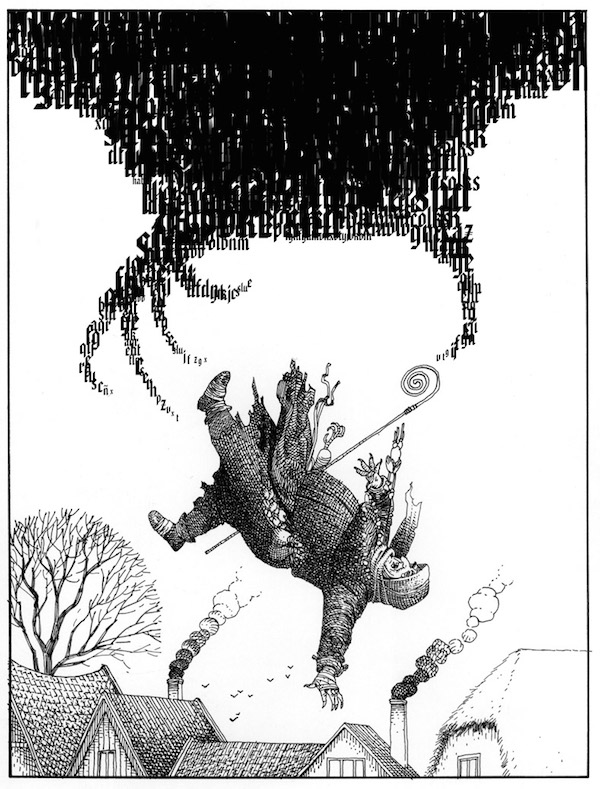
Mientras los bandoleros se preguntaban qué había ocurrido, Alexia comprendió en seguida que, quizá, estaba ante una buena oportunidad que no debía desaprovechar. Por eso, mientras los demás se acercaban al cuerpo de la hechicera, ella salió corriendo hacia la cabaña y trató de entrar, golpeando furiosamente la puerta de madera que se negaba a abrirse.
—¡Déjame que te ayude! —se ofreció Crispín, que la había seguido—. ¡Es mejor hacer un agujero en la pared!
Agarró uno de los leños que estaban amontonados al lado de la puerta y golpeó con furia varias veces. Finalmente, la débil pared de adobe y paja cedió ante los golpes del muchacho, de forma que los dos pudieron acceder a la cabaña y ver lo que en ella ocurría. Crispín no daba crédito a sus ojos y Alexia volvió a sentirse maravillada: ¡las letras habían vuelto al interior y rodeaban el cuerpo de Arturo, formando un escudo protector, de tal forma que nadie podía acercarse! ¡Zumbaban a su alrededor igual que un enjambre de avispas protegiendo su nido! ¡Nadie podía acercarse sin correr peligro de ser atacado!
—¿Qué es esto, Arturo? —preguntó Crispín, casi sin fuerzas para hablar—. ¿Qué brujería practicas?
—¡Soy amiga de Arturo! ¡Soy amiga de Arturo! —repitió Alexia, acercándose al prisionero—. ¡Solo quiero ayudarle!
Arturo gimió para confirmar que era cierto, y las letras se apartaron y le permitieron acercarse. La hija de Demónicus quitó la mordaza de la boca de Arturo y empezó a soltar sus ligaduras.
—Gracias —dijo Arturo, poniéndose en pie—. Ya me estaba ahogando.
Entonces, las letras voladoras se acercaron a Arturo para volver a penetrar en su piel, pero Alexia, que estaba atenta, se abalanzó sobre el cuerpo de Arturo y logró que sus manos tocaran las letras antes de que se unieran al cuerpo del muchacho.
—¡Lo he conseguido! —exclamó, abriendo las manos y mostrando cómo habían sido rozadas fugazmente por las letras mágicas—. ¡Yo también tendré tu poder!
Sin embargo, apenas pasados unos segundos, las letras desaparecieron de sus manos, dejándolas tan limpias como lo estaban antes de entrar en el chamizo. Alexia se sintió muy decepcionada, pero no dijo nada.
—¿Cómo haces este truco? —preguntó Crispín.
Pero Arturo no tuvo tiempo de responder. Los proscritos, al mando de su jefe, estaban rodeando la cabaña e intentaban entrar. Pero, como el agujero era demasiado pequeño para ellos, pretendían derribar la puerta a hachazos y ensanchar el boquete de la pared, lo que puso en peligro la estabilidad de la chabola.
—¿Qué pasa aquí? —preguntó Forester, blandiendo su larga espada—. ¿Qué le has hecho a Górgula? ¡Apártate de mi hijo, maldito brujo!
—No ha sido él, padre, han sido… esas cosas que tiene en la piel —explicó su hijo—. Lo he visto todo.
—¡Eso es imposible! Eso no ha podido levantar el cuerpo de Górgula —respondió el jefe de los proscritos—. ¡Quiero saber qué ha pasado!
—¡Es un brujo, amigo de Demónicus! —exclamó Górgula, cuyo maltrecho cuerpo estaba siendo transportado con dificultad por varios hombres—. ¡Es un brujo oscuro! ¡Está maldito!
Ante esas palabras, los bandidos dieron un paso atrás. Si había algo que temían más que a los soldados del rey, era precisamente a los Magos Oscuros.
—¡Hay que quemarlo! —sugirieron algunos—. ¡Hay que matarlo antes de que nos embruje a todos!
—Es mejor decapitarlo —propuso Górgula.
—¡No! —gritó Forester—. Lo mejor es dárselo a los cerdos para que se lo coman. Cuanto menos rastro quede de él, mejor.
Los proscritos intercambiaron miradas, esperando encontrar en su vecino una respuesta adecuada. Estaban confundidos por la cantidad de propuestas que habían surgido, pero no sabían qué postura tomar. ¿Qué hacer con un Mago Oscuro que tiene más poder que la hechicera del campamento, en la que todos confían plenamente y que ha salvado la vida de muchos de ellos con sus ungüentos especiales?
—¡Esperad! —gritó Alexia—. ¡Lo mejor es alejarle de aquí antes de que sus amigos vengan a buscarle!
—¿Quiénes son sus amigos? —preguntó Forester.
—¡Demónicus y todos los Magos Oscuros que pueblan la tierra pantanosa! Si hacéis daño a Arturo, vendrán a buscar venganza. Podéis estar seguros. ¡Ni siquiera Górgula podrá protegeros!
Después de un breve silencio, Forester dio a conocer su decisión.
—¡Que se marche igual que ha venido! ¡En mala hora ha pasado por nuestro campamento!
Los proscritos dieron por buenas sus palabras y, salvo Górgula, que a pesar de estar maltrecha y con algunos huesos rotos insistió sin éxito en la conveniencia de recuperar a su víctima y matarla, nadie puso objeciones a la expulsión del joven Mago Oscuro y su amiga.
—¡Devolvednos nuestros caballos y nos marcharemos enseguida! —aseguró Alexia—. ¡Antes del anochecer habremos salido de vuestro bosque y estaréis a salvo de los peores maleficios! ¡Si las letras vuelven a cobrar vida nadie las detendrá y es imposible saber qué harán!
Pocos minutos después, Alexia y Arturo cabalgaban velozmente entre los árboles, en dirección a las montañas blancas. Dos horas más tarde, cuando estaban a punto de abandonar el bosque, un jinete que los había estado siguiendo se acercó a toda velocidad:
—¡Eh, esperad!
—¿Quién es? —preguntó Arturo.
—Debí imaginarlo —dijo Alexia—. ¡Te ha salido un admirador!
El jinete los alcanzó y detuvo su montura.
—¡Crispín! —exclamó Arturo—. ¿Qué haces aquí?
—¡Voy con vosotros! ¡Esas letras tienen un poder que me gusta! ¡Quiero aprender a manejarlas y quiero ser como tú!
—Pero eso no funciona así…
—En el campamento de mi padre no voy a aprender nada nuevo. Me convertiré en un proscrito. Algo me dice que contigo podré hacer algo importante. ¡Seré tu criado!
Arturo comprendió que sus protestas no servirían de nada. Espoleó su caballo y sus dos compañeros le siguieron campo a través.
Dos días después, se encontraron con Arquimaes en un cruce de caminos, a una jornada de Ambrosia, cerca de donde habían quedado. El plan había salido mejor de lo que esperaban.
CUANDO papá y yo llegamos a la cafetería del Museo de Historia, Norma y Metáfora nos están esperando sentadas ante una mesa y tomando un café. Hay mucho ambiente y nada de humo, pues en este sitio no está permitido fumar, cosa que los no fumadores agradecemos mucho.
—¡Menudo chaparrón os ha caído encima! —dice Norma, en cuanto nos ve—. ¡Os habéis traído toda la lluvia!
—Sí, se nos ha olvidado coger el paraguas, y ya ves… Pero vosotras estáis secas…
—Somos más precavidas. Y nos gusta llegar a la hora —responde Norma, haciendo un leve reproche.
—Tienes razón. Lo siento.
—Espero que esta exposición sea interesante —digo, quitándome el chaquetón.
—Seguro que lo es —pregunta papá—. Lo avalan varias entidades culturales. Incluso participa una revista con la que colaboro: Edad Media Popular.
—A mí me hace ilusión. Una exposición sobre la Edad Media puede resultar interesante —explica Metáfora—. Anda, tomad algo caliente que venís hechos polvo.
Me siento a su lado y papá se coloca junto a Norma. El camarero viene a preguntarnos qué queremos tomar y pedimos un té para mí y un café con leche para él.
—Creo que la conferencia que vamos a escuchar es muy buena. Es sobre la escritura de los monjes.
—Claro que sí —dice Metáfora—. Además han expuesto objetos que pertenecieron a calígrafos medievales.
—¡Va a ser una exposición increíble! —añado—. Por lo que he visto en la página web vamos a ver cosas que pocas veces se han expuesto.
El camarero deposita nuestras tazas sobre la mesa y se retira, dejando también una nota de las nuevas consumiciones.
—Os contaré que esta exposición ha levantado mucha expectación entre los estudiosos de la Edad Media —comenta papá—. Nos lo vamos a pasar muy bien.
—También vienen escritores de novela histórica —dice Metáfora, mirando el programa—. Si tenemos suerte podemos conseguir algún autógrafo… Esta tarde estará Jon Leblanc, el autor de Los sueños medievales.
—Creedme: la realidad supera con creces la imaginación de cualquier escritor —explica papá, después de probar su café—. El mundo real está lleno de aventuras y de hecho, mucho más imaginativas que las que se cuentan en las novelas de caballería y de fantasía, os lo aseguro.
Norma pone su mano sobre la de papá, como dándole la razón.
Metáfora y yo cruzamos una mirada de complicidad que ellos no ven.
—A veces, hay personas capaces de superar la realidad —comenta Metáfora—. Hay gente que tiene una vida imaginativa muy fuerte.
Papá da un sorbo a su taza y sonríe antes de responder.
—Eso lo dices porque eres joven. Ya verás cuando crezcas como me das la razón. Descubrirás que la realidad es insuperable y que la imaginación es cosa de la juventud.
—Bueno, ha llegado la hora de irse —nos apremia Norma, llamando al camarero—. Vamos a pagar y nos vamos… Venga, terminad vuestras consumiciones, que se está haciendo tarde.
Papá, Metáfora y yo tomamos rápidamente lo que queda en nuestras tazas y nos ponemos en pie. Para entonces, Norma ya ha pagado al camarero y salimos al pasillo del museo, que está repleto de gente.
—Nunca hubiera imaginado que existiera tanto interés por la Edad Media —confiesa Norma.
—Hay asociaciones y agrupaciones de amigos de la Edad Media. Hay mucha gente que pasa la mayor parte de su tiempo estudiando y analizando esa época —explica papá—. Incluso campamentos en los que la gente vive y se viste como en aquellos tiempos. Te asombraría descubrir la pasión que despierta este período de la Historia.
Entramos en la sala dedicada a la exposición y nos encontramos con un espectáculo insólito: la reproducción exacta de un scriptorium, medieval. ¡El lugar en el que los monjes escribían y dibujaban los libros y los pergaminos!
Varios escritorios, atriles, cofres para guardar libros, candelabros, cirios, tinteros, plumas… Además, para decorar las paredes, han hecho ampliaciones de pergaminos en las que se puede apreciar la belleza de las letras caligrafiadas. Incluso las azafatas, los porteros y los vigilantes están vestidos de época. Todo un espectáculo.
Tenemos la impresión de estar muy cerca de aquellos tiempos y eso nos produce una sensación maravillosa. Es un escenario que me resulta tan cercano que tengo la impresión de haber vivido en él.
Después de dar una vuelta y de observar algunas maravillas, entramos en la sala de conferencias.
—Estoy emocionado —dice papá—. El que va a hablar es un monje calígrafo auténtico. Quizá, después de la conferencia, pueda hablar con él. Me gustaría contar con su colaboración para mi investigación.
Nos sentamos en nuestro sitio justo cuando la luz se está apagando para que la conferencia comience. Sobre el escenario hay una mesa con dos personas: un monje y un hombre de aspecto señorial.
—Buenas tardes, me llamo Jon Leblanc, soy escritor especialista en temas de la Edad Media y estoy aquí para presentar al hermano Tránsito, monje calígrafo…
¿Hermano Tránsito? ¿Un monje?
—… que nos va a explicar algunos secretos de la escritura medieval.
Sé que he escuchado ese nombre alguna vez… Pero no soy capaz de recordarlo…
—Descubrí que tenía habilidad para dibujar letras cuando era pequeño… Esto, unido a mi deseo de llevar una vida de reclusión y dedicada a la meditación me llevó a ingresar en el monasterio de Montefer, en las afueras de Férenix. Un monasterio poco visitado, en el que nos dedicamos a caligrafiar libros al estilo medieval. Usamos las mismas herramientas, la misma tinta, e idéntico sistema de trabajo. Intentamos reproducir el modo de vida del siglo X y podríamos decir que incluso comemos las mismas cosas que nuestros hermanos de aquella época.
Veo que papá bebe las palabras del monje. Ha captado su interés de una manera extraordinaria. La verdad, es que a mí también me ha atraído.
—Hoy he venido aquí de manera excepcional ya que nunca salgo a dar conferencias, pero el señor Leblanc me ha convencido de la necesidad de explicar nuestra labor para que ustedes sean conscientes de que, de alguna manera, la Edad Media sigue viva…
—¿Te gusta? —pregunta Metáfora en voz baja.
—Oh, sí, claro.
—¿Te gustaría vivir dentro de ese monasterio? ¿Te gustaría ser un monje medieval?
—Mmmm… Bueno, sí… es posible que me ayudara a descubrir algunas cosas sobre mi problema… Y a ti, ¿te gustaría ser monje?
—A mí me gustaría ser reina… Para luchar contra la hechicería.
—¿Y eso?
—Así podría quemar a esa bruja de Alexia.
—Es una broma, ¿verdad? —digo.
—Claro. No sería capaz de quemar a una persona. Yo nunca haría eso.
La conferencia acaba entre un aplauso atronador.
El hermano Tránsito se ha ganado al público, que se ha puesto de pie aplaudiendo.
—Norma, acompáñame, que quiero hablar con este hombre —propone papá—. Necesito contar con su colaboración.
—Chicos, si queréis, podéis esperarnos en la sala de cóctel —dice Norma—. Ahora nos vemos.
Nos mezclamos entre el público que abarrota la exposición y aprovechamos para buscar a Jon Leblanc, y conseguir el autógrafo que Metáfora tanto desea.
—He leído algunos de sus libros —dice mi amiga cuando conseguimos acercarnos a él—. Tiene usted la habilidad de transportar al lector a la Edad Media.
—Gracias, señorita —responde el hombre, mientras firma en la agenda que Metáfora le ha puesto en las manos.
El hombre se aleja, envuelto en una nube de admiradores y Metáfora y yo nos acercamos a la sala donde unos camareros sirven bebidas.
Cuando conseguimos atrapar una naranjada, papá y Norma se acercan.
—Estoy encantada —dice Norma—. Ha sido una gran idea traer a ese monje. Nunca he conocido a alguien tan… tan sereno.
—Sí, estoy de acuerdo contigo —dice papá.
Papá y Norma se entienden cada día mejor, y eso me gusta. Creo que a él le está sentando bien eso de tener a una mujer con la que hablar. Espero que todo esto acabe bien y que no tengamos algún disgusto por el camino, ya sabemos que las parejas se hacen y se deshacen con demasiada facilidad. Un día dicen que se quieren y al otro que se odian. El día que yo me decida por una chica, será para siempre… Y no la cambiaré por nada ni por nadie.
Salimos a la calle, donde sigue lloviendo a mares. La gente que tiene un paraguas lo abre, mientras que los que no somos previsores, nos tenemos que refugiar bajo la gran cornisa que bordea el edificio del Museo.
Norma agarra del brazo a papá y abre el paraguas.
—Verás, vamos a hacer una cosa… Tú y yo nos vamos a dar un paseo bajo la lluvia y los chicos se pueden ir a merendar o a lo que quieran.
—¿Tú y yo solos?
—¿No me tendrás miedo, verdad? Además, quiero hablarte de un asunto que me preocupa. Me gustaría compartir contigo una gran duda que tengo.
—¿Una duda?
—Sí, fíjate que mientras escuchaba al monje me preguntaba sobre el valor de esos dibujos medievales… —dice mientras se lleva a papá—. Bueno, chicos, hasta luego… ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Te desharías de algo tan valioso?
Metáfora y yo vemos como se marchan bajo la lluvia.
—¿A que hacen buena pareja? —me pregunta.
—Sí, son casi de la misma estatura —respondo.
—No lo decía por eso. Me refería a lo bien que ella le maneja. Fíjate, le protege con el paraguas, le hace pasear bajo la lluvia y le va a convencer de que no venda los pergaminos.
—¿A eso le llamas tú hacer una buena pareja?
—Hombre, claro. Un buena pareja se entiende hasta en los más mínimos detalles.
—¿Tú crees que tu madre le convencerá de que no debe vender los dibujos?
—¿Acaso tienes dudas? Desde luego, es que no te enteras.
—Oye, que yo no soy ningún idiota.
—Bueno, venga, no quería molestarte.
—Pues mide tus palabras.
Veo como se alejan cubiertos bajo el mismo paraguas, y me pregunto si de verdad soy un iluso, como dice Metáfora.
* * *
Me acabo de acostar y papá aún no ha llegado a casa, pero no estoy preocupado. Si a estas horas todavía está con Norma, es que el problema está resuelto y no venderá los dibujos.
La discusión con Metáfora me ha sacado de mis casillas y estoy un poco enfadado con ella. Mañana, cuando nos veamos en clase, se lo diré. Le explicaré que no me puede tratar como a un bebé, ya tengo catorce años y sé muy bien lo que pasa a mi alrededor. No sé de dónde ha sacado esa idea de que soy un ingenuo.
Pi… Pi… Pi…
El móvil. Debe de ser papá que me envía un mensaje para decirme que llegará tarde y que no me preocupe. Aprieto la tecla de los mensajes y me encuentro una pequeña sorpresa:
Perdóname. Me he pasado de lista. Mañana hablamos.
Un beso. Metáfora.
Vaya, parece que se ha dado cuenta de que me ha molestado su comentario.
ARTURO, Arquimaes, Alexia y Crispín cabalgaron durante una dura y fría jornada en la que la nieve no dejó de caer ni un solo instante.
Al llegar la noche, Arquimaes, que parecía conocer la región, les llevó hasta una cueva en la que pudieron descansar.
—Pasaremos por Ambrosia —propuso el sabio—. Allí repondremos fuerzas. Después, iremos a ver a la reina Émedi para ponernos a su servicio.
—¿Visitaremos a una reina? —preguntó Crispín—. ¿De verdad nos recibirá?
—Espero que se acuerde de mí —dijo Arquimaes—. La conocí hace algunos años y no la he olvidado desde entonces.
—Es mejor que no hagáis planes —intervino Alexia—. No llegaréis a ningún sitio. Mi padre os aniquilará.
—No te equivoques, princesa —respondió Arturo—. Nos uniremos a la reina Émedi y emprenderemos una campaña contra tu reino de hechicería.
—Arturo Adragón será caballero y yo me convertiré en su escudero —explicó Crispín—. ¡Y nadie podrá impedirlo!
Arquimaes escuchó con paciencia las advertencias y amenazas de sus compañeros y se dio cuenta de que entre Alexia y Arturo se estaba estableciendo un lazo que nada tenía que ver con el odio.
—Bueno, muchachos, es hora de dormir —dijo—. Yo haré la primera guardia.
Mientras el sabio alimentaba la hoguera, se acostaron y se quedaron dormidos enseguida. A medianoche, Arturo se levantó para hacer su turno.
—Acostaos, maestro, que yo vigilaré —dijo—. Podéis estar tranquilos.
—No tengo sueño —respondió en voz baja, para no despertar a Alexia y a Crispín—. Llevo horas pensando en el futuro… Y en el pasado… Estoy nervioso.
—¿Queréis compartir conmigo vuestros pensamientos?
Arquimaes se acurrucó cerca del fuego y, mirando las llamas, dijo, como en un susurro:
—Hace años tuve un sueño. Un sueño insistente, que se repetía noche tras noche…
Las palabras de Arquimaes evocaron extraños recuerdos en Arturo. Durante unos instantes, se preguntó si el discurso de su maestro se refería a él mismo.
—Yo nací en el seno de una familia de campesinos que vivía en la más absoluta miseria. Mi padre, en su juventud, había cometido el error de apoyar un alzamiento de campesinos contra el rey. La revuelta fracasó y fue apresado. Permaneció en la cárcel durante varios años, hasta que, gracias a un indulto, le soltaron. Se casó con mi madre, una mujer con menos medios que él y formaron una familia de hijos ignorantes y hambrientos. En poco tiempo estaban acosados por las deudas y las enfermedades… Todavía no comprendo cómo sobrevivimos a aquella mísera vida…
Arquimaes hizo una pausa. Arturo esperó a que se le deshiciera el nudo que se le había formado en la garganta. En ese momento, Crispín, que tenía el oído más fino que un lobo, se despertó y se unió a la conversación.
—Mi padre murió cuando un noble le descubrió robando unas frutas en un bosque del rey. Lo juzgaron allí mismo, lo declararon culpable y lo ajusticiaron con una cuerda que él mismo llevaba y que utilizaba para subir a los árboles. Y mi madre se volvió loca de desesperación… Ése fue el final de nuestra familia… Yo tenía catorce años y empecé a tener sueños. La vida se había vuelto tan dura que la única salida que me quedaba era soñar, cosa que no estaba ni prohibida ni perseguida ni castigada. Los pobres podemos soñar, es lo único que se nos permite hacer.
Crispín se estremeció. El relato de Arquimaes le había producido una gran angustia ya que le recordó muchas cosas de su propia infancia. La agitación del muchacho no pasó desapercibida a Arturo, que estaba igualmente emocionado.
—Dos de mis hermanos se hicieron monjes, otro murió, mi hermana mayor se encerró en un convento, en el que aún permanece, y otra se casó con un comediante de feria y desapareció de nuestras vidas. No he vuelto a saber nada de ella.
—¿Qué hiciste tú, maestro? —preguntó Arturo—. ¿Qué decisión tomaste?
—Mis hermanos me invitaron a entrar en el monasterio, pero esa vida no me atraía nada. Era joven y necesitaba acción, así que me alisté en el ejército del noble que había traído la desgracia a mi familia. Me hice soldado.
—¿Te fuiste a servir al villano que acabó con la vida de tu padre? —preguntó Crispín—. ¿Eso hiciste?
—Era la única forma que tenía de acercarme a él. Mi plan consistía en clavarle un cuchillo en la garganta en la primera ocasión que se me presentase. Solo quería vengarme… Pero los sueños empezaron a hacerse más claros e intensos. Durante los años que serví a sus órdenes, aprendí a luchar y me convertí en un poderoso guerrero. Pero también desarrollé mis sueños hasta límites insospechados.
—¿En qué consistían esos sueños? —preguntó Crispín, deseoso de saber—. ¿Acaso alguna mujer?
—¡Soñaba con crear un mundo justo! —respondió Arquimaes—. Los sueños progresaban y, si bien al principio eran divagaciones juveniles sobre las injusticias que me rodeaban, al final, me vi sentado en un trono, con una corona de oro y plata en la cabeza… acompañado de una mujer.
—Vaya, eso sí que es tener sueños ambiciosos —intervino Alexia, que lo había escuchado todo—. ¡Siempre he oído decir que los alquimistas buscan poder, pero esto supera todas las expectativas!
—En mis sueños, yo era un rey justo y sabio. Un rey tolerante y comprensivo con mis súbditos. Un rey que no tenía ambiciones de poder, sino deseos de reparar las injusticias y dar cobijo a los más pobres.
—¿Rey de campesinos? —dijo irónicamente la princesa—. ¡Un campesino investido rey por los campesinos!
—Mis sueños eran nobles y era rey por necesidad. Rey para acabar con las injusticias que asolan estas tierras. Era rey para curar las enfermedades y ayudar a los pobres, aliviar las desgracias, enseñar a los que no saben… ¡Rey de todos los seres que necesitan justicia! ¡Ése es mi sueño, princesa, crear un reino de justicia y honor! ¡Un reino que la gente como vos no puede entender!
—¡Ya he escuchado bastante! —respondió Alexia—. ¡Sois un alquimista traidor que pretende arrebatar el trono a cualquier inocente que crea en vuestras dulces palabras! ¡Sois un encantador de serpientes!
—¡Un momento! —la interrumpió Arturo—. ¡Arquimaes no ha cometido ningún delito para ser tratado de esta manera! Solo ha hablado de sus sueños.
—¡Todo el mundo tiene sueños! —dijo Arquimaes—. Y los sueños no hacen daño a nadie.
—Todos deseamos cosas que solo aparecen en los sueños —añadió Crispín—. ¡Yo quiero ser caballero!
Alexia depuso su actitud agresiva cuando comprendió que las palabras de Arquimaes eran sinceras y se parecían, de alguna manera, a lo que ella misma había sentido alguna vez, cuando siendo niña, había tenido bellos sueños.
Arquimaes esperó un poco a que los ánimos se tranquilizasen y reanudó su explicación.
—Los sueños son el territorio de la libertad. Ellos nos dicen lo que ansiamos y lo que deseamos y a mí me explicaron lo que tenía que hacer. Comprendí que mi misión en esta vida consistía en crear un reino en el que imperasen la justicia y la libertad. Por eso dejé la carrera de armas y me hice monje, como mis hermanos. Durante los años que permanecí en Ambrosia aprendí todo lo relacionado con la escritura y ahí forjé, dibujando y escribiendo, el plan que debo poner en pie. ¡La creación del reino de Arquimia!
—¿Quieres poner tu nombre a un reino? ¿No es eso una falta de humildad impropia de un monje? —preguntó Crispín.
—Cuando abandoné el monasterio y me dediqué a la alquimia, adquirí el nombre que ahora llevo. Pero no es mío. Arquimaes no me pertenece. Es un homenaje al gran alquimista que me enseñó todo lo que sé: Arquitamius, un hombre que dio su vida a la causa de la ciencia. Arquimaes es un nombre inventado, basado en este maestro de maestros. Yo solo sigo su labor.
—Y ahora, ¿qué te propones, maestro? —preguntó Arturo, profundamente conmovido—. ¿Qué planes tienes?
—Ha llegado la hora de poner mi sueño en pie. Arquimia va a ser una realidad. Ya no haré en este mundo más cosas que aquellas que puedan servir para mi propósito. ¡Voy a fundar Arquimia!
—Crear un reino no es un juego. ¿Con qué fuerzas cuentas para llevar a cabo tu misión? —preguntó Crispín.
Arquimaes miró a Arturo.
—Arturo Adragón será el primer caballero arquimiano —dijo, poniéndole la mano sobre el hombro—. Él será mi brazo ejecutor.
—¿Un muchacho de catorce años os ayudará a fundar un reino? —preguntó Alexia—. ¿Es una broma?
—¡Yo también les ayudaré! —saltó Crispín—. Ahora soy escudero, pero me convertiré en caballero arquimiano.
—Arturo es la señal que esperaba. Me ha demostrado que puedo confiar en él. Es el elegido para ayudarme —insistió Arquimaes—. ¡Arturo Adragón, el caballero arquimiano que lucha contra los dragones del Mal!
—¡Os harán falta más caballeros! —advirtió la princesa—. Demónicus está preparando un verdadero ejército para aniquilaros a todos. ¡Cuando él pase por aquí no quedará piedra sobre piedra!
—Opondremos resistencia —respondió Arturo, poniéndose en pie—. Aunque seamos pocos, le costará hacerse el amo de estas tierras.
—Sí, le daremos lo que se merece. Nos da igual que venga con todo su ejército y sus dragones —afirmó Crispín—. ¡Les haremos frente!
—Maestro, ¿cuál es vuestro verdadero nombre? —preguntó Arturo.
—Ya no me acuerdo… Y no importa… Ahora soy Arquimaes, el alquimista que trabaja para lograr un mundo de justicia… Eso es lo único que importa…
* * *
Al día siguiente reemprendieron la marcha. El campo estaba cubierto de nieve y cabalgaban con una lentitud exasperante. Aprovechando que estaban un poco apartados de Crispín y Alexia, Arquimaes hizo una confesión a Arturo.
—En el sótano del torreón, en Drácamont, hay un cofre con dibujos que te ayudarán a llevar a cabo tu misión. Si me ocurriera algo, debes buscarlo entre las ruinas, descifrar los dibujos y hacer tuyo su contenido.
—Pero, maestro, no os ocurrirá nada malo. No permitiré que nadie os haga daño —respondió el ayudante.
—Arturo, el destino siempre es imprevisible. Recuerda que si muero, tú tomas el relevo. Debes buscar esos dibujos, y hacer tuya la misión que os he contado esta noche. Hay que sacar a este mundo de la oscuridad. ¡Hay que crear un reino de justicia! ¡Prométemelo!
—Os lo prometo, maestro. Os lo prometo.
—Y recuerda que la cerradura para acceder a ellos no está donde parece que está. ¡Ten cuidado cuando abras el cofre!
COMO se ha disculpado y se lo había prometido, he aceptado ir con Metáfora a ver a Jazmín, el tatuador.
—Ya ves que cumplo mis promesas —le digo cuando bajamos del autobús—. Aunque no creo que esta visita sirva para algo.
—Ya verás como sí sirve. Tienes un problema complicado. Necesitamos escuchar opiniones profesionales.
—No creo que un tatuador nos aclare mucho.
—Algo hará. Además, te aconsejo que también visitemos a un especialista en sueños.
—¡Eres insaciable! ¡Cuánto más consigues de mí, más quieres!
—Solo quiero ayudarte.
—Con tal de que no se te ocurra llevarme a hablar con Leblanc, el escritor —ironizo—. Podría escribir una historia sobre mí.
—Pues no es una mala idea. A lo mejor él…
—¿Crees que puedes tratarme como si fuese un mono de feria? —estallo—. ¿Se puede saber qué pretendes hacer conmigo?
—Nada. Pero no puedes seguir así, creyéndote que eres una especie de Capitán Trueno. Tienes que comprender que eres un chico moderno, que vives en el siglo veintiuno y que no serías capaz de manejar una espada ni de broma. Todo lo que tienes es la cabeza llena de fantasías.
—¿Ah, sí? ¿Los tatuajes también son producto de mi imaginación?
—Eso tiene que tener una explicación técnica y razonable. Para eso venimos aquí, para que Jazmín nos explique a qué se debe. Seguro que nos da una buena respuesta, ya lo verás. Ya estamos llegando… Es ahí.
La tienda de tatuaje tiene una gran cristalera publicitaria llena de dibujos de todos los colores y tamaños. Hay imágenes de todo tipo: corazones con frases románticas, espadas con lemas patrióticos, calaveras con textos de canciones, escudos de clubes de fútbol, dragones, caballos, aviones… Por lo que veo, uno se puede tatuar lo que le dé la gana. Hay para todos los gustos.
—¡Mira qué pasada! ¡Parece un cuadro! —dice Metáfora—. ¡Fíjate!
Se trata de una gran fotografía a tamaño natural de un tipo calvo que tiene todo el cuerpo tatuado con docenas de motivos. ¡Es alucinante! No tiene un centímetro de piel sin tatuar. Signos orientales, árabes, africanos… Dibujos, logotipos, letras… ¡Hasta se ha pintado un mapa en el pecho! ¡Será posible!
—¿Ves? ¿No te lo decía yo? ¿A que un cuerpo tatuado queda precioso? —comenta como si fuese algo natural.
Toda la tienda está tatuada. Quiero decir que está llena de fotografías de personas con tatuajes y ella misma parece estarlo. De hecho, parece un enorme catálogo para que el que entre aquí no salga sin haberse hecho alguna cosa en algún sitio…
—Hola, ¿está Jazmín?
—¿Quién eres? —pregunta una muchacha muy atractiva, que también tiene tatuajes hasta en… hasta en los párpados.
—Me llamo Metáfora y he quedado con él. Dile que he venido con mi amigo Arturo.
—Esperad un segundo, voy a ver si puede atenderos —responde mientras se desliza entre varias cortinas—. Ahora está con un cliente.
—Oye, a ver si va a pensar que nos queremos tatuar, que yo ya estoy servido —le digo cuando nos quedamos solos.
—Venga, deja de decir tonterías. Que tú estás más para servir de modelo que otra cosa.
La joven tailandesa surge de entre las sedas colgantes y nos invita a entrar:
—Os está esperando. Pasad por aquí.
Cruzamos un pequeño mar de telas de todos los colores y llegamos a una sala en la que hay un tipo tumbado en una camilla, que llora a lágrima viva, mientras que un tipo gordo nos observa con una sonrisa de oreja a oreja. Me recuerda a esas escenas en las que un torturador se ensaña con su víctima y esta sonríe para demostrar que el sufrimiento es un placer.
—Hola, podéis hablar mientras yo trabajo —dice Jazmín, mostrando su máquina de tatuar—. Sentaos y contadme lo que os pasa. Por lo que me has contado, el caso de tu amigo puede ser muy interesante.
No puedo quitar la vista de la cara del pobre chaval que está siendo tatuado. No deja de llorar, aunque, curiosamente, parece feliz. La verdad, con lo que cuesta que te decoren la piel, no sé de qué me quejo, al fin y al cabo, a mí no me ha supuesto ningún sufrimiento.
—Pues, verás, Jazmín, mi amigo Arturo tiene el tatuaje más curioso que hayas visto en tu vida.
—¿Te refieres a esa cabeza de dragón que tienes en la frente? En China es muy normal. El dragón es chino…
—Bueno, del dragón hablamos después; ahora quiero que veas esto… —le interrumpe Metáfora—. Arturo, ábrete la camisa…
—¿Ahora? ¿Aquí? ¿Delante de todo el mundo?
Su mirada me atraviesa, así que, aunque me da pudor desvestirme ante personas desconocidas, me quito la cazadora y empiezo a desabrocharme los botones… Y dejo que vean mi pequeña obra de arte particular.
Jazmín entrecierra los ojos e intenta descifrar las letras de mi cuerpo.
—¡Más! ¡Enséñame más! —pide, extremadamente interesado.
Me quito definitivamente la camisa y me quedo ahí de pie, para que me pueda ver bien.
—¡Por los dientes de dragón! —exclama—. ¡Nunca he visto nada igual en mi vida!
Incluso el joven lloroso se interesa por lo que ve. Tiene los ojos enrojecidos y percibo claramente que está sufriendo como un loco. Jazmín, que está asombrado, ha penetrado su piel un poco más de la cuenta y le hace gritar.
—¡Jazmín! ¿Qué haces, hombre? ¿No ves que me has hecho daño? —protesta el pobre.
—¡Tú te callas! ¡Te he hecho un buen precio, así que no molestes! ¡Deja que admire esta obra de arte! —dice, mientras deposita la pistola sobre una bandeja y se limpia las manos de sangre y tinta.
—¿Qué te parece? —pregunta Metáfora.
—¡Una obra de arte! ¡Única en el mundo!
—¿Te lo dije o no te lo dije?
—¡Es una pasada! —exclama el joven sufridor, que ahora que me fijo, se está tatuando toda la espalda con viñetas de cómics—. ¡Esas letras son increíbles!
Jazmín se acerca y pasa la yema de los dedos de la mano derecha sobre la letras. Posiblemente con la intención de descubrir el gran misterio que las rodea. Se acerca a su mesa de trabajo, coge una gran lupa y vuelve a acercarse. La coloca ante sus ojos e inclina la cabeza sobre mi cuerpo.
—¿Quién te lo hizo? —pregunta finalmente.
—Creo que el contacto con un papel escrito.
—¿Adhesivo?
—No, adhesivo, no. Fue algo mágico. Imposible de explicar. Me envolvieron en un pergamino cuando era pequeño y me contagiaron.
—Las letras no se contagian.
—Pues ya ves que sí —replico—. Mi piel actuó como papel secante.
—Ah, ya entiendo.
Me rodea y me examina por completo, cada vez más sorprendido. De vez en cuando lanza alguna exclamación y no deja de pellizcarme y de rozarme. Después da un paso atrás y se pone al lado de Metáfora.
—Ve a ver a la señorita de la entrada y pídele la cámara digital para mí —le pide—. Quiero hacer fotografías para mostrarlas en el Congreso Internacional de Tatoo. ¡Van a alucinar!
Mi amiga sale entre las cortinas y Jazmín vuelve armado con su lupa.
—¿Y el dibujo del dragón de la frente, también contacto con papel?
—No estoy seguro, pero me han dicho que ya nací con él. Quizá me lo hicieron en otra vida.
—Ah, ¿es un caso de transferencia temporal? —dice Jazmín.
—¿Transferencia temporal?
—Sí, algo que ocurre en un siglo y aparece en otro… Ya sabes, transferencia temporal. ¿Estás seguro de querer quitarlo?
—No lo sé —respondo—. Me conformaría con saber qué es.
—A mí me mola —dice el chaval que se está tatuando.
—Déjame que lo vea de cerca —pide Jazmín—. Es lo más raro que he visto en mi vida. La tinta es muy rara… Y de gran calidad…
Le permito que observe lo que le dé la gana. Noto que me toca el dibujo y me pellizca la frente. Golpea con los nudillos y presiona un poco.
—Voy a sacar muestras para analizar —dice al cabo de un rato—. Es necesario para estudiar el caso y curarte. Creo que el dragón tiene la respuesta a tu problema.
—¿No me irás a hacer daño?
—Tranquilo. Duele menos que un pinchazo de piercing… Cierra los ojos para no asustarte.
Como soy un poco cobardica para estas cosas, le hago caso y me encierro en mí mismo. Estira la piel y, después de manosearla, noto un leve pinchazo que no es muy doloroso, pero sí muy molesto…
—¡Ahhhhhhhhhhhhhh!
¿Qué ha pasado? Abro los ojos y veo que Jazmín está contra la pared, sudando, aterrorizado, sin palabras. El sufridor me mira con los ojos abiertos, sin decir palabra, igual que si hubiera visto una alucinación.
—¿Qué ha pasado? —pregunta Metáfora, acompañada de la dependienta—. ¿Qué ha ocurrido?
—No lo sé. Yo solo he cerrado los ojos… Que te lo digan ellos.
—¡Tu amigo es un brujo! ¡Tu amigo es un brujo! —repite incesantemente Jazmín, con la cara desencajada y la voz quebrada—. ¡Ese chico es un demonio!
La joven tailandesa se acerca al pobre hombre y le ayuda a mantenerse en pie ya que parece que está a punto de perder el sentido. Ella le pregunta algo en su idioma y, después de intercambiar algunas frases, dice:
—¡Salid de aquí ahora mismo o llamo a la policía!
—¿Por qué? —insiste Metáfora—. ¿Qué ha pasado?
—¡Marchaos! ¡Fuera!
—¿Qué ha ocurrido?
El joven señala mi frente y exclama:
—¡El dragón ha atacado a Jazmín! ¡El dragón está vivo!
—¿Qué? ¿Estás loco o qué te pasa? —pregunta Metáfora, desconcertada.
—¡Ese dragón es peligroso!
Yo miro a Metáfora y me paso la mano por la frente. No entiendo lo que quiere decir. Ese hombre está borracho. Los dibujos no atacan a las personas.
—¡Tu dragón ataca a la gente!
—¡Salid de aquí o llamo a la policía! —nos amenaza la joven—. ¡Ahora mismo!
Me pongo la camisa lo más rápidamente posible. Cuando estoy a punto de coger mi cazadora, el chaval se incorpora un poco y dice:
—Eh, Jazmín, yo quiero que me hagas un dragón como ése. ¡Y que tenga tan mala leche! ¿Vale?
Mientras salimos, oímos cómo Jazmín chilla al pobre sufridor.
—¡No te burles de mí, idiota! ¡Nadie se ríe de Jazmín!
* * *
Mientras Metáfora y yo viajamos en el autobús, hacia la Fundación, apenas cruzamos palabra. Estamos tan atónitos por lo que ha pasado que preferimos no decir nada.
Miro a través del cristal de la ventanilla a la gente que camina tranquilamente por la calle, como si no tuviera ningún problema, y siento algo de envidia. Si supieran que bajo sus pies hay otro mundo oculto, enterrado y secreto, seguro que cambiarían de actitud.
Si es verdad lo que Patacoja nos ha contado y Férenix está construida sobre ruinas antiguas, y la Fundación esconde bajo sus piedras un gran tesoro, puede que las cosas mejoren para nosotros.
Sin embargo, no estoy seguro de que mi problema se arregle, más bien al contrario. Cada paso que doy, me demuestra que tengo dos vidas… Que vivo en dos mundos…
—Oye, Arturo, esa chica, Alexia, ¿es rubia o morena?
—¿Y eso qué importancia tiene?
—Ninguna, pero me estaba acordando de que se dice que los chicos siempre sueñan con lo que más les gusta… Vamos, que me gustaría saber cómo es la chica de tus sueños.
—Pues, no sé, nunca había pensado en eso.
—Ya, vale… Sigue soñando con esa hechicera. A lo mejor ella puede ayudarte más que yo.
—Vamos, por favor, no me digas esas cosas.
—A mí, lo que de verdad me gustaría es saber qué ha pasado con Jazmín. Y si puedes, podrías contarme si has visto lo mismo que él… Pero te ruego que no me mientas. Prefiero que te calles.
Giro la cara y vuelvo a observar las calles de Férenix en silencio. No sé qué decir. No sé qué he visto y no sé lo que pienso sobre todo lo que ocurre.
FIN DEL LIBRO SEGUNDO