
EL campamento emediano bullía. Los guerreros se preparaban para el enfrentamiento con el ejército de Demónicus. Todo indicaba que la guerra iba a ser cruenta y duradera. Los ánimos estaban exaltados y había una gran tensión en el ambiente. Continuamente llegaban partidas de soldados y caballeros para alistarse. Las tiendas se multiplicaban y la hostilidad podía respirarse. Los habitantes de los pueblos cercanos corrieron a esconderse en las montañas.
A media mañana apareció Armadía, la reina en cuyo nombramiento medió Arturo, al frente de quinientos hombres armados dispuestos a dar la vida por sus aliados.
—¡Arturo! —exclamó la mujer abrazándole.
—¡Armadía! —dijo el jefe del Ejército Negro—. ¡Me alegro de recibirte! ¡Tu ayuda nos vendrá muy bien! ¡Nos haces falta!
—Pero, muchacho, ¿qué te ha ocurrido?
—He perdido la vista, querida Armadía —respondió Arturo—. Pero no quiero que sientas compasión por mí. Soy el jefe de un gran ejército y sabré cumplir con mi deber, puedes estar segura.
—He venido para ayudaros a eliminar a ese maldito hechicero y castigar a Alexander de Fer. Un hombre que secuestra a una reina para ganar una guerra no merece piedad.
—Creemos que Emedi está prisionera en la Cúpula Ardiente de Demónicus —explicó Arquimaes—. Vamos a liberarla.
—Puedes estar seguro, alquimista —afirmó Armadia.
—Ojalá todo acabe pronto —deseó Amarofet—. Esta maldita guerra no puede traer buenas consecuencias.
Arturo escuchó a Amarofet y sintió una gran preocupación. Al fin y al cabo, iban a enfrentarse a su padre.
—Amarofet, ¿puedes acompañarme a las caballerizas? —le pidió—. Ayúdame a elegir un caballo para el torneo con el caballero Justiniano.
—¿Me permitís que os acompañe? —intervino Crispín, siempre atento a los deseos de su caballero—. Sé mucho de caballos.
—Ayuda a los hombres de Armadia a instalarse. Búscales un buen sitio —respondió Arturo—. Amarofet y yo nos ocuparemos de encontrar una buena montura.
Crispín iba a responder para decir que prefería ir con él, cuando se percató de que Arquimaes le hacía una seña, así que decidió callarse.
Arturo puso su mano sobre el brazo de Amarofet y se alejaron.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó la reina Armadia.
—Se topó con Frómodi, el ser más vil y abyecto que estas tierras han conocido —explicó Forester—. Y le ha costado caro. Le ha quemado los ojos por intentar ayudarnos.
—Y tú, ¿quién eres? No pareces un caballero, pero tampoco tienes aspecto de criado —preguntó Armadía.
—Es mi padre. Se llama Forester y es el jefe de los proscritos de Amórica —explicó Crispín con un ligero tono de orgullo—. Es un gran luchador.
—¿Y tu brazo? —se interesó Armadia.
—Lo he perdido a manos de una bruja que formaba parte de mi gente —respondió Forester—. Górgula es una traidora que ahora sirve al infame rey Frómodi. Ese miserable se quedó con mi brazo y ahora está unido a su cuerpo. Pero he jurado arrebatárselo y cobrarme su vida. Recuperaré lo que es mío.
—¿Cómo? ¿Me tomas el pelo? Un brazo no puede unirse a otro cuerpo…
—Si tienes tiempo, te lo puedo explicar, majestad.
—Esta noche vendré en busca de una explicación a esta misteriosa historia que me cuentas.
—Mi historia es tan enigmática como la tuya. ¿Cómo conseguiste ser reina? —preguntó Forester.
—Gracias al apoyo de Arturo, el mejor caballero que he conocido nunca. Hasta la noche, noble proscrito. Enciende una buena fogata que nos caliente para que podamos hablar —propuso Armadia montando sobre su robusto caballo—. En cuanto instale a mis hombres, vendré a verte.
* * *
Alexander de Fer y Demónicia llevaban varias horas en la cámara de la hechicera, celebrando el éxito de la misión del caballero carthaciano.
—Como veis, mi señora, he cumplido vuestros deseos. La reina Emedi está en vuestro poder —dijo Alexander—. Ahora espero mi recompensa.
—Alexander, esa mujer de la que estás enamorado es un sueño. Debes considerarte feliz por tener amor en tu corazón, pero debes aceptar que nunca se casará contigo. No existe. Es un espejismo.
—He raptado a Emedi y he traicionado a Arturo, mi salvador, para satisfaceros —se quejó el caballero—. Ahora quiero…
—No insistas, Alexander —le cortó Demónicia—. Has hecho lo que debías. Te recompensaré con grandeza. Te nombraré jefe de mis ejércitos. Tendrás fortuna y poder. Conquistarás Carthacia y pasarás a la historia como un gran guerrero. Desde ahora te llamarás Alexander de Fermónicus I y serás rey. Ésta es mi recompensa.
—Os lo agradezco, mi señora, pero yo solo quiero estar con la mujer de mis sueños.
—Esa mujer la has creado tú, amigo Alexander —explicó Demónicia—. Es el resultado de tus obsesiones y resume todas tus fantasías.
—Mi corazón está helado, señora —insistió Alexander—. Necesito su compañía.
—Ten paciencia y sírveme. Conmigo obtendrás todo lo que necesitas.
Alexander se sintió frustrado. Había soñado muchas veces con una mujer idéntica a Demónicia. Pero ahora se mostraba inaccesible y se revelaba como un sueño, y eso la hacía aún más deseable. ¿Qué podía hacer para conseguirla?
—Solo te queda una cosa por hacer, Alexander —dijo la hechicera—. ¡Matar a Arturo! Entonces empezarás una nueva vida. Serás un hombre poderoso. Y es posible que me intereses.
—Si lo mato, ¿obtendré vuestro amor? —balbució Alexander.
—Escucha, Alexander. Soy mucho más de lo que crees. Soy más que un sueño. Y conseguir un sueño es caro. Tienes que pagar un precio muy alto. Yo solo prestaré atención a quien sea capaz de entregarme lo que le pido: Carthacia.
—¿Queréis que conquiste Carthacia para vos?
—Si lo haces, tendrás tanto poder que te creerás un dios —afirmó la hechicera—. Conquistarás tierras y serás recordado como el guerrero más valiente que se haya conocido nunca. Formarás parte de la leyenda.
—Creo, mi señora, que después de lo que he hecho, seré recordado como el gran traidor.
—Te equivocas. Cuando hayamos acabado con esos emedianos y no quede nadie para hablar de tu traición, todos te conocerán como un rey valiente y poderoso. Te lo garantizo.
* * *
Arturo y Amarofet entraron en las caballerizas caminando despacio, sin prisa.
—Necesitarás un caballo poderoso y obediente para luchar contra Justiniano —sugirió la joven—. Va a ser un combate duro. Debes actuar con precisión.
—Lo único que necesito saber es que estás de mi lado —respondió Arturo.
—Sabes que daría mi vida por ti. Lo sabes de sobra.
—Esta batalla es para eliminar a tu padre de la faz de la tierra. Y por mucho que quieras estar junto a mí, siempre te quedará la duda de si debes luchar en mi bando o en el suyo.
—¿Qué quieres que haga, Arturo? ¿Qué esperas de mí? —preguntó la joven.
—Que te retires a Ambrosia. Que permanezcas neutral. No resistirás ver a tu padre ensartado por mi espada. Porque eso es lo que va a ocurrir. Me odiarás para el resto de tu vida. Y yo necesito que me quieras. Por eso te pido que te marches a Ambrosia y esperes allí pacientemente a que todo termine.
Amarofet guardó unos minutos de silencio mientras Arturo pasaba la mano sobre el lomo de un poderoso caballo que ella le había señalado.
—Quizá no lo recuerdes, Amarofet, pero yo te maté —confesó Arturo—. Ante el castillo de Emedi, te clavé mi espada y acabé con tu vida. Entonces te llamabas Alexia.
—Mi memoria falla mucho, pero hace tiempo que tengo pesadillas en las que me matas —reconoció la joven—. En mis sueños me has matado mil veces. Pero estoy a tu lado. No tendré dudas… Además, sé que mi padre ha muerto. Nos encontramos con él en el Abismo de la Muerte.
—No debes fiarte. Tu padre es un gran hechicero que conoce los secretos de la vida y de la muerte. Puede que no esté tan muerto como crees. Por eso te pido, Amarofet… Alexia… que te marches a Ambrosia. Allí pondrás tus sentimientos a salvo. No quiero que veas lo que va a ocurrir aquí.
—No, Arturo. Me quedo contigo. He decidido que nada me hará cambiar de idea. Lucharé a tu lado.
—¿Y si te encuentras con él en el campo de batalla? ¿Y si tienes que decidir entre clavar tu espada en su cuerpo o en el mío? ¿Qué harías entonces? —preguntó Arturo, lleno de incertidumbre.
—La verdad es que no lo sé, Arturo. Pero no voy a eludir esta lucha. Me has devuelto la vida y soy feliz a tu lado. ¡No me marcharé!
Arturo apretó los puños. Aquella situación le exasperaba. Se dedicó a elegir el corcel y pasó su mano sobre el lomo de varios animales, palpando sus ijares y acariciando sus patas.
—Elijo este caballo —dijo al cabo de un rato—. Parece fuerte y robusto. Es lo que necesito.
LA onda expansiva me ha golpeado. El eco de la explosión todavía retumba en mis oídos, en mi corazón y en todo mi ser. Ni siquiera soy capaz de determinar hasta qué punto me ha afectado.
La gigantesca nube de humo se está disipando. Algunas siluetas se dibujan tras esa cortina grisácea, que se desplaza igual que las nubes de tormenta.
Empiezo a ver los restos del autobús. A causa de la terrible explosión ha quedado triturado y retorcido como una escultura siniestra.
Hay trozos de hierros, maderas y piedras por todas partes y todavía salen llamas de su interior. Es una imagen sobrecogedora.
—¡Metáfora!
Me tiembla el cuerpo y sufro una rara sensación de vértigo. Tengo los oídos taponados y soy incapaz de moverme. La detonación ha sido muy fuerte y me ha afectado de lleno. Tengo la ropa hecha jirones, la cara me arde y respiro con dificultad.
No sé explicarlo, pero tengo la certeza de que algo me ha protegido. Una especie de escudo o algo así.
—¡Metáfora! —grito—. ¡Metáfora!
Silencio y ruido a la vez. Cascotes que caen. Agua que sale de una cañería que ha reventado. Algunas alarmas de las tiendas y de varios automóviles se han disparado. El ruido es insoportable.
—¡Metáfora! —grito abriéndome paso entre la barrera de humo y polvo.
Veo una silueta humana desdibujada entre la niebla tóxica. ¡Creo que es Metáfora!
—¡Arturo! —grita con voz temblorosa—. ¡Estoy aquí!
Es evidente que algo la ha protegido. Por eso está viva. ¿Habrá sido lo mismo que me ha salvado a mí?
—¿Qué ha pasado? —pregunta cuando la abrazo.
—No lo sé —respondo—. Creo que había una bomba en ese autobús.
Su cuerpo tiembla, igual que su voz.
—¿Ha muerto alguien? —pregunta como si no supiera dónde está—. ¿Has visto a mi madre?
—No he visto a nadie. En seguida sabremos qué ha pasado. No te muevas. Respira hondo.
—Mi madre… Tu padre… Están dentro de la Fundación.
Ahora empiezo a distinguir el perfil del edificio… o lo que queda de él. La fachada ha desaparecido casi por completo. Es imposible entrar y supongo que tampoco se puede salir. La bomba ha destrozado mi hogar. Lo ha reducido a cenizas. ¡La Fundación acaba de morir! ¡Mi mundo acaba de desaparecer!
—¡Papá! ¡Norma! ¡Sombra! —grita desesperadamente.
—¡Tenemos que encontrarlos! —propone Metáfora.
—¡Mahania…! ¡Patacoja!
—¡Mamá! ¡Mamá! —grita Metáfora corriendo hacia las ruinas de la Fundación.
La agarro del brazo y la detengo.
—¡Espera! ¡Hay que asegurarse de que no haya otra bomba! ¡Espera un poco!
—¡Mi madre está dentro y tengo que sacarla! —responde intentando soltarse.
—¡Mi padre también está ahí! ¡Pero hay que esperar! ¡No te muevas!
Consigo sujetarla a duras penas, pero continúa gritando.
—¡Mamá! ¡Mamá!
Aunque sé que dentro hay muchas personas que seguramente necesitan ayuda, intento mantener la calma. Entonces, Metáfora también se da cuenta de que es mejor no precipitarse.
—¿Qué hacemos? —me pregunta.
—Ser prudentes —digo.
Estoy decidido a entrar, pero tengo que ser precavido. Voy a esperar a que el humo se evapore. También necesito asegurarme de que las vigas no se van a derrumbar en cuanto ponga los pies en el edificio. Además, y esto es lo peor, temo que haya otra bomba dispuesta a explotar.
—¡Mira, un coche viene hacia aquí! —dice Metáfora.
Es un vehículo policial que se acerca a nosotros y nos cierra el paso.
—¡Quietos, chicos! ¡No os mováis de aquí! ¡Este lugar es peligroso! —ordena un agente.
—¡Nuestros padres están ahí dentro! —respondo.
—Si no queréis complicar más la situación, ¡quedaos ahí! —ordena categóricamente saliendo del coche—. Es peligroso.
El montón de ruinas en el que ahora se ha convertido la Fundación no deja de arder. Se oyen ruidos de vigas y estructuras que caen incesantemente. El policía tiene razón: sería un suicidio entrar.
Abrazo a Metáfora y la aparto de la acera. Escuchamos las sirenas de los coches de bomberos. Los dos agentes se dan la vuelta y hacen señales a sus compañeros.
—Escucha, Metáfora, quédate aquí —le pido—. Yo voy a intentar entrar por la parte trasera. Quizá pueda salvarlos.
—¡Voy contigo! Si me quedo, me volveré loca —casi suplica.
—Está bien, pero me esperarás en la puerta del jardín. Prométeme que no entrarás. ¿De acuerdo?
—¡De acuerdo!
—Pues vamos allá.
Damos un pequeño rodeo y nos alejamos de la zona principal, donde la policía y los bomberos ya están actuando. Entramos en una callejuela en la que algunas personas se asoman tímidamente a las ventanas o salen a la calle en busca de información. ¡Están aterradas!
—¿Qué ha pasado? —grita un hombre—. ¿Qué ha ocurrido?
Pero nadie le responde. El silencio es la mejor explicación.
En seguida alcanzamos la parte trasera de la Fundación, donde el destrozo es menor. Algunas partes están incendiadas, pero el derrumbe de muros apenas se aprecia. Es evidente que la onda expansiva ha afectado principalmente a la fachada.
Nos detenemos y observamos la situación. La puerta de madera ha sido arrancada de cuajo y se encuentra en medio de la calle, totalmente destrozada.
—Entremos antes de que lleguen los bomberos —propongo—. Luego no nos dejarán pasar. ¡Vamos!
Corremos directamente hacia el hueco de la puerta y pasamos sin que nadie nos detenga. Llegamos al jardín, donde vemos a Patacoja envuelto en humo, tosiendo y quejándose.
—¡Patacoja! ¿Estás bien? —le grito—. ¿Me oyes?
Pero no me hace caso y no se da cuenta de nuestra presencia hasta que estamos a su lado. Está aturdido, tiene la mirada vacía y parece ausente.
—¡No nos oye! ¡La explosión le ha dejado sordo! —explica Metáfora mientras le ayuda a sentarse en el suelo.
—Quédate con él, voy a entrar —le pido.
—¡Ten cuidado, Arturo!
Llego a la puerta del edificio, que está también fuera de su sitio, y le doy un ligero empujón que la hace caer al suelo. En el interior, una gran masa de humo me impide ver. Consigo distinguir algunas zonas iluminadas por las llamas. El fuego se ceba con toda la madera y el papel que contiene la Fundación, causando verdaderos estragos. Es un infierno. Nunca había visto nada semejante.
Escucho voces a mi derecha. Alguien grita.
—¡Socorro! ¡Ayuda, por favor!
Reconozco la voz del marido de Mahania.
—¿Dónde estás, Mohamed?
—¡Aquí, Arturo! ¡En la portería!
Voy en su busca, pero no se ve nada. Tropiezo continuamente con cascotes, muebles y otros objetos que no identifico.
—¡No puedo moverme! —grita Mohamed—. Estoy atrapado.
—¡No te muevas! ¡Estoy llegando!
Me abro paso como puedo y, casi por intuición, llego hasta la portería, que está envuelta en humo y fuego. Sin querer, me apoyo en una pared que, después de crujir, se derrumba. Sigo mi camino y le distingo entre la niebla.
—Estoy aquí, amigo —digo—. ¿Dónde está Mahania?
—Aquí, en el dormitorio. Cuando iba a ayudarla, esta viga se cayó y atrapó mi pierna. Ahora no me puedo mover.
—Espera, yo te ayudaré…
Intento levantar la viga, pero me resulta imposible. Mohamed se alarma al ver que no voy a poder sacarle de ahí.
—No te pongas nervioso —le digo—. Ya verás cómo lo consigo.
—Empiezo a estar mareado —dice—. Casi no respiro. Me voy a desmayar.
Me arrodillo de espaldas a él, para que no pueda ver lo que ocurre.
—¡Adragón! —susurro.
Entonces noto que el dragón de mi frente se activa. Ahora soy una máquina poderosa.
—No te muevas, Mohamed —le pido—. ¡Ahora te libero!
Doy una orden mental y el dragón sujeta la viga con fuerza. Primero la desplaza suavemente hacia arriba; después, hacia la derecha. Mohamed ha quedado liberado y, antes de girarme hacia él, ordeno al dragón que vuelva a su sitio. Entonces, le ayudo a levantarse.
—¿Cómo has podido levantar esa mole? —me pregunta.
—No pesaba tanto como parecía… Lo importante es que ahora estás libre.
Mohamed se levanta con dificultad y, a pesar del dolor de la pierna, camina hacia la habitación mientras yo aparto algunos restos.
Mahania está tumbada sobre la cama, con una capa de polvo blanco sobre su cuerpo. Curiosamente, me recuerda la imagen esculpida de la reina Émedi sobre el sarcófago.
—Ha tenido suerte de que no le haya caído nada encima —dice cuando entramos—. Está desmayada a causa del susto… Y del ruido… Pero creo que está bien. ¿Qué ha pasado, Arturo? ¿Qué ha sido esa explosión?
—Escucha, Mohamed, ahora no te preocupes por eso… ¿Puedes caminar?
—Sí, creo que sí. La pierna me duele un poco, pero puedo moverme. ¿Qué quieres que haga?
—Coge a Mahania y dirígete hacia la puerta que da al jardín. Allí están Metáfora y Patacoja. ¡Intenta ir lo más rápido que te deje la pierna! ¿Sabes dónde están mi padre y Sombra? —le pregunto.
—Abajo, con la señorita Norma…
—¿Dónde exactamente?
Duda sobre la conveniencia de responder, pero, dada la gravedad de la situación, opta por hablar.
—Junto al sarcófago. En el tercer sótano…
—¿No han salido?
—Creo que no. Entraron hace más de una hora…
—Está bien. Sal de aquí antes de que esto empeore. Veré lo que puedo hacer.
A duras penas, levanta el cuerpo de su esposa. Entonces, algo se escapa de las manos de Mahania y cae al suelo. Me acerco y lo recojo: es la foto del bebé que ya vi hace algún tiempo.
Mohamed la coge con cuidado y se la guarda en un bolsillo de la camisa.
—Gracias, yo se la daré —dice—. Es muy importante para ella.
Le ayudo a salir de lo que antes era su casa y le acompaño hasta la puerta que da al jardín. Ahora que están a salvo, penetro de nuevo entre las ruinas. El fuego ha aumentado y hay más humo. Miles de libros están esparcidos por el suelo, ardiendo, destrozados. Algunos pergaminos vuelan como cometas descontroladas.
El espectáculo es sobrecogedor. El trabajo de años se ha perdido; está a merced del viento, las llamas y…
De repente, noto que algunas gotas de agua caen sobre mí y pienso que está lloviendo, pero son los bomberos, que ya han empezado a trabajar.
UN toque largo de trompeta y Justiniano inclinó su lanza, indicando que estaba listo para el combate. Su escudero sujetó con fuerza las bridas del caballo para evitar que saliera corriendo.
En el otro extremo de la pista, Arturo Adragón también estaba preparado: su lanza dirigida hacia Justiniano y su escudo contra el pecho. Crispín, que retenía al gran caballo, miraba nervioso a Arquimaes. El sabio se había sentado en la tribuna de honor, junto a la silla vacía de la reina Emedi, rodeado de reyes, generales y caballeros.
El público, en su mayoría guerreros, bramaba de satisfacción ante la expectativa de poder disfrutar de un buen torneo.
Muchos habían hecho apuestas, la mayoría a favor de Justiniano, ya que nadie pensaba que un caballero ciego tuviera alguna posibilidad. Para impedir acciones violentas, varios soldados provistos de estacas de madera patrullaban entre el público.
La trompeta lanzó un segundo aullido metálico. Al próximo, los dos contendientes podrían salir en busca de la victoria.
Los caballos estaban cada vez más nerviosos. Parecían contagiados por el ambiente que los rodeaba. Los gritos del público los mantenían en tensión, pero a pesar de estar cubiertos por gualdrapas, cota de malla y refuerzos metálicos, además de llevar máscara de hierro sobre los ojos, se sentían ágiles. Era como si supieran lo que iba a pasar. Eran caballos de torneo.
—Maestro, ¿qué va a ocurrir? —preguntó Amarofet verdaderamente nerviosa y preocupada.
—No lo sé. Debemos tener confianza en Arturo —contestó Arquimaes.
—No debimos permitirlo —dijo la muchacha.
—Arturo Adragón va a ser el jefe de estos ejércitos; debe demostrar que es capaz de defender su honor, a pesar de su ceguera —la reprendió el alquimista—. ¡No tiene otra opción!
Amarofet tragó saliva y trató de acallar sus temores.
La trompeta lanzó el tercer toque y los caballos salieron de estampida, levantando la tierra con sus pezuñas y arrancando los gritos del público. Nada en el mundo hubiera podido detenerlos. Las espuelas de los caballeros se clavaban en sus ijares con fuerza, y ellos respondían a sus demandas con todo el ímpetu del que eran capaces. El suelo temblaba bajo sus cascos.
Los jinetes sintieron la fuerza de sus animales y se notaron poseídos de una excitación inaudita. Sabían que se jugaban la vida. Solo la muerte del contrario pondría fin al enfrentamiento. La sangre corría por sus venas a gran velocidad.
La barrera central que separaba a los contendientes vibraba al galope de los animales. Los estandartes se agitaban al viento, anunciando un acontecimiento extraordinario.
Arturo era capaz de ver dentro de la oscuridad en la que estaba sumido, dominado por los ojos del dragón que, desde su frente, se asomaba al exterior por una ventana circular que Arquimaes había talado en el acero del yelmo.
Justiniano, al ver la entereza y determinación de su contrario, no salía de su asombro. Le resultaba imposible admitir que un ciego pudiese tener tanta destreza en el manejo del caballo, en la colocación del escudo y en la situación de la lanza, que le apuntaba directamente al pecho.
«Cuando llegue el momento, cambiaré la dirección de mi lanza y le derribaré», pensó Justiniano. «No tendrá tiempo de saber qué ha pasado».
* * *
—Hechízame, quiero ser invencible —ordenó Frómodi—. ¡Hazlo!
—No es tan sencillo, mi señor —alegó Górgula.
—¡Tengo que acabar con mis enemigos! —gritó el rey—. ¡Y para eso necesito poderes!
—Górgula tiene razón, majestad —intervino Escorpio—. El hechizo de la invencibilidad es complicado y requiere paciencia.
—¿Paciencia? —estalló el monarca, fuera de sí—. ¡Mirad esta maldita mancha negra que me invade! Dentro de poco habrá recubierto mi cuerpo y seré una masa repugnante. ¡Tengo una misión que cumplir! ¡Y tengo prisa!
Górgula se acercó y pasó la mano sobre la mancha negra.
—Yo he visto esto antes —susurró.
—¿Es lepra oscura? —preguntó Frómodi, que siempre había temido esa enfermedad—. ¿Es lo mismo que tenía Benicius?
—No, mi señor —respondió la mujer dando un paso atrás—. Tenéis lo mismo que Arturo Adragón. Es la misma tinta de su dragón. ¡Tenéis el mismo poder!
Frómodi intentó asimilar las palabras de Górgula.
—¿Soy inmortal?
—Es lo que buscabais, ¿no? —respondió la hechicera—. Pues ya lo tenéis. ¿Dónde os habéis contagiado?
Frómodi intentó recordar, pero su mente estaba demasiado confusa. De manera imprecisa, rememoró el día en que luchó con Arturo, en la gruta de Ambrosia. Se estremeció cuando recordó el momento en que había puesto los pies en el agua transparente y fría del riachuelo.
—No lo sé —mintió—. No recuerdo dónde he podido contagiarme.
* * *
El choque fue brutal. Un grito múltiple envolvió el campo del honor cuando las lanzas se partieron en pedazos.
El ruido de la madera astillada y del metal retorcido encogió el corazón de todos los que vieron cómo Arturo y Justiniano se mezclaban en uno solo. Los dos contendientes se agitaban entre el revuelo de la tela, el acero, la madera y el polvo de forma que, durante unos segundos, resultó imposible identificarlos. Los dos se habían fundido y parecía que nada podría separarlos.
El relincho de los corceles sobrevoló el campo de batalla, e incluso los centinelas más alejados lo escucharon. Parecían alaridos de dolor.
Las lanzas habían golpeado de lleno contra los escudos y, aunque no llegaron a tocar los cuerpos, los dos caballeros recibieron un impacto tan brutal que estuvieron a punto de perder el conocimiento. Tambaleándose sobre sus monturas, a punto de caer, los dos jinetes siguieron su camino, intentando averiguar en qué parte de su cuerpo podía haber una esquirla clavada o un trozo de una lanza incrustada. Pero también sabían que iban a tardar un poco en descubrirlo. La sangre y el dolor serían una pista importante para saber en qué estado se encontraban.
La gente se miraba buscando una respuesta que ni ellos mismos eran capaces de dar: ¿qué ha pasado?, ¿quién ha ganado?
Arquimaes sintió una gran sensación de alivio cuando vio que Arturo se mantenía entero sobre la silla de montar. A pesar de que conocía bien la fuerza y el poder de su ayudante, no había dejado de temer que pudiera ocurrir algo siniestro. Si Arturo hubiese caído en este duelo sin sentido, las cosas se habrían complicado mucho para el Ejército Negro. Pero gracias a Adragón, todo había salido bien.
«Ni vencedor ni vencido», pensó el alquimista, satisfecho de ver que incluso Justiniano había salido bien parado del lance.
Cuando Arturo y Justiniano se estaban rearmando para volver a la carga, ocurrió algo que dejó a todos sin aliento:
—¡Dragones! —gritó un centinela desde lo alto de una torre de vigilancia que dominaba el campamento—. ¡Dragones!
La confusión se apoderó del gentío. Aquella palabra aterrorizó incluso a los más valientes. Todo recordaba la batalla de Emedia, donde la furia de los dragones hizo estragos.
Arquimaes se dio cuenta en seguida de lo que significaba la presencia de aquellos feroces animales.
—¡La guerra ha empezado! —exclamó el alquimista poniéndose en pie—. ¡Debemos defendernos!
—¡A las armas! —gritaron los generales.
Arturo escuchó el batir de alas de los peligrosos animales voladores y detuvo su corcel.
—Arturo, tenemos un problema —dijo Crispín—. ¡Los dragones de Demónicus nos están atacando!
—Llévame con Arquimaes —ordenó—. Nuestro ejército debe saber que su jefe está con ellos.
Crispín agarró las bridas del caballo y lo condujo directamente hacia la tribuna principal.
Los dragones se lanzaron sobre el público dispuestos a causar el mayor daño posible en las filas del Ejército Negro. El terrible fuego que arrojaban por la boca envolvió a muchos soldados, que apenas tuvieron tiempo de huir. Los gritos, las órdenes y los golpes de los hombres se mezclaron con los relinchos de los caballos, que estaban aún más asustados que sus jinetes.
Cuando Arturo alcanzó la tribuna de Arquimaes, Amarofet saltó a la arena con una espada en la mano, dispuesta a protegerle.
—¿Qué hacemos, maestro? —preguntó Arturo.
—Ve a primera fila, junto al ejército —le ordenó el sabio—. Me reuniré contigo.
Crispín no perdió tiempo. Decidió cumplir la orden del alquimista y se llevó a su caballero.
Cuando se quedaron solos, Amarofet se encaró directamente con Arquimaes:
—¡Tienes que dibujarme la letra adragoniana en el rostro! —casi le ordenó—. ¡No perdamos más tiempo!
—Está bien. Lo haré, pero…
—¡Es hora de tomar decisiones! —insistió la muchacha—. ¡Ahora es el momento!
—¡Vayamos a mi tienda! —respondió el sabio.
Ambos se marcharon corriendo, mientras los dragones enfurecidos atacaban sin piedad a los desprevenidos caballeros. Ni las flechas más certeras lanzadas por los hombres de Forester eran capaces de detenerlos. El pánico cundió entre las filas del Ejército Negro y sus aliados. A pesar de que el cielo se poblaba de flechas, piedras y lanzas, los animales atacaban ciegamente, dispuestos a arrasar el campamento.
Justiniano galopaba a toda velocidad, espada en mano, gritando:
—¡Bajad aquí, bestias malditas! ¡Venid a probar el acero de un caballero carthaciano!
Quizá fueron sus gritos, el color de su túnica o el movimiento de su caballo lo que la llamó la atención de un dragón mutante. La bestia bajó volando hacia él y lo atrapó.
Cuando Justiniano se vio entre los dientes del animal y notó que su cuerpo era triturado, se preguntó si retar a un caballero ciego estaba contemplado en el código de honor de las reglas de caballería o si, por el contrario, era una canallada.
No se sabe si encontró la respuesta, pero murió como un valiente. O eso pensaron sus hombres, que lo vieron desaparecer entre las fauces del dragón demoniquiano.
AHORA, el problema es llegar hasta donde se encuentran mi padre, Sombra y Norma. Si es verdad que habían empezado el rito de resurrección cuando se produjo la explosión y siguen en el tercer sótano, los escombros dificultarán el acceso. Si espero a que lleguen las grúas puede ser demasiado tarde.
Me abro paso entre el amasijo de restos humeantes cuando, de repente, escucho un estruendoso crujido que proviene de arriba. Algunos cascotes que caen a mi lado me avisan del inminente peligro que me acecha. ¡El techo se está derrumbando!
No tengo tiempo de apartarme. ¡Esa enorme masa de piedra y cemento está cayendo y me va a aplastar!
—¡Adragón! —grito instintivamente en busca de la única ayuda que puedo recibir—. ¡Adragón!
De repente, miles y miles de letras negras dirigidas por el dragón de mi frente se lanzan velozmente hacia los restos del techo que caen y los detienen a tiempo, un poco antes de que rocen mi cabeza. La tensión que produce la fuerza opositora de las letras hace que el gran bloque se empiece a partir en trozos y se convierta en pequeñas placas que caen a mi alrededor. Poco a poco, los cascotes acaban en el suelo.
Ahora que el peligro ha pasado, veo a las legiones de letras reagruparse y volver a su lugar de origen. ¡Algunas se meten en los libros y pergaminos de los que han salido! ¡Eso significa que muchos de los ejemplares que tenemos en la Fundación están escritos con la tinta mágica de Arquimaes! Y gracias a ellos acabo de salvar mi vida.
Pero mi padre y los demás no disponen de mis poderes para librarse de esta amenaza. Debo llegar hasta ellos lo antes posible. Soy su única esperanza.
Menos mal que esta bomba ha explotado a una hora en la que no hay casi nadie; en otro momento del día podría haber sido una auténtica catástrofe. ¿Quién habrá sido el causante? ¿Quién ha ordenado ponerla?
Creo que estoy cerca de la puerta de los sótanos, aunque apenas la veo. He llegado hasta aquí esquivando cascotes, que no han dejado de caer.
Ahora el problema es la falta de luz. Busco un trozo de madera y lo envuelvo con un trapo. Lo acerco a un mueble que está ardiendo y enciendo mi improvisada antorcha.
Cruzo el umbral de la gran puerta que, igual que las anteriores, está fuera de su sitio y cede con facilidad.
La escalera está obstruida. Las grandes piedras que me cierran el paso no ceden ante mis empujones…
—¡Adragón! ¡Ábreme el camino!
El dragón ruge y las letras empiezan a trabajar con ímpetu apartando las piedras. Llego al primer sótano, pero no pierdo tiempo en mirar, ya que estoy convencido de que están en el tercero. Espero no equivocarme.
—¡Arturo! ¡Arturo!
Me detengo en seco para saber quién me llama.
—¿Quién es? —pregunto.
—¡Arturo, espera!
Es la voz de Metáfora.
—¡Espera! —grita Patacoja—. ¡Estamos llegando!
—¡No os acerquéis! —les pido—. ¡Es muy peligroso! ¡Volved arriba!
—¡No! ¡Queremos ayudarte! —responde Metáfora.
—¡Por favor, me has dado tu palabra! ¡Sal de aquí!
—¡Tengo que sacar a mi madre! —insiste.
—¡Solo queremos ayudarte! —añade Patacoja—. ¡Podemos colaborar!
—¡Patacoja, quédate arriba, por favor!
Se han callado. Deben de estar deliberando.
—¡Nos vamos! —grita Metáfora—. ¡Volvemos arriba!
—¡No os preocupéis por mí! —digo—. Esperadme fuera.
Las letras trabajan con rapidez y eficacia. Me abren camino hasta el tercer sótano e intento abrir la puerta, pero está atascada. Seguramente alguna piedra caída la obstruye. Empujo con fuerza para asegurarme cuando, de repente, oigo algunos ruidos que provienen del otro lado.
—¿Hay alguien ahí? —pregunto pegando la oreja a la puerta—. ¿Papá?
Nadie responde. Sin embargo, estoy seguro de que esos ruidos provienen de ahí dentro.
—¡Papá! ¡Sombra! —grito a pleno pulmón mientras golpeo la puerta con los puños—. ¿Me oís?
Parece que no me escuchan. Pero no me voy a quedar aquí esperando. Doy unos pasos hacia atrás y señalo la puerta con la mano derecha.
—¡Adragón! ¡Derríbala!
Con todas sus fuerzas, las letras se lanzan sobre la puerta, la agarran y la sacan de sus bisagras poniendo cuidado de no causar grandes destrozos ni derrumbamientos.
Cuando el polvo y el humo se disuelven, me asomo al interior e intento vislumbrar algo. Pero es inútil. Solo distingo algunas siluetas de columnas y muros, envueltos en una intensa niebla polvorienta. Ni siquiera alcanzo a ver el sarcófago de Emedi… o de mamá.
Las letras, que parecen conocer bien su trabajo, me rodean para protegerme en caso de que se produzca algún derrumbamiento.
—¡Papá! ¡Responde! ¡Soy yo, Arturo!
Salvo los crujidos que me acompañan en esta terrible expedición, nadie me responde. Me quedo quieto y presto mucha atención. Los golpes que he escuchado hace un rato pueden repetirse… Ahí están…
Son rítmicos y creo que provienen del fondo, de la zona del sarcófago… Eso es…
Doy algunos pasos, acompañado de las letras. Intento no hacer ruido para no perder la pista sonora que sigue llegando a mis oídos. Es curioso, pero ahora esos ruidos me parecen gemidos humanos… Empiezo a temer lo peor.
—¡Hola! —grito mientras camino sigilosamente—. ¡Soy yo, Arturo!
He escuchado algo fuerte, como una piedra que acaba de caer… o que alguien ha lanzado…
Avanzo un poco más, sorteando los obstáculos con mucho cuidado. Atento a todo lo que me rodea, con los ojos y los oídos muy abiertos.
Por fin, distingo el perfil del sarcófago. Me acerco y pongo mi mano encima, quizá para recuperar fuerzas. La antorcha se está acabando y no veo nada que pueda servirme para sustituirla. Espero no quedarme aquí a oscuras.
Alguien gime por aquí cerca. Lo acabo de oír. Sé que se trata de un sonido humano. Un lamento de alguien que sufre.
Ya está, me he quedado sin luz. Ahora sí que tengo un problema. Ni siquiera llevo un mechero, ni nada con lo que pueda hacer fuego. La oscuridad es total. Aquí no hay llamas… Nada de nada.
Este lugar es muy peligroso y es mejor que no me mueva para no tropezar o golpearme. Pero tampoco me puedo quedar aquí.
Soy incapaz de orientarme en la oscuridad. De hecho, empiezo a tener miedo. Desde pequeño he temido a la oscuridad, y ahora por designio del destino estoy aquí, perdido en el sótano, incapaz de orientarme. Temo que de las sombras surjan los fantasmas que me asustaban cuando era niño. No sé qué hacer.
Ni siquiera las letras pueden ayudarme… ¿O sí pueden? Pero ¿cómo? ¿Qué les puedo pedir para que…?
—¡Adragón! ¡Necesito luz! ¡Tráeme fuego!
He dado una orden que no sé si cumplirán. Todavía no conozco los límites de mi poder sobre ellas y no puedo estar seguro de qué cosas puedo ordenarles. Hasta ahora, las letras y el dragón se han limitado a protegerme y a hacer cosas cercanas a mí, pero… Escucho su silbido. Creo que se alejan de mí… No las veo, pero estoy seguro de que se están marchando. No tengo ni idea de lo que van a hacer. Esperaré un poco, a ver qué pasa.
ARTURO Adragón se dejó guiar por Crispín hasta el cuartel general, donde varios caballeros, oficiales y generales le esperaban. Estaban muy nerviosos y ansiaban responder al ataque.
—¿Qué hacemos, Arturo? —preguntó Leónidas con gran excitación—. Esos dragones nos van a aniquilar.
—Debemos acabar con ellos en seguida —añadió Puño de Hierro—. ¡Son dragones asesinos!
—¿Qué sabemos de las tropas enemigas? —preguntó Arturo.
—Apenas nada, pero cuando lleguemos a su fortaleza se lo haremos pagar —bramó Leónidas.
—¡Nos vengaremos de este ataque! —aseguró Puño de Hierro.
—Parece una maniobra de distracción —determinó Arturo—. Esos dragones pretenden confundirnos. Estoy seguro de que Demónicus ha lanzado su ejército contra nosotros.
—Pero nuestros exploradores no han detectado movimientos de tropas —advirtió Puño de Hierro.
—Van a caer sobre nosotros en cualquier momento —aseguró Arturo—. Preparaos para repeler un ataque masivo.
—Pero, Arturo…
—¡No perdáis tiempo! —gruñó haciendo mover al dragón que llevaba pintado en la cara—. ¡Salid ahora mismo a dirigir vuestros regimientos!
—¡A la orden, mi señor! —le secundó Leónidas, que comprendió que era mejor moverse—. ¡Vamos allá!
Los demás le siguieron y salieron de la tienda hacia sus puestos de mando, decididos a cumplir la orden de su jefe.
—El Ejército Negro debe prepararse para entrar en batalla inmediatamente —susurró Arturo empuñando su espada alquímica—. ¡Y yo tengo que dirigirlo!
—Yo te ayudaré, mi señor —se ofreció Crispín—. Puedes contar conmigo.
—¡Y conmigo! —dijo una voz melodiosa que hizo girar la cabeza de los dos amigos—. ¡Yo seré tus ojos!
—¡Amarofet! ¿Qué haces aquí?
—He venido para servirte de guía. Verás por mis ojos y podrás dirigir a tu ejército.
—¡Está preparada para hacerlo! —anunció el alquimista, que la acompañaba—. Ahora es igual que tú.
Arturo tardó un poco en comprender el significado de las palabras de su maestro, pero finalmente cayó en la cuenta. Se acercó a ella y colocó las manos sobre su rostro.
—¡Adragón! —susurró mientras pasaba con delicadeza la yema de los dedos sobre sus mejillas—. ¡La letra adragoniana!
—Ella me lo pidió y yo se lo he concedido —explicó Arquimaes—. A partir de ahora, Amarofet y tú sois iguales. Estáis unidos por la fuerza de Adragón. ¡Sois adragonianos!
—Esto es muy peligroso —dijo Arturo.
—Te lo ruego, Arturo. Déjame compartir contigo este difícil momento —insistió Amarofet.
—¡Vamos a luchar contra los tuyos! ¡Va a ser una batalla dura! ¡Una batalla a muerte! ¡Me odiarás si mato a…!
—Estoy de tu parte. Mi padre ya ha muerto y no sentiré nada si vuelves a hacerlo. Mi corazón está contigo.
—Arturo, el destino está escrito —intervino Arquimaes—. Amarofet forma parte de ti.
El joven caballero comprendió que su maestro tenía razón. Sin los ojos de Amarofet no podría dirigir al Ejército Negro.
—Está bien —reconoció—. Creo que tenéis razón. Acepto la ayuda que me dais. Amarofet…
—Llámame Alexia. Amarofet ya no existe. A partir de ahora soy la princesa Alexia. La de siempre.
Sus palabras quedaron subrayadas por el rugido de un dragón que sobrevolaba la tienda en ese momento. Los gritos de varios soldados que caían bajo sus garras acompasaron el siniestro aleteo de sus alas. Dos cuerpos destrozados de soldados emedianos rompieron la lona y cayeron sobre la alfombra. La figura del dragón asesino se dibujó sobre el cielo.
—¡Hay que proteger a nuestros hombres! —gritó Arturo—. ¡Hay que hacer algo!
—¡Venid conmigo! —ordenó Arquimaes agarrando una bolsa de cuero—. ¡Seguidme!
* * *
Frómodi se frotó el hombro derecho. Le dolía un poco, pero se sentía feliz de haber recuperado el brazo. Entró en la cama y se cubrió con las mantas. A pesar de que los criados se habían preocupado de mantener el fuego encendido durante todo el día, el frío y la humedad imperaban en su dormitorio. Ahora, la fogata agonizaba y dentro de poco se apagaría.
Cerró los ojos, pero volvió a abrirlos inmediatamente.
Se sentó sobre la cama y observó una figura junto al fuego.
—¡Padre! —exclamó—. ¿Sois vos?
—Hola, Morfidio… ¿Estás contento de ser rey?
—¿Qué queréis de mí?
—Ya sabes lo que quiero.
—Lo he intentado, padre. Os juro que lo he intentado, pero no lo consigo —reconoció.
—¿De qué te sirve ser rey si no eres capaz de darme lo que quiero? ¿Eres acaso un mal hijo?
Frómodi salió de la cama y se arrodilló en el suelo.
—No, padre, solo pienso en daros lo que os prometí.
—Creo que me engañas, Morfidio —dijo el conde Idio con desdén—. Nunca me has querido.
—No digáis eso, padre —suplicó Frómodi—. Todo lo que hago lo hago por vos, mi señor.
—Entonces, no tardes mucho. Hace frío en el Abismo de la Muerte. No quiero estar aquí toda la eternidad.
—Padre, padre… Os aseguro que…
—¡Deja de hablar y actúa! —ordenó el conde—. Demuestra que eres un buen hijo.
Frómodi iba a responder, pero la imagen de su padre se esfumó con las llamas de la hoguera, que se acababa de apagar.
—¡Padre! ¡Padre! ¡Os amo, padre!
Frómodi se inclinó hacia delante, pegó su frente sobre las baldosas y rompió a llorar desconsoladamente.
* * *
Arquimaes se subió sobre una gran roca situada a las afueras del campamento y abrió los brazos, igual que un pájaro abre las alas. Lanzó una mirada al cielo, desplegó un larguísimo pergamino y lo agitó como si fuese una bandera.
Las letras se desprendieron del pliego volando como mariposas, cayeron lentamente sobre la tierra y, mezcladas con las piedras, desaparecieron.
Después, destapó un frasco y vertió en el suelo un líquido negro, espeso y brillante. Era tinta fabricada con el agua y el polvo de la gruta de Ambrosia. La que usaba para escribir y la misma que utilizó para dibujar la letra adragoniana sobre el rostro de Arturo y Alexia.
—¡Adragón, dame tu fuerza! —gritó el alquimista mirando al cielo—. ¡Te necesitamos!
La voz de Arquimaes, grave como un trueno, estremeció a los soldados. Todos los allí presentes se preguntaron qué pasaría a continuación.
Mientras, los dragones de Demónicus seguían haciendo estragos en las filas del Ejército Negro y sus aliados. Columnas de fuego se elevaban y restos humanos volaban, arrojados por las garras de aquellos seres ávidos de sangre.
Entonces, la tierra rugió y tembló.
Todo el mundo dio un paso hacia atrás. El miedo los dominó. ¡Jamás habían visto nada igual!
La tierra creció, se abrió y se desgajó. Un humo denso y oscuro emergió del suelo, y una bestia negra y gigantesca desplegó sus espectaculares alas mientras rugía. Un espectáculo tan sorprendente que hizo estremecer el corazón de todos los presentes. Incluso Alexia, que recordaba haber vivido escenas similares en su vida anterior, cuando era hechicera y vivía con sus padres, Demónicus y Demónicia, se sorprendió al ver nacer a aquel gigantesco dragón negro. Un animal formado por roca, tierra y polvo. Creado de tinta y letras.

Aquel dragón tenía el tamaño de un castillo, lanzaba fuego por la boca y poseía unas garras tan afiladas que podía destripar a un caballo solo con rozarlo.
Acababan de ser testigos de la poderosa magia de Arquimaes.
—¡Adragón viene en nuestra ayuda! —susurró Arturo, admirado por el poder de su padre y maestro, cuando Alexia le explicó lo que ocurría.
—¡Aquí tienes tu dragón de guerra, Arturo! —gritó Arquimaes—. Es indestructible y te llevará a la victoria.
—Vamos —dijo Alexia—, acabemos con esas malditas bestias.
Arturo y Alexia se subieron sobre su lomo.
—¡Adragón! —gritó Arturo.
Y la descomunal bestia alzó el vuelo levantando una enorme polvareda. Arturo empuñó su espada, que brilló al sol.
—¡El jefe del Ejército Negro ha vuelto! —gritó Arquimaes—. ¡Todos con Arturo Adragón!
—¡Todos con Arturo Adragón! —corearon soldados y caballeros.
El dragón negro se dirigió hacia las bestias demoniquianas. Los soldados que estaban sufriendo sus ataques lo miraron con esperanza. ¡El jefe del Ejército Negro volvía al ataque!
DISTINGO en la oscuridad un pequeño punto de luz que se está haciendo más grande y viene hacia mí. Me parece que las letras han conseguido lo que necesitaba.
—Gracias, Adragón —digo alargando la mano para coger la antorcha que me ofrecen.
Se acercan a mí esperando más órdenes. Ahora me doy cuenta de que solo algunas letras habían partido en busca de luz, mientras que el grueso del ejército se había quedado para protegerme. Me alegra ver que actúan con inteligencia.
—Por aquí —digo—. Vayamos hacia el fondo.
La antorcha ilumina mi camino y me ayuda a avanzar hacia el gemido.
Llegamos hasta un recoveco cercano al sarcófago e ilumino la zona que deseo ver. ¡Una pierna asoma bajo un gran tapiz!
Sin pensarlo dos veces, me lanzo hacia allí.
—¡Ayúdame, Adragón!
Las letras levantan el tapiz y apartan otros objetos. Entonces veo a Norma, que está inconsciente.
—¡Norma! Soy yo, Arturo; despierta, por favor.
La incorporo y trato de que se recupere. Le doy pequeños cachetes en las mejillas y le digo palabras de ánimo hasta que empieza a despertar. Abre los ojos, pero tiene la mirada perdida. Hace un movimiento con el brazo, como si quisiera protegerse de algo. Está aterrada. Supongo que ha debido de sufrir mucho al ver que todo esto se derrumbaba.
—¿Qué ha pasado? —pregunta cuando me reconoce—. ¿Dónde estoy?
—Ha habido una gran explosión —le digo—. ¿Cómo te encuentras?
—Creo que bien, pero he tenido la sensación de que el mundo se me caía encima —dice mientras mira la llama sujeta por un enjambre de letras—. Ha sido terrible.
—Me lo imagino…
—¿Qué es eso que vuela? —pregunta Norma un poco nerviosa—. ¡Parecen letras!
—No te preocupes de eso ahora —le digo.
—¡Son letras! —exclama muy asustada—. ¿Son peligrosas?
—Norma, escucha… ¿Dónde están mi padre y Sombra?
No me hace caso. Está conmocionada.
—¿Dónde están?
—No pueden estar lejos —titubea—. Cuando se produjo el terremoto estaban cerca de mí. No sé, quizá detrás… Pueden estar detrás del sarcófago. Recuerdo que leían algo… Pero no sé qué decían…
—Ahí no están.
—Entonces, no sé… Estoy perdida…
—Espera. Espera un poco —le digo.
Doy unos pasos hacia el sarcófago y lo rodeo. En ese momento, descubro lo que antes no había visto. Mi padre y Sombra están tumbados en el suelo al lado del pergamino, que está a punto de mancharse con un gran charco de sangre.
Como un rayo, lo coloco sobre el sarcófago, entre las manos de la reina Emedi, y me acerco a mi padre.
—¡Papá! ¡Papá!
No responde.
—¡Despierta, papá!
Sigue inmóvil.
Me arrodillo a su lado y le limpio un poco la cara. Polvo, piedras, sangre… ¡La sangre del suelo es suya! Tiene una herida en la cabeza.
—¡Papá, soy yo, Arturo!
Le agarro de los hombros y lo agito con cuidado, pero con energía.
Sombra se acaba de despertar.
—¿Estás bien? —le pregunto—. ¿Te duele algo?
Se apoya sobre los hombros e intenta recuperarse.
—Todavía no lo sé —dice con torpeza—. No estoy seguro. ¿Ha habido un terremoto?
—Algo parecido. No hagas esfuerzos, intentaremos salir de aquí.
—¿Y tu padre?
—Aquí, conmigo. Tiene un golpe en la cabeza. Tengo que llevarlo en seguida al hospital.
Sombra se acerca a papá y le observa con atención.
—¡Está muy grave, Arturo! Hay que parar esa hemorragia.
—Voy a ponerle una venda —dice Norma a la vez que rompe una manga de su camisa.
Le envuelve la cabeza con una tira de tela. La anuda por detrás y le da un beso. La venda tarda poco en teñirse de rojo.
Tomo a mi padre en brazos y me dirijo hacia la puerta de salida.
—¡Esperad un momento! —dice Sombra—. Tengo que llevarme esto.
Se acerca al sarcófago para coger el pergamino, pero suelta un quejido.
—¿Qué te pasa, Sombra? —le pregunto—. ¿Qué te ocurre?
—La pierna. Me duele la pierna. Creo que algo la ha golpeado… Seguramente, una de esas piedras —explica mientras agarra el documento, lo enrolla y se lo mete en el bolsillo del hábito—. Ya podemos irnos.
Sombra se apoya en Norma para andar, pero se nota que tiene la pierna dolorida.
—Es posible que se haya roto —dice—. Pero no será grave. Sigamos, sigamos… ¡Esto puede derrumbarse!
Subimos por la escalera alumbrados por la llama y llegamos al segundo sótano, escoltados por las letras.
—Arturo, ¿qué son esas cosas? —pregunta Norma refiriéndose a las letras.
Justo en ese momento, un extraordinario crujido que proviene del techo nos alerta. Es como si la Fundación se estuviera partiendo por la mitad. Algunas piedras caen envueltas en polvo y nos apartamos, aunque las letras detienen las más peligrosas.
—Acercaos a mí —les pido.
Norma y Sombra se pegan a mí, mientras yo abrazo a papá y las letras forman una barrera inexpugnable a nuestro alrededor.
—¿Qué pasa? —pregunta Norma cuando sentimos un extraño temblor.
El techo de la escalera se quiebra y el infierno se desata. Un alud de piedras cae sobre nosotros haciendo un ruido ensordecedor y levantando una densa polvareda. Las letras forman un muro de contención que nos protege.
Aunque estamos muertos de miedo, aguantamos el susto y nos apretamos los unos contra los otros, en busca de apoyo. Somos conscientes de que podemos estar viviendo nuestros últimos momentos. Yo confío en la fuerza de las letras, aunque nunca las he sometido a semejante esfuerzo, pero Norma y Sombra no las conocen y sé que están aterrorizados.
—¡Tened confianza! —les animo—. ¡Estamos protegidos!
—¿Por esas letras voladoras? —pregunta Norma—. ¿Crees que pueden hacer algo contra esas piedras?
—Confía en mí, Norma —insisto—. Confía en mí y no pierdas los nervios.
Al cabo de unos segundos, el ruido empieza a remitir. La lluvia de piedras ha terminado. Pero seguimos alerta y no nos movemos ni un milímetro.
—Creo que el peligro ha pasado —digo.
Estamos envueltos en polvo y, lo que es peor, ante nosotros se alza una muralla infranqueable de cascotes. Un auténtico muro de piedras.
—¡Maldita sea! —exclamo—. ¡No podemos pasar!
Creo que ni siquiera las letras podrían abrirse paso ante este montón de escombros.
—¡Estamos perdidos! —exclama Norma—. ¡No saldremos nunca de aquí!
Mi padre, que sigue inconsciente, se remueve un poco. A pesar del tosco vendaje que le hemos puesto, la sangre sigue manando. Está muy mal. Empiezo a temer por su vida.
Estoy bastante desconcertado. Mis compañeros me miran, en espera de una solución, pero no se me ocurre absolutamente nada.
—¿Esos bichos no pueden ayudarnos? —pregunta Norma señalando las letras.
—No son bichos, son letras —le aclaro—. Y ya nos han protegido.
—Sí, pero a ver quién nos saca de aquí —insiste—. ¡Vamos a morir!
—Es necesario encontrar una salida urgentemente —digo—. Papá está cada vez peor.
Sombra se acerca y le observa con atención. Le coge la muñeca y le roza la mejilla.
—Tiene el pulso muy débil —sentencia, bastante alarmado—. ¡Está muy mal!
—¿Qué podemos hacer? —pregunta Norma—. Nadie vendrá a ayudarnos. Los bomberos tardarán días en llegar hasta aquí. Ninguna grúa puede bajar estas escaleras. Moriremos asfixiados.
Sombra se acerca a una pequeña puerta de madera con refuerzos metálicos, a la que yo nunca había prestado atención. Está recubierta de polvo.
—¡Seguidme! —ordena—. ¡Seguidme en seguida!
—Pero ¿adonde nos llevas? —pregunto—. Por ahí no hay salida.
—¡No perdáis tiempo y hacedme caso! —insiste penetrando en el sótano y arrastrando consigo a Norma—. ¡Vamos!
Les sigo sin protestar. Papá está muy inquieto y se remueve un poco entre mis brazos, que ya empiezan a notar los efectos de la sobrecarga.
—Espero que sepas lo que haces —digo.
Cruzamos el pasillo, estrecho y frío, y llegamos a una gran puerta. Se detiene ante ella desconcertado, lo que me confirma que no sabe lo que hace.
Entonces, Sombra pone la mano sobre la cerradura y la tantea mientras murmura algo.
Norma y yo nos miramos bastante preocupados. Estamos perdiendo un tiempo precioso y no sabemos cómo impedir que…
¡La puerta se está abriendo!
—Ya podemos seguir —dice triunfante.
Sombra es un pozo de sorpresas.
—¿Cómo lo has conseguido? —pregunta Norma, que no conoce sus trucos—. Ni siquiera tienes la llave.
—La llave soy yo —responde en plan enigmático empujando la portezuela—. Sigamos.
—¿Desde cuándo conoces este pasadizo? —le pregunto.
—No olvides que este sótano es de mi propiedad —responde—. Es lógico que conozca mi casa.
¿Su casa? ¿A qué se refiere?
—¡Entrad! —decide Sombra—. ¡Deprisa!
—Pero ¿qué es esto? —pregunta Norma absolutamente desconcertada—. ¿Adonde nos llevas?
—¡Dejad de preguntar y haced lo que os digo! —casi ordena bajando unas escaleras—. ¡Sé muy bien lo que hago!
No digo nada, pero sé que acabamos de entrar en el palacio de Arquimia. A pesar de los nervios y la confusión, lo reconozco muy bien. Si Sombra supiera que he estado aquí varias veces con Metáfora y Patacoja…
—Esto no tiene salida, Sombra. Lo sé muy bien.
—Siempre hay algo nuevo que aprender, Arturo.
—¡No hay salida! —grito—. ¡Papá va a morir aquí!
—¿Es que no tienes confianza en mí? ¿Crees acaso que quiero que tu padre muera? ¿Es eso lo que piensas?
—No, Sombra, sé muy bien que no quieres perjudicar a papá. Pero yo he estado aquí y sé que…
—Sé muy bien hasta dónde habéis llegado tú y tus amigos. Pero yo conozco esto mejor que Metáfora, Patacoja y tú juntos. Tu amigo es arqueólogo, pero yo soy parte de todo esto. Confía en mí.
Da un paso adelante y le sigo dócilmente. Si Sombra está equivocado, moriremos todos. Así que no vale de nada discutir. Además, necesito todas mis fuerzas para transportar a papá, y ya empiezo a notar el cansancio.
—¿Metáfora ha estado aquí? —pregunta Norma.
—Ya te lo explicaré —digo—. Si sobrevivimos, te aseguro que te lo contaré todo.
—La gente de la Fundación está llena de secretos —dice.
—Todos tenemos secretos. Incluso tú —digo—. Recuerda la noche que tomaste el Pastelum Veritas…
—¿A qué te refieres, Arturo?
—Metáfora está desolada con lo que le contaste sobre su padre —digo—. Deberías explicarle…
—Dejad de hablar —nos apremia Sombra—. Estáis malgastando fuerzas inútilmente. Todavía queda mucho camino.
—Esperad un momento —les pido, al borde del agotamiento—. Voy a hacer una cosa.
Alargo los brazos y me concentro. Papá permanece sin sentido. No se mueve. Apenas respira.
—¡Adragón! —grito—. ¡Ayúdame!
Las letras, siempre pendientes de mis deseos, se colocan debajo del cuerpo de papá, formando una especie de camilla voladora.
—Ahora va más cómodo… —digo mientras señalo a papá tumbado sobre el colchón de letras—. Ya podemos seguir.
Sombra nos lleva por galerías y cámaras desconocidas. Cruzamos amplios salones y largos pasillos ricamente adornados. El palacio de Arquimia resulta extremadamente grande. Parece interminable. Cualquiera sabe hasta dónde llega.
De repente, algo me llama la atención. En una capilla abovedada enclavada en un grueso muro, se alza una estatua. Es un caballero joven que tiene entre las manos una espada. Me recuerda mucho a la espada alquímica con cabeza de dragón en la empuñadura.
Mi curiosidad me obliga a detenerme. No es Arturo Adragón. Entonces, ¿quién es este caballero que tiene la espada alquímica?
La insólita respuesta está grabada en el pilar de piedra que sostiene la escultura: Crispín, el caballero arquimiano que llevó al Ejército Negro a la victoria.
¡Es el escudero de Arturo Adragón!
—¡Vamos, no perdamos tiempo! —gruñe Sombra—. ¡Hay que seguir!
Ya sé que apenas he perdido unos segundos, pero he tenido la impresión de haber retrocedido mil años en el tiempo. ¿Crispín consiguió ser caballero?
Hemos cruzado dos grandes estancias y transitado por varios pasillos. Esto se está haciendo interminable. Si no acabamos pronto, no sé qué va a pasar.
—¡Ya estamos llegando! —anuncia Sombra—. Es al final de este pasillo… Allí.
—Pero eso es un muro —dice Norma—. No podemos pasar.
Sombra no responde y sigue su camino. Cuando llegamos al final del corredor, empuja un adorno colocado en una de las columnas de la gruesa pared y, de repente, una trampilla se abre en el techo.
Sube la escalera situada detrás de la columna. Cuando llega arriba, descorre la tapa de la trampilla situada en el techo, a medio metro del cabezal de la columna, y deja al descubierto una cámara de la que sale un aire helado que nos estremece y nos devuelve la esperanza.
EL dragón de Arturo se dirigió hacia el campo de batalla, donde se estaba librando una dura lucha contra sus congéneres voladores. Éstos no cesaban de destrozar máquinas de guerra y de eliminar soldados, a pesar de que los milicianos se defendían con bravura y lanzaban toda clase de armas afiladas. Algunas ballestas habían acertado en puntos no vitales de estos animales. Pero tener las alas y las patas ensartadas por saetas no les impedía seguir con su labor asesina.
—¡Ahí delante tenemos uno! —indicó Alexia—. ¡Vamos por él!
Arturo, a pesar de su ceguera, había desarrollado un sexto sentido que le ayudaba a moverse con facilidad; percibió al feroz animal que se dirigía hacia él y se dispuso para la lucha.
—Avísame cuando esté cerca —pidió a su compañera—. Tenemos que matarlo a la primera.
—Prepárate. Está cerca… ¡Viene hacia nosotros! Casi lo tenemos encima… ¡Ahora!
Arturo se concentró y asestó un certero golpe con su espada alquímica que rajó el cuello del dragón demoniquiano. Alexia le abrió el vientre de un espadazo. El animal se tambaleó mientras dejaba caer un reguero de sangre.
El gruñido del dragón indicó a Arturo que había acertado. La bestia empezó a perder energía, sus alas dejaron de batir y cayó. El impacto de sus huesos contra las rocas produjo un estruendoso sonido. Algunos soldados emedianos se lanzaron sobre el dragón para rematarle.
—¡Lo hemos conseguido! —exclamó Alexia—. ¡Hemos acabado con él!
—Ahora nos ocuparemos de los demás —dijo Arturo.
Pero los otros dragones ya se habían dado cuenta de lo que ocurría y venían directamente hacia ellos. Entonces, el dragón negro dio un giro y se marchó en dirección contraria.
—¿Huimos? —preguntó la joven.
—Eso es lo que quiero que piensen —respondió Arturo—. Deja que se confíen.
Al verlos, más de uno pensó que Arturo había sentido miedo y les iba a dejar solos ante el enemigo. Pero en seguida se dieron cuenta de que se equivocaban.
El dragón negro hizo una pirueta en el aire, giró sobre sí mismo y se detuvo ante los tres dragones que le perseguían, cortándoles el paso.
Las fieras no tuvieron tiempo de reaccionar y siguieron su vuelo hacia la muerte.
La espada de Arturo abrió el vientre de uno que pasó sobre su cabeza y sus tripas se esparcieron por la hierba entre los vítores de los emedianos y sus aliados. Después, Alexia se colocó de pie sobre el lomo de la cabalgadura y, sujetándose en el hombro de Arturo, disparó su lanza contra el dragón más cercano y se la clavó en la frente, entre los ojos, dándole muerte. El tercero intentó huir, pero reaccionó demasiado tarde. El caballero negro le seccionó el cuello de un tajo limpio y certero, que le separó la cabeza del cuerpo.
El campamento emediano estalló en un rugido de victoria que se escuchó por toda la llanura y cruzó los territorios que llevaban hasta las tierras pantanosas.
—¡Ya no queda ninguno! —exclamó Alexia llena de júbilo.
—Aún presiento un gran peligro —dijo Arturo.
De repente, como si hubieran surgido de la nada, miles de soldados demoniquianos aparecieron en el horizonte: infantería, caballería y mutantes. Trompetas, cuernos, gruñidos y tambores formaban la orquesta que los acompañaba. Una marea de olor a podrido alcanzó a los emedianos, que sintieron la muerte de cerca.
La llegada del ejército demoniquiano trajo a la memoria de los emedianos la derrota sufrida ante las murallas del castillo de Emedia. Pero la situación era peor en estos momentos. Ahora, la reina estaba en poder de sus enemigos, y un sentimiento de derrota inundó sus corazones. Sus lanzas tocaron el suelo.
—¿Qué pasa? —preguntó Arturo—. ¿Qué pasa ahí abajo?
—El enemigo se acerca —respondió la muchacha—. Nuestros hombres se están desanimando.
—Bajemos —pidió Arturo—. Tenemos que hacer algo.
Alexia dirigió el dragón hasta el frente, donde Arquimaes y sus generales se organizaban para defender sus posiciones con las armas preparadas.
El dragón se posó sobre el suelo y Arturo pidió a Crispín que le trajera su caballo.
—Aquí, tienes, Arturo, tu caballo de guerra —dijo el escudero ayudándole a montar—. ¡Ya puedes dirigir al Ejército Negro!
—¿Qué piensas hacer? —preguntó Arquimaes—. Esto no estaba previsto. Se nos van a echar encima igual que un zorro sobre las gallinas de un corral.
—Nosotros no somos gallinas, somos hombres libres —respondió Arturo con orgullo—. Y no tememos a nadie.
Arturo sujetó las riendas de su caballo y tiró de ellas obligando al animal a trotar. Elevó su espada hasta que la punta pareció clavarse en el cielo y gritó bien alto, para que sus hombres le oyeran:
—¿Teméis a la muerte? ¿Teméis morir devorados por esas bestias?… Yo he bajado al Abismo de la Muerte y os digo que no hay nada que temer salvo la vida en las tinieblas. Si Demónicus conquista nuestras tierras, vuestros hijos vivirán para siempre en la oscuridad de la ignorancia, la enfermedad y la esclavitud… ¡Luchad hoy por vuestra libertad! ¡Luchad por la libertad de vuestros hijos! ¡Luchad por la luz, la justicia y el honor!… ¡Adelante!
Arturo espoleó su caballo, que enfiló hacia las huestes demoniquianas. Después, alargó el brazo y dirigió la punta de su espada hacia sus enemigos, como si fuese a ensartarlos.
—¡Adelante! —gritó Arquimaes avanzando—. ¡A por ellos!
A pesar de que aún no estaban preparados para atacar, los hombres del Ejército Negro le siguieron sin pensarlo dos veces. Si Arturo Adragón y Arquimaes iban a luchar, ellos no iban a quedarse atrás.
Miles de hombres y centenares de caballos iniciaron su marcha hacia el horizonte poblado de guerreros salvajes. El suelo tembló. El viento se deslizó entre las banderas y estandartes y dio un aspecto solemne al avance de los emedianos.
En la retaguardia, el dragón negro emprendía el vuelo y seguía al Ejército Negro, como un ángel protector.
El ejército demoniquiano era consciente de la ventaja que su sorpresiva aparición le otorgaba y marchaba confiado. Mientras que los emedianos, a pesar del valor que su jefe demostraba, se sentían derrotados antes de empezar la batalla. Y ésta iba a ser decisiva.
Arturo lo sabía y animaba a su caballo a correr con fiereza, para demostrar a sus hombres que nada en el mundo podía asustarle. Ni siquiera la sombra de la derrota de Emedia le intimidaba.
El caballo de Arturo parecía volar. Alexia, Crispín, Arquimaes y algunos caballeros, entre los que se encontraba Leónidas, intentaban ponerse a su altura.
Arturo ya había demostrado que poseía poderes que paliaban su falta de visión, pero no sustituían a sus ojos. Necesitaba a sus amigos cuando el enfrentamiento se produjera.
—¡Adelante! —gritaba Arturo, que llevaba el rostro al descubierto—. ¡Luchemos por nuestros hijos!
Aquellas palabras llamaron la atención de Arquimaes. En ese momento, Alexia, que cabalgaba al lado del sabio, le adelantó y se situó junto a Arturo.
—¡Por nuestros hijos! —gritó ella también.
Los gritos, que parecían perderse entre el potente ruido de los cascos de los caballos, las pisadas, el acero, los clarines y los tambores, llegaban a los oídos de los soldados del Ejército Negro y de sus aliados. La carrera había empezado sin mucho ánimo, pero ahora era como una poderosa ola de un mar embravecido. Arquimaes concluyó que la bravura de Arturo y sus gritos de aliento habían contagiado a todo su ejército.
—¡Por nuestros hijos! —gritó a pleno pulmón justo antes de que los dos ejércitos chocaran.
El caballo de Arturo estaba protegido por una espléndida cota de malla, con refuerzos metálicos en el cuello y una máscara de acero que le cubría los ojos. De su frente salían unos cuernos que daban a su cabeza el aspecto de un dragón, lo que le confería una imagen de ferocidad. Al verlo, los soldados demoniquianos que encontró a su paso se apartaron rápidamente. Arturo penetró en el bosque de lanzas, hachas y espadas de los demoniquianos, y comenzó la batalla que pasaría a la historia como la batalla de Adragón.
Quizá le dieron ese nombre porque el dragón de tinta creado por Arquimaes, que había protegido la retaguardia del Ejército Negro, se acercó a Arturo y, deshaciéndose en miles de letras, le envolvió y creó a su alrededor una capa protectora impenetrable.
Muchos afirmaron que le vieron rodeado de una muralla viviente que le protegía de los proyectiles que arrojaban sobre él, y que en algún momento él mismo llegó a convertirse en un verdadero dragón, igual que el que había emergido de las rocas horas antes. Por eso, juglares y poetas cantaron la leyenda de un caballero ciego, con un dragón en su interior, que había ganado la legendaria batalla.
Arquimaes apenas pudo prestar atención a lo que Arturo hacía, ya que desde el primer momento, estuvo rodeado de feroces enemigos que querían matarle. Pero también hubiera jurado que su antiguo ayudante se había convertido en ese animal sagrado al que todos reverenciaban.
Alexia hizo honor a su nueva condición de guerrera adragoniana y luchó con una bravura inimaginable.
Crispín puso en práctica todo lo que Alexander de Fer le había enseñado durante los días de entrenamiento en la montaña Nevadia, y demostró que tenía tanto valor como Arturo. Muchos pensaron que tardaría poco en conseguir las espuelas de caballero.
Un ejército con un buen jefe es casi siempre un ejército vencedor. Y el Ejército Negro tenía el mejor jefe posible. Por eso, las cosas se inclinaron a su favor y los demoniquianos empezaron a retroceder, a pesar de que en la retaguardia había un destacamento cuya única tarea consistía en matar a los que retrocedían y a los que no luchaban con bravura.
Sin embargo, eran tantos los soldados que huían, que al destacamento de contención le costó impedir la escapada de aquellos desesperados soldados que solo pretendían conservar la vida. Muchos murieron intentando retener a sus hombres y otros muchos decidieron también escapar de aquel infierno. El Ejército Negro avanzaba incontenible, soberbio y vencedor sobre los cuerpos heridos o sin vida de los demoniquianos.
El que horas antes había aparecido como un ejército vencedor, se había convertido ahora en una manada de cobardes desordenados que huían de la muerte, desobedeciendo a sus jefes y retrocediendo hacia su guarida.
GRACIAS a la ayuda de las letras hemos logrado subir a papá hasta la cámara superior. A pesar de que hemos hecho lo posible por tener cuidado, ha gemido algunas veces a causa del dolor.
No he querido preocupar a los demás, pero sé que su estado es grave. No ha recobrado la conciencia y la herida no ha dejado de sangrar. Había momentos en los que su tez era tan pálida como la de un cadáver.
—Vamos, Arturo, un esfuerzo más y saldremos de aquí —me anima Sombra—. Estamos llegando.
—¿Adonde lleva esta salida?
—A Férenix. Allí encontraremos ayuda para tu padre.
—No perdamos tiempo —apremia Norma—. Hay que llevarle a un hospital.
El último tramo es francamente difícil de superar, ya que hay que subir en vertical, es muy estrecho y apenas hay donde agarrarse. Creo que va a ser difícil remontar a papá sin hacerle sufrir.
—Arturo, haz que las letras suban a tu padre hasta ahí arriba —sugiere Sombra—. Es la única manera de salir de aquí.
—O lo hacen ellas o no salimos —añade Norma—. Ni entre los tres podremos con él.
—Ellas nos ayudarán a sacarle —afirmo—. Aunque no sé qué pasará cuando estemos fuera. Cualquiera sabe dónde iremos a parar.
—No tan lejos como crees —me tranquiliza Sombra—. No tan lejos.
—Espero que no aparezcamos en pleno campo. Las salidas secretas de los castillos iban a parar lejos y estaban muy escondidas. Ojalá encuentre ayuda rápidamente.
—No te preocupes por eso —insiste Sombra—. Te aseguro que encontrarás ayuda. Ahora piensa solo en salir de aquí.
Intento descifrar sus enigmáticas palabras, pero no encuentro respuesta. ¿Cómo sabe él que habrá gente cerca de la salida?
He conseguido subir hasta el túnel de la trampilla. Ahora, lentamente y con mucho cuidado, las letras elevan a papá hasta mi posición.
Una vez arriba, entre todos, conseguimos introducirle en el túnel. Yo voy a gatas, papá flota detrás y, a continuación, Norma y Sombra.
La puerta que da al exterior es una placa de hierro mal encajada que a simple vista parece bastante débil.
Me acerco a la trampilla y la empujo con decisión. Le doy dos o tres empellones, pero se mantiene en pie. Está oxidada y es más resistente de lo que parecía. Ahora queda veo de cerca, me doy cuenta de que los anclajes forjados en hierro son fuertes, a pesar de su aspecto antiguo.
Hago todos los intentos posibles, pero es en vano. No consigo desplazarla ni un milímetro. Podría recurrir al poder de las letras, pero no quiero distraerlas. Prefiero que se ocupen de papá.
Tengo que conseguirlo solo.
Palpo con la mano en busca de algo que sobresalga, pero no encuentro nada… Algo va mal, tiene que haber algún mecanismo que… ¡Arriba! ¡En la parte más alta! Si esta puerta es como los portones de los castillos medievales, es posible que se descuelgue desde lo más alto y sirva incluso de puente. Aquí hay algo… Es una especie de cerrojo tosco, con dos grandes clavos de hierro que atraviesan dos argollas fijas. Entre ellas, noto un asa… y una cadena, que debe de servir para hacerla descender controladamente. Pero los clavos están oxidados y, a pesar de mis intentos, no se mueven ni un milímetro.
No me queda más remedio que acudir a mi amigo.
—¡Adragón! ¡Abre!
El dragón se separa de las letras y agarra los clavos con sus poderosos dientes.
Noto que la puerta se mueve ligeramente. Sujeto la cadena con fuerza para evitar que caiga de golpe. La ayudo a descender lentamente hasta que se ancla sobre un soporte y se estabiliza definitivamente.
Es de noche. Hay un par de farolas encendidas y veo la copa de algunos árboles que se agitan con el viento. El cielo está cargado de nubes y la luna quiere dejarse ver, pero no parece que lo vaya a conseguir. Es el cielo más siniestro que he visto en mucho tiempo.
—¿Qué pasa, Arturo? —pregunta Sombra—. ¿Has abierto?
—Sí, el paso está libre. ¡Voy a salir!
Me encaramo por la abertura y salgo al exterior. Estoy en lo alto de una torre que está situada… ¡en mi instituto!
¡Estoy en el tejado de la torre almenada del patio! ¡En la torre vieja que está en el jardín arbolado, cerca de la caseta del jardinero, donde encontramos aquellas piezas medievales el día que Horacio y yo nos peleamos! ¡El laberinto de Arquimia empieza en la Fundación y llega hasta el Instituto Férenix! ¡Qué locura!
El problema es descender, ya que no hay escalera ni cuerdas ni nada que… ¡Los árboles! Están tan cerca que si doy un salto, puedo encaramarme a las ramas y bajar hasta el suelo.
—¡Ten cuidado! ¡Si te pasa algo tendremos problemas! —me advierte.
Calculo la distancia y doy un salto hacia el árbol. Me agarro a una rama gruesa que soporta mi peso sin problemas. Me balanceo un poco y me sujeto con las piernas. Después subo y me deslizo hacia el tronco, donde hay otras ramas que me sirven para descender.
Ya en el suelo, ordeno a las letras que dejen a papá sobre la hierba. Después, espero hasta que Sombra y Norma concluyen el descenso.
—¡Hay que conseguir un coche para llevarle a un hospital! —sugiere Norma—. ¿Qué hacemos?
—¡Mercurio! —exclamo—. ¡Voy a pedírselo a Mercurio! ¡Seguro que él nos ayudará!
—Convendría esconder esas letras —propone Sombra—. No creo que quieras que Mercurio las vea.
Salgo corriendo hacia la casa del conserje, ocultándome cerca de los muros de los edificios y pegándome a los setos. He aprendido que es mejor andar entre sombras.
Una vez en la puerta, doy un par de golpes suaves con los nudillos. Espero un poco, pero no ocurre nada, así que golpeo de nuevo.
Escucho cómo alguien está girando la llave en la cerradura. La puerta se abre y Mercurio sale hacia fuera, con un palo en la mano.
—¿Quién anda ahí? —pregunta.
—Eh, Mercurio, soy yo —digo en voz baja.
Gira sobre sí mismo con el palo en alto, dispuesto a golpear.
—¡Espera! ¡Espera! —digo—. ¡Soy yo, Arturo! ¡Arturo Adragón!
Me reconoce y detiene la mano.
—¡Arturo! ¿Qué haces aquí a estas horas?
—¡Necesito tu ayuda!
—¿Sabes que han puesto una bomba en la Fundación? —dice.
—Sí, por eso he venido a buscarte.
—¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo? —pregunta.
—¿Tienes coche?
CUANDO el campo de batalla quedó despejado de enemigos, Arquimaes se acercó a Arturo y le dio un fuerte abrazo.
—Has estado soberbio —le dijo—. Me siento orgulloso de ti. Sabía que no me defraudarías.
—Gracias, maestro. Adragón ha estado a mi lado. Su fuerza me ha guiado.
—Sí, pero tú has sabido responderle —añadió Arquimaes—. Te has comportado como el jefe que el Ejército Negro necesita.
A su alrededor, docenas y docenas de muertos y heridos estaban diseminados sobre el barro y la hierba. Lanzas rotas, caballos destrozados… El espectáculo era desolador.
—Y todo por culpa de ese hechicero —se lamentó Arquimaes—. ¿Por qué habrá secuestrado a Emedi?
—Por venganza. Quiere matarnos —respondió Arturo— y la utiliza como cebo.
—Tenemos que liberarla antes de que sea demasiado tarde. Después de la derrota de hoy, su furia será aún mayor —argumentó Leónidas—. A partir de ahora, nuestra reina corre un serio peligro.
—Pero no sabemos dónde la tiene —se lamentó Arquimaes—. No tenemos ni idea.
—Creo que sé dónde la esconde —dijo Arturo—. Conozco bien su fortaleza. Si pudiera volver a entrar, seguro que la encontraría. Quizá pueda infiltrarme.
—Pero no puedes abandonar el mando del Ejército Negro —añadió Leónidas—. Nuestros hombres te necesitan. Ahora más que nunca.
—Leónidas tiene razón —dijo Arquimaes—. Tienes que dirigir al Ejército Negro. No puedes irte ahora.
Arturo no respondió. Alexia se acercó un poco y dijo:
—Se me está ocurriendo una idea…
—Creo que estamos pensando lo mismo —dijo Arturo.
—Si es lo que me imagino, puede que salga bien —añadió Arquimaes.
—¿Puede contarme alguien de qué va todo esto? —preguntó Leónidas.
—No preguntes, querido amigo —dijo Arquimaes poniéndole la mano sobre el hombro—. Cuanto menos sepas, mejor.
—Así se recompensa a un caballero que lucha para liberar a su reina, ¿verdad? —dijo Leónidas en tono de broma.
—Tengo una misión para ti, querido Leónidas —dijo Arturo—. Esta noche prepararás a nuestro ejército para la marcha. Organiza las cadenas de mando, nombra jefes e integra a nuestros aliados en nuestras filas, sobre todo a los carthacianos, que han perdido a su jefe. Mañana por la mañana habrá un solo Ejército Negro y su eficacia será mayor. Todos bajo la bandera de Adragón.
—Organizaré al Ejército Negro durante la noche. Mañana nos abriremos paso entre esas tierras llenas de lagartos y guerreros salvajes. Alcanzaremos su maldita fortaleza y, antes de que ese diablo se dé cuenta, caeremos sobre él.
—Bien, yo avanzaré al mando de la tropa —añadió Arturo—. Cuando estemos listos, iniciaremos el asalto final. Pero quiero que sigas mis instrucciones sin titubear.
—Sabes que puedes confiar en mí.
—Lo sé, amigo mío.
Leónidas inclinó la cabeza y se golpeó el pecho con el puño cerrado.
* * *
Frómodi, Górgula y Escorpio estaban comiendo en el campamento de caza. Junto a ellos, colgados de un entramado de madera, tres ciervos y dos jabalíes abiertos en canal demostraban la habilidad del rey como cazador.
—Sentaos a mi lado, amigos —ordenó Frómodi—. Tengo que hablar con vosotros de un grave asunto.
—Gracias por invitarnos, majestad —dijo Górgula mirando el asado que presidía la mesa—. Hace tiempo que no asistía a un banquete semejante. La carne de jabalí sigue siendo una de mis favoritas.
—No te he hecho llamar para hablar de carne, sino de tinta —bromeó Frómodi—. De tinta mágica.
—Estamos a tu servicio, mi señor —comentó Escorpio—. ¿Qué esperas de nosotros?
—Eficacia. Mucha eficacia —dijo el monarca dando un largo trago de vino—. Quiero saberlo todo sobre esta tinta que cubre mi cuerpo y la cara de Arturo.
—Si me permites, mi señor, te recuerdo que también está sobre su cuerpo. Cuando le conocí, estuve a punto de despellejarle.
—Explícate, bruja.
—Llegó al campamento de Amórica y me lo entregaron para descifrar el significado de sus tatuajes. Estudié la caligrafía y vi que pertenecía a Arquimaes. ¡Era su letra!
—¿Quieres decir que ese alquimista escribió sobre su piel? —preguntó ansiosamente Frómodi dando un mordisco a un trozo de carne—. ¿Estás segura?
Górgula, que notó que Frómodi estaba muy interesado, se tomó su tiempo antes de responder.
—Esas letras provenían de un pergamino —dijo al cabo de un rato—. Escrito por Arquimaes.
—Entonces, ¿conoces la letra de Arquimaes? —preguntó Escorpio.
—Como si fuese mía. ¡Yo le he enseñado muchas cosas a ese falso alquimista! ¡Ha sido monje, soldado, bandido, campesino! ¡Y sueña con ser rey!
—Vaya, parece que ahora todo el mundo quiere ser rey —bromeó Frómodi echando un poco de carne a sus perros—. ¡Es increíble!
—Pero él quiere un reino de justicia —le rebatió Górgula—. ¡Está loco!
Frómodi observó cómo los perros masticaban vorazmente la carne asada.
—¿Qué decía ese pergamino? —preguntó como sin dar importancia a sus palabras.
—Bueno, es posible que recuerde algunas cosas —dijo la hechicera—. Podría recordar ciertas frases.
—Pero ¿sabes de qué trataba?
—De inmortalidad, naturalmente —reconoció.
—¿Serías capaz de reproducir esas palabras? ¿Serías capaz de reproducir las palabras de ese pergamino?
—Es posible, pero no servirá de nada sin la tinta mágica —explicó.
—¿Y si te consigo la tinta?
—Entonces, mi señor, es casi seguro que yo podría escribir esa fórmula de la inmortalidad.
—¿Y de la resurrección?
—Oh, claro, sin duda.
—Pues prepárate —dijo Frómodi—. Tendrás esa tinta muy pronto.
—Lo que pides tiene un precio muy especial, rey Frómodi —dijo Górgula—. Muy especial.
—¿Tan especial como tu vida? —preguntó el rey en tono amenazador—. ¿Te refieres a eso?
—No, mi señor. Me refiero a darte un servicio especial, que sabrás recompensar si lo consideras oportuno —dijo Górgula, muy sumisa.
—Eso me gusta más. Y más te vale hacer bien este trabajo. Refresca tu memoria y recuerda todo lo que leíste en el cuerpo de Arturo Adragón. ¡Tendremos esa tinta mágica!
Se levantó y los perros le siguieron fielmente.
—¡Por fin! —exclamó Frómodi alejándose—. ¡Por fin voy a conseguir lo que más deseo!
* * *
Una vez en la tienda, Arturo se quitó la sobreveste y se la entregó a Alexia. Después, lentamente, se deshizo de las botas y de la cota de malla.
—Me queda bien —dijo Alexia abrochándose el cinturón y ajustándose la ropa—. Nadie se dará cuenta de nada.
—Eso espero —dijo Arturo—. Nadie debe saber que ocupas mi lugar.
—No temas —dijo la joven con firmeza—. Nadie notará la diferencia.
Aquellas palabras trajeron a la mente de Arturo la lucha que había entablado con Alexia cuando ella se hizo pasar por Ratala y él la atravesó con su espada. Y se estremeció. Se acercó a ella y la abrazó con fuerza.
—Alexia, prométeme que no te expondrás al peligro —le pidió—. No soportaría perderte de nuevo.
—Recuerda que voy a ser el jefe del Ejército Negro. Y vamos a luchar. Estaré en primera fila y me portaré con el valor que eso requiere.
—Lo único que quiero es que me prometas que volveré a verte.
—Volveremos a vernos, en este mundo o en el otro. Eso te lo aseguro. Pero no me pidas que me esconda o que me comporte como una cobarde. Tú vas a hacer lo que tienes que hacer y yo también. Vamos a luchar por lo que queremos. Por nuestro futuro.
—No quiero perderte.
—Yo soy una diosa, o una princesa, o una hechicera, o lo que quieras, pero tengo que hacer mi parte del trabajo. ¿Comprendes?
Arturo apretó su cuerpo contra el de Alexia y le dio un beso.
—Soy la hija de tu enemigo, pero también soy tu compañera. Formo parte de ti. Me has devuelto a este mundo y estaré siempre a tu lado. Recuerda que estamos unidos por Adragón.
—Lamento ser enemigo de tu padre, pero debo hacer lo que me corresponde —se excusó Arturo.
—Entonces, hagamos nuestro trabajo y esperemos que todo salga bien —sentenció Alexia—. ¡Adelante!
Terminaron de vestirse en silencio. Nadie hubiera podido sospechar que bajo las ropas de Arturo se escondía una princesa… o que el caballero vestía como uno más.
—Crispín debe servir de guía a Alexia y actuar como su escudero, que es lo que todo el mundo espera ver —propuso Arquimaes—. Para que nadie sospeche.
—Saldré cuando nadie me vea —indicó Arturo—. Haced correr la voz de que Alexia no se encuentra bien y que permanecerá en la tienda.
—Nos ocuparemos de eso —aseguró el alquimista—. Nadie sospechará.
—Cuando todo esto acabe, nos uniremos en Ambrosia —dijo Arturo—. Nos casaremos y nada podrá separarnos.
Forester entró en la tienda acompañado de Crispín.
—Vengo a ponerme a tu servicio, Arturo —dijo el antiguo proscrito—. Crispín me ha contado lo que te propones y deseo acompañarte, si me lo permites.
* * *
Al amanecer, Leónidas se presentó ante la puerta de la tienda de Arturo Adragón y solicitó permiso para hablar con él. Crispín salió de la tienda y le pidió paciencia.
—Arturo se está vistiendo, caballero Leónidas —dijo—. Saldrá en seguida.
Unos minutos después, la figura de Arturo Adragón emergía de la tienda, envuelto en una gran capa negra y con un yelmo cubriéndole la cabeza.
—Querido Arturo, ¿has descansado bien? —preguntó Leónidas.
—Estoy bien —respondió el caballero Adragón.
—El ejército está preparado, tal y como acordamos —informó el caballero Leónidas—. Ahora tenemos que planear el asalto a la fortaleza. Según me han informado, está muy bien protegida. Demónicus ha conseguido muchos aliados. Dicen que las tribus caníbales de los pantanos profundos forman parte de sus fuerzas. A pesar de estar poco organizado, es un gran ejército… Y muy peligroso.
—Bien, reunamos a los generales —ordenó Arturo—. Debemos pensar un plan de ataque. Con una buena estrategia, el Ejército Negro puede vencerlos.
—Nos esperan en mi tienda —dijo Arquimaes acercándose—. Creo que Arturo debería reunirse con los reyes aliados mientras nosotros preparamos la estrategia de ataque.
—Sí, es bueno que nuestros aliados escuchen sus palabras —reconoció Leónidas—. Yo le acompañaré.
—No hace falta. Prefiero que te quedes conmigo —pidió Arquimaes—. Crispín le acompañará. Además, la guardia emediana le protegerá. Anda, ven conmigo, tengo que contarte algo…
—¿Un secreto?
—Leónidas, tengo gran confianza en ti, por eso te voy a contar la verdad… Alexia está ocupando el puesto de Arturo.
—¿Me estáis diciendo que he despachado con Alexia?
—Exactamente. Era ella.
—¿Arturo se encuentra mal? —preguntó alarmado.
—Está bien, pero partirá a una misión secreta.
—¿Puedo saber de qué misión se trata?
—Rescatar a Emedi. Pero debemos hacer creer a todos que sigue aquí.
—Podéis contar con mi discreción y mi apoyo —dijo Leónidas—. Esperemos que Alexia sea capaz de sustituirle.
—Lo hará bien, amigo —sentenció Arquimaes.
Alexia, disfrazada de Arturo Adragón, montó su cabalgadura, ayudada por Crispín, y se alejó en seguida acompañada por los veintidós soldados de su guardia personal. Iba a dejarse ver por los hombres del Ejército Negro, para confirmarles que su jefe estaba junto a ellos.
* * *
Solo la noche fue testigo de la salida de Arturo Adragón y Forester del campamento emediano.
Envueltos en gruesas capas con capucha, los dos jinetes marcharon tranquilamente sin que ningún centinela les diera el alto. En su hatillo, Arturo llevaba un regalo de Arquimaes, y en su corazón, las últimas palabras de Alexia: Vuelve a mi lado.
Solo Arquimaes, Alexia, Crispín y Leónidas sabían que marchaban en busca de Emedi. Forester tuvo la delicadeza de despedirse de Armadía, aunque no le explicó la finalidad de su misión.
—¿Volveremos a vernos? —preguntó la reina.
—Con toda seguridad. Te buscaré hasta en el infierno —aseguró el antiguo proscrito—. No te quepa duda.
—Yo te esperaré. Me gustaría compartir mi trono contigo.
MERCURIO da un frenazo y la furgoneta se detiene en seco ante la puerta de la clínica de Jean Batiste.
—¿Estás seguro de que no prefieres ir al Hospital Central de Férenix? —me pregunta Mercurio.
—¡No! ¡Quiero ingresar a papá en esta clínica! —afirmo—. Aquí hay alguien que puede ayudarle si fuese necesario.
—¿Qué temes, Arturo? —pregunta Norma.
—¡Lo peor! ¡Lo peor de todo!
—No exageres, me asustas.
—Vamos, Arturo, que no va a pasar nada —dice Sombra—. Aquí lo curarán.
Antes de que hayamos abierto la puerta, el enfermero de guardia se acerca a toda velocidad.
—¿Qué pasa? —pregunta—. ¿Qué ha ocurrido?
—Traemos un herido grave —responde Mercurio—. ¡Es muy urgente!
—¡Traeré una camilla!
Mercurio baja y abre la puerta trasera. Entre todos levantamos a papá y lo acoplamos en la camilla, con la ayuda del enfermero y de un ayudante.
—¿Qué le ha pasado? —pregunta una enfermera que se acerca con una carpeta en la mano—. Parece que ha recibido un buen golpe en la cabeza.
—Es difícil explicar cómo ha ocurrido, señorita —explica Sombra—. Yo también tengo un golpe en la pierna. ¿Podrán curármela?
—Claro que sí —dice la mujer—. Aquí curamos a todo el mundo.
—Gracias, muchas gracias —añade Sombra, contento de haber conseguido su objetivo de distraer a la mujer—. La verdad es que me duele bastante.
—Ahora lo urgente es que a este hombre le vea un médico —dice el enfermero—. Está muy mal.
Cruzamos la recepción y todo el mundo se aparta para facilitarnos la entrada.
—¡Dejen paso, por favor! ¡Es una urgencia!
La gente nos observa con atención y me doy cuenta de que nuestra presencia levanta comentarios. El aspecto sucio y desaliñado que traemos Norma, Sombra y yo despierta la curiosidad de muchas personas.
—¡Por aquí! —ordena un hombre desde la puerta de su despacho—. ¡Traedlo aquí!
El enfermero y su ayudante entran en la consulta, pero cuando los demás estamos a punto seguirlos, el doctor nos corta el paso.
—Con que me digan qué le ha sucedido será suficiente —dice.
—¡Ha recibido un fuerte golpe en la cabeza! —explica Sombra—. Me parece que también le ha caído un gran peso sobre el pecho.
—¿Qué clase de peso?
—No sabría decirle.
—¿Estaba usted con él? ¿Quién ha visto lo que le ha ocurrido?
—Yo estaba cerca —dice Norma—. Pero no estoy segura de lo que ha pasado. Ha habido un derrumbamiento… El techo se cayó, pero no sé nada más.
—Bien, intente recordar lo que pueda —dice mientras cierra la puerta—. Voy a auscultarle.
—¿Puedo entrar? —casi suplico—. Es mi padre.
—Lo siento, chico, pero no puede ser.
—¿Está el doctor Batiste?
—No.
—¿Pueden pedirle que venga? —le sugiero.
—No creo que sea necesario…
—Díganle que Arturo Adragón le necesita. Díganselo, por favor.
—No sé. Tengo que consultarlo.
—Si no lo hacen ustedes, lo haré yo. Pero quiero que venga a visitar a mi padre. Por si acaso.
—¿Por si acaso qué?
—Es igual, usted haga lo que le pido. ¡Hágalo, por favor!
—Está bien, veré lo que puedo hacer —responde.
—De momento, esperen en aquella sala —ordena la enfermera, que nos dice que se llama Violeta—. Tendrán que registrarse. Usted venga conmigo… —dice dirigiéndose a Sombra—. Siéntese en esta silla de ruedas y no se mueva.
Se acerca a un teléfono interno que está situado sobre una mesilla y lo descuelga; da algunas instrucciones y vuelve junto a Sombra.
—Le vamos a hacer una radiografía. Después le verá un médico —dice Violeta justo cuando un enfermero que empuja una silla de ruedas viene hacia nosotros—. No tardará mucho.
—Prefiero esperar aquí para ver qué dice…
—¡Llévelo a radiología! —ordena Violeta ignorando sus quejas.
Norma, Mercurio y yo nos sentamos en un banco de la sala de espera, impacientes y agobiados.
Violeta termina de tomar notas y se dispone a marcharse.
—No sé qué ha ocurrido, pero parece que vienen ustedes de la guerra —dice—. Es como si les hubiera caído una bomba encima.
—Bueno, a veces pasan cosas que…
—¡Eh, un momento! —exclama—. ¡Ustedes vienen del sitio ese donde han puesto una bomba! ¡Ustedes vienen de la Fundación Adragón!
—Puede decirse que sí —reconozco—. Pero guárdenos el secreto.
Violeta se ha puesto nerviosa. Se marcha sin decir nada. Entonces, Norma me agarra de la mano y trata de consolarme.
—No tengas miedo. Tu padre es fuerte y saldrá de esta.
—Ojalá tengas razón.
—Voy a aparcar bien la furgoneta —dice Mercurio—. Ahora vuelvo. También voy a llamar a mi mujer para decirle donde estoy y que si no vuelvo a tiempo, abra las puertas del instituto.
Mercurio sale y Norma me abraza.
—Necesito un teléfono para llamar a Metáfora y decirle que estoy bien. Debe de estar preocupada. ¿Estaba contigo cuando ocurrió?
—Tranquila. No le ocurrió nada. Se marchó con Patacoja, pero es mejor que la llames.
—No tengo móvil. Creo que lo he perdido con mi bolso…
—Toma el mío… Aquí está su número…
Norma coge mi aparato y da la señal de llamada.
—¿Metáfora? Hola, hija… Sí, sí, estoy bien… No te preocupes… Estoy con Arturo… Con los dos… Sí, en la Clínica Batiste… Estamos en la sala de espera de urgencias, te esperamos…
—¡No digas nada a nadie! —grito acercándome al aparato—. ¡A nadie!
—¿Ni a Patacoja? —pregunta desde el otro lado.
—A él sí… ¡Pero a nadie más!
—Está bien. Voy para allá —dice antes de colgar.
Norma me devuelve el móvil y lo guardo en el bolsillo del pantalón.
—Oye, Norma, ¿qué pasó allí abajo? Quiero decir, ¿qué estabais haciendo cuando explotó la bomba?
—Estábamos al lado del sarcófago para hacer… Ya sabes, el rito ese de la resurrección. De repente, oímos un gran ruido y todo empezó a temblar…
—Pero ¿qué estabais haciendo en ese momento?
—Sombra estaba leyendo el pergamino y tu padre… Creo recordar que estaba a mi lado, con una mano sobre mi hombro y la otra sobre el sarcófago.
—¿Terminasteis el rito? ¿Sombra leyó el pergamino hasta el final?
—Creo que no. El derrumbe se produjo antes. Pero no sabría decirte en qué punto de la lectura estaba. Supongo que por la mitad, más o menos. Pero no te lo puedo asegurar. Estoy muy confusa.
Mercurio entra un poco alterado y nos llama.
—¡Venid, rápido!
—¿Qué pasa?
—¡Deprisa, deprisa!
Le seguimos hasta una gran sala en la que hay un televisor, sin sonido, que emite las imágenes del atentado contra la Fundación.
Una reportera explica a los telespectadores lo que ha sucedido. Están retransmitiendo desde la misma Fundación… o lo que queda de ella. Algunos textos sobreimpresos en la base de la pantalla aportan más información: No hay víctimas mortales… Varios desaparecidos… Desastre cultural… Al fondo, se ven camiones de bomberos lanzando agua hacia el humo y las ruinas. Mucha gente corriendo y gran cantidad de ambulancias. Lo peor es que la fachada del edificio ha desaparecido casi por completo. Quedan algunas vigas y columnas en pie.
—¡Qué barbaridad! —exclama Mercurio—. ¡Qué locura!
—¿Quién habrá hecho eso? —se pregunta Norma—. ¿Por qué lo han hecho?
—No tengo ni idea, pero te aseguro que lo descubriremos —afirmo—. Aunque sea lo último que haga en mi vida.
—No servirá de nada —añade Mercurio—. Lo que está hecho, hecho está.
—Pero tendrán que pagarlo —insisto, con los puños cerrados—. Alguien debe pagar por esto.
Norma vuelve a abrazarme y me hace sentir una sensación nueva y reconfortante. Una sensación con la que siempre he soñado. La sensación de ser abrazado por una madre.
—Arturo, ahora solo tienes que pensar en tu padre. Te necesita más que nunca —dice dulcemente, con un tono tan cercano que me confunde—. Debemos estar unidos.
—¡Arturo! ¡Mamá!
Metáfora entra como un torbellino. Se abalanza sobre nosotros y se une a nuestro abrazo.
—¿Cómo estáis? ¿Cómo está tu padre? —pregunta atropelladamente—. ¡Estoy muerta de miedo!
—Tranquilízate, pequeña —dice su madre—. Lo peor ha pasado. Todo va a salir bien. Arturo se repondrá, ya lo verás.
—Ya perdí un padre una vez y no quiero que vuelva a ocurrir —dice entre lágrimas.
—No ocurrirá, te lo prometo —digo con mucho convencimiento—. Ya verás como todo sale bien.
—Ojalá tengas razón.
Patacoja entra acompañado de un vigilante de seguridad, que no le quita ojo de encima.
—Arturo, dile que soy amigo tuyo —refunfuña—. ¡No quiere dejarme entrar!
—Este hombre viene con nosotros —afirmo—. Déjelo entrar, por favor.
El vigilante nos mira con desconfianza, como si algo estuviera fuera de lugar.
—¿Seguro que es amigo suyo? —pregunta.
—Claro que sí —gruñe Metáfora—. Ha venido conmigo y se ha quedado fuera pagando el taxi.
Patacoja se acerca a Metáfora y le entrega unas monedas.
—Toma, Metáfora, aquí tienes la vuelta.
El vigilante se ajusta la gorra, se da la vuelta y desaparece por donde ha venido.
—Siempre la misma historia —protesta Patacoja—. Ser cojo y tener aspecto de pobre te asegura que te van a tratar como a un delincuente.
—Vamos, amigo, no te enfades —digo—. No merece la pena.
—Claro, claro… Bueno, a ver, ¿qué tal va todo por aquí? ¿Cómo está tu padre?
El médico que atendió a papá entra en este momento en la sala. Trae unos documentos en la mano y su mirada es sombría.
—¡Doctor! ¿Cómo está mi padre?
—Vengan a mi despacho. Se lo explicaré con detalle. Solo tú y la señora. Los demás deben esperar aquí.
—Metáfora es mi hija y tiene derecho a saber —dice Norma.
—Está bien, que venga también. Los demás, por favor, esperen aquí.
Pongo la mano sobre el hombro de Patacoja para tranquilizarle.
—Te lo contaremos todo. Espera aquí, con Mercurio.
Entramos en el despacho del doctor y nos pide que nos sentemos.
—¿Dónde está mi padre? —pregunto.
—En observación —responde—. Entubado y bajo control.
—¿Ya sabe qué le pasa? —pregunta Norma—. ¿Es grave?
—El problema —dice lentamente— es que ha recibido un fuerte golpe en la cabeza que le ha producido un coágulo importante. Tiene algunas costillas rotas y le cuesta respirar, pero el pulmón no está perforado.
—¿Qué va a pasar? —pregunta Norma.
—Hay que esperar veinticuatro horas para ver cómo evoluciona —explica mientras nos muestra unas radiografías—. Entonces, decidiremos si le operamos. Necesitaremos su permiso.
—Pero ¿se salvará? —pregunto.
—Eso no lo sabe nadie. Depende de cómo evolucionen las cosas. Ese golpe ha sido muy fuerte. Posiblemente, otra persona habría muerto.
Una nube de silencio cruza la habitación. Norma, Metáfora y yo intercambiamos algunas miradas e intentamos tranquilizarnos.
—Pero no hay que perder la esperanza —añade—. Ahora solo podemos esperar. Mientras, decidan si quieren operarle. Cuando llegue el momento, no habrá tiempo para dudar.
—Autorizaré todo lo que haga falta para salvar la vida de mi padre —digo—. No habrá problema.
—¿Cuántos años tienes?
—Catorce. Me falta poco para cumplir quince.
—Espera un momento. Si no eres mayor de edad…
—¡Yo firmaré! —dice Norma.
—¿Es usted familiar? ¿Su esposa quizá?
—No. Pero vamos a casarnos dentro de poco.
—Pues me temo que tampoco vale. Tiene que ser un familiar.
—¡El abuelo! —exclamo—. El abuelo es el padre de papá y firmará la autorización.
—¿Podrá venir mañana por aquí?
—No lo sé. Vive en otra ciudad. Está ingresado en un… en un psiquiátrico…
—Mal asunto. Necesitarán a alguien en plenas facultades mentales. Y tiene que ser pronto. Cuando tengamos noticias les llamaremos. Ahora pueden irse.
—¡Quiero quedarme con él! —protesto—. ¡Es mi padre!
—No creo que sea conveniente. Las reglas no permiten que los jóvenes…
—¿Puedo quedarme yo? —pregunta Norma.
—Supongo que no habrá inconveniente —reconoce—. Pediré que pongan una cama de acompañante en su habitación. Tiene usted mi permiso.
La puerta se abre y alguien entra en el despacho.
—¡Doctor Batiste! —exclamo cuando lo reconozco.
—¿Me has mandado llamar, Arturo? —dice muy serio.
—Sí, señor. Mi padre está gravemente herido —explico—. Quería que usted estuviera cerca, por si acaso…
—He estado con él, pero no le hago ninguna falta —afirma—. Se repondrá pronto.
—¿Lo dice de verdad? ¿Cree que no es grave?
—Es grave, pero se recuperará —añade—. Mis servicios no le harán falta. Puedes estar tranquilo.
Veo que Norma y él apenas se miran. Incluso diría que esquivan las miradas.
El teléfono de mesa suena y el doctor lo coge.
—Doctor Merino… Sí, está aquí… Ahora se lo digo… Gracias.
Cuelga el aparato y me mira fijamente.
—Arturo, el comisario Demetrio te espera afuera. Quiere hablar contigo…
—¿Cómo sabe que estoy aquí?
—Cuando entra un herido por agresión, tenemos que avisar a la policía inmediatamente. Y lo de tu padre no ha sido un accidente doméstico, ¿verdad?
LA figura de Arturo Adragón destacaba en la cabecera del Ejército Negro, rodeado de los generales, los caballeros emedianos y sus aliados. Docenas de estandartes con el signo de la letra adragoniana que representaban a las diferentes divisiones y regimientos ondeaban al viento y engrandecían su figura. Todos los ojos estaban puestos en él.
Arquimaes cabalgaba a su lado, mientras Crispín, que vestía cota de malla y portaba una espada, marchaba inmediatamente detrás, a la distancia justa para que las órdenes de su jefe llegaran con claridad a sus jóvenes oídos.
La marcha del ejército era lenta y pesada debido a la humedad del terreno por la cercanía de los pantanos. Esto hacía que las ruedas de las máquinas de guerra y las patas de los caballos se hundieran más de lo deseable. Además, las nubes de mosquitos, cada vez más grandes, agobiaban tanto a las monturas como a los jinetes y entorpecían aún más el avance.
El ambiente era cálido y húmedo a la vez. Las ropas se adherían a los cuerpos, que no dejaban de sudar. No obstante, la decisión de rescatar a la reina Emedi era tan firme que nada podría impedir que el Ejército Negro siguiera su camino.
Algunas patrullas les precedían para asegurarse de que el ejército enemigo se mantenía a distancia. Inevitablemente se producían escaramuzas, lo que provocaba bajas en ambos bandos, pero el espíritu de lucha permanecía intacto.
Los espías de Demónicus llegaron a la conclusión de que el Ejército Negro había iniciado una marcha imparable hacia la fortaleza del Gran Mago. Tras elegir por sorteo a los dos mensajeros que tenían que llevar la mala noticia a Demónicus, éstos se despidieron de sus compañeros y partieron velozmente hacia su objetivo. Sabían que era su última misión.
El Ejército Negro marchaba inexorable, aniquilando todo vestigio de resistencia. Lo peor eran los animales que surgían de las aguas pantanosas y devoraban todo lo que se ponía a su alcance.
—Se están replegando y eluden la batalla —informó Leónidas—. Van a reunirse en la fortaleza. Ahí se librará la gran batalla.
—O se están preparando para atacarnos por la retaguardia —explicó Arquimaes—. Deberíamos reforzar nuestra espalda.
—¿Qué opinas, Arturo? —preguntó Puño de Hierro—. ¿Crees que nos atacarán antes de llegar a su castillo?
Esperaron la respuesta de su comandante en jefe. Éste, durante unos instantes, se mantuvo en silencio.
—Haced caso a Arquimaes —ordenó finalmente—. Sabe más que todos nosotros… y conoce muy bien las artimañas de Demónicus.
Puño de Hierro, Armadia y los demás escucharon a Arturo. Detectaron cierta debilidad en su voz y lo achacaron al disgusto que suponía la enfermedad de Alexia, a la que tanto quería.
—Puño de Hierro, te sugiero que un regimiento se ocupe de proteger los flancos de nuestras fuerzas —propuso Arquimaes—. Si nos atacan, vamos a necesitar mucho ánimo y gran valentía.
—Podéis confiar en mis hombres —aseguró el bravo caballero haciendo girar su caballo—. Os aseguro que si osan acercarse más de lo debido, se arrepentirán.
Su estandarte y sus oficiales le siguieron. Poco después, una parte de su regimiento se detenía para dejar pasar al poderoso ejército.
—Ahora estoy más tranquilo —confesó Arquimaes—. Siempre conviene tener las espaldas bien cubiertas.
Justo antes de caer la noche, una manada de bestias salvajes acompañada de un millar de soldados demoniquianos atacó el flanco derecho del Ejército Negro con tanta ferocidad que le obligó a detener la marcha.
Los hombres de la reina Armadia fueron atacados por sorpresa y, debido a su inexperiencia, sufrieron cuantiosas pérdidas. Leónidas acudió en su ayuda a tiempo de impedir que se produjera una masacre y redujo a cenizas a las fuerzas enemigas antes de que cayera la noche.
Entonces, con el fin de reorganizarse y atender a los numerosos heridos, Arturo Adragón ordenó acampar.
* * *
Tras cabalgar durante horas, Arturo y Forester decidieron montar un pequeño campamento entre las rocas para pasar la noche.
Después de cenar, Forester, que aún tenía dolores en el hombro, pidió a Arturo que le aplicara algunas hierbas sobre esa zona.
—Ese maldito conde, o rey, o lo que sea, me ha destrozado —refunfuñó—. Me ha robado un brazo, pero yo le robaré la vida. De eso puede estar seguro.
—No dejes que el deseo de venganza se instale en tu corazón —dijo Arturo—. No conviene que Crispín te vea amargado y lleno de odio.
—Crispín me conoce y sabe que no haré nada que le perjudique. Cuando decidió seguirte, le dejé marchar porque estaba seguro de que era por su bien. Y he visto que a tu lado ha aprendido mucho.
—Eres un buen padre, Forester —reconoció Arturo—, y Crispín lo sabe.
—No es fácil educar solo a un hijo. Mi mujer murió y tuve que hacerme cargo de él sabiendo menos de lo que él sabe ahora. He sido siempre un ignorante y moriré así. Además, mira: manco para toda la vida.
—No desesperes. Es posible que Arquimaes encuentre una solución. Es un gran sabio y tiene muchos recursos. Quizá pueda ayudarte.
—No lo creo. Un brazo perdido es un brazo irrecuperable. Solo la magia de Górgula podría hacer algo. Y ella no hará nada por mí.
—Nada se pierde definitivamente en este mundo. Ni siquiera la vida. Arquimaes es un gran sabio, no lo olvides.
—Si es tan bueno, ¿por qué no te devuelve la vista?
—Mi maestro Arquimaes sabe lo que hace —respondió Arturo—. Yo confío plenamente en él. Además, a lo mejor mi destino es ser ciego para siempre.
Forester apagó la fogata y cogió una manta.
—Es mejor dormir un poco. Nos espera un viaje largo y peligroso. Nuestra misión es muy arriesgada y necesitaremos todas nuestras fuerzas.
—Sí, amigo. Dentro de poco llegaremos a la fortaleza de Demónicus. Espero que seamos capaces de liberar a la reina Emedi.
—Ojalá ese diablo no le haya hecho daño.
—Espero encontrarme cara a cara con Alexander de Fer —dijo Arturo con tono sombrío.
—Ahora soy yo quien te recuerda que no debes llenar tu corazón de odio. La venganza es mala consejera.
—No es deseo de venganza, es deseo de justicia. Ese hombre nos ha traicionado.
—La línea entre la justicia y la venganza es a veces muy fina, demasiado fina, amigo Arturo —explicó Forester—. Ten cuidado, no te equivoques y pienses que estás en un lado cuando realmente estás en el otro.
* * *
Alexander de Fer estaba ante la reina Émedi, que le miraba con tanto desprecio que le resultaba difícil permanecer allí.
—He venido a pediros perdón, majestad —dijo en voz baja—. Lo necesito.
—Si os queda un poco de dignidad, os ruego que me dejéis sola —respondió la reina—. Salid de aquí ahora mismo. Nada tengo que deciros.
—Quiero que sepáis que os he secuestrado por amor. Era la única forma de volver a ver a la mujer que amo. Se mete en mis sueños y me obliga a hacer las cosas que ella quiere. Lo siento, majestad. De verdad que lo siento.
—Más lo sentiréis cuando Arquimaes y Arturo os pidan explicaciones. Y ahora, dejadme sola y partid con vuestra vergüenza.
El caballero carthaciano salió y cerró la puerta tras él. Miró por la ventana y vio cómo la fortaleza demoniquiana ardía en actividad. Todo el mundo se estaba preparando para la gran batalla.
—Aquí te espero, Arturo Adragón —susurró acariciando la empuñadura de su espada—. Estoy preparado para enfrentarme contigo. Te sorprenderé, ya lo verás.
* * *
Cuando divisaron el perfil de la fortaleza de Demónicus, con la gran cúpula de fuego vigilada por dos grandes dragones, Arturo y Forester se detuvieron.
—Ayúdame a ponerme la máscara que Arquimaes me ha dado —pidió Arturo—. Nadie debe reconocerme.
—Sí, es mejor que nadie vea tu rostro —dijo el padre de Crispín.
Forester desenvolvió la máscara de plata que el alquimista le había entregado antes de partir y que había viajado con ellos camuflada en una tela sucia y basta; después de limpiarla, pidió a Arturo que se sentase.
—Se ajusta perfectamente a tu rostro —comentó el jefe de los proscritos—. Debió de pertenecer a alguien de tu edad.
—Es posible.
—Pero no era un guerrero. Los hombres de armas tienen…
—¡Una mujer! —exclamó Arturo intuitivamente—. Creo que pertenecía a una mujer.
—Puede ser —dijo Forester—. Las mujeres suelen tener el rostro más pequeño.
—Se ajusta perfectamente. Parece hecha para mí —añadió el joven caballero—. Arquimaes tenía razón: con esta máscara nadie me reconocerá.
Forester le observó con cierta sorpresa. Era evidente que aquella máscara, que Arquimaes había traído a esta guerra desde el monasterio de Ambrosia, era perfecta para que Arturo Adragón pasase como un desconocido entre las filas de los demoniquianos. «Una gran casualidad», pensó.
Apenas habían pasado unos minutos desde que Arturo cubriera su rostro con la máscara, cuando varios jinetes, que salieron inesperadamente de entre la alta hierba de las colinas, les rodearon. Era una patrulla de exploradores demoniquianos que controlaban a todos los que se acercaban a la fortaleza.
—¿Quiénes sois y qué buscáis en nuestras tierras? —preguntó Criptos, el jefe—. ¡Dadme vuestros nombres!
—Me llamo Forester —dijo el padre de Crispín dando un paso adelante—. Soy el sirviente del Mago Silencioso, que viene ofrecer sus servicios a vuestro señor, el gran Demónicus. No llevamos armas.
—Estamos en guerra contra los alquimistas y sus aliados —respondió el guerrero—. No habéis elegido un buen momento para venir.
—Al contrario, mi señor. Mi amo trae magia para ayudaros a ganar esta terrible guerra que quiere aniquilar a todos los magos y hechiceros. Demónicus estará contento de escuchar a mi amo.
Criptos observó durante un rato a Arturo y preguntó:
—¿Por qué traes la cara cubierta con esa máscara? ¿Tienes algo que ocultar?
—Oh, no… Mi señor tiene el rostro desfigurado a causa de una magia que se volvió contra él. Da miedo verle… Y tampoco puede hablar.
—Que se descubra. No podemos dejar pasar a alguien que se oculta. Tenemos que verle la cara.
—Es peligroso. La magia oscura se cebó en él y se instaló en su cara. Puede matar a quien quiera verle.
Criptos desmontó de su caballo y se acercó a Arturo. Después de echar su capucha hacia atrás, le dio una orden:
—¡Quítate la mascara!
—¡Os lo advierto: su magia puede mataros! —insistió Forester, que ya estaba siendo rodeado por otros soldados.
Pero Criptos no estaba dispuesto a dejarse asustar por las bravatas de un manco y un mago que ni siquiera podía hablar, así que levantó la mano dispuesto a descubrir el rostro de Arturo, que permanecía inmóvil.
—¡Os lo ruego! ¡Esa magia es peligrosa! —añadió Forester—. ¡Podemos morir todos!
Criptos observó el rostro de sus hombres y se dio cuenta de que ellos sí temían que las palabras de Forester pudiesen ser ciertas.
—Está bien —dijo—. Si tenéis miedo, lo veré yo solo. Vamos tras esos árboles, a mí no me asusta.
Arturo y él dieron unos pasos hacia un pequeño grupo de árboles que surgían de la maleza. Los demás los observaron sin decir una sola palabra. En el fondo, los soldados preferían no provocar la ira de los hechizos.
—¡Ahora que estamos solos, quiero verte esa horrible cara! —ordenó el demoniquiano.
Arturo levantó el brazo y desplazó la máscara hacia arriba. Poco a poco, su rostro se fue descubriendo hasta quedar completamente a la vista.
Los soldados escucharon los gritos de terror de su jefe y le vieron retorcerse entre los arbustos a los pies de Arturo, que no se movía, pero ninguno se atrevió a correr en su auxilio.
—¡Os lo dije! —exclamó Foreste poniendo énfasis en sus palabras—. ¡Os advertí que el rostro del Mago Silencioso era peligroso! ¡Vuestro jefe lo ha pagado caro!
—¡Os costará la vida! —gritó un soldado desenfundando su espada—. ¡Vais a morir!
—¡Si nos haces daño, moriréis todos! —añadió Forester—. ¡El hechizo de mi señor acabará con vuestras vidas! ¡Huid ahora que podéis!
—¡Vámonos de aquí! —exclamó un soldado subiendo a su caballo—. ¡Los hechizos son los peores enemigos!
—Sí, volvamos a lo nuestro —dijo otro.
—¡Voy con vosotros! —exclamó un tercero—. ¡Me da igual lo que le haya pasado a Criptos!
Los otros seis soldados subieron a sus monturas sin decir nada. Estaban claramente decididos a escapar con vida de aquel maldito lugar.
Arturo salió de entre los arbustos y Forester corrió a su encuentro.
—¿Qué le ha pasado a ese hombre?
—No ha podido resistir la visión de mi rostro —respondió Arturo—. Se ha encontrado con un enemigo inesperado.
Forester no quiso preguntar a qué se refería. Ayudó a Arturo a montar y, poco después, ambos se dirigían hacia la fortaleza de Demónicus, cuya silueta se dibujaba en el horizonte.
Arturo susurró entonces unas palabras que el proscrito no pudo escuchar:
—Gracias, Adragón.
Anochecía cuando se acercaban a una puerta de la fortaleza del Gran Mago Tenebroso. El templo de la Cúpula Ardiente dominaba la ciudad y la visión de la enorme antorcha asustaba a los más valientes. Era una señal de muerte.
HOLA, inspector, ¿quería usted hablar conmigo?
—Sí, Arturo, necesito que me expliques algunas cosas que no acabo de entender —responde—. ¿Te importaría acompañarme a comisaría?
—¿Ahora?
—Cuanto antes, mejor para todos.
—¿Tardaremos mucho?
—Eso depende de tus ganas de colaborar. Yo no tengo prisa.
Me acerco a Metáfora y a Patacoja, que están esperando a unos metros, junto a la puerta de la calle.
—Tengo que ir a comisaría. Luego nos veremos.
—Yo te acompaño. No te dejaré solo —dice Metáfora.
—Yo también iré contigo —añade Patacoja—. Los amigos están para ayudar en estos momentos.
—No, es mejor que busques información —le digo.
—¿Qué quieres saber?
—Vete a ver a Escoria y busca todo lo que puedas sobre esos tipos que robaron en la Fundación. Descubre los nombres de los que han liberado hace poco. Necesitamos saber quiénes son.
—¿Qué buscas exactamente?
—Sospecho que ellos son los que han puesto esa bomba. Y quiero saber dónde puedo encontrarlos.
—¿Quieres enfrentarte a ellos? ¡Esos tipos son auténticos asesinos!
—No quiero, pero es lo que voy a hacer. Haz lo que te pido, amigo. Luego nos veremos.
—¿Dónde te encontraré?
—No lo sé. Llámame al móvil.
Patacoja ha comprendido que es mejor alejarse de los policías y se retira.
Un coche acaba de llegar y da un frenazo que llama la atención de todo el mundo. Es del servicio de seguridad de la Fundación y lo conduce un vigilante. Adela abre la puerta, sale corriendo en busca de Patacoja y se lanza a sus brazos. Los dos se abrazan con fuerza.
* * *
Como es habitual, el inspector Demetrio me mira fijamente antes de empezar con sus preguntas. Bebe unos sorbos de su taza de café y revisa las notas de su cuaderno.
—Bueno, chico, necesito que me expliques dónde encontraste a tu padre. Dónde y cuándo…
—No estoy muy seguro, pero creo que estaba cerca de la Fundación, en la calle…
—¿Quieres hacerme creer que lo encontraste de casualidad, en la calle, con una herida en la cabeza?
—No quiero hacerle creer nada. Usted verá si se lo quiere creer.
Deja la taza sobre la mesa y se inclina hacia mí.
—Te lo voy a explicar bien para que no te equivoques. Negarse a colaborar con la policía está penado y podrías acabar en la cárcel. ¿Lo has entendido?
—¿Cree que sus amenazas me asustan? Le cuento lo que recuerdo, nada más. Por cierto, le recuerdo que solo tengo catorce años y no me puede meter en la cárcel.
—¡No voy a dejar que me tomes el pelo! ¡Tu explicación es absurda! ¡No me la puedo creer! ¡Tú has sacado a tu padre del edificio y quiero saber por dónde salisteis!
—Pero bueno, yo creía que usted quería saber dónde encontré a mi padre y ahora resulta que lo sabe. ¿Para qué me lo pregunta si ya tiene la respuesta?
—¡No te burles de mí! —grita un poco irritado—. ¡No soy ningún idiota!
—Claro que no. Usted creyó lo que aquellos ladrones le contaron. Si les ha creído a ellos, debería creerme a mí también, ¿no?
—¡Las dentelladas del cuello demostraban que alguien les había dado un mordisco!
—Y usted pensó que había sido yo… Vamos, que había sido este dragón que tengo dibujado en la frente… Venga, inspector, ¿por qué les cree a ellos más que a mí?
—¡Estaban aterrorizados! ¡Tenían pánico de tu dragón! ¡Dijeron que era necesario matarlo!
—Claro, por eso pusieron la bomba. Para matarnos a todos.
—¡No tienes pruebas de lo que dices! —explota.
—¡Usted mismo acaba de decirlo! ¡Querían matar al dragón! ¡Usted es testigo de su amenaza! ¿Qué piensa hacer?
—¡Estamos aquí para hablar de ti, no de ellos!
—¡Estamos aquí para hablar del atentado que se ha perpetrado contra la Fundación! ¡Y usted sabe quiénes han sido los autores!
Antes de seguir hablando, decide tomar un nuevo trago de su taza. Noto cómo intenta tranquilizarse.
—Está bien, Arturo Adragón júnior… Consideraré que estás nervioso por lo que acaba de ocurrir en la Fundación y por la situación de tu padre. Por eso no presentaré cargos contra ti y voy a dejarte marchar. Pero no creas que esto se ha terminado. Te volveré a citar cuando lo considere oportuno. Y te aconsejo que vengas dispuesto a colaborar. No toleraré otra situación como esta. Sal de aquí antes de que me arrepienta.
He conseguido mi objetivo, que era no responder a sus preguntas, así que prefiero no tentar a la suerte. Me levanto y salgo dócilmente de su despacho, para que crea que me ha dominado. Sé que no le he engañado del todo, pero no podía hacer otra cosa. Si hubiera seguido con el interrogatorio, habría podido fingir un ataque de nervios y se le hubieran complicado las cosas. Es listo el inspector.
Metáfora, que está esperando en el pasillo, se acerca corriendo y me abraza.
—¿Qué tal ha ido todo? —pregunta.
—Bien, bien… Me ha dejado salir casi sin hacer preguntas.
—Yo también estoy citada para declarar. Me vieron salir de la Fundación con Patacoja. Supongo que a él también le llamarán. Habrá que ponerse de acuerdo para no entrar en contradicciones.
—Ya nos organizaremos. Ahora debemos descansar.
—¿Dónde vas a ir? Ahora no tienes hogar.
—No sé, había pensado en pedir cobijo a Mercurio de momento.
—Ven a mi casa. Mi madre estará encantada y hay sitio de sobra. Estarás más cómodo.
—No sé si es buena idea.
—Claro que sí —insiste—. Recuerda que vamos a ser hermanastros, así que no hay problema. Venga, vamos. Necesitas reponer fuerzas. Te vendrá bien dormir algunas horas.
* * *
—Puedes instalarte en esta habitación —dice Metáfora en cuanto llegamos a su casa—. Es la de invitados.
—Aquí no molestaré —digo—. Muchas gracias por todo.
—Y si quieres darte una ducha, ya sabes dónde está el cuarto de baño.
—Sí, me vendrá bien. Estoy lleno de polvo. Necesito una buena esponja para quitarme toda la porquería que llevo pegada al cuerpo. Parezco un basurero.
—Te daré algo que te servirá. Ven…
Entramos en el cuarto de baño. Abre el grifo del agua caliente, coge un trozo de piedra pómez y me lo entrega.
—Esto sirve para activar la circulación de la sangre —explica—. Te quedarás como nuevo.
—Es justo lo que necesito. Gracias.
Sale del cuarto de baño y cierra la puerta tras ella.
Me quito la ropa y me meto en la ducha. El agua templada me relaja. Ahora que estoy solo, empiezo a hacerme preguntas y más preguntas. Pero no encuentro respuestas.
Salgo de la ducha y me pongo una bata de baño que está colgada tras la puerta. Cojo mi ropa y me dirijo al salón.
—Estoy aquí, Arturo —grita Metáfora desde la cocina—. ¿Te apetece comer algo?
—¿Dónde tienes la lavadora? —pregunto—. Necesito lavar toda esta ropa. Está sucia y rota. Lo que pasa es que no sé qué ponerme mientras tanto.
—Yo te puedo dejar algunas camisetas y jerséis, pero necesitarás pantalones más grandes. Iremos de compras.
Se va a su habitación y vuelve con algunas prendas.
—A ver si te valen. Es lo más grande que tengo.
Dejo caer la bata hasta la cintura para ponerme una camiseta enorme cuando Metáfora me detiene.
—Espera… Déjame ver tus letras.
—Ya las conoces. Las viste por primera vez la noche de mi cumpleaños. ¿Te acuerdas?
—Desde que las vi aquella noche, he pensado mucho en ellas. Si supieras la cantidad de veces que he soñado con… contigo.
—¿Qué? ¿Qué dices?
—Pues eso, que no puedo olvidarlas. No he visto nada igual y no creo que exista otra persona como tú. Eres único, Arturo.
Sus labios se han pegado a los míos. No he podido impedir su beso. Ahora, lo único que puedo hacer es esperar a que termine… o responder.
EL Ejército Negro y sus aliados seguían su imparable avance. Los enemigos, al contrario de lo que parecía, no estaban tan desorganizados y se enfrentaban con ellos cara a cara. No dejaban de hostigarles y, en ocasiones, les causaban más bajas de las soportables. Sus ataques eran continuos y les tendían toda clase de trampas.
Cada obstáculo sorteado suponía un elevado coste en vidas y material. Los astutos hombres de los pantanos se camuflaban entre las hierbas y los juncos de las colinas y atacaban inesperadamente para darse inmediatamente a la fuga. O salían del agua, escondidos en sigilosas canoas, y golpeaban los flancos con gran precisión. También lanzaban lluvias de flechas y dardos, cuyo origen era imposible determinar, pero con una eficacia indiscutible.
—Debemos avanzar más deprisa —ordenó Leónidas después de recibir los informes de los últimos ataques—. Cada día que pasamos en estos pantanos aumentan nuestras bajas. Hay que llegar al objetivo.
—Los hombres hacen lo que pueden —añadió Arquimaes en tono comprensivo—. No podemos forzarlos más. Empiezan a estar agotados.
—Si esto sigue así, no tendremos gente para asediar la fortaleza y nunca la conquistaremos —le rebatió Puño de Hierro—. Estamos cayendo como moscas. Esto es un infierno.
Arquimaes escuchó en silencio las quejas de sus generales, sabiendo que tenían razón.
Esa misma tarde, un numeroso grupo de salvajes había caído por sorpresa sobre una patrulla de una veintena de exploradores emedianos que tenían como misión abrir camino al grueso del ejército y los habían hecho prisioneros.
Se los llevaron hasta lo más alto de una colina, al otro lado de un lago cuyas aguas estaban repletas de lagartos, y encendieron varias hogueras. Cantaron canciones y tocaron los cuernos y los tambores hasta llamar la atención de los soldados del Ejército Negro. Entonces mostraron a sus prisioneros, a los que ataron y torturaron hasta que la noche se apoderó del paraje. Las llamas de las fogatas iluminaron las figuras de sus víctimas, que se asaban en ellas lanzando horribles gritos. Luego, pudieron observar cómo eran desmembrados y cómo los salvajes los devoraban.
—¡Caníbales! —gritó indignado Leónidas—. ¡Son caníbales!
Pero a pesar del horror de las escenas que estaban obligados a presenciar, no podían hacer nada. Algunos soldados, indignados por el suplicio que sus compañeros estaban padeciendo, se lanzaron al agua, deseosos de acudir en su ayuda, pero cayeron en las fauces de los lagartos que, como aliados naturales de los caníbales, esperaban escondidos entre los juncos.
Al amanecer, el recuerdo de sus camaradas sacrificados estaba clavado en el corazón de todos los que formaban parte del Ejército Negro. Lejos de desanimarse, la voluntad de vengar a sus amigos enardeció el ánimo de los guerreros y reforzó su deseo de seguir adelante para dar a los demoniquianos una lección que no olvidarían jamás.
* * *
Arturo Adragón y Forester se acercaron a una puerta de la fortaleza de Demónicus mezclados entre la ingente multitud de personas que buscaban protección tras sus poderosas murallas. La cercanía del Ejército Negro había creado una situación caótica entre los soldados demoniquianos, que apenas prestaban atención a los viajeros. Les bastaba con que trajeran comida para dejarles pasar.
—Estos asnos están cargados de harina, sal y carne —dijo Forester a un guardia—. Hay mucha comida.
—Podéis pasar —dijo el hombre cogiendo una ración de carne salada que Forester le ofrecía, sin dar importancia a la máscara de Arturo, que ahora estaba recubierta de barro—. ¡Vamos, adelante!
Después de deambular por las calles atestadas de gente que corría de un lado a otro, llegaron a una plaza cercana al Templo de Fuego y buscaron una posada no muy alejada. Así, se instalaron en la Garra del Dragón.
Tras dejar bien atendidas a las monturas en un establo, salieron a hacer una ronda de inspección. Aprovecharon la oscuridad de la noche, circunstancia que les obligó a esquivar varias patrullas que, como ocurría siempre en tiempos de guerra, se multiplicaban y se volvían más agresivas.
—Conozco la forma de entrar —aseguró Arturo—. Habrá poca vigilancia. Eliminaremos a algunos guardianes a los que nadie echará de menos. A partir de ahí, podremos acceder al templo. Estoy seguro de que tiene encerrada a mi reina en su palacio.
—Ahora no puedo usar el arco, pero puedo manejar la mano izquierda. Por eso he traído esta maza, es de Crispín. Te ayudaré a abrir camino —aseguró Forester.
Esa noche se perdieron en oscuras callejuelas, mezclándose con las sombras, y se acercaron hasta la muralla que protegía el templo. Horas antes se había desencadenado una tormenta.
—Aquí no hay ninguna puerta —dijo Forester cuando un rayo iluminó el muro—. Te has equivocado.
—Mira en el suelo. ¿Hay alguna trampilla?
—Sí, hay una plancha de hierro con una verja de gruesos barrotes. No podremos abrirla.
—Es la entrada a la fortaleza —aseguró Arturo—. Ahí debajo hay muchos túneles.
—Huele muy mal —protestó Forester—. ¡Apesta!
—Vigila y asegúrate de que no viene nadie —ordenó Arturo—. Presta atención. A pesar de la lluvia, puede haber patrullas… Yo me ocupo de esos barrotes.
Forester retrocedió y se asomó por la esquina. Entonces, Arturo abrió su capa negra, dejó su brazo al descubierto y, agarrando uno de los poderosos barrotes, susurró:
—¡Adragón!
Las letras de su brazo se deslizaron lentamente hasta los barrotes, los envolvieron y los retorcieron. Los hierros cedieron y dejaron un hueco suficiente para que una persona pudiera pasar entre ellos.
—¡Forester, ya podemos entrar! —advirtió Arturo—. ¡Vamos!
Cuando el proscrito se acercó y vio el aspecto de los barrotes, exclamó:
—¡Por todos los muertos del infierno! ¿Cómo has hecho esto?
—Ahora no importa. Entremos antes de que alguien nos vea. No perdamos tiempo.
Los dos amigos penetraron en un oscuro y largo pasillo, donde el olor a humedad era insoportable. El suelo estaba inundado y las ratas corrían de un lado a otro como si estuvieran en su propia casa. Era repugnante.
La pequeña antorcha que Forester enarbolaba iluminaba apenas unos metros por delante. Tenían la impresión de penetrar en un peligroso agujero del que iba a resultar difícil salir.
* * *
A pesar de las duras condiciones del terreno, el Ejército Negro alcanzó las murallas de la fortaleza demoniquiana bajo una terrible tormenta. Caía una lluvia incesante, espesa y sucia.
Los caballos caminaban con lentitud debido a que sus patas quedaban casi enterradas a cada paso, y las pesadas máquinas de guerra se movían con una lentitud exasperante. Y solo lo hacían gracias a la férrea voluntad de los hombres de Arquimaes.
Los demoniquianos no lo sabían, pero la demostración de ferocidad de los caníbales, lejos de desanimar a los soldados emedianos, les había dado más fuerza y había despertado en ellos un ansia de lucha difícil de describir. Al deseo de venganza se unía la necesidad de revancha de la batalla de Emedia.
Las puertas de la fortaleza se cerraron y se atrancaron a la caída de la noche. Buscando un nuevo golpe de efecto, los sitiados apagaron todas las antorchas y dejaron solamente encendida la cúpula del templo. En la oscuridad ofrecía una imagen terrorífica ya que, además, estaba acompañada de varios dragones y otros animales voladores que arrojaban fuego por la boca. Los frecuentes rayos de luz blanca que cicatrizaban el cielo parecían formar parte del paisaje.
Pero aquella imagen tampoco desanimó a los soldados del Ejército Negro. Al contrario, algunos hicieron apuestas sobre qué grupo sería el primero en eliminar a esos dragones o en derribar el templo.
Sin embargo, Arquimaes estaba preocupado. No había olvidado la derrota de Emedia y conocía muy bien las artimañas de su enemigo.
—Tenemos que preparar bien el asalto a la fortaleza —dijo dirigiéndose a Leónidas y los demás—. No nos conviene alargar el asedio. Es mejor terminar con esta situación lo antes posible.
—Nuestros hombres están deseando entrar en combate —advirtió Puño de Hierro—. Estamos listos para el ataque.
—Debemos estar atentos. No olvidemos que Demónicus tiene prisionera a Emedi. Temo que pueda aprovechar esa ventaja.
—¿Qué opinas, Arturo? —pregunto Leónidas—. ¿Qué crees que debemos hacer?
Alexia, bajo las ropas de Arturo Adragón, se mantuvo en silencio durante unos instantes. Todos esperaban oír su opinión.
—Preparemos una buena estrategia de ataque y acabemos lo antes posible —dijo Alexia intentando imitar la voz de Arturo—. ¡Entraremos como una tormenta y no les daremos tiempo a reaccionar! ¡Tomaremos esa fortaleza!
Todos estuvieron de acuerdo en seguir las instrucciones de Arturo Adragón.
—Dentro de poco, esos diablos verán lo que se les cae encima —amenazó Puño de Hierro—. Acabaremos con esa raza de hechiceros de una vez por todas.
Crispín fue el único en darse cuenta de la mirada de complicidad que se cruzaba entre Arquimaes y Alexia.
AHORA que Metáfora se ha convertido en mi princesa, veo las cosas de otro color. Es cierto que aún hay muchas zonas oscuras en mi mente, pero ella me ha ayudado a ver un poco de luz. Me ayuda a mantener las ganas de vivir en un mundo en el que todo lo que amo está en peligro o destrozado.
Hemos ido a ver las ruinas de la Fundación. Esa maldita bomba se ha llevado por delante todo mi mundo. Aquí he pasado la mayor parte de mi vida y entre sus cascotes permanece lo más importante para mí: los restos de mi madre.
Veo que la cúpula de la buhardilla está destrozada. Espero que el retrato al óleo de mamá se mantenga intacto, aunque es probable que no sea así.
—¡Menudo destrozo! —dice Metáfora—. ¡Ha sido una salvajada!
—Va a ser imposible reconstruir esto —comenta Patacoja—. Aún no han terminado de humear los escombros. Los bomberos van a tener mucho trabajo.
Algunos libros rotos o quemados están mezclados con los trozos de piedra, madera, cables y restos de todo tipo. Pergaminos y otros documentos vuelan libres entre la montaña de caos en que la Fundación se ha convertido. Como nadie se ocupa de recogerlos y de meterlos en cajas, los trabajadores los pisotean sin piedad.
—Hola, Arturo —saluda Adela acercándose. No la había visto desde hacía tiempo—. ¿Qué tal estás?
—Estoy preocupado por mi padre, pero yo me encuentro bien. ¿Tienes alguna idea de quién ha podido hacer esto?
—Todavía no lo sé, pero estoy en ello. Los expertos están recogiendo restos del explosivo para determinar su procedencia. Eso nos ayudará.
—¿Cómo ha podido ocurrir? Con todas las medidas de seguridad que habías tomado, no me explico cómo es posible que ese autobús estuviera aparcado delante de la Fundación sin que tus hombres lo detectaran.
—No me hagas responsable de…
—No te hago responsable. Lo eres. ¿O no eres el jefe de seguridad? Pues tu plan de seguridad ha volado por los aires.
—No te pongas agresivo conmigo —dice—. Hemos hecho nuestro trabajo a conciencia. Somos profesionales.
—O sea, que nos ponen una bomba en las narices, no lo evitas y no tienes la culpa. Ya me dirás a quién hacemos responsable.
—No discutáis ahora —propone Patacoja—. No servirá de nada. No sois enemigos.
Un par de bomberos enchufan una manguera hacia la base de una columna de humo mientras otros dos, que van provistos de máscaras, se dirigen hacia ella portando hachas.
—Arturo, ahora hay que trabajar para encontrar a los culpables —dice Adela amistosamente—. Y te aseguro que lo conseguiré.
Stromber, que está en el centro de mando con algunos jefes de bomberos y oficiales de policía, nos acaba de ver y se dirige hacia nosotros. También le acompañan Del Hierro y Terrier, el abogado.
—Vaya, aquí está el joven Arturo Adragón —dice burlonamente—. ¡El gran superviviente!
—El muchacho que escapó milagrosamente del más terrible atentado perpetrado en la ciudad de Férenix —añade Terrier.
—¿Cómo está tu padre, muchacho? —pregunta Del Hierro—. ¿Crees que sobrevivirá?
Antes de responder, trato de adivinar a qué viene tanta ironía, pero no encuentro la verdadera intención. No obstante, estoy seguro de que no vienen en son de paz. La situación es grave y ellos se burlan. Malo.
—Mi padre está estable; es pronto para saber si sobrevivirá.
—Si muere, ¿te lo perdonarás? —suelta Stromber.
—¿Cómo dice? ¿Cree que me siento responsable de lo que ha ocurrido? —pregunto incrédulo.
—Esa bomba era para vengarte de mí y del banco —responde duramente—. Has intentado desquitarte, pero las cosas te han salido mal. Pensabas que tu padre no estaría, pero ya ves…
—¡Un momento! ¿Está diciendo que yo he puesto esa bomba? —pregunto con los nervios a flor de piel—. ¿Es eso lo que dice?
—¿Conoces a alguien con más motivos que tú para destruir la Fundación? Es posible incluso que ese cojo maleante te haya ayudado.
—¡Eh! ¿Cómo se atreve a acusarme? —protesta Patacoja—. ¡Yo no me dedico a poner bombas!
—¡Es usted un miserable! —grito dando un paso hacia él—. ¡Debí matarle aquella…!
Todos me miran con asombro. Mis propias palabras acaban de delatarme. Un policía me señala con el dedo.
—¿Estás amenazando al señor Stromber, muchacho? —pregunta.
—No es eso. Solo quería decir que… Bueno, yo no quiero matarle ni nada de eso…
—¡Todos lo hemos escuchado! —grita el abogado Terrier—. Arturo Adragón acaba de decir que debió matar al señor Stromber. ¡Que nadie lo olvide!
—¡No convierta sus palabras en amenaza! —protesta Metáfora—. ¡No ha querido decir eso!
—Vaya, ahora resulta que cuando alguien dice que debió matarte, no es una amenaza —se burla Del Hierro—. ¡Estos jóvenes tienen un extraño sentido de la realidad!
Stromber se mantiene en silencio. Me observa con firmeza y noto que se está regodeando con esta situación.
—Bueno, esto confirma todas mis sospechas —concluye—. Es suficiente para demandarle. A él, a su familia y a sus amigos. ¡Irán todos a la cárcel por intento de asesinato!
—¡Nos veremos ante los tribunales! —amenaza el abogado Terrier—. ¡La familia Adragón y todos sus cómplices serán juzgados y acabarán en la cárcel!
Patacoja, indignado, intenta golpearle con la muleta, pero Adela se interpone y se lo impide.
—¡Quieto! —le ordena—. ¡No empeores las cosas!
—¿Es que me vas a impedir que me defienda de sus ataques?
—¡Es usted carne de cañón! —dice Stromber con desprecio—. ¡No quiero volver a verle por la Fundación!
—¡La Fundación ya no existe! —grita mi amigo, Juan Vatman—. ¡Gente como usted la ha destrozado!
—¿Gente como yo? —pregunta con ironía—. ¡Su joven amigo Arturo Adragón es el único culpable de lo que ha pasado! ¡Ha sido él!
Adela y los policías se interponen y los dos grupos se separan. Adela se queda en el medio, ni con unos ni con otros. Y Patacoja se siente dolido.
—Señor Stromber, ¿dónde estaba usted cuando la bomba explotó? —le preguntó inesperadamente—. ¿Estaba usted cerca de aquí?
—¿Yo?… Pues casualmente estaba de viaje. Fuera de Férenix.
—El señor Stromber estaba con el señor Del Hierro y conmigo en una reunión, lejos de aquí —explica Terrier, el abogado—. ¿A qué viene esa pregunta, jovencito?
—A que ha tenido suerte —respondo—. Resulta que el día de la explosión está fuera de la Fundación. Qué casualidad, ¿verdad?
Stromber me lanza una mirada incendiaria. Pero no responde. Él y sus amigos se marchan.
¡Ring, ring, riiiiing!
Menudo momento para que suene el móvil.
—¿Arturo? Soy el doctor Vistalegre. Siento lo que le ha ocurrido a la Fundación, pero lamento más lo de tu padre. De verás que lo lamento, Arturo.
—Gracias, doctor.
—Por cierto, ¿sabes que tu conferencia causó un gran impacto? Hay mucha gente interesada en hablar contigo. ¿Te parece bien si te preparo alguna entrevista?
—Si lo considera útil, como usted vea. Pero yo he contado todo lo que sé.
—Hay alguien que tiene mucho interés. Solo quiere verte de cerca. Dice que eres el caso más apasionante que ha conocido. Bueno, también dice que ha oído hablar de otra persona a la que le pasa lo mismo que a ti. Dice que cree que puede ayudarte.
—Entonces, cuando usted diga.
—Me gustaría hacerte un par de preguntas rápidas… Si te parece bien.
—Claro, no hay problema. Las preguntas no pueden ser peores que una bomba —respondo intentando hacerme el fuerte—. Usted dirá.
—Lo de la bomba en la Fundación, ¿también estaba en tu sueño?
—Eso es imposible. En mis sueños, la Fundación no existe.
—Me refiero a la destrucción. ¿Recuerdas haber soñado con fuego y explosiones?
—Explosiones, no. Pero recuerdo una lluvia de fuego. Las nubes que arrojaban llamas y un hechicero que lanzaba grandes bolas de fuego. Algo terrible.
—Bueno, con eso es bastante. Te llamaré para la entrevista.
—¿Será en su despacho?
—No, quiere verte en el monasterio del monte Fer. Ya sabes, el de los monjes medievales.
Vaya sorpresa.
—Bueno, Arturo, no te molesto más. Un abrazo.
—Usted nunca es molestia, doctor. Hasta luego.
Después de insistir mucho, las autoridades me han dado permiso para entrar en las ruinas acompañado por un bombero, y así recoger algunos objetos personales.
—Tienes que hacerlo con rapidez —dice mi acompañante—. Coge solo lo que necesites.
El hombre me protege y me dirige en este macabro paseo. Cada paso que doy me parte el corazón. No hago más que encontrar objetos que me recuerdan mi vida anterior, cuando mi padre era el único propietario de este magnífico edificio. Además de los libros, tropiezo con cuadros, tapices, trozos de escalera, puertas, teléfonos y otros mil objetos conocidos. Mi vida entera se arrastra ahora bajo mis pies.
—¿Adonde quieres ir exactamente? —pregunta mi acompañante.
—A mi habitación. Necesito algunos objetos personales. Ya sabe, libros y cuadernos del instituto… Está por aquí… O estaba…
—Es peligroso. Algunos muros se mantienen en pie casi de milagro. Debemos ir con cuidado. Sígueme y pon los pies solo donde yo pise.
—Sí, señor. Haré lo que usted me mande.
Aparta los escombros que nos impiden el paso y avanzamos lentamente aplastando, inevitablemente, objetos y restos que aún permanecen esparcidos caprichosamente por todas partes. Es como si estuviera pisoteando mi pasado, mi propia vida. La rabia que siento hacia los que han causado este destrozo hace que mi sangre bulla como caldero de aceite hirviendo.
—La escalera se mantiene en buen estado, aunque habrá que derribarla —explica el bombero—. Todo esto se puede caer en cualquier momento. ¡Está hecho un desastre!
Hemos alcanzado el tercer piso y nos acercamos a mi habitación. La puerta está fuera de su sitio y se mantiene en pie por casualidad. La aparta con cuidado para no provocar males mayores. Después de asegurarse de que no hay peligro, me permite entrar.
—Coge solo lo que necesites y salgamos de aquí. La estructura está muy debilitada y podríamos tener problemas. Vamos, chico, no pierdas tiempo.
—De acuerdo, gracias —digo poniendo un pie en lo que fue mi guarida—. Tardaré poco.
Me aproximo a la mesa de estudio y observo mi ordenador. La pantalla está destrozada. Desconecto la CPU y la limpio un poco antes de meterla en una de las bolsas que he traído. Descuelgo la reproducción de Excalibur que mi padre me regaló en mi catorce cumpleaños y me la cuelgo al hombro. Entro en el cuarto de baño y guardo la navaja de afeitar. Tomo algo de ropa y la bolsa del instituto, llena de libros y apuntes.
—Por mí podemos irnos —digo—. Ya he terminado.
—Bien, sígueme y no te distraigas —ordena—. Salir es siempre más peligroso. Lo que hemos pisado al entrar se puede haber debilitado.
Descendemos por la escalera y, cuando llegamos al primer piso, el de la biblioteca, el bombero se detiene en seco.
—¡Quieto! ¡No te muevas!
—¿Qué pasa?
—No estoy seguro, pero la escalera se tambalea. No te muevas de aquí, que voy a asegurarme.
Se agarra a la barandilla con fuerza y da algunos pasos con mucha precaución, tanteando el terreno. Baja hasta la primera planta y me hace gestos para que no me mueva.
—¡Espera! ¡Voy a buscar ayuda! —me advierte.
Mientras parte en busca de sus compañeros, echo una ojeada a la biblioteca, cuyas puertas ya no existen. Es un agujero tenebroso, oscuro y sucio en el que no hay vida. Las estanterías están rotas o desvencijadas; los libros, esparcidos por el suelo. Muchos están carbonizados, mientras que otros se apilan en montones humeantes y húmedos. El espectáculo es estremecedor. Después de haber conocido este lugar en todo su esplendor, lleno de vida y repleto de ejemplares extraordinarios, verlo así me produce una pena inmensa.
No puedo evitar asomarme un poco. Entro en la gran sala y observo en silencio los efectos de la catástrofe.
De repente, sucede algo sorprendente.
¡Algunos ejemplares se agitan! Inexplicablemente, varios tomos medievales levantan el vuelo, como si levitaran. Los libros y pergaminos se mantienen en el aire. Pero lo más sorprendente es que tengo la impresión de que me miran, ¡de que me rinden pleitesía!
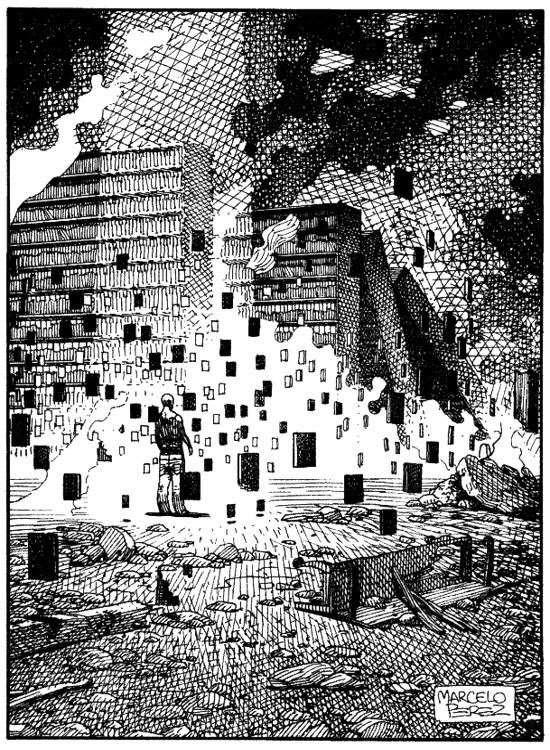
Todos los libros se acercan a mí y se colocan en formación, igual que un escuadrón aéreo. Algunos aletean, como los pájaros. Parece que me reverencian… Es como si quisieran ponerse a mis órdenes.
—¡Haré lo que pueda para salvaros! —digo solemnemente—. ¡Os lo juro!
Con los ojos empapados en lágrimas, salgo de la gran habitación mientras escucho cómo vuelven a depositarse en el suelo, en la misma posición que tenían antes de volar. Estoy emocionado.
—¡Chico! ¿Estás ahí? —grita el bombero—. ¿Me oyes?
—¡Sí, señor! ¡Aquí!
—Hemos instalado una pequeña escalera mecánica para que puedas bajar.
—¡De acuerdo!
—Desciende sin miedo. Es completamente segura.
La escalera mecánica llega hasta mí. Una vez afianzada, subo a ella y empiezo a descender.
—Bien, chico, lo has hecho fenomenal —dice tratando de animarme—. ¡Te felicito!
Cuando llego abajo, me reciben con un pequeño aplauso.
—Has sido muy valiente. Te has portado muy bien.
Salgo de la Fundación con un temblor en las piernas que no puedo controlar. Me acerco a Metáfora y a Patacoja, que me están esperando en la acera de enfrente, fuera del perímetro de seguridad.
—¿Has encontrado lo que buscabas? —pregunta Metáfora.
—Sí, pero es terrible comprobar cómo ha quedado todo —y añado, muy enfadado—: ¡Tienes que ayudarme a encontrar a los culpables, Patacoja!
—He quedado con Escoria —responde—. Ella nos ayudará.
—Alejémonos de aquí —propone Metáfora—. Este espectáculo me deprime.
Antes de irnos, lanzo una ojeada a los restos de la Fundación.
—Tengo que recuperar todos los libros —me prometo—. Tengo que salvarlos.
—Pero, Arturo, están destrozados. Casi todos han ardido o están empapados —me advierte Patacoja—. Están inservibles.
—¡Es igual! ¡Quiero recuperarlos!
—¿Dónde los vas a guardar? —pregunta Metáfora—. Son muchos.
—Se me ocurre una idea —dice Patacoja—. Es posible que pueda ayudarte.
LOS clarines de guerra del Ejército Negro empezaron a sonar en cuanto amaneció. Después de lanzar piedras y flechas durante horas hacia las murallas de la fortaleza demoniquiana, las tropas de Arturo se lanzaron al ataque definitivo.
La vieja muralla romana demostró ser resistente y aguantó la lluvia de proyectiles que cayeron sobre ella durante toda la mañana. Pero los soldados que la protegían pagaron un alto precio por defenderla. Las víctimas se contaban por docenas. Y ahora empezaba lo peor: el ataque de los soldados de infantería que se acercaban con las torres de asalto, provistos de escaleras, garfios y armas ligeras, como las temibles lanzas emedianas.
Los asaltantes se acercaban protegidos por los arqueros, que cubrían su avance con auténticas nubes de flechas. Los hombres de Forester, dirigidos por Lavinia, hacían verdaderos estragos en las almenas. Cada flecha encontraba su blanco. Los cuerpos asaetados de los demoniquianos se despeñaban desde lo alto y caían al suelo. El incesante goteo de bajas provocaba una fuerte desmoralización en sus tropas.
Por su parte, los defensores también disparaban toda clase de proyectiles. Grandes ollas de aceite caliente estaban dispuestas para ser lanzadas contra los asaltantes. No obstante, el desorden reinaba en sus filas y la mayoría de las flechas, piedras y otras armas arrojadizas se perdían en el vacío.
A pesar de que todo indicaba una clara ventaja de los emedianos, Arquimaes permanecía alerta. Demónicus no había dado señales de vida, y se temía lo peor. Además, tampoco tenían noticias de Arturo.
—Quizá debería ir en su busca —propuso Alexia—. Mi padre no se opondrá a la liberación de Emedi ni hará a daño a Arturo si yo se lo pido.
—No creo que sea buena idea —argumentó Arquimaes—. Estamos en guerra y no es buen momento para negociar. No te hará ningún caso.
—Además, no sabemos cómo reaccionará cuando te vea —dijo Crispín—. Es posible que ya no te considere como a una hija. Te vio morir.
—¿Qué hacemos entonces? —preguntó Alexia, un poco abatida.
—Tarde o temprano, Demónicus dará señales de vida —respondió el alquimista—. Seguro que querrá algo a cambio de la liberación de Emedi.
—Ojalá tengáis razón, maestro —susurró el joven escudero—. Y ojalá Arturo y mi padre estén a salvo.
En ese momento, los primeros emedianos ponían los pies sobre las almenas de la fortaleza y comenzaba la conquista.
Enardecidos por esta primera victoria y deseosos de revancha por la derrota de Emedia, los hombres del Ejército Negro penetraron en la vieja fortaleza romana, dispuestos a adueñarse de ella y con la intención de recuperar a su reina.
—¡Por la reina Emedi! —gritaron algunos caballeros—. ¡Por nuestra reina!
A partir de ese momento, los demoniquianos empezaron a perder las esperanzas de victoria. La furia emediana avanzó con tal empuje que la leyenda del Ejército Negro escribió su página más gloriosa.
* * *
Después de vagar durante horas por interminables pasillos, Arturo y Forester fueron a parar a un lago de aguas putrefactas que les cubría hasta las rodillas. Había grietas en las paredes que arrojaban riadas de porquería y las ratas nadaban a placer.
—¿Por dónde seguimos? —preguntó Forester intentando no vomitar—. ¿Reconoces el camino?
Arturo se quedó quieto, concentrado.
—Por la derecha —dijo categóricamente al cabo de unos segundos—. Ése es el camino que nos llevará hasta Demónicus.
—¿Qué hacéis aquí?
Una voz desconocida invadió la estancia. Arturo y Forester se quedaron paralizados por la sorpresa. Forester volvió la cabeza y vio a cuatro soldados armados que patrullaban el túnel.
—Buscamos tesoros —respondió precipitadamente el padre de Crispín.
—Está prohibido entrar aquí —dijo uno de los dos soldados—. Entregadnos todo lo que habéis encontrado o iréis a parar a un calabozo.
—No tenemos nada —dijo Forester—. Acabamos de llegar y…
—¿Nos has tomado por idiotas? ¡Entregad ahora mismo todo lo que habéis cogido!
—¿Por qué llevas esa máscara? —preguntó otro de ellos—. ¿Qué ocultas?
—Mi compañero es ciego y tiene la cara desfigurada —argumentó Forester—. Dejadle en paz… por favor.
—Parece de plata. Debe de ser valiosa —al decir esto, el soldado dio un paso hacia delante y levantó la mano, decidido a hacerse con ella.
—No lo hagas —le advirtió Arturo—. Ni se te ocurra tocarla.
El hombre, sorprendido por la audacia del enmascarado, titubeó un poco. Pero otro de ellos, más osado, se abalanzó sobre Arturo, decidido a hacerse con el preciado botín.
Fue como un rayo veloz. Arturo atrapó la mano armada del soldado, le quitó la espada y derribó a los dos guerreros, que cayeron muertos. Un tercero intentó golpear a Arturo, pero la maza de Forester se lo impidió.
El cuarto hombre dio un paso atrás, aterrorizado.
—¡No me mates! —imploró—. No soy nadie. Ni siquiera soy peligroso.
—Pero estabas dispuesto a robarnos —afirmó Arturo apuntando su garganta con la espada—. Eres un ladrón.
—¡Perdona a este humilde ladrón!
—Lo siento, pero no puedo poner mi misión en peligro —respondió Arturo alzando su arma.
—¡Puedo ayudarte! —dijo inesperadamente—. ¡Sé dónde está la que buscas!
—¿De qué hablas, bandido? —preguntó Forester, sorprendido—. ¿Qué sabes tú, rata?
—¡Hablo de la reina Emedi! —exclamó—. ¡Sé dónde está!
—¿Cómo sabes que buscamos a Emedi? —preguntó Arturo.
—Eres Arturo Adragón. Te reconozco a pesar de la máscara. Tu voz es inconfundible, la recuerdo muy bien. Yo te torturé. Me llamo Rías. Soy el que…
—¡Rías! ¡El descifrador de letras! —exclamó Arturo—. ¿Qué haces aquí?
—Demónicus me despojó de mi cargo cuando huiste y me relegó a este pozo, donde me estoy muriendo poco a poco. Estoy dispuesto a ayudarte.
—No tengo motivos para fiarme de ti —repuso Arturo—. ¿Por qué habría de creerte? Es posible que quieras traicionarme.
—Por la princesa Alexia. Fui su fiel servidor y ella siempre me trató bien. Le debo mucho y la recuerdo con cariño. Sé que ella te amaba y yo no haría nada contra ti. A pesar de que la mataste, allá en Emedia.
—Busco a la reina Emedi. Debo liberarla antes de que este monstruo la mate.
—Sé dónde está. Confía en mí —se ofreció Rías.
—¿Sabes manejar una espada?
—No. Pero soy un maestro en el manejo del cuchillo —respondió sacando una daga de la bota derecha.
—Bien, entonces abrámonos paso hasta el aposento de tu antiguo amo —dijo Arturo con determinación—. Pasa delante y muéstranos el camino.
* * *
Los soldados demoniquianos retrocedieron ante la furia del Ejército Negro, que avanzaba implacable a las órdenes de Alexia.
Los hombres de Arquimaes, dominados por el deseo de venganza, entraron en tromba en la fortaleza romana y se expandieron por las calles y plazas como una plaga mortal, eliminando todo a su paso. El alquimista había dado órdenes de no saquear y de no matar innecesariamente. Pero los continuos ataques de los demoniquianos habían sacado de quicio al Ejército Negro, que no dejaba de asestarles golpes mortales.
Los hombres del Gran Mago Tenebroso arrojaban sus armas al suelo y levantaban los brazos, entregándose ansiosamente a los conquistadores. Sin embargo, y a pesar de la multitudinaria rendición de regimientos enteros, los muertos y heridos se contaban por centenares. Las mujeres y los niños se protegían en las cabañas, esperando sobrevivir a la conquista de su ciudad. Estaban aterrorizados.
Desde una ventana de la torre, Demónicia, impotente, observaba el desastre.
—No saben lo caro que lo van a pagar —rezongó mirando a la reina Emedi, que estaba custodiada por dos soldados—. Ellos conquistarán mi fortaleza y yo te enviaré al Abismo de la Muerte. Y nunca volverás a este mundo.
—No creas que te temo —respondió Emedi—. La muerte no me asusta.
—Sé que conoces la muerte, igual que yo —respondió la hechicera—. Sé perfectamente que ya has visitado el Abismo de la Muerte. Lo sé porque yo te maté…
—¡Yo soy la reina Emedi y tú eres una hechicera diabólica! No sabes nada de mí.
—¡Sé quién eres, reina Emedi! ¡Tuviste un hijo con Arquimaes y…!
—¡Y tú intentaste matarlo! ¡No te lo perdonaré jamás! ¡Pero Arquimaes lo salvó!
—¡Tu hijo nació muerto! —bramó Demónicia—. ¡Tu hijo nunca vio la luz de este mundo!
—¡Te equivocas! ¡Mi hijo vive y es inmortal!
Demónicia escuchó las palabras de Emedi con estupefacción. Nada de lo que decía le encajaba. Sabía sobradamente que el hijo de aquella mujer había nacido muerto, ya que ella misma se había encargado de maldecirla para que jamás tuviera descendencia. Sabía perfectamente que sus intenciones de vengarse de todos los alquimistas se habían cumplido.
—¡Estás loca! ¡Te has vuelto loca! ¡Sé que tu hijo ha…!
La sonrisa de Emedi le hizo comprender súbitamente la verdad.
—¡Arturo! —susurró entre dientes, con el rostro desencajado—. ¡Tu hijo es Arturo Adragón!
—Ya te he dicho que mi hijo es inmortal —respondió la reina—. Por eso no podrás hacer nada contra él. ¡Quisiste matarlo, pero le diste la vida eterna!
—¡Ese maldito mató a mi hija! ¡Mató a Alexia!
—¡Y te matará a ti también!
Demónicia, con el corazón aún sobresaltado por el descubrimiento, se acercó a Emedi amenazante.
—¡Te descuartizaré! ¡Arquimaes y Arturo pasarán el resto de su vida buscando tus restos! ¡El trozo más grande no servirá ni para alimentar a las ratas! ¡No quedará ni rastro de ti y no podrán resucitarte!
—No podrás impedir que Arquimaes me devuelva a la vida. Has perdido la batalla. ¡Has fracasado, hechicera!
Demónicia hizo un tremendo esfuerzo para no responder con violencia a la reina. La nueva noticia la había excitado sobremanera y respiraba con dificultad. Aún no se había recuperado de las heridas recibidas cuando encarnaba a Demónicus. El viaje al Abismo de la Muerte la había llevado al borde de la destrucción. Las transformaciones eran cada vez más dolorosas.
—¡Arturo y Arquimaes no tendrán lágrimas suficientes para llorar tu muerte! ¡Cuando sepan lo que he hecho contigo, creerán que están viviendo una pesadilla! ¡Te aseguro que preferirán quitarse la vida!
Emedi vio tanto odio en los ojos de Demónicia que, por primera vez, sintió que el miedo la invadía.
* * *
Arturo, Rías y Forester se encontraron con una patrulla de quince soldados al final de un largo pasillo.
—¡Eh, vosotros! ¿Adonde vais? —preguntó el que dirigía la patrulla—. Por aquí no se puede pasar.
Arturo dio un paso adelante y desenvainó su espada.
—Vamos a ver a tu amo —contestó—. Y tú no nos lo vas a impedir.
El oficial, que era hombre de pocas palabras, comprendió en seguida que no merecía la pena perder tiempo en debates inútiles.
—¡A por ellos! —gritó abalanzándose sobre los intrusos—. ¡Acabad con estos traidores!
Arturo fue más diestro que nunca. Rías demostró que había dicho la verdad sobre su manejo del cuchillo y Forester estuvo fenomenal manejando la maza que su hijo le había prestado.
Aquel enfrentamiento infundió una gran confianza en Rías y en Forester. Ahora sabían que llegarían hasta los aposentos de Demónicus, donde el descifrador aseguraba que custodiaban a la reina Emedi.
—Está protegida por muchos soldados —advirtió Rías.
—Mejor —respondió Arturo mientras limpiaba su arma con la capa de un soldado caído—. Mi espada tiene hambre. Ahora que estoy cerca de mi reina, nadie me va a detener. Espero encontrar también a ese traidor de Alexander de Fer.
* * *
Alexander de Fermónicus sabía que, tarde o temprano, Arturo se presentaría ante la habitación de Demónicia, donde la reina Emedi estaba secuestrada. Por eso estaba allí, en la puerta, acompañado de veinte soldados, espada en mano, esperándole.
Cuando escuchó ruido de lucha en la escalera, supo que el momento de enfrentarse con su destino había llegado.
—¡Atentos, soldados! —dijo—. ¡Ya están aquí!
Los veinte guerreros prepararon sus armas y formaron una barrera ante Alexander. El caballero sonrió. No podrían hacer nada contra el valiente y poderosos espadachín que le había liberado de las mazmorras demoniquianas, allá en Carthacia. Pero eso le daba igual.
Arturo apareció poco después, junto a Forester y Rías.
—Hola, Arturo —saludó Alexander—. Por fin nos encontramos.
—¡Alexander! ¡Traidor! —rugió el jefe del Ejército Negro—. ¡Vas a morir!
—Lo sé, Arturo. Sé que voy a pagar mi felonía. Os he traicionado, pero te aseguro que no pude evitarlo. Estaba hechizado.
—Eso no te librará del castigo —aseguró el caballero negro.
—Sé que no puedo hacer nada contra ti. Tus poderes me superan… Pero aun así, voy a intentarlo. Porque supongo que no estás dispuesto a renunciar a ellos, ¿verdad?
—No te servirá de nada. Pienso acabar contigo sea como sea… Y no imagines ni por un momento que te vas a librar del castigo que te espera.
—Esto está lleno de soldados —susurró Forester—. Este canalla se ha rodeado de hombres armados. ¡Es un cobarde!
—¿Para qué llevas esa máscara, Arturo? —preguntó Alexander—. ¿Tienes algo que ocultar?
Arturo levantó la mano izquierda y, acercándola a su rostro, se quitó la máscara de plata.
—Como puedes ver, traidor, no tengo nada que esconder —dijo el caballero agitando su espada—. Ven aquí y te demostraré la clase de miserable que eres.
—¡Estás ciego! —exclamó el caballero carthaciano—. ¡Te han vaciado los ojos!
—Un miserable traidor, de tu misma calaña, me ha privado del placer de ver tu cara de villano —dijo Arturo—. Pero no te preocupes, aún tengo fuerzas suficientes para encontrar tu corazón y ensartarlo con mi espada.
Alexander dudó un instante. No era exactamente lo que había imaginado. Pero tampoco podía dar marcha atrás. Había venido a solucionar un problema y tenía que resolverlo. No estaba dispuesto a pasar el resto de su vida cubriendo su espalda.
—¿Atacamos, mi señor? —preguntó el oficial—. ¿Quieres que los matemos?
—Haced lo que consideréis oportuno —dijo Alexander con una sonrisa en los labios.
—¡Adelante! —gritó el capitán—. ¡Acabad con esos hombres!
Todos los soldados dieron un paso adelante, dispuestos a cumplir la orden de su jefe.
—¡Adragón! —gritó Arturo.
Cuando el dragón salió de la frente de Arturo y se enfrentó a los soldados, ninguno supo a qué atenerse. Algunos habían oído hablar de ese caballero que había matado a la princesa Alexia y que también había dirigido al Ejército Negro, pero nada sabían de ese extraño poder que ahora se enfrentaba a ellos. ¡Un dragón volador, oscuro como la noche, dispuesto a devorarlos!
—¡Adelante! —gritó el capitán al notar la indecisión de sus hombres—. ¡Sin miedo!
Los soldados iniciaron el ataque contra Arturo y sus amigos.
Los primeros en caer fueron, como siempre, los más valientes. Los otros, los que tenían menos arrojo vivieron un poco más. Pero todos sucumbieron ante la furia de Adragón. El capitán fue el último en caer.
Rías, que ya había experimentado el poder de las letras en sus propias carnes, se quedó asombrado con la espectacular potencia del dragón. Forester, por su parte, estaba impresionado por lo que acababa de ver. Ninguno dijo nada.
—Estás ciego, pero no has perdido un ápice de tu poder —reconoció Alexander—. Ahora nos toca a nosotros.
—Ha llegado la hora —sentenció Arturo Adragón recuperando su animal sagrado—. Te prometo que no usaré mis poderes. Lucharemos de igual a igual.
—Entonces, vamos allá, amigo Adragón.
Arturo levantó su arma y dio un paso adelante. Alexander hizo lo mismo. Cruzaron algunos golpes de espada para tantear al enemigo. El sonido metálico les daba información a ambos. Arturo comprendió que algo no iba bien, ya que notó poca determinación en las acciones de Alexander. El carthaciano, por su parte, percibió justamente lo contrario. Para él estaba claro que Arturo quería matarle más que ninguna otra cosa.
—¿Podemos negociar? —preguntó Alexander—. A lo mejor no necesitamos luchar.
—¡No hay nada que pactar! —exclamó Arturo—. ¡Prepárate para morir!
Alexander sintió un escalofrío. Las palabras de Arturo le convencieron de que la cosa iba en serio.
Las espadas volaban como animales de acero y chocaban con la fuerza de un rayo. Los dos golpeaban con tal ímpetu que si alguno hubiera dado en el blanco, habría partido por la mitad a su contrincante. Arturo, más prudente, avanzaba lentamente para acorralar a Alexander, seguro de que cuando lo tuviera contra la pared, sin posibilidad de retroceder, lo mataría de un solo golpe.
Alexander, sin embargo, comprendió la estrategia de Arturo y decidió hacer algo al respecto.
«Ha llegado el momento de usar mis nuevos poderes», pensó.
Ante el asombro de Rías y Forester, que jamás habían visto nada semejante, Alexander de Fermónicus inició un extraordinario proceso. Poco a poco, el carthaciano se desdobló en otro Alexander idéntico al original. Un hermano gemelo que se movía y actuaba igual que él hasta el punto de que resultaba imposible distinguir quién era el original.
—¡Cuidado, Arturo! —gritó Rías, que fue el primero en darse cuenta del peligro que representaba—. ¡Ahora son dos!
Arturo escuchó la advertencia, pero no acabó de entenderla.
—¿Qué clase de artimaña estás usando, miserable? —preguntó.
—Demónicia me hizo un regalo —respondieron los dos carthacianos—. Digamos que me ha dado el doble de fuerzas. Me ha convertido en otro hombre. Es una pena que no puedas verlo.
Arturo, que no imaginaba lo que ocurría, estaba totalmente desconcertado. Sobre todo porque ahora recibía mandobles de dos sitios diferentes a la vez.
—¡Se ha duplicado! —gritó Forester—. ¡Cuidado, Arturo!
La doble presencia de Alexander se hacía más patente cuando sus espadas intentaban atravesar a Arturo desde diversos ángulos.
—¿Dónde estás? —preguntó Arturo desconcertado—. ¿No había bastante con un traidor, que ahora hay dos?
—Delante y detrás de ti —respondieron—. Prepárate para morir.
Arturo comprendió entonces que necesitaba ayuda. Así que no lo dudó:
—¡Adragón!
El dragón acudió en ayuda de Arturo. Pero, al igual que él, se sintió desconcertado cuando se encontró con dos personajes exactos que, además, se fundían de vez en cuando. El uno atravesaba al otro tratando de confundir a sus enemigos.
Pero el dragón no estaba dispuesto a dejarse vencer con esas artes mágicas y decidió enfrentarse con los dos a la vez. En primer lugar, mordió el brazo del Alexander más próximo y tiró de él con fuerza, haciéndole gritar.
—¡Quita de ahí! —dijo Alexander—. ¡Suéltame!
Pero el dragón no cedió. Entonces, el otro Alexander aprovechó el descuido del animal para asestarle un golpe en la cabeza con el plano de su espada.
—¿Qué haces, Alexander? —se giró Arturo—. ¡Lucha conmigo como un hombre!
—Eso es imposible, amigo… Tienes demasiados poderes para luchar en igualdad de condiciones.
Arturo escuchó con atención y se dio cuenta de que el dragón mantenía atrapado a uno de sus dos contrincantes.
—¡Sujétalo, Adragón! —gritó Arturo haciendo volar su espada horizontalmente, a la altura de su hombro, en dirección al que estaba a su lado forcejeando con el dragón—. ¡Este traidor es nuestro!
Pudo oír claramente cómo cortaba el cuello de Alexander. La cabeza cayó al suelo haciendo mucho ruido. Forester y Rías se estremecieron cuando escucharon el golpe.
El mundo pareció detenerse para Arturo. Prestó atención a todos los sonidos que se producían a su alrededor. A continuación, el cuerpo descabezado cayó al suelo con gran estrépito.
—¡Ahora estamos solos otra vez, Alexander! —gritó Arturo—. Si es que has sobrevivido.
—Estoy vivo, maldito ciego —respondió el verdadero Alexander desde unos metros atrás—. Has fallado el golpe.
Arturo se giró sobre sí mismo a gran velocidad y lanzó su espada en dirección al carthaciano. El arma produjo un leve silbido durante su vuelo. Pero, cuando estaba a punto de alcanzar su blanco, Alexander desapareció de la vista de todos y el filo cruzó el cuerpo invisible sin producir ningún daño.
No obstante, el dragón, que había actuado con más rapidez que la espada, había tenido tiempo de clavarle sus dientes en la mano armada y tiró con fuerza.
Alexander lanzó un alarido de dolor tan tremendo que Forester recordó cuando Górgula le había cortado el brazo o cuando Frómodi había quemado los ojos a Arturo.
El dragón se removió con fuerza y acabó con una mano, que se hizo visible, entre los dientes. Una cascada de sangre cayó al suelo. La espada de Alexander rebotó sobre las losetas y las cubrió de rojo.
Entonces, el dragón se quedó quieto, esperando un signo de vida. Era evidente que Alexander no movía un solo músculo.
—¿Dónde estás? ¡Da la cara! —gritaba Arturo—. ¡No huyas!
Pero sus palabras no sirvieron de nada. Alexander no daba señales de vida.
—¡Ese cobarde se ha escapado! —dijo Rías—. Se ha marchado en silencio.
—¡Ven, Alexander! —gritó Arturo—. ¡Vuelve aquí!
Pero nadie respondió a sus requerimientos. El más absoluto silencio acompañó sus palabras. No quedaba ni rastro de Alexander de Fermónicus, salvo su doble decapitado, que se evaporó en apenas unos segundos.
—¡Debemos ocuparnos de Emedi! ¡Ya daremos con ese traidor! ¡Adragón, abre esa puerta! —ordenó Arturo, con rabia—. ¡Ahora!
PATACOJA, Metáfora, Adela y yo hemos ido al edificio de Escoria, que nos recibe con el característico olor a vino que la acompaña casi siempre.
—Hola, Escoria, traigo visita —dice Patacoja—. A Arturo ya le conoces, ellas son Metáfora y Adela.
—Vaya, vaya… Así que ésta es tu nueva amiguita, ¿eh? —dice antes de dar un trago—. Adela. Menudo nombre.
—¿Qué pasa con mi nombre? —pregunta Adela, un poco suspicaz—. ¿Acaso es mejor llamarse Escoria?
—No conoces mi verdadero nombre —responde—. Sin embargo, tú solo te llamas Adela, ¿a que sí?
—Sí, Adela…
—Moreno… Te conozco. Lo sé todo sobre ti. Te he investigado a fondo… Vaya que si te conozco.
—Bueno, es mejor que nos pongamos a trabajar —interviene Patacoja—. Hemos venido en busca de información…
—¿Cómo que me has investigado? —insiste Adela—. ¿Para qué me has investigado?
—Para saber quién eres. Recuerda que te has hecho muy famosa con todo lo que ha pasado en la Fundación —responde Escoria tecleando en su portátil e ignorándola—. Adela Moreno, la gran jefa de seguridad de la Fundación… Algunas personas quieren saber quién eres en realidad…
—Éste no es momento para discutir —insiste Patacoja.
—Escoria, quiero proponerte algo —digo—. Un negocio.
—Vaya, eso me gusta. ¿Qué quieres de mí?
—Patacoja y yo hemos pensado que, si te parece bien, podría almacenar aquí los libros de la Fundación. Sólo hasta que las cosas se arreglen.
—Tengo espacio de sobra —comenta sin mirarme—. Podéis traer todos los que queráis.
—Gracias, Escoria —dice Patacoja—. Estaba seguro de que podíamos contar contigo.
—Os cobraré barato. Almacenar es caro, pero, por tratarse de vosotros, os haré un precio especial. Hay que cuidar a los amigos.
—Cuando mi familia recupere la Fundación, te lo pagaré con creces —afirmo—. No olvidaré lo que estás haciendo.
—Chico, me parece que tu familia ya no tiene nada que recuperar. He visto que la Fundación está hecha polvo y creo que es irrecuperable —dice Escoria—. Lo siento, pero así están las cosas. De todas formas, te guardaré los libros, no te preocupes. Los amigos de Patacoja son mis amigos… Por cierto, esos libros deben de valer bastante, ¿verdad?
—Sí. Muchos son de hace siglos —respondo—. Tienen un gran valor.
—Vaya, así que tendré un tesoro en mi casa.
—Puedes estar segura de que te recompensaré —le recuerdo—. Te lo aseguro.
—Escoria, ¿has averiguado algo de lo que te pedí? —pregunta mi amigo—. Ya sabes, lo de esos tipos.
—He descubierto algo interesante —dice—. Venid y os lo enseñaré.
Metáfora, a la que ya había hablado de Escoria, me mira con cierta desconfianza. El sitio no le gusta nada, pero comprende que es la única forma de almacenar y conservar los libros de la Fundación.
—Ojalá sirva de algo guardarlos aquí —dice en voz baja—. Esperemos que las ratas no se los coman.
—Tranquila, todo saldrá bien —digo—. Escoria es una buena amiga. Ahora necesitamos buenos aliados.
Entramos en la gran habitación de los ordenadores y Escoria se sienta en su butaca favorita.
—He rastreado todo lo que tiene que ver con explosivos y he encontrado con algunas cosas interesantes —anuncia—. Hay algunas coincidencias con todo lo que hemos hablado últimamente. Fijaos…
Abre un buscador y selecciona varias páginas. Poco a poco, nos va llevando adonde le interesa.
—Los que asaltaron la Fundación están relacionados con los individuos de los que ya hemos hablado… ¿Recordáis?
—Si, Flavius, Morderer y los demás… —contesta Patacoja.
—¿Os referís a los que trabajaban en la Fundación, a las órdenes del señor Stromber? —pregunta Adela.
—Sí, esos mismos —dice él—. Resulta que son unos tipos de mucho cuidado.
—¿Habéis encontrado información sobre ellos? —pregunta, un poco sorprendida.
—No te enfades —dice Patacoja—. Es que…
—¡Mirad esto! —interrumpe Escoria—. A ver si os suena.
La foto de un tipo aparece en pantalla. Es el jefe de la banda que intentó robar en la Fundación, el que recibió un mordisco del dragón y fue detenido por la policía. ¡Es el que han soltado!
—¡Ése es! —exclamo—. ¡Le reconozco!
—Pues mira lo que tengo aquí —dice apretando una tecla—. Mira bien.
El mismo hombre aparece ahora en otra fotografía, vestido de militar y muy activo, a juzgar por las ropas y las armas que le rodean. Está subido sobre un carro blindado, y a su lado veo a uno de sus compañeros en el asalto.
—¡Era militar! —digo con asombro.
—Capitán, para ser exactos… Y ahora, mirad esta otra foto…
El hombre está ahora en un calabozo, vestido con traje de presidiario. Pero hay algo que no encaja.
—Ese ambiente no es el mismo —digo.
—Ahora está en otro país —explica Escoria—. Dejó el ejército para dedicarse al tráfico de…
—¿Drogas? —pregunta Adela.
—Armas —explica Escoria—. Es experto en explosivos.
—Pero eso no le relaciona con el atentado de la Fundación —rebato—. No necesariamente…
—Tienes razón —admite—. Eso tendréis que confirmarlo vosotros. Yo solo os doy pistas. Ese hombre entró en la Fundación para robar, pero le salió mal y acabó en la cárcel. Ahora, alguien pone una bomba de gran potencia y destroza la Fundación… ¿Quién ha sido?
—Te basas en conjeturas —protesta Adela—. Así no avanzamos.
—Es verdad. Solo son conjeturas. Si queréis saber la verdad, id y preguntadle —propone Escoria—. Quizá os la quiera contar.
—Bah, estamos perdiendo el tiempo —se queja Adela—. Esto no es serio. No podemos preguntarle si ha puesto una bomba, nunca lo reconocerá. Y tampoco se le puede detener para interrogarle. Sin pruebas no hay nada que hacer. Además, ¿dónde está?
—Eso es fácil de saber. Si está en Férenix, te lo puedo decir mañana —dice Escoria.
—No nos servirá de nada saberlo —añade Adela—. No podemos hacer nada.
Escoria apaga el ordenador y se gira para hablar con nosotros.
—Esta sesión os costará cien euros —dice—. Lo sumaré a la cuenta. Pero deberíais darme algo para mantenerme en forma.
—Gracias por todo, amiga —dice Patacoja—. Como siempre, me has dado buena información.
—Una información que no vale para nada —dice Adela.
—Escucha, señoritinga, a mí no me hables así —responde Escoria ofendida—. Si hubieras hecho bien tu trabajo, no habría pasado nada.
—¿Será posible? ¡No tengo que aguantar tus reproches! —responde Adela—. Soy jefa de seguridad y tú solo eres…
—¿Una mendiga? —dice irónicamente Escoria—. Entonces, ¿qué hacéis aquí, en mi casa, si solo soy basura?
—Bueno, no hay que enfadarse —tercia Patacoja—. Estamos todos en el mismo bando.
—¡Yo no estoy en el bando de esta pordiosera! —grita Adela—. ¡Yo no tengo nada que ver con esa mujer! ¡Menudas amistades tienes, Juan!
La reacción de Adela nos sorprende a todos, pues siempre ha sido muy correcta… Bueno, quizá al principio fue un poco despectiva con Patacoja, pero es que ahora está muy agresiva. También hay que reconocer que Escoria no ha sido muy delicada.
—¡Vámonos de aquí ahora mismo! —ordena dirigiéndose hacia la puerta—. ¡Ya no aguanto más!
Patacoja y Metáfora van tras ella, pero yo me quedo un poco rezagado.
—Escoria, quiero saber dónde está ese tipo —susurro—. Mañana.
—Cuenta con ello.
* * *
Nos hemos alejado del barrio de Escoria, y Patacoja propone que entremos en una cafetería a tomar algo. Adela, que está de muy mal humor, se niega. Pero ante nuestra insistencia, accede.
—¿Se puede saber qué te pasa? —le pregunta Patacoja apenas nos sentamos—. ¿Qué forma es esa de tratar a la gente que solo quiere ayudarnos?
—¿Ayudarnos? ¡Ja! —responde Adela—. ¿Me has tomado por idiota? ¿No has visto cómo me ha recibido?
—Estamos en su casa. Tenemos que ser corteses con ella —responde mi amigo—. Yo te trato siempre con respeto. Deberías hacer lo mismo con mis amigos, aunque sean marginados.
—¿Ah, sí? Para que lo sepas, mi instinto me dice que tu amiga no es de fiar. Por no hablar de cómo se te come con los ojos…
—¿De qué hablas?
Metáfora y yo observamos la escena un poco asombrados, pero no decimos nada.
—Ya sabes de qué estoy hablando —responde Adela tomando un sorbo de su zumo—. Lo sabes de sobra.
—Te aseguro que no entiendo nada —insiste Patacoja—. ¿Podrías hacer el favor de explicarte?
—Pues eso, que esa mujer está enamorada de ti y me odia —dice tranquilamente—. Eso es lo que pasa.
—¿Estás celosa de Escoria?
—Yo no estoy celosa de nadie. Pero no me gusta esa mujer. ¿Tienes algo con ella?
—¡Te aseguro que no somos más que amigos!
—¿Lo has tenido?
Patacoja guarda silencio.
—¿Lo ves? —exclama Adela—. ¡Lo sabía! ¡Sabía que esa mujer y tú erais amantes!
—Pero ya hace mucho tiempo de…
—¡Y encima tienes la desfachatez de reconocerlo!
Metáfora y yo cruzamos una mirada de complicidad y tomamos una decisión.
—Perdonad, pero nosotros tenemos que irnos —dice mi amiga—. Necesitamos hacer algunas compras.
—Os acompaño —dice Adela—. Yo no me quedo aquí con este mal hombre.
—¿Mal hombre, yo?
—No hace falta que nos acompañéis —intervengo—. Seguid con lo vuestro. Hasta luego.
—Sí, ya nos veremos —añade Metáfora—. Nos vamos antes de que cierren las tiendas.
Salimos corriendo de allí y caminamos por la acera lo más deprisa posible, no sea que nos alcancen.
—¿Qué te parece lo de Adela? —pregunto—. ¿No crees que se ha pasado un poco?
—Tiene toda la razón. Es que los hombres sois poco sensibles para esas cosas. Mira que llevarla a ver a su antigua novia.
—Vaya, o sea que tú también eres celosa.
—No digas tonterías. Yo no soy celosa, lo que pasa es que no me parece bien que un hombre lleve a su chica a ver a un antiguo amor. ¿O a ti te gustaría que yo te llevara a ver a mi antiguo novio?
—¿Has tenido novio?
—¿Y tú no has salido con nadie?
Antes de que le responda, aligera el paso y se adelanta, como si mi respuesta no le importara.
—No, no he tenido novia.
—Pues peor para ti. Anda, corre, que ya es tarde y nos van a cerrar las tiendas.
DEMÓNICIA se dio cuenta de que el golpe que la puerta acababa de recibir solo podía significar que Arturo estaba a punto de aparecer… Y sonrió.
—Ha llegado el momento, reina Emedi —advirtió.
Alzó la espada, preparándose para asestar el golpe que debía separar la cabeza del cuerpo de la reina Emedi, cuando la puerta se abrió violentamente y un dragón volador entró.
—¡Adragón, vuelve a mí! —ordenó Arturo, quien, junto a sus dos compañeros, llegaba en ese momento a la estancia, dispuesto a detener la mano asesina.
—¡Si te mueves, la mato! —amenazó la hechicera.
—¡No lo hagas, Demónicus! —le ordenó Arturo—. No ganarás nada matándola. Tu fortaleza ya ha sido conquistada por mi ejército.
—Tu reina va morir y Arquimaes nunca volverá a verla —respondió mientras se giraba para ponerse frente a Arturo—. Tendrás que bajar al Abismo de la Muerte, pero ya no podrás sacarla de ahí.
—¡No es Demónicus! —exclamó Rías—. ¡Es Demónicia! ¡La madre de Alexia!
Arturo, que apenas había advertido la diferencia, se quedó desconcertado.
—¿Qué estás diciendo, Rías? Alexia no tiene madre.
—Su padre y su madre son el mismo ser. Son la misma cosa. Se transforman el uno en el otro según les conviene —aclaró el escribiente—. ¡Y ahora estás ante ella! ¡Demónicia es la otra cara del Gran Mago! Ten cuidado, Arturo, no conoce la piedad.
—Me da igual quién seas. ¡Suelta ahora mismo a la reina Emedi! —ordenó Arturo—. ¡Inmediatamente!
—Vaya, el cachorrito viene a salvar a su madre —se burló Demónicia acercando peligrosamente su espada al cuello de la reina—. No podrás impedir que acabe con su vida.
—¡Arturo! —gritó Emedi—. ¡Es una trampa! ¡Quiere atraerte para…!
—¡Calla, maldita! —dijo la Gran Hechicera—. ¡Tu hijo es ahora asunto mío! Y tú, ¡arroja el arma al suelo y arrodíllate si no quieres que tu madre muera!
—¡Todo esto es innecesario! —gritó Arturo—. ¡Tu reino se ha derrumbado!
—Los soldados del Ejército Negro están por todas partes —añadió Forester—. Tu reino tenebroso ya no existe.
Demónicia siguió acercando su espada a Emedi, que estaba aterrorizada.
—¡Mataste a mi hija! —gruñó Demónicia—. ¡Ahora mataré a tu madre! ¡Arrodíllate, Arturo, para que pueda disfrutar con tu dolor!
Después sonrió y su brazo armado se movió, dispuesto a iniciar la última parte de su viaje mortal. Entonces, Arturo, desesperado, dobló sus rodillas y su cuerpo se inclinó en actitud sumisa.
—Así me gusta —se regodeó Demónicia—. ¡Disfruta del espectáculo igual que lo hizo Demónicus cuando vio cómo matabas a Alexia! ¡Muere, reina Emedi!
Demónicia se volvió hacia Emedi. Arturo, aprovechando el descuido, levantó su espada y apuntó a Demónicia, poniéndola en su línea de tiro.
—¡Adragón! —exclamó haciendo volar su espada—. ¡Detenía!
La espada de Arturo voló como un águila, directamente hacia su objetivo, y se clavó en el costado de Demónicia. La Maga Tenebrosa, sorprendida, se detuvo en seco, incapaz de articular palabra.
Emedi miró a los ojos de Demónicia y comprendió que algo inesperado acababa de pasar. La imagen de la hechicera con los ojos muy abiertos, paralizada, le recordó a las gárgolas que tantas veces había visto en templos, catedrales y castillos. Demónicia era, efectivamente, una gárgola viviente… a la que le quedaba poca vida.
La sangre de la hechicera cubría el suelo. Demónicia consiguió dar un paso al frente, tratando de concluir su acción asesina, pero su brazo no respondió a sus deseos.
Entonces, a la orden de Arturo, la espada alquímica salió del cuerpo de Demónicia y volvió a sus manos.
—¿Qué has hecho, Arturo? —exclamó una voz femenina—. ¿Qué le has hecho a mi madre?
—¡Alexia! —exclamó Rías, muy sorprendido—. ¡Estás viva!
Arturo se quedó petrificado al escuchar la voz de la princesa. Forester y Rías no salían de su asombro.
—Iba a matar a Emedi —balbució—. Iba a matar a mi madre.
—¡Y tú la has matado a ella! —exclamó la joven, desbordada de rabia y odio—. ¡Has matado a mi madre!
—¡Tenía que impedirlo! ¡Tienes que comprenderlo!
Alexia contemplaba la escena con horror y desconcierto. No sabía qué decir. Entonces, se acercó a su madre.
—Madre, aquí estoy para ayudarte —susurró amorosamente—. ¡No dejaré que mueras!
—¿Te has pasado al bando de los adragonianos? —dijo la hechicera mirando el dragón que Alexia tenía dibujado en la cara—. ¿Nos has repudiado a tu padre y a mí?
—No, madre, no digas eso. Solo es…
—¡Es el símbolo de la alquimia! ¡Es nuestro peor enemigo! ¡Y tú te has entregado a él!
—No digas eso, madre.
—¡Tienes que vengarnos! ¡Debes matar a Arturo Adragón, el causante de nuestra desgracia! —explicó Demónicia con rabia, insuflándole el odio a través de su aliento—. ¡Quiere eliminar nuestra estirpe! ¡Ese chico odia la hechicería y todo lo que representa! ¡Mátalo!
Las palabras envenenadas de Demónicia alcanzaron el corazón de la joven princesa y nublaron su mente. Alexia intentó resistirse y pidió ayuda a Adragón para mantenerse firme, pero fue inútil. El recuerdo de su padre en el Abismo de la Muerte y la visión de su madre, atravesada por la espada alquimiana, fue más fuerte que cualquier otra cosa. ¡Arturo se había convertido en su enemigo!
Demónicia había emponzoñado el alma de Alexia y ahora rebosaba hostilidad contra Arturo. La Gran Hechicera la había embrujado con sus palabras.
—¡Te mataré, Arturo! —amenazó Alexia llena de odio—. ¡Tú tienes la culpa de todo!
—Alexia, tienes que comprenderlo. Yo solo he intentado salvar a Emedi. ¡Por eso te pedí que volvieras a Ambrosia!
—¡Querías alejarme para llevar a cabo tu plan! ¡Querías acabar con mi familia! —gritó fuera de sí—. ¡Me has engañado, maldito defensor de los alquimistas!
—¡No digas eso! ¡Por favor, tienes que creerme!
Emedi abrazó a Arturo. El joven caballero estaba desolado.
Inesperadamente, Alexia tomó la espada que Demónicia aún llevaba en la mano y se abalanzó sobre Arturo, dispuesta a vengarse. Estaba rabiosa y no veía más allá del dibujo adragoniano pintado en el rostro del asesino de su madre. Y alzó su espada para acabar con él.
—¡Cuidado, Arturo! —gritó Emedi interponiéndose—. ¡Cuidado!
Arturo apenas tuvo tiempo de volverse para evitar la embestida. Pero ya era demasiado tarde.
—¡Madre! —gritó exasperado cuando comprendió que la reina acababa de ser ensartada por la espada de Alexia—. ¡Madre!
La reina Emedi cayó de rodillas mientras Alexia, aterrorizada, dejaba caer el arma asesina.
—¿Qué he hecho? —se lamentó la princesa cuando comprendió el alcance de su acto.
Arturo la escuchó horrorizado e incrédulo. Durante un instante quiso creer que su imaginación le estaba jugando una mala pasada, que todo había sido un sueño, una alucinación. Pero cuando tocó el cuerpo sin vida de Emedi, se convenció de que todo era real.
—¿Qué has hecho, Alexia? —exclamó Arturo—. ¡Somos adragonianos y nos hemos convertido en enemigos!
Arturo sujetaba el cadáver de la reina Emedi con los brazos en tensión y las manos engarfiadas. Lo sujetaba con tanta pasión que nada en el mundo podría haberlos separado. Ya no le quedaban palabras para maldecir a Alexia y apenas podía respirar.
—La vida ya no tiene sentido —se lamentó—. Ya no vale la pena.
Forester se acercó al cuerpo de la reina y lo observó con atención. Después, le puso los dedos sobre el cuello y esperó unos segundos.
—¡Está muerta! —sentenció finalmente—. ¡La reina Emedi ha muerto!
Arturo lanzó un alarido de desesperación que se mezcló con los gritos de dolor de los que estaban luchando en las calles de la ciudad. El infortunio se había cebado en él y no parecía dispuesto a darle descanso.
—¡Maldita seas! —gritó—. ¡Maldita seas por lo que has hecho! ¡He perdido a mi madre y no tengo ojos para verla!
Entonces, inexplicablemente, de sus ojos salieron lágrimas que corrieron por sus mejillas.
Aquel día, la leyenda de Arturo Adragón escribió una de sus páginas más oscuras y dolorosas.
* * *
El Ejército Negro había hecho estragos entre las filas enemigas, que empezaban a batirse en retirada. Las puertas de la fortaleza arrojaban cientos de guerreros demoniquianos, acompañados de sus familias, que huían de los conquistadores, igual que había sucedido tiempo atrás en la fortaleza de Emedi.
—Hay que organizar la retirada o no quedará nadie con vida —ordenó el general Batlion—. Debemos buscar un refugio seguro.
—No existe tal lugar —respondió un oficial—. Solo tenemos las tierras pantanosas.
—Sí hay un lugar —aseguró el general Batlion—. Organiza una protección en retaguardia y dirige la marcha. ¡Vamos!
La larga caravana se puso en camino hacia las tierras pantanosas que, inevitablemente, tenían que cruzar. Los hombres que se mantenían ilesos fueron destinados a la retaguardia para contener el ataque del Ejército Negro, cuyas divisiones caían sobre ellos igual que los lobos sobre las ovejas.
Pero nadie prestó atención a un jinete solitario que se ocultaba tras una gran capa. El caballero Alexander de Fer estaba pálido, era una sombra de sí mismo. La imagen de hombre alegre y vivaz había desaparecido. El fracaso ante Arturo le había destrozado por completo y había eliminado todo rastro de gallardía.
Ahora no le quedaban esperanzas. Si era verdad lo que se rumoreaba sobre Demónicia, sus sueños de gloria se habían desvanecido como el humo. En poco tiempo se había convertido en un traidor manco y sin recursos, con el alma manchada por un grave acto de traición hacia sus amigos. Pocas cosas le quedaban por hacer, salvo colgarse de una cuerda y acabar de una vez con la agonía que le atenazaba el alma.
* * *
Mientras tanto, Leónidas organizaba lo que sería el golpe definitivo para la fortaleza de Demónicus y el final del reino de terror y brujería.
—¡Atad esas cadenas con fuerza a las columnas! —ordenó a sus hombres—. ¡Y sujetadlas a los caballos y a los bueyes! ¡Poneos a los lados de donde debe caer!
Los oficiales supervisaron que las órdenes del caballero se cumplieran a la perfección. Los emedianos iban a quedar a salvo del desastre.
—¡Ya está, mi señor! —gritó—. ¡Ya podemos derribar este antro de maldad!
—¡Adelante! ¡Con todas vuestras fuerzas! —gritó Leónidas—. ¡Tirad con fuerza!
Docenas de animales tiraron a la vez y algunas columnas empezaron a ceder, haciendo crujir sus piezas. La cúpula del templo se inclinó y empezó a deslizarse hacia la derecha. La gran hoguera que la coronaba empezó a desprender chispas. Después, fueron grandes llamaradas las que saltaron hacia todos lados.
—¡Un esfuerzo más! —pidió Leónidas.
Los soldados arrearon a las bestias y, finalmente, algunas columnas de piedra cedieron ante su poderosa fuerza y empezaron a caer. El resultado fue como si una gran olla llena de fuego vertiera todo su contenido en el suelo, expandiéndose hacia todas partes. Las llamas se deslizaron por las calles y callejuelas, extendiéndose por toda la ciudad y arrasando lo que encontraban a su paso.
Si Demónicia hubiera sabido el final que le esperaba a su magnífica cúpula, jamás la habría mandado levantar. Los dragones que aún sobrevolaban el templo salieron en estampida al sentir el fuego.
Leónidas contempló su obra con satisfacción.
—Este reino de brujería acaba de morir. Las llamas malditas que anunciaban dolor y muerte ya no existen. Nuestra misión ha terminado.
Las llamas alcanzaban gran altura y se convertían en oscuras nubes que ensombrecían el cielo. La fortaleza demoniquiana era devorada por el mismo fuego que durante años había sido el aliado del Gran Mago Tenebroso.
—¡Demónicia ha muerto a manos de Arturo! —gritó un mensajero que cruzaba la ciudad a caballo acercándose a Leónidas—. ¡La hechicera ha muerto!
Todos los soldados levantaron sus espadas, lanzas y hachas hacia el cielo y gritaron casi al unísono:
—¡Viva Arturo Adragón!
Los estandartes se agitaron y muchos hicieron brotar de sus cornetas notas victoriosas. La alegría del Ejército Negro era incontestable… pero no duraría mucho.
METÁFORA y yo hemos ido al hospital a visitar a papá y a Norma. Allí nos hemos encontrado con Horacio y su padre, el señor Martín.
—Bueno, Arturo, ya vemos que tu padre está mejor —dice el señor Martín—. Dentro de poco lo tendrás de nuevo en casa.
—El problema es que no tenemos casa —digo—. Pero me da igual, con tal de que se cure.
—Si os hace falta, en casa tenemos mucho sitio —indica—. No tendremos inconveniente en albergaros durante una temporada. Será un placer, ¿verdad, Horacio?
—Oh, claro que sí. Siempre estamos dispuestos a ayudar a los amigos —responde con cierto tono irónico que nadie capta, salvo yo—. Él ya sabe que estaré encantado de tenerlo en casa.
—Cuando llegue el momento lo hablaremos —dice el señor Martín Luna—. Ahora tenemos que irnos. Por cierto, es una pena que la explosión destrozara casi todos los objetos de la exposición cedidos por el instituto. Es posible que la Fundación Adragón, o como se llame, vaya a tener problemas con la compañía de seguros y el Departamento de Arqueología.
—¿Problemas? —pregunta papá—. ¿Qué clase de problemas?
—Bueno, supongo que la exposición estaba asegurada, ¿verdad?
—Supongo que sí… Sombra habrá hecho todos los trámites legales. Pero no entiendo…
—Esos objetos pertenecían al instituto y estaban bajo la tutela del patrimonio histórico de nuestra ciudad —contesta como si hubiese dicho algo evidente—. Alguien tendrá que responsabilizarse…
—Oh, claro…
—Pero bueno, ahora, lo que tiene que hacer es curarse y salir de aquí. Ya habrá tiempo para todo… ¿de acuerdo? —concluye el señor Martín.
Mientras tanto, Horacio y Metáfora han salido al pasillo. Me asomo para ver qué pasa.
—Oye, Arturo, le estaba comentando a Metáfora que estoy organizando una fiesta de cumpleaños —dice Horacio—. Y la estoy invitando. A lo mejor te apetece venir a ti también.
—La verdad es que no estoy para fiestas. Pero te lo agradezco.
—Deberías venir. Cuando a uno le van mal las cosas es cuando más necesita divertirse —insiste—. Te aseguro que será una fiesta fenomenal.
—Yo le convenceré —responde Metáfora.
—No te garantizo nada —digo—. Quizá Horacio se divierta más si yo no voy.
—Bueno, en la Edad Media los reyes invitaban a los bufones a sus fiestas. Y les daba buen resultado. Quizá te venga bien hacer ese papel, ahora que ni siquiera tienes casa —dice en plan jocoso, como el que hace una broma inocente—. Ser el bufón de la corte no es ninguna deshonra.
—Horacio, tú y yo vamos a hablar seriamente un día de estos —contesto ofendido.
—¿Traerás al dragón? —se burla.
—¿Traerás a tus guardaespaldas? —respondo.
—Eso ya lo verás cuando llegue el momento…
—Bueno, chicos, ya está bien de jueguecitos —interviene Metáfora—. Vamos dentro, que nos están esperando.
El padre de Horacio sale en ese momento y se despide.
—Vamos, Horacio, que se nos ha hecho tarde… Adiós, chicos…
Los vemos alejarse como el que observa un enjambre de avispas. He pasado un mal rato, pero por hoy ha terminado. Dicen que los padres y los hijos se parecen. Por lo que acabo de ver, debe de ser verdad.
Entramos de nuevo en la habitación y vemos que papá está cabizbajo. Es evidente que la conversación con el padre de Horacio le ha trastornado.
—No entiendo su actitud —dice papá—. Ahora parece dispuesto a despellejarme por la pérdida de esos objetos, cuando sabe perfectamente que la culpa no es mía, sino del atentado.
—De eso ya se ocupará la compañía de seguros —le tranquiliza Norma—. Ahora no debes preocuparte por eso. Piensa únicamente en recuperarte.
—Norma tiene razón, papá. Tu salud es lo más importante ahora.
—Estoy de acuerdo —añade Metáfora—. Las cuestiones económicas se arreglarán en su momento. En fin, ¿qué tal va el enfermo?
—Si dejara de pensar en lo que no debe, seguro que le iría mejor —dice Norma—. Hoy vendrá el médico a darnos los últimos informes. Le han hecho un escáner y algunos análisis y sabremos en qué estado se encuentra. Y vosotros, ¿os apañáis bien en casa?
—Oh, sí, muy bien —digo—. La verdad es que estoy muy a gusto. Muchas gracias por…
—No tienes que darme las gracias, Arturo —me interrumpe Norma—. Dentro de poco, tu padre y yo nos casaremos y yo seré tu nueva madre. Quiero decir, si tú quieres.
—Claro que quiero. Si papá te quiere como esposa, yo te querré como madre. Naturalmente.
—Y yo querré a Arturo como a un padre —dice Metáfora—. Todo irá bien.
—Bueno, Metáfora, vamos a la cafetería a tomar un café y a hablar de nuestras cosas. Así ellos podrán hablar un rato de las suyas —propone Norma—. Vamos, hija.
Salen de la habitación y nos dejan solos. Norma es una mujer perspicaz y sabe que necesito estar a solas con papá.
—Papá, necesito saber una cosa. Necesito saber si la noche de la explosión, cuando estabais abajo, junto al sarcófago de mamá, terminasteis el rito de resurrección.
—No te lo sé decir. No soy capaz de recordar nada. Dicen los médicos que recuperaré la memoria poco a poco, pero por ahora… Lo siento.
—¿No puedes decirme nada más?
—No tengo ni idea, hijo. Te aseguro que no recuerdo absolutamente nada.
—Mohamed me dijo que llevabais más de una hora…
—¿Mohamed? ¿Qué tal están él y Mahania?
—Creo que bien, papá, pero…
—Si les visitas, no olvides saludarlos de mi parte.
—Sí, papá, lo haré.
—Es curioso —murmura.
—¿Qué?
—Tengo una extraña sensación. No sé, me siento distinto.
—¿Distinto de qué, papá?
—No lo sé, como si hubiera renacido —explica—. Me siento lleno de vida.
—Has sufrido un golpe muy fuerte.
—Sí, será eso…
Norma y Metáfora vuelven al cabo de un rato. Una enfermera entra y nos pide que dejemos descansar a papá.
* * *
Metáfora y yo vamos al Hospital Central para ver a nuestros amigos Mahania y Mohamed.
Mohamed está en la puerta de la habitación.
—Yo estoy bien —dice después de los saludos—, pero Mahania debe quedarse todavía unos días en la cama. Aún no se ha recuperado.
—¿Puedo pasar a verla? Me gustaría saludarla y darle ánimos —le pido.
—Claro, Arturo. Creo que ahora está despierta. Entra, por favor.
Empujo levemente la puerta y la veo ahí, tumbada sobre la cama, con algo entre las manos.
—¿Puedo pasar?
—¡Arturo! ¡Querido Arturo! Claro que puedes pasar. ¡Qué alegría verte!
Me acerco y le doy un beso en la mejilla. Curiosamente, cierra los ojos y me agarra del brazo como si quisiera asegurarse de que estoy allí con ella, de verdad.
—¿Estás bien? —me pregunta—. ¿Estás bien, mi niño?
—Me he instalado en casa de Metáfora —digo—. Y tú, ¿cómo te encuentras?
—Viva, gracias a ti —dice—. Mohamed me contó tu hazaña. Si no llegas a bajar, podríamos estar muertos los dos.
—No digas eso, Mahania. Los bomberos habrían llegado…
—Pero tú llegaste primero. Y nos has salvado la vida a todos.
—Hice lo que tenía que hacer. Mi padre está mejor. Le hemos visto hace un rato y os envía saludos. ¿Qué tienes aquí?
—Bah, nada importante.
—¿Una foto?… Es la misma foto del bebé que tenías entre las manos la noche de la explosión… ¿Tanto le echas de menos?
—No sabes cuánto.
—¿Quién es exactamente?
—Ya te lo dije. Un familiar… Es el único recuerdo que tengo de él.
—Quizá puedas ir a visitarle cuando te recuperes.
—No le reconocería. Después de tantos años ha debido de cambiar mucho.
—Sí, la gente cambia con los años, pero el cariño permanece. Seguro que te gustaría volver a verle, ¿verdad?
—No te imaginas cuánto, Arturo. No te imaginas cuánto…
* * *
Sombra ha decidido quedarse a vivir en las ruinas de la Fundación para impedir que los saqueadores violen los secretos de nuestro edificio. También intenta recuperar lo que puede antes de que la lluvia y el polvo terminen de destrozar todo.
—¿Qué haces, Sombra? —le pregunto—. ¿Persigues fantasmas?
—De momento, persigo ratas —dice—. Lo de los fantasmas vendrá después. No sé de dónde salen, pero cada día hay más. Es como si se hubiera corrido la voz y todas las ratas del mundo hubiesen decidido reunirse aquí.
—Es lógico. Esto es un paraíso para ellas. Lugares inaccesibles, restos de comida, papel, impunidad… Pero bueno, ¿estás bien?
—Creo que sí. Los bomberos me han permitido habilitar un rincón para dormir en la parte trasera. Dicen que ahí no hay riesgo de derrumbe. De todas formas, de aquí no me saca nadie. Ni Stromber me echará.
—Este lugar es peligroso. Debes tener cuidado.
—Me da igual. Hay muchos libros que salvar. Y muchos objetos.
—Y el sarcófago de mamá, ¿verdad?
—Es lo más importante. Creo que los excavadores han llegado ya al sótano uno… Es posible que dentro de unos días consigan sacarlo.
—Tienes miedo de que encuentren otras cosas, ¿verdad?
—¿Recuerdas cuando el general Battaglia empezó a hurgar en los sótanos en busca de huellas del Ejército Negro? —dice Sombra, un poco apenado—. Pues tengo la misma sensación. Temo que descubran lo que no deben.
—Bah, no hay nada que temer.
—¿Nada? ¿Y lo de Arquimia? ¿Te imaginas lo que pasaría si descubrieran el acceso a Arquimia?
—Eso ocurrirá tarde o temprano. Tienes que aceptar que algún día lo encontrarán y Arquimia quedará al descubierto. Será un gran descubrimiento arqueológico. Creo que deberíamos prepararnos para cuando ocurra.
—¡No sabes lo que dices! ¡Arquimia debe quedar oculta a los ojos de los hombres! ¡La saquearían!
—No si se hace de manera oficial, con apoyo de las autoridades. Protegerán su contenido y lo guardarán en museos.
—¡No hay museos que puedan albergar lo que hay en Arquimia! ¡El gran tesoro que guarda en su interior debe quedarse donde está ahora!
—¿De qué tesoro hablas, Sombra? —pregunto con interés—. ¿Oro?
—El oro es para los avariciosos. A nosotros nos interesan otras cosas.
—¿Qué? ¿Qué es lo que nos interesa?
—Tú lo sabes mejor que nadie, Arturo. Lo sabes de sobra.
Sorteando obstáculos, hemos llegado a la zona de la biblioteca. Las paredes están partidas, los muebles están destrozados y hay restos esparcidos por todas partes.
—Se me parte el corazón al pensar en los ejemplares que vamos a perder —reconoce Sombra—. Menos mal que has conseguido la ayuda de esa amiga tuya para almacenar libros.
—Me ha dicho que todavía tiene mucho espacio. Podemos enviarle todo lo que haga falta. Creo que a ella le interesa lo mismo que a nosotros. A Escoria le gustan los libros.
—Sí, hay gente que aún cree en la fuerza de la escritura.
—¿Qué es esto? —digo cuando veo que algo se mueve a nuestro alrededor—. ¿Qué pasa aquí?
—Pues ya lo ves, querido Arturo… Ya lo ves…
Miles de letras surgen del suelo. Nos rodean y nos cubren hasta formar una bóveda. Las hay de todos los tamaños y estilos. Parece un firmamento de letras. Parece que bailan a mi alrededor.
—¿Vienen de los libros?
—¿De dónde si no? Han venido a saludarte. Provienen de ahí abajo, del subsuelo, de los escombros, de los libros que están enterrados. Eres como un imán para ellas.
Las observo en silencio durante un rato y disfruto del espectáculo.
—Sombra, estas letras…
—¿Qué?
—Son especiales, ¿verdad?
—Todas lo son. Todas las letras que han sido escritas por la mano de…
—Me refiero a que estas letras que nos rodean están escritas con una tinta especial.
—Es posible.
—La tinta inventada por Arquimaes. La que se fabrica con agua cristalina y polvo negro… La que hay en la gruta de ahí abajo…
—Nadie puede afirmarlo.
—Y tampoco negarlo, ¿verdad?
—No, no puedo negarlo. Y méritos a ti, que formas parte del secreto.
—Hablando de secretos, me gustaría saber si la noche de la explosión terminasteis de llevar a cabo el rito de resurrección con Norma.
—¿Terminamos? Pero, Arturo, eso no tiene fin. Es algo que termina desde el momento en que empieza. Lo que está empezado, empezado está.
—No entiendo.
—Según el pergamino, cuando algo se pone en marcha, nadie puede pararlo. El sol sale todos los días, pero aunque haya un eclipse, la Tierra sigue su camino. Lo que empieza va hacia el final. Es inevitable.
—¿Quieres decir que Norma se va a transformar en mi madre?
—No te lo puedo asegurar. No lo sé. Nadie lo sabe. Lo único que sé es que la explosión nos pilló de lleno en mitad de…
—No creerás que la explosión se produjo intencionadamente para impedir vuestro trabajo, ¿verdad?
—La vida está llena de casualidades, Arturo. Pero también está regida por otras leyes, como las que marca el destino. Nadie sabe por qué la explosión se produjo en ese momento. Solo lo saben los que la han provocado.
Las palabras de Sombra me llenan de confusión. No estoy seguro de entenderle bien, pero creo que ha querido decir que lo de Norma se sabrá en su momento, o que no se sabrá nunca.
Cuando me marcho, echo una ojeada hacia atrás y veo la silueta de la Fundación. Hay algunas zonas iluminadas por los focos que los bomberos han colocado por si se producen derrumbamientos. La escena es apocalíptica y aterradora. La bomba ha hecho estragos en la estructura del edificio y temo que no habrá más remedio que derribarlo por completo.
¡Riinnnggg! ¡Riinnnggg!
—¿Hola?
—Arturo, soy Escoria…
ARQUIMAES, Armadia, Puño de Hierro y otros importantes jefes del Ejército Negro llegaron a la estancia cuando el cuerpo de la reina Emedi estaba aún caliente.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Arquimaes con el alma encogida al contemplar la escena—. ¿Quién ha hecho esto?
—¡Yo la he matado! —reconoció Alexia, aún bajo la perniciosa influencia de su madre, la Gran Hechicera—. ¡He sido yo! ¡Él mató a mis padres y yo he matado a su madre!
Arquimaes la miró fijamente y se mantuvo en silencio durante unos segundos.
—Has roto la hermandad del dragón —dijo finalmente—. Has traicionado a la letra adragoniana que llevas en el rostro. ¡Es lo peor que podías hacer!
—Ha sido un accidente —la defendió Arturo—. ¡Está influida por Demónicia!
—¿Todavía te atreves a defenderla? —rugió Leónidas—. Es igual que sus padres.
—No digas eso, Leónidas, amigo —le reprendió Arquimaes—. Es posible que Arturo tenga razón. Puede haber sido un accidente… ¡o un hechizo!
—Lo es, padre. Alexia intentó matarme a mí, no a la reina —insistió Arturo—. Os aseguro que no quería matarla… y tampoco quería matarme a mí.
—¿Es eso cierto, Alexia? —inquirió el sabio.
Alexia tardó en responder. No estaba segura de querer disculpar su terrible acción. El hechizo ponzoñoso de Demónicia la esclavizaba. Por un lado deseaba aclarar los hechos, pero por otro deseaba mantener su actitud vengativa. Algo en su interior le exigía alimentar la enemistad.
—Mató a mi padre y ahora ha quitado la vida a mi madre —insistió—. Me ha dejado sola en el mundo.
En ese momento, Demónicia se movió ligeramente y exhaló un suspiro.
Arquimaes se acercó al cuerpo de Demónicia y se dio cuenta de que aún respiraba.
—¡Está viva! —exclamó—. ¡Demónicia vive!
Alexia se abalanzó sobre su madre.
—¡Madre! ¡Madre!
—Alexia… Alexia… —susurró la hechicera—. ¿Has matado a Arturo?
Arquimaes escuchó aquella terrible pregunta con rabia. Comprendió entonces que Alexia era producto del odio. El odio había unido a Demónicus y Demónicia para amarse por encima de todas las cosas. Raudales de odio transmitidos a su hija.
—¡Necesita ayuda! —imploró Alexia—. ¡Hay que curarla!
Arquimaes observó la escena con el corazón lleno de rabia. Arturo abrazando a su madre muerta, y Alexia agarrada a una madre moribunda, a la que podía salvar la vida.
—Os encerraremos en una celda y os daremos todos los cuidados que necesitéis —concluyó—. Si el destino quiere que tu madre se salve, nosotros la ayudaremos.
—¡Ha matado a nuestra reina! —protestó Puño de Hierro.
—Nosotros no somos como ellos —argumentó Arquimaes—. El objetivo de esta guerra es implantar un reino de paz, justicia y honor. No matamos a los heridos, los curamos. Es mi decisión.
Arturo Adragón intentó arrancar de su corazón todo el rencor que se había acumulado en él. Las palabras de su padre y maestro apaciguaron su alma herida.
* * *
Apenas tres días después, la larga caravana de los demoniquianos supervivientes llegó a las puertas del castillo de Emedia. Muchos heridos se habían quedado en el camino, abandonados por sus propios compañeros. No estaban dispuestos a cargar con alguien a quien, en el mejor de los casos, apenas le quedaba un soplo de vida.
Tránsito dejó pasar solo a los soldados capaces de luchar. Las mujeres y los niños, que no eran útiles en la defensa del castillo, fueron enviados al bosque. Aquellos soldados estaban dispuestos a vender cara su vida y ni siquiera contemplaban la posibilidad de entregar la fortaleza.
—Prefiero arrojarme al fuego antes que rendirme —afirmó el general Batlion, que había dirigido la evacuación—. ¡Nunca dispondrán de mi vida!
Pero, a pesar de la férrea decisión de no rendirse, cuando vieron a los primeros escuadrones del Ejército Negro sitiar el castillo, sus convicciones empezaron a tambalearse. Era evidente que los hombres de Arturo Adragón no estaban satisfechos con la victoria sobre la fortaleza, sino que querían más. Y eso les preocupó.
—¿Qué pretenden ahora? —preguntó Tránsito—. ¿Es que no han tenido bastante con haber destruido nuestra fortaleza y el templo del fuego?
—Ya ves que no —respondió Batlion—. Nos quieren muertos a todos. Quieren borrarnos de la faz de la tierra. Pero no se lo pondremos fácil. Lucharemos hasta la muerte.
—No les será fácil conquistar el castillo. He organizado un plan defensivo y he puesto muchas trampas —explicó el monje—. Casi te puedo asegurar que no entrarán jamás. Pero si lo consiguieran, es todavía más seguro que no saldrán.
El general observó la mirada de Tránsito y sintió un leve malestar, cercano al miedo. El monje en quien Demónicus había depositado toda su confianza parecía poseído de una especie de poder superior. Era un ser frío y con algo aterrador en sus ojos. Decidió que jamás se enfrentaría a él. Un individuo que había invertido meses en preparar su castillo para una hipotética defensa y que lo había llenado de trampas para impedir salir a sus conquistadores era, sin duda, alguien peligroso.
—Un caballero ha pedido audiencia —anunció un soldado—. Quiere hablar con vos, hermano Tránsito.
—¿Quién?
—Dice llamarse Alexander de Fermónicus.
—Que pase inmediatamente —ordenó Tránsito—. Es amigo.
Un minuto después, el caballero carthaciano saludaba a Tránsito, a Batlion y a los demás oficiales.
—He venido para organizar el rescate de Demónicia —dijo inmediatamente—. Tenemos la obligación de liberarla.
* * *
Arturo ordenó al carcelero abrir la puerta del calabozo. El hombre descorrió el cerrojo y el portalón de madera, reforzado con grandes remaches de hierro, hizo un ruido desagradable mientras se desplazaba sobre sus goznes.
Arturo sintió la humedad que llegaba del interior de la pequeña celda. Después, con paso indeciso, penetró en la estancia, apenas iluminada con una antorcha.
—Alexia —susurró—. Soy yo…
La princesa, de rodillas ante el cuerpo agonizante de su madre, se levantó en silencio y le observó sin mover un solo músculo de su rostro, que ahora parecía de mármol.
—Necesito que me perdones —añadió el joven caballero ciego.
Alexia no respondió.
—Tenemos que perdonarnos el uno al otro —insistió Arturo—. Nos amamos…
Demónicia se revolvió ligeramente en su camastro. Abrió los ojos y se encontró con Arturo. Intentó levantarse, pero Alexia se sentó a su lado y la recostó.
—¡Va a morir! —rugió Alexia—. ¡Es mi madre y va a morir!
—¡No tuve opción! —se defendió Arturo—. ¡Iba a matar a Emedi! ¿Es que no lo entiendes?
—¡Maldito seas! —bramó Demónicia desde su lecho—. ¡Malditos seáis tú y tu descendencia!
—Madre, no te muevas —pidió Alexia.
—¡Ya te advertí contra él! —siguió la hechicera—. ¡Es una maldición de los alquimistas! ¡Un enemigo mortal de la hechicería! ¡Lo han creado ellos para eliminarnos! ¡Arquimaes le dio vida para acabar con nosotros!
Arturo dio un paso hacia atrás y Demónicia, haciendo un gran esfuerzo, logró sentarse al borde del camastro.
—Por favor, madre, no hables.
—Déjame, Alexia —insistió—. ¡Quiero escupirle todo mi odio por el mal que nos ha hecho!
Arturo prefirió no responder. Sabía que si cedía a las provocaciones de Demónicia, solo empeoraría las cosas.
—¡Lucha a muerte con él! —ordenó la hechicera.
—No podemos —respondió Alexia—. Estamos unidos por el signo adragoniano. Somos más que hermanos. No podemos enfrentarnos.
—¿Hermanos? —exclamó Demónicia llena de rabia—. ¡No sois hermanos! ¡Sois enemigos! ¡Mátalo, Alexia!
La princesa volvió a sentir la terrorífica influencia de su madre. Su razón dejó de funcionar con claridad y se vio dominada por sentimientos contradictorios, entre los que dominaban el odio y el deseo de venganza.
—Dame la espada de fuego de mi padre. Peleemos —le retó la princesa, presa de la rabia—. Entre tú y yo solo puede haber muerte.
—Olvida todo esto y ven conmigo —propuso Arturo intentando contrarrestar la influencia de Demónicia—. Nos casaremos y…
—¡Nunca será tu esposa! —sentenció Demónicia señalándole con la mano—. ¡Nunca te perdonará lo que me has hecho!
—¡Ahora ella y yo estamos unidos por el signo del dragón! —estalló Arturo.
Alexia titubeó. La lucha interna que mantenía empezó a inclinarse hacia su lado adragoniano. Era indudable que Arturo también influía en ella.
Demónicia se dio cuenta de que Alexia empezaba a recobrar su autonomía y eso la exasperó. Entonces, por sorpresa, desenfundó la espada alquímica y, antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, se abalanzó sobre el cuerpo de su hija y le atravesó el corazón.
—¡Te lo dije, maldito! —bramó Demónicia sujetando la espada—. ¡Te lo advertí! ¡Nunca será tu esposa!
—¿Qué has hecho? —exclamó Arturo agarrándola del cuello—. ¡Eres peor que las bestias!
—¡Prefiero verla muerta antes que permitir que se una a ti! ¡Malditos adragonianos!
Arturo pasó el brazo alrededor del cuello de la bruja y tiró hacia atrás con fuerza. Después de un intenso forcejeo, consiguió arrojar a Demónicia al suelo, malherida y sangrando por algunas de sus heridas, que se habían abierto.
—¡Alexia! —exclamó acercándose a su amada, que yacía sobre el camastro—. ¡Alexia, mi amor!
—Hemos llegado al final del camino —susurró la princesa—. Todo ha terminado. Lo siento… Siento todo el dolor que te he producido.
—¡Iré a buscarte! —prometió—. ¡Regresarás de nuevo del Abismo de la Muerte!
—Es imposible, mi amor —respondió ella—. Ya no se puede hacer nada.
—El dragón me ayudará.
—Nunca encontrarás su cueva… Nunca volveremos a vernos… Estoy muerta y tú eres inmortal.
Arturo presenció su último suspiro con desesperación. Puso la mano sobre el rostro de Alexia y notó que estaba frío como el hielo. La muerte se había apoderado de ella.
—¡Maldito Adragón! —exclamó Demónicia—. ¡Maldito seas!
Arturo soltó a Alexia, acercó su cara a la hechicera y le dijo:
—Demónicia, ¡eres peor que esas bestias mutantes a las que das vida! No mereces piedad. Hace mucho tiempo que has dejado de ser humana… Pero no te voy a matar, te dejaré con vida para que puedas ver cómo te descompones y te vas pudriendo. Nunca verás a tu hija en el Abismo de la Muerte. Impediré tu muerte. Permanecerás bajo vigilancia continua. ¡Nunca saldrás de aquí! ¡Guardias!
La puerta se abrió y los dos vigilantes se quedaron horrorizados ante el espectáculo. Arturo, llevando a Alexia en brazos, se dirigió hacia la puerta.
—No perdáis de vista a esta hechicera —ordenó cuando pasaba a su lado—. ¡Necesito que viva! ¡No quiero que se quede sola ni un momento! ¡Vigilancia total!
ESCORIA es infalible: sus indicaciones sobre el refugio del traficante de armas son correctas. El edificio en cuestión está rodeado de un muro de piedra. Es de noche, pero algunas ventanas están iluminadas, así que deben de estar despiertos.
Tienen que estar muy seguros de sí mismos, ya que ni siquiera hay centinelas. No obstante, voy a tener cuidado, por si hay cámaras de vigilancia. De hecho, para fundirme con la oscuridad de la noche, me he vestido de negro y he cubierto mi cabeza con un gorro del mismo color. Creo que a partir de ahora voy a utilizar siempre estas ropas.
Me acerco al muro y me preparo para subir. Pero antes echo una ojeada, por si acaso. Con esta gente nunca se sabe.
No hay movimiento. No se oye nada. Todo está en orden.
—¡Adragón! —susurro—. ¡Llévame arriba!
El dragón sale de mi frente e inicia un pequeño vuelo a mi alrededor. Entonces abro mi camisa. Las letras se despliegan y forman grandes alas sobre mi espalda. Las agito y subo lentamente. Llego a la parte alta de la pared y me coloco encima, de rodillas. Las letras vuelven a su sitio. No es necesario llamar la atención.
Busco alguna pista, pero todo sigue tranquilo. Parece que nadie espera mi visita. En todo caso, estoy seguro de que estarán armados, por eso voy a ser muy precavido. La sorpresa está de mi parte y voy a aprovechar esa ventaja.
Camino encorvado sobre el muro, que tiene un grosor considerable.
La puerta del edificio principal se ha abierto y un hombre armado con una metralleta sale lentamente, muy seguro de sí mismo. Es uno de los que asaltaron la Fundación disfrazados de camareros. Le reconocería en cualquier sitio.
Intento sortear un cableado eléctrico que cuelga de un poste y me deslizo como una lagartija. Avanzo unos metros en esa postura. El hombre apenas se ha movido de su sitio. Ha encendido un cigarrillo y disfruta de su soledad.
Otro individuo que no conozco se le acerca. Debe de ser nuevo en esta banda. Trae una botella en la mano. Da un trago largo y se la ofrece al otro, que la rechaza. Es un tipo grande como un oso, así que no le daré ninguna oportunidad de demostrarme su fuerza. He venido a resolver un problema, no a complicarme la vida.
Llego a una zona en la que el muro es más alto y me impide el paso, así que decido bajar al jardín. Me descuelgo, doy un pequeño salto y caigo sobre la hierba.
Espero un poco para estar seguro, pero nadie me ha oído.
Me dirijo hacia una puerta de madera que hay en la parte de atrás del edificio. Estoy agachado y no hago un solo ruido. Incluso he esquivado un par de ramas que se encontraban en mi camino. La puerta está cerrada, así que pido ayuda a mi compañero.
—¡Adragón! ¡Abre!
El dragón se desliza hacia el interior de la cerradura. Escucho unos leves chirridos metálicos y la puerta se entreabre. El paso está libre.
Entro sigilosamente y veo que, de momento, no hay nadie. Me arrimo a las paredes para no proyectar sombras que puedan delatarme.
Me acerco a la cristalera que da al jardín y los veo. El tipo al que mi dragón mordió en la Fundación durante el asalto está sentado cerca de la piscina, junto a un par de compinches armados hasta los dientes.
Subo por la escalera que lleva al piso superior. Consigo llegar arriba sin llamar la atención de nadie. Ahora busco en el techo la trampilla que debe abrirme paso hasta el tejado… ¡Ahí está!
Nadie sabrá cómo he subido hasta aquí. La silla que he utilizado ha vuelto a su sitio gracias a Adragón. Ahora cierro la trampilla, me deslizo sobre el falso tejado y encuentro la escalera que me lleva arriba.
El tejado es de pizarra negra. Debo caminar con cuidado para no romper alguna teja, con lo que podría caerme al suelo. He llegado a la parte más alta y los estoy viendo, aunque ellos todavía no se han percatado de mi presencia.
—¡Eh, vosotros, canallas! —grito para hacerme ver—. ¡Estoy aquí!
Miran hacia todos lados, pero no me ven.
—¡Estoy en el tejado! —les informo.
Ahora me han visto.
—¿Quién eres? —pregunta uno apuntándome con su arma.
—¿Qué haces ahí? —pregunta otro.
Pero el jefe no dice nada. Me observa en silencio. Sabe quién soy y para qué he venido.
—¡Me conocéis de sobra! —respondo.
—Entonces, baja aquí —me invita el primer tipo.
—Claro, así podremos hablar —añade el otro.
Las voces han atraído a otros tres, que se unen al grupo. Ahora son seis. Pero el jefe sigue en silencio.
—¿Vas a bajar? —insiste el de antes.
—Mejor sube tú —le sugiero—. Aquí te espero.
—Te enviaré un mensaje —dice justo antes de disparar—. ¡Ahí tienes, amigo!
—¡Yo no soy tu amigo! —digo sin moverme un milímetro—. Y tu mensaje no llega.
Dispara varias veces más, pero sigue sin rozarme. De hecho, no se da cuenta de lo que pasa.
—¡Disparad! —ordena a sus compañeros—. ¡Disparad!
Todos menos el jefe descargan sus armas hacia mí.
—¡Vuestros mensajes no me llegan! —repito.
No salen de su asombro. Están desesperados.
—¡Adragón!
El dragón se lanza a por ellos. Antes de que se den cuenta de lo que ha pasado, sus armas están en el suelo y más de uno tiene la mano destrozada o el brazo partido.
El jefe ha aprovechado el bullicio para escapar. Veo desde aquí cómo se sube a un coche.
—¡Adragón!
El dragón vuela hasta el vehículo, que ya está en marcha.
Mis letras salen del cuerpo y se convierten en grandes alas. Emprendo el vuelo y me acerco al coche, que está detenido por el dragón.
Me paro ante él y espero a que haga algo. Pero es muy listo y sabe que es mejor estarse quieto. Entonces ordeno al dragón que eleve el coche.
Adragón se sitúa debajo del automóvil y, ayudado por un batallón de letras, levanta el vehículo. Yo le sigo en paralelo.
Cuando llegamos a una altura de unos veinte metros, nos detenemos. El hombre y yo nos miramos fijamente.
—Quiero que me cuentes quién te pagó para poner esa bomba en la Fundación —pregunto con rabia.
No hay respuesta.
Muevo la mano y el automóvil se agita peligrosamente.
—Si este coche cae, no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir —le advierto.
Silencio.
Ascendemos diez metros más.
El miedo empieza a hacerle efecto.
—¿Quién te pagó para poner esa bomba en la Fundación?
Más silencio.
Extiendo el brazo hacia delante y giro la muñeca. El coche oscila en el mismo sentido. Dentro de unos segundos, el vehículo estará de lado y ordenaré al dragón que abra la puerta. El tipo se ha dado cuenta de lo que va a ocurrir.
—¿Qué me pasará si te lo digo? —pregunta.
—Mejor pregunta qué pasará si no me lo dices. Mira hacia el suelo y comprenderás a qué me refiero.
Sabe lo que pasará.
—Un enmascarado me pagó.
—¿Me tomas por idiota? —digo agitando la mano de arriba abajo y de izquierda a derecha.
La sacudida ha sido tan fuerte que se ha asustado. Así que espero unos segundos…
—¿Quién es ese tipo?
—¡No lo sé! —grita, aterrado, al cabo de unos segundos—. ¡Solo sé que le falta una pierna!
—¿Qué pierna le falta? —insisto.
—¡La derecha! ¡La pierna derecha!
—¿Cómo te contrató? ¿Cómo te pagó?
—¡No me acuerdo!
—¿Cómo se llama?
—¡Te digo que no me acuerdo!
—¡Mientes! ¡Hace un rato no lo sabías, y ahora no te acuerdas! ¡Responde o dejo caer el coche!
Veo por su mirada que está a punto de rendirse. Creo que si presiono un poco más…
¡Bang! ¡Bang!
Dos de sus hombres acaban de dispararme sus armas automáticas. Una pistola y un fusil de asalto.
¡Bang!
Algunas balas me rozan y otras rebotan en el coche.
¡Bang! ¡Bang!
Quizá debería bajar a…
Esas balas son peligrosas. Además de romper los cristales y de reventar la carrocería, pueden dar en el depósito de gasolina…
—¡Adragón! ¡Adragóóón! ¡Protégeme!
¡Brooouuummm!
¡Justo a tiempo! Las letras acaban de envolverme y la explosión apenas me ha afectado. La onda expansiva me lanza al aire, pero yo estoy bien.
El coche está envuelto en llamas. La explosión es tremenda y supongo que se ha visto en varios kilómetros.
El vehículo, hecho añicos e incendiado, va cayendo hacia la piscina de la finca de estos desalmados. Lamento que este hombre haya muerto.
Después de lo que acaba de ocurrir aquí, el que haya ordenado aniquilar la Fundación sabe que alguien está tras él.
El hombre de una sola pierna que busco es mi verdadero enemigo. Todavía no sé quién es, pero lo averiguaré.
A pesar de que prácticamente todos los caballeros habían solicitado a Arturo Adragón que los funerales de la reina se celebraran según el tradicional rito emediano y que su cuerpo se incinerase en una pira, con todos los honores de una reina, Arturo se había negado en redondo.
—Quiero esperar hasta terminar esta campaña —dijo—. Arquimaes sabe cómo conservar su cuerpo para que se mantenga en buenas condiciones. Cuando volvamos a Ambrosia, la enterraremos como merece.
—Sin embargo, mi señor Arturo, nos gustaría rendirle homenaje —insistió Leónidas—. Todos los caballeros que la hemos servido durante tantos años queremos demostrarle cuánto la queríamos, y lamentamos que os neguéis a envolverla en llamas, según nuestra costumbre. Ella merece purificar su cuerpo en el fuego emediano, como lo hicieron sus padres.
—Arquimaes y yo estamos consternados por la muerte de nuestra reina y deseamos rendirle los honores que le corresponden —respondió Arturo—, pero os rogamos que tengáis paciencia.
—¿No podéis darnos, al menos, la oportunidad de reverenciarla? —casi imploró Leónidas.
Arturo Adragón y Arquimaes eran conscientes de la situación, pero no podían permitir que el cuerpo de la reina desapareciera en una gigantesca pira. Si eso ocurría, perderían la posibilidad de resucitarla. Además, no querían que el cadáver sufriera alguna agresión por parte de los malvados demoniquianos, ya que aún eran muchos los que vivían para vengar a su amo, el Gran Mago Tenebroso, y su terrible mujer, Demónicia.
—Te ruego que confíes en mí, amigo Leónidas. Te lo ruego de corazón. Ahora debemos concentrar nuestras fuerzas en recuperar la fortaleza de Emedi. A ella le gustaría saber que su castillo no está ocupado por esos bárbaros. Seguro que le daría mucha paz.
La idea de ver a su reina incinerada en su viejo castillo terminó de convencer a Leónidas. Ahora sabía qué tenía que hacer.
—En ese caso, Arturo, quiero tener el honor de dirigir a nuestro ejército para atacar el castillo emediano y recuperarlo. Será mi demostración de lealtad.
—Lo tendré en cuenta, amigo Leónidas.
Leónidas inclinó la cabeza. Todo el mundo comprobó que estaba muy enfadado, pero no dijo una palabra más.
Dos días después, Arturo, por consejo de Arquimaes, accedió a celebrar un acto público para que el Ejército Negro y sus aliados, que tan duramente habían luchado, pudieran rendirle homenaje a su reina. Una despedida multitudinaria.
En un altar colocaron el sarcófago de piedra que sostenía el cuerpo sin vida de la reina, y encendieron una pira alrededor que recordaba la vieja tradición. De esta manera, los soldados quedaron satisfechos, y Leónidas tuvo la oportunidad de verter sinceras lágrimas por su reina.
* * *
El rey Frómodi estaba en su castillo acompañado de sus dos perros preferidos, bebiendo vino sin parar. Llevaba horas hablando con el conde Idio.
—Padre, os aseguro que conseguiré lo que os he prometido. Aunque tenga que quemar todo este mundo y matar a todos sus habitantes —farfulló, con la lengua trabada a causa del alcohol—. Nadie impedirá que todo vuelva a la normalidad.
—Eres un iluso y siempre lo has sido —respondió el conde, que llevaba toda la noche haciéndole compañía—. Ni Arquimaes ni esa bruja que has contratado te darán lo que deseas. Serás infeliz el resto de tus días. Vivirás siempre entre remordimientos.
—No digas eso. Sabes que derramaré hasta la última gota de sangre para volver a estar en paz conmigo mismo. Lo lograré, padre, lo lograré.
El conde Idio sonrió a su hijo, como si sus palabras no tuviesen ningún valor.
—Estás infectado por esa mancha negra que ya te está cubriendo por completo. Nunca conseguirás tu objetivo. Tu madre se consumió de pena cuando me mataste. Le partiste el corazón.
Frómodi lanzó la copa contra la figura de su padre.
—¡Ya está bien! ¡No me tortures más, padre! ¡Déjame en paz! ¡No hables de mi madre! ¡No la nombres!
Pero el conde no respondió. Había desaparecido entre las manchas del vino derramado sobre la pared.
Frómodi cerró los ojos buscando algo de paz en el sueño, aunque sabía que ahí tampoco la encontraría. Sintió los lametones de los perros sobre sus manos y entró en el reino de los sueños.
—Padre —murmuró—. Cumpliré mi promesa…
* * *
Esa misma noche, en el castillo de Émedi, dos hombres observaban el cielo estrellado. Reinaba una gran paz.
—Si unimos nuestras fuerzas, podemos rescatar a Demónicia —dijo Alexander de Fermónicus—. Dicen que Arturo la ha encerrado en una celda, bajo vigilancia.
—Creo que es mejor esperar a que se la lleven a Ambrosia —respondió Tránsito—. Seguro que tarde o temprano volverán allí. Entonces los cogeremos a todos.
—¿Es verdad que eres hermano de Arquimaes?
—Ya no, he renegado de él —dijo Tránsito—. Me ha traído la desgracia y solo quiero vengarme.
—Mi deseo es matar a Arturo Adragón. Sé que quiere vengarse de mí por haber secuestrado a Emedi.
—Los dos tenemos motivos para eliminarlos. Yo quiero recuperar Ambrosia, y necesito ver destruido a Arquimaes y todo lo que él representa.
—Su mujer ha muerto —susurró Alexander—. Y yo he sido el culpable.
—La alquimia es la única culpable —le reconvino el monje—. Es peor que la peste. Es la peor enfermedad que ha padecido el hombre. Es un invento diabólico. Tenemos que acabar con ella para volver a ser felices.
Alexander de Fermónicus escuchó las palabras de su compañero sin mucho convencimiento. Él era un hombre culto y sabía muy bien distinguir la hechicería de la ciencia. Aunque no fuese capaz de diferenciar entre sus sueños y sus pesadillas. Para él, lo único que contaba era el rostro de esa mujer que invadía su mente. Una mujer insaciable que le obligaba a hacer cosas terribles, como traicionar a los suyos o secuestrar a una reina.
Por su parte, Tránsito tenía el corazón lleno de odio. Para él, lo único que contaba era vengarse de su hermano, el alquimista, que había traído la desgracia a Ambrosia.
* * *
Tras el funeral, Arturo y Arquimaes guardaron en un sótano del castillo demoniquiano los cuerpos de las mujeres que más habían amado: Alexia y Emedi.
Vestido con sus mejores ropas de guerra y con la máscara de plata, el joven caballero ciego se arrodilló ante los ataúdes.
Aún no comprendía cómo había podido ocurrir, y eso le llenaba de temor. ¿Le reservaba el destino alguna otra sorpresa?
Miró el cadáver de su amada con la letra adragoniana dibujada sobre el rostro y sintió una punzada en el corazón. Era la segunda vez que la contemplaba en ese estado, muerta. «Nunca nos acostumbramos a la muerte», pensó.
Arquimaes abrazó a Arturo con infinita ternura.
—Lo siento, Arturo —musitó el alquimista.
Arturo se levantó y miró a Arquimaes.
—¿Podréis resucitarlas? ¿Podréis devolvérmelas, padre?
El alquimista tardó en responder. Sabía que la respuesta no era sencilla. Resucitar dos veces a la misma persona era casi imposible.
—No estoy seguro —dijo por fin—. Ya no tenemos nada que ofrecer al dragón.
—¡Mi vida! —exclamó Arturo—. ¡Ofrecedle mi vida a cambio de las suyas!
—Es lo único que no quiere —respondió Arquimaes—. Él desea que vivas.
—No podré vivir sin Alexia y sin Emedi —rugió Arturo—. Sin ellas, mi vida no tiene valor.
—Lo siento, Arturo. Lo siento de verdad.
—¿Para qué sirve entonces la fórmula mágica que habéis descubierto y que ha costado tantas vidas?
—Te sirvió para resucitar a Alexia una vez —explicó el alquimista—. No vale de nada quejarse ahora.
—Pero yo necesito que ellas vuelvan…
Al cabo de un rato, Arquimaes se levantó y dijo:
—Quizá haya una forma. Arquitamius, mi viejo maestro…
—¿Arquitamius vive? —dijo Arturo, muy sorprendido por la revelación.
—Unos dicen que ha muerto, otros aseguran que emigró a tierras lejanas…
—¡Yo le encontraré! —afirmó Arturo—. ¡Le encontraré esté donde esté!
—Es el único que puede devolver la vida a una persona por segunda vez —explicó Arquimaes—. Lo sé muy bien.
—Alexia, Emedi, encontraremos a Arquitamius para que os devuelva a este mundo. Y si no lo consigue, yo también partiré con vosotras hacia al Abismo de la Muerte, donde ya no nos separaremos nunca. Lo juro.
Arquimaes se puso la mano sobre el corazón y añadió:
—Yo os guardaré como el tesoro más preciado. Me quedaré junto a vosotras mientras Arturo cumple su misión. Me sumo a su promesa de partir al Abismo de la Muerte si fracasa.
Pasaron la noche entera velando los cuerpos de las dos mujeres, recordando los días felices que habían pasado juntos.
Al día siguiente, cuando el sol salió tras el horizonte, el dolor se había instalado en el corazón de los dos hombres. La leyenda de Arturo Adragón quedó definitivamente teñida de oscuridad.
EL inspector Demetrio me ha vuelto a citar en la comisaría. Supongo que tendré que ir a declarar, y, como siempre, le explicaré que no sé nada de nada.
Esta tarde, Metáfora y yo hemos ido al hospital a visitar a papá y hemos visto a Norma, que estaba con él. A ella, curiosamente, la he notado un poco distraída, ausente.
Los médicos dicen que papá está fuera de peligro. Aunque me han advertido que hay que ser cauteloso, pues podría sufrir una recaída. Pero esta noche necesito un poco de tranquilidad, así que voy a disfrutar de la cena que Metáfora ha preparado.
—No te preocupes —dice leyéndome el pensamiento—. Tu padre se pondrá bien. Ya lo verás.
—Ojalá tengas razón.
Me acerca una bandeja llena de fruta.
—Come, que estás muy desmejorado últimamente.
—Tal vez. No he dejado de tener problemas.
—Vaya, está bien que lo reconozcas.
—Tú también podías reconocer que eres una mandona.
—Lo que pasa es que me gusta tener las cosas organizadas. No como a ti —dice.
—¿No estás un poco agresiva esta noche?
—Tengo motivos. Estoy preocupada por mi madre, la tumba de mi padre no aparece por ningún sitio y encima tú no dejas de atacarme.
—Y Horacio no te ha llamado…
—A mí Horacio no me interesa.
—Entonces, ¿por qué sales con él?
—Eres un idiota. Yo quiero llevarme bien contigo, pero no me dejas. Y no te pongas celoso.
—Yo no estoy celoso. Te he seguido como un perrito a todos los sitios a los que has querido llevarme: a una vidente, a un tatuador, al especialista en sueños… He hecho todo lo que me has ordenado.
—¿Qué estás queriendo decir?
—Solo intento ser sincero.
—Pues guárdate tu sinceridad, que no me hace ninguna falta —me reprende y sale del salón—. ¡Ninguna falta! ¡Solo quiero que cumplas tu promesa y encuentres la tumba de mi padre!
Supongo que debería pedirle disculpas, pero como la conozco de sobra, sé que ahora no me servirá de nada. Así que me quedo aquí sentado, comiendo fresas.
Tengo que admitir que mi vida es un desastre, nada me sale bien. Si ella tiene motivos de sobra para estar nerviosa, yo no tengo menos: mi padre está malherido; la Fundación, destrozada; el retrato de mi madre, puede que carbonizado; el sarcófago, bajo una pila de escombros; Horacio sigue atacándome, y, para colmo de males, a pesar de todo lo que hemos pasado juntos, Metáfora y yo no terminamos de reconciliarnos.
¡Riiinnnngggg! ¡Riiinnnggg!
—Hola.
—Arturo, soy yo, el general Battaglia… ¿Qué tal estás, muchacho?
—Pues no muy bien. No sé si sabe lo que nos ha ocurrido…
—Sí, lo siento mucho. Espero que lo de tu padre no sea grave.
—Todavía le están haciendo pruebas, pero parece que está bien… ¿Dónde está usted, general?
—Lejos, chico, muy lejos… Estoy descubriendo cosas muy interesantes.
—¿Ha descubierto algo más sobre ese Ejército Negro?
—Ya te contaré. De momento te puedo confirmar que estaba equivocado. No hay uno, sino dos ejércitos.
—¿Dos ejércitos negros? ¿Es una broma?
—De ninguna manera. Sigo la pista de uno, que estaba compuesto por soldados y caballeros, pero el otro sigue siendo un misterio.
—¿Quién es el otro? ¿De qué habla usted?
—De algo increíble. Sé que hubo un Ejército Negro invisible. Escucha esto, es un relato medieval escrito por un historiador anónimo: «El Ejército Negro se abalanzó sobre los cien soldados que se acercaron de noche a Ambrosia para atacar. A pesar de la oscuridad, los eliminó sin sufrir una sola baja y después desapareció». ¿Qué te parece?
—No sé, yo no le daría demasiada credibilidad. Solo es un relato.
Veo que Metáfora sale de la cocina y se dirige hacia su habitación.
—Metáfora, es el general…
No me ha hecho ni caso. Ha seguido su camino y se ha encerrado.
—Bueno, general, ya seguiremos hablando.
—Espero que tu padre se recupere pronto… Ah, y ese monje, ¿cómo está?
—Si se refiere a Sombra, le diré que se ha instalado en las ruinas de la Fundación y no hay quien le saque de ahí. Pero está bien. Conmocionado, pero bien. Igual que todos.
—Dile que se cuide. Dentro de poco volveré y os enseñaré todo lo que he encontrado. Saludos a todo el mundo. Y un beso para Metáfora.
O sea, que ahora resulta que hubo dos ejércitos negros y que uno era invisible. Espero que nuestro amigo Battaglia no se esté volviendo loco.
Lo mejor es que me acueste; mejor aún, me voy a dar un baño. Me relajará después de la discusión con Metáfora.
Entro en el baño y abro el agua caliente. El vapor purifica el ambiente. Definitivamente, un baño caliente es un buen tranquilizante.
* * *
Deben de ser las cuatro y no consigo dormirme. Está claro que el baño no ha producido el efecto que yo esperaba. Debo de estar más nervioso e inquieto de lo que pensaba. Voy a ir a la cocina a tomar un vaso de agua.
Cuando estoy a punto de beber, veo que algo se mueve al otro lado del salón. Una puerta se ha abierto y una silueta se desplaza en la oscuridad. La luz de la lámpara dibuja el perfil de Metáfora, que está parada en la puerta de su habitación. Apenas distingo su figura. Veo que el pelo suelto cae sobre sus hombros. Y hay un ligero brillo en sus ojos. No dice nada, no se mueve y, sin embargo, tengo la impresión de que me llama.
Dejo el vaso sobre la mesa, apago la luz y me acerco hasta ella. La oscuridad, el silencio y la agradable temperatura son cómplices que nos facilitan el encuentro. No hace falta decir nada. Ella responde a mi abrazo. Estamos juntos y, por fin, después de mucho tiempo y quizá por primera vez en mi vida, me siento acompañado. Es la sensación más agradable que he tenido nunca.
Entramos en su habitación y cerramos la puerta. Ahora, la oscuridad es total.
—¿No puedes dormir? —pregunta en voz baja.
—¿Te acuerdas de que Jazmín nos habló de un tipo cojo, que le había contratado a él y a sus compinches para cortarme la cabeza?
—Claro, algo así es difícil de olvidar.
—Pues ese mismo tipo está detrás de la bomba de la Fundación.
—¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho Escoria?
—Mejor: me dijo dónde encontrar a los que contrató para poner la bomba… y les hice una visita de cortesía.
—¡Pero, Arturo! ¡Estás loco!
—Tranquila, aquí me tienes, sano y salvo. Además, conseguí que me confirmaran lo del cojo.
—¿Cómo?
—Ah, un mago no revela sus trucos, Metáfora.
—Patacoja… es cojo.
—No es él.
—¿Estás seguro?
—Pondría la mano en el fuego.
Me acuerdo de algo que leí en un libro: «Tus amigos de hoy pueden ser tus enemigos de mañana y tus enemigos se pueden convertir en tus amigos». Espero no equivocarme al confiar en Patacoja.
—Descubrirás quién es —dice muy convencida.
—Más me vale. Siento haberte hecho sufrir con mis indecisiones.
—Pero estás aquí, que es lo que importa.
—No sabía cómo decirte que te quiero. No te comprendía.
—Ya has sabido, Arturo. Ahora eres mi caballero.
—No habrá secretos entre nosotros.
—Los secretos y los misterios han estado a punto de acabar con nuestra amistad —se lamenta—. Pero ahora eso ha terminado.
—Sí, las cosas serán transparentes entre nosotros. Nada nos separará. Renunciaré a la inmortalidad. Quiero ser igual que tú, que ninguna barrera nos separe.
—¿Arturo?
—¿Sí?
—Quiero enseñarte algo…