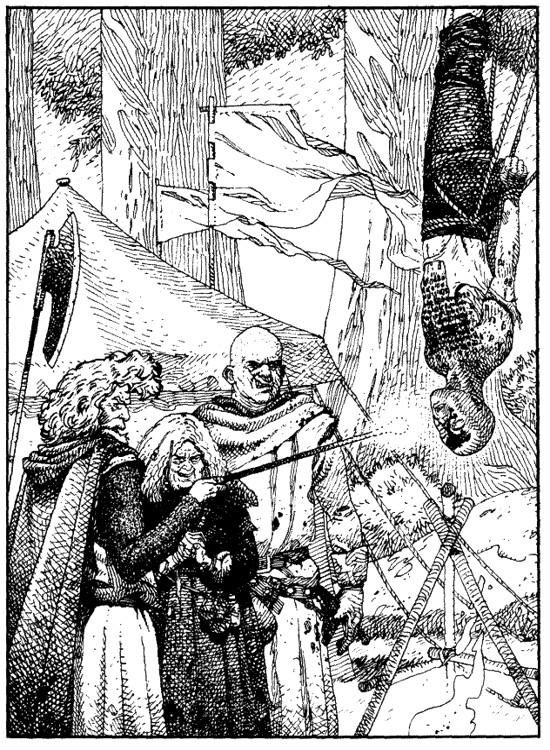
DESDE la torre de su castillo, el rey Ballestic observó con preocupación que se acercaban tres jinetes. A pesar de que no llevaban nada que los identificara, los reconoció.
—¿Para qué habrán vuelto esos entrometidos? —se preguntó—. ¿Qué querrán ahora?
Arturo, Crispín y Amarofet se detuvieron a pocos metros del antiguo puente levadizo, ahora convertido en una rústica y débil pasarela de madera.
—¡Rey Ballestic! —gritó Crispín—. ¡Mi señor, Arturo Adragón, quiere hablar con vos!
—¿Qué quiere ese endemoniado? —preguntó el rey.
—¡Bajad aquí y os lo explicará! —le invitó el escudero.
—Enviaré a mi capitán —respondió el monarca—. ¡Explicádselo a él!
El monarca contempló cómo el capitán Dardus cruzaba el foso y se acercaba a Arturo y a su escudero. Los vio hablar y, finalmente, contempló con incredulidad cómo el capitán se arrodillaba y Arturo, colocándole la espada sobre el hombro, llevaba a cabo el ritual que convierte a un hombre en noble.
—¡He aquí al nuevo rey de estas tierras! —anunció Crispín a gritos—. ¡Viva el rey Dardus!
La ira se apoderó de Ballestic. Desenfundó su espada y lanzó una terrible amenaza:
—¡Nadie ocupará mi lugar! ¡Antes arrasaré este reino hasta que no quede un solo vestigio de vida!
—¡Ya es tarde, Ballestic! —respondió Arturo—. Te dimos la oportunidad de comportarte como un rey digno y la has desperdiciado. Es mejor que te marches.
—¡No me echarás! ¡Nadie me sacará de aquí! —respondió lleno de rabia—. ¡Demónicus me ha dado poderes para defenderme de ti!
Entonces, lanzó un grito estremecedor.
—¡Demónicus!
Arturo, Crispín y Amarofet se miraron con preocupación.
—¡Se ha pasado al bando de Demónicus! —exclamó Crispín.
—¡Demónicus está muerto! —le rebatió Arturo.
—¡Demónicia! —susurró Amarofet.
—¿Qué has dicho? —preguntó Arturo.
—Esta noche he soñado con Demónicia —replicó la joven—. Ha estado aquí… ¡Le ha hechizado!
De repente, una masa oscura y peluda salió corriendo del castillo y cruzó la pasarela, haciéndola añicos. El rey se había transformado en una bestia feroz, un mutante de largos brazos, afilados colmillos y ojos inyectados en sangre. Además, llevaba una espada en las manos que impactó directamente contra Dardus y lo atravesó. El recién nombrado rey cayó al suelo entre terrible dolores.
—¡Ahora te toca a ti! —amenazó a Arturo—. ¡Pronto serás un mal recuerdo!
Pero Arturo estaba prevenido y esquivó el primer ataque del monstruoso monarca. Ballestic lanzó varios mandobles al aire para liberar su rabia. El escudo de Arturo recibió un golpe justo en la cabeza de la letra adragoniana y se oyó un rugido.
—¡Has despertado mis poderes! —le advirtió Arturo—. ¡Y ahora los vas a probar en tu propio cuerpo! ¡Adragón!
El dibujo adragoniano se agitó sobre el acero del escudo. Después, empezó a despegarse hasta que adquirió vida propia. El dragón de tinta voló y se situó entre los dos contendientes, mirando desafiante a Ballestic.
El rey no se amilanó y avanzó dispuesto a decapitar al dragón de Arturo. Pero el animal mágico abrió la boca, arrojó una pequeña llama y se abalanzó contra Ballestic. Le agarró del cuello e intentó clavarle los colmillos en el pecho, pero la cota de malla y los refuerzos de acero se lo impidieron.
A pesar de su desventaja, el rey intentó deshacerse del dragón, mientras continuaba su transformación ante los atónitos ojos de los tres amigos. Su cuerpo creció desmesuradamente. De su frente surgieron dos cuernos y sus garras parecían ahora afilados puñales. Su aspecto era tan feroz que Arturo, impresionado, dio un paso atrás.
—¡Ha llegado tu final, Arturo Adragón! —farfulló el monstruo.
Antes de que el dragón pudiera impedirlo, Ballestic se había arrojado sobre Arturo. Le apretaba la garganta con el codo, de forma que no podía emitir un solo sonido y apenas era capaz de respirar. Además, había conseguido inmovilizar el brazo que sostenía la espada alquimiana. Se disponía a dar un abrazo mortal al caballero Adragón y partirle el espinazo.
Entonces, Arturo recordó una frase que Arquimaes pronunció cuando le entregó la espada alquímica, allá en Emedia: En ella he escrito las palabras mágicas que te ayudarán a luchar contra tus peores enemigos. Con esta espada dirigirás el Ejército Negro.
Arturo cerró los ojos y concentró sus pensamientos en el Ejército Negro. Entre tinieblas, vio a sus caballeros y soldados perfectamente organizados, dispuestos para la lucha. Y al frente, un dragón negro de tinta reluciente, igual que el que coronaba la empuñadura de su espada alquímica. Ese pensamiento recorrió todo su cuerpo, se deslizó por sus brazos, alcanzó sus manos y se introdujo en la espada.
El arma tenía la hoja hacia arriba y la empuñadura junto al rostro de Ballestic. Antes de que pudiera apartarse, la boca del dragón se abrió y arrojó una llamarada que le abrasó el rostro y le obligó a soltar a su presa.
Arturo se separó de Ballestic. Cogió fuerza y clavó su espada mágica en el corazón del rey innoble.
—¡Vas a morir como lo que eres: un traidor y un cobarde! —rugió Arturo mientras el rey le observaba atónito—. Ahora, este reino recuperará la paz.
Entonces, Crispín se acercó a él.
—Estaba seguro de que vencerías. Esa rata no tenía bastante fuerza para acabar con un caballero como tú, Arturo Adragón —dijo señalando el cuerpo sin vida de Ballestic.
—Gracias por tu confianza, amigo Crispín —respondió Arturo tratando de recuperar la respiración—. Yo también confiaba en mis fuerzas. Y en las de Adragón.
Los campesinos, que habían observado el duelo desde lejos, se acercaron al héroe, seguros de que ya no corrían peligro.
—¡Habéis matado a ese rey traidor! —dijo la mujer que llevaba una chiquilla en sus brazos—. ¡Sois un gran guerrero! ¡Queremos que seáis nuestro rey!
—¡Arturo rey! ¡Arturo rey! —clamaron los campesinos.
Crispín iba a levantar el brazo de Arturo, convencido de que aceptaría el nombramiento, pero el caballero negro se lo impidió.
—No soy digno de ostentar tal cargo. Debéis elegir a uno de los vuestros, alguien que conozca vuestros problemas.
—Armadia —propuso un anciano—. Es una mujer valiente que no ha dudado en exponer su vida para luchar contra ese tirano de Ballestic.
—¿Una mujer para reinar? —preguntó un caballero—. Afirmo que yo, Chatillon, estoy mejor preparado que ella para ejercer este cargo. Soy un gran guerrero y puedo pelear mejor que ella.
—No te he visto luchando junto a los más débiles. Tampoco te opusiste a Ballestic. Sin embargo, ella sí peleaba con todas sus fuerzas para proteger a su hija y a los que tenía cerca —respondió el anciano con toda tranquilidad—. Ella es más digna que tú.
—Sí, Armadia, Armadia —gritaron los campesinos.
—¿Quién es Armadia? —preguntó Arturo.
—Yo —respondió la mujer—, una simple campesina.
—Arrodíllate —le ordenó—. E inclina la cabeza.
Armadia abrazó a su hija con fuerza e hizo lo que Arturo le ordenaba.
El joven caballero colocó la hoja de su espada sobre su hombro y pronunció las palabras rituales:
—Armadia, ¿juras por tu honor que, a partir de este momento, serás fiel a la reina Émedi, considerarás a Demónicus tu verdadero enemigo y serás justa con tus súbditos, a los que tratarás con dignidad y respeto?
—Lo juro.
—Entonces, Armadia de Arquimaes, a partir de este momento, te nombro reina de estas tierras. ¡Te invito a que gobiernes con honor y justicia!
El caballero Chatillon fue el primero en arrodillarse ante su reina.
Tomó su mano y la besó.
—Os juro la más absoluta lealtad, señora —afirmó—. Tendréis en mí al más fiel y noble caballero de vuestra corte.
Después, todos los antiguos servidores de Ballestic desfilaron ante la nueva reina y la aclamaron. Antes de que el sol cayera sobre el horizonte, no quedaba un solo soldado, caballero o campesino que no hubiera hecho votos de fidelidad a la reina Armadia de Arquimaes. Todos se sentían felices con el nombramiento de la nueva soberana.
Finalmente, el propio Arturo Adragón se arrodilló ante ella y le ofreció su arma.
—Esta espada, señora, está a vuestro servicio —aseguró—. El signo adragoniano, al que represento, os garantiza que mientras os portéis con justicia y honor, nadie os hará ningún daño.
Armadia apretó a su hija contra su pecho y dijo:
—Que ella sea testigo de que ante vosotros juro que jamás abusaré de los habitantes de este reino y me rodearé de sabios, con cuya ayuda y consejo impartiré justicia. ¡Lo juro por la carne de mi carne!
Entonces, Amarofet se acercó a Arturo, apretó su mano y le hizo sentir su calor.
* * *
Arquimaes y Alexander de Fer cabalgaban hacia Ambrosia al límite de sus fuerzas, mientras el sol se ponía tras las montañas.
—Deberíamos acampar —propuso Alexander—. Los caballos están a punto de reventar.
—Tienes razón, amigo —respondió Arquimaes, que aún tenía el rostro crispado por la preocupación—. Pernoctaremos al abrigo de aquellas rocas.
Detuvieron sus monturas cerca de una cantera de piedras grises y montaron un pequeño campamento.
—Yo haré la primera guardia —propuso Alexander—. Es mejor que descanséis.
—No podré dormir hasta que vea a la reina Emedi viva —respondió el alquimista—. Temo tanto por su vida…
—No creo que haya motivo de preocupación. Arturo afirma que Demónicus está muerto. Ballestic ha mentido.
—Ese hechicero tiene poderes que nadie imagina —dijo Arquimaes—. Dudo que esté muerto.
El cansancio, el calor de la fogata y la cena hicieron su efecto en los dos viajeros, y Alexander, que había prometido mantenerse alerta, se quedó dormido.
Súbitamente, un rayo lejano iluminó el cielo. Alexander abrió los ojos. Se prometió entonces no volver a dormirse, pero algo en su interior le pedía hacerlo de nuevo. El rostro de la mujer a la que tanto había amado, y que le había embrujado, le esperaba en sus sueños.
* * *
Esa misma noche, Armadía era coronada reina por el caballero Adragón en el gran salón del castillo. Celebraron un festejo al que asistieron muchas personas de la comarca. La noticia de que las bestias, incluido el rey Ballestic, habían muerto, y de que la nueva reina era una campesina, atrajo a mucha gente que quería apoyarla. Los lugareños estaban tan sedientos de justicia que el acontecimiento llenó sus corazones de esperanza.
—Hemos cumplido nuestra misión —dijo Arturo a Crispín, que ya estaba un poco nervioso—. Mañana partiremos en busca de tu padre.
—Espero que lleguemos a tiempo de ayudarle —respondió el escudero—. Temo por su vida.
Arturo cogió del brazo a su escudero para advertirle:
—Si alguien se atreve a hacerle daño, se arrepentirá. No lo dudes.
El festejo duró hasta altas horas de la noche.
Al amanecer, Armadía y Amarofet se habían hecho buenas amigas.
—Mi marido murió agotado de tanto trabajar para pagar los exagerados impuestos que nuestro antiguo rey nos exigía —explicó la nueva reina con lágrimas en los ojos—. Pero me dejó una hija, y yo la enseñaré a tratar bien a su pueblo.
—Así será, Armadía —la consoló Amarofet—. Todos vuestros sufrimientos tendrán su recompensa. Arturo te apoyará y estará siempre a tu lado.
—Ese caballero es un valiente. ¿Es acaso tu prometido?
—Solo sé que mi vida le pertenece, que soy suya, aunque ni siquiera sé quién soy.
—Te quiere —dijo Armadia con ternura—. Lo he leído en sus ojos. Te quiere profundamente. Tendréis hijos buenos.
En ese momento, el sol despuntó y un rayo anaranjado iluminó el reino de Armadia de Arquimaes. Entonces, Arturo se acercó a Amarofet.
—¿Quién es Demónicia? —preguntó él.
—No lo sé. Alguien a quien quiero y odio a la vez —respondió la muchacha.
Arturo se dio cuenta de que la luz del sol brillaba en sus ojos, que ahora eran tan negros como los de Alexia.
AUNQUE estoy agotado por el esfuerzo, acabo de llegar a la planta baja. Todo está en silencio y no se oye un solo ruido. Pero sé que algo grave se está fraguando. ¿Dónde estarán esos secuestradores que mantienen a mi gente bajo vigilancia, dispuestos a matarlos?
Sujeto la espada Excalibur con fuerza y me muevo como un león enjaulado, incapaz de tomar una decisión. Estoy muy nervioso.
—¿Dónde estarán? —me pregunto—. ¿Dónde se han escondido?
Una puerta se acaba de abrir. Es Adela.
—¡Adela! ¿Qué haces tú aquí? —pregunto—. ¿Qué quieres?
—Aquilino, uno de mis vigilantes, me ha contado lo ocurrido. Dame una explicación ahora mismo —ordena.
—Ahora no puedo, Adela. Tengo que liberar a mi padre, a Sombra y a…
Vemos a Mahania que viene corriendo de la escalera de los sótanos y entra en su garito.
—¿Qué pasa aquí? —me pregunta Adela, preocupada—. ¿Qué ocurre?
—Los hombres de Stromber han secuestrado a mi padre, a Sombra y a Norma. Es posible que quieran matarlos —explico—. ¡Tengo que encontrarlos antes de que sea demasiado tarde!
—¿Estás seguro de lo que dices, Arturo?
—¡Completamente! Me lo ha dicho Stromber hace un rato.
—¿Dónde está el señor Stromber?
—Abajo, pero ahora necesito encontrar a mi padre y a los demás.
—Espera. Estás manchado de sangre. ¿A quién pertenece?
—Esto es urgente, Adela. Esos tipos son muy peligrosos —explico mientras me dirijo hacia las escaleras—. ¡Mahania, dame las llaves de los despachos! —le pido cuando me cruzo con ella—. ¡Corre!
—Ten cuidado, Alquemed… Arturo… —dice muy nerviosa, mientras me tiende las llaves.
Subo los escalones de dos en dos y llego hasta la puerta del antiguo despacho de papá, que ahora es del señor Stromber. ¡Seguro que están ahí dentro! Hago una señal a Adela y muevo la manecilla hacia abajo. Ni un solo ruido. Entonces, cuando estoy seguro de que la puerta ya no va a oponer ninguna resistencia, la abro de golpe.
—¡Quietos ahí! —grito—. ¡Ni un solo movimiento!
Flavius, el verdugo, y Sermónico, el hechicero, nos miran como si estuviésemos locos.
—¿Qué pasa? —pregunta Flavius—. ¿Qué hemos hecho?
—¡Ni un movimiento! —ordena Adela—. ¡Dispararé al que se mueva!
—Pero si no estamos haciendo nada —responde Sermónico con toda tranquilidad.
La verdad es que me cuesta bastante comprender la escena, ya que no es exactamente como me esperaba. Papá está sentado junto a Sombra y Norma. Delante de ellos, el verdugo y el hechicero ¡están jugando al ajedrez!
Norma, que está al lado de papá, me mira y dice:
—Hola, Arturo, ¿dónde está Metáfora?
—¿Qué pasa aquí? —pregunto—. ¿Qué hacéis?
—¡Este secuestro ha terminado! —exclama Adela—. ¡En pie todo el mundo!
—¿Secuestro? —pregunta Flavius—. ¿De qué secuestro habla, señorita Adela? Nosotros no hacemos nada. Ya ve que estamos jugando al ajedrez.
Adela me mira sin comprender.
—Señor Adragón, Sombra, ¿les han secuestrado? —pregunta Adela—. Respondan con franqueza.
—Como usted puede ver, no somos rehenes de nadie —dice papá—. Solo de la mala fortuna. Sombra y yo somos pésimos jugadores.
—Ya lo ve, señorita Adela —añade Sombra—. Aquí no pasa nada, estamos matando el tiempo.
Adela me mira pidiéndome explicaciones. Le muestro el móvil de Stromber para demostrarle que no he mentido. Pero antes reviso las llamadas realizadas, señalo la última y aprieto la tecla.
¡Rinnnng!… ¡Rinnng!…
—Me parece que suena su teléfono, señor Flavius —digo, convencido de que tengo la prueba que necesitaba.
—¿Dónde has conseguido mi número? —dice—. Yo no te lo he dado.
—Es que le estoy llamando desde el teléfono del señor Stromber… El mismo número desde el que le ha llamado hace un rato…
—Bueno, el señor Stromber es mi jefe y me llama muchas veces al cabo del día para darme instrucciones —responde tranquilamente, mientras silencia su aparato.
—¿Le llama muchas veces desde el sótano para darle la orden de matar a mi padre y a sus compañeros? —digo muy crispado—. ¿O va a negar lo que yo he escuchado?
—¿Quieres contarnos qué ha dicho el señor Stromber? —pregunta con voz inocente el hechicero.
—Pues, ha dicho que… que mi padre estaba en vuestro poder y que le ibais a matar…
—¿Eso es lo que ha dicho por teléfono? —insiste el hechicero.
—No, eso lo dijo antes de hacer la llamada… Pero cuando llamó dijo que… Bueno, él disimulaba para hacerme creer que hablaba conmigo, cuando en realidad os daba órdenes.
—¿Qué órdenes, Arturo? —repite Flavius, el verdugo—. No entiendo.
Adela me agarra del hombro, me aparta un poco y me dice:
—Arturo, ¿podemos hablar un momento a solas?
—Estos tipos mienten, Adela. Los mantenían secuestrados…
—Bien, bien, pero quiero que hablemos un momento a solas —insiste—. Esto no me gusta nada. ¿Dónde está el señor Stromber? ¿Cómo es que tienes su teléfono?
—Está abajo, en el sótano…
—Y la sangre es suya, ¿verdad? ¿Le has matado?
—¡Noooo! ¡Yo nunca haría una cosa así!
De repente, se oyen lamentos y quejidos. El peor de todos es un grito prolongado y doloroso, que nos espanta a todos.
—¿Qué pasa ahora? —pregunta Adela, un poco harta—. ¿Qué más me queda por ver esta noche?
Después de ordenar a Aquilino que cierre la puerta del despacho y no deje salir a nadie, bajamos por la escalera, mientras los gritos de dolor crecen. Cuando llegamos al rellano del primer piso vemos algo que nos sobrecoge: Stromber gime como un poseso, mientras los dos soldados le mantienen en pie a duras penas y le taponan la herida del hombro. Detrás, el caballero Morderer les sigue con el brazo de Stromber entre las manos.
Adela deja escapar un grito de sorpresa.
—¡No puedo creerlo! ¿Qué es todo esto?
Nadie responde. Hasta que Morderer se atreve a hacer una afirmación:
—¡Este hombre puede morir desangrado! —advierte refiriéndose a Stromber—. ¡Hay que hacer algo!
—¡Avisad al doctor Batiste! —grita Stromber antes de perder el sentido.
ARMADÍA acompañó a sus amigos hasta las colinas, más allá de la aldea. Allí, el cortejo real se detuvo y la reina se acercó a Arturo.
—A partir de aquí seguiréis solos —dijo—. Mucha suerte, amigos.
—Cumple bien la misión que te espera. Y recuerda que ahora somos aliados —respondió Arturo—. Será interesante ver a dos reinas juntas: Emedi y Armadía, ambas bajo el auspicio de Arquimaes.
—Espero ser digna de la confianza que has depositado en mí. Si me desvío del camino recto, quiero que vengas a pedirme cuentas.
—Puedes estar segura de que lo haré —contestó Arturo—. Pero no creo que haga falta.
Amarofet dio un fuerte abrazo de despedida a su nueva amiga.
—Eres una buena madre para tu hija, Armadia —susurró—. Ahora debes cuidar de todos tus vasallos como si fueran hijos tuyos.
—Ojalá tus proyectos salgan bien. Deseo que te cures y que encuentres un buen compañero para este viaje —dijo la reina—. Rezaré por ti, Amarofet.
Crispín se acercó y le tendió la mano.
—No nos falles —pidió el escudero—. Necesitamos gente valiente y honesta que defienda a los campesinos y que respete su libertad. No permitas que se conviertan en proscritos.
—Prefiero morir antes que faltar a mi juramento —respondió Armadia con determinación—. He hecho un trato con vosotros y lo cumpliré. Ya lo veréis.
—Recuérdalo cuando la reina Emedi te pida ayuda —añadió Arturo—. Ahora tienes un pacto de honor con ella.
—Te he ofrecido una escolta para que cumplas la misión que tienes pendiente y te reitero el ofrecimiento —insistió la reina—. Veinte hombres armados os vendrán bien.
—Úsalos para fortalecer tu reino, amiga Armadia; te hará faltan. Nos las arreglaremos solos —respondió Arturo espoleando su caballo—. Pero te lo agradecemos. Adiós…
Arturo y sus amigos partieron bajo la mirada de Armadia y sus acompañantes. La reina abrazó a su pequeña con fuerza y le dijo al oído:
—Desde hoy te llamarás Aragónica, en recuerdo del hombre que ha cambiado nuestras vidas y ha traído la justicia a este reino. Cuando seas mayor, irás a su corte y aprenderás las reglas de la caballería. Serás la primera mujer con título de caballero.
* * *
Después de varias jornadas de fatigoso viaje, Arturo, Crispín y Amarofet llegaron a la región del bosque de Amórica, que se divisaba a lo lejos.
—Ahí se ve mi bosque —dijo Crispín con alegría—. Por fin voy a ver a mi padre y a mis amigos.
—Mañana estarás con ellos, pero debemos ser prudentes, ya que puede haber trampas —explicó Arturo.
—¿Qué propones? —preguntó el muchacho.
—Tengo un plan —dijo Arturo—. Pero no sé si te gustará.
Crispín, que entre sus nuevas virtudes había adquirido la de la paciencia, esperó tranquilamente a que Arturo se decidiera a explicarle su idea.
—Verás, amigo Crispín. Debemos parecer algo diferente de lo que somos en realidad. Es posible que nos estén esperando, pero nadie nos atacará si aparentamos ser trovadores. ¿No te parece?
—Ese truco está muy usado —respondió Crispín—. Nadie se lo creerá. Deberíamos pensar en otra cosa.
—Podéis vestiros de mujer —dijo Amarofet—. Eso no se lo espera nadie.
—Ah, no, yo no me pondré faldas —gruñó Arturo—. Soy un caballero.
—¿Y qué tiene de malo vestirse de mujer? —quiso saber Amarofet—. Yo voy vestida de hombre desde que te conozco y no me ha pasado nada.
—Amarofet tiene razón —la apoyó Crispín—. Si nos vistiéramos de mujer, nadie sospecharía de nosotros y sería más fácil entrar en el campamento.
Arturo guardó silencio y no abrió la boca hasta que llegaron a un pequeño grupo de casas rodeadas por un cercado de piedras.
—Vaya, parece que este lugar está fortificado —advirtió—. Fijaos en la cantidad de hombres armados que lo vigilan.
Les llamó la atención ver que los muros del mesón de Nárnico estaban adornados con estacas puntiagudas y con troneras. Las puertas habían sido reforzadas y varios arqueros dominaban la situación desde los tejados.
—¿Qué queréis, extranjeros? —preguntó un hombre vestido con cota de malla y provisto de una gran espada—. ¿Qué buscáis en este lugar?
—Descanso —respondió Arturo ocultando su cara bajo la capucha—. Y comprar algunas ropas.
—Para entrar debéis dejar las armas en el establo —explicó el guerrero—. Los únicos que llevamos armas aquí somos nosotros.
—No me gusta desprenderme de mi espada —respondió Arturo—. Me siento desnudo sin ella.
—Entonces, seguid vuestro camino.
—¿No hay otra manera de entrar? —preguntó Amarofet.
—Ninguna. O dejáis las armas fuera o no cruzáis la puerta… vivos —dijo alzando el brazo derecho y alertando a los arqueros que, inmediatamente, dirigieron sus flechas hacia ellos con los arcos tensados.
—¡Está bien! —aceptó Crispín—. Podéis dejar de apuntarnos con esas flechas. Dejaré mis armas.
—¿Qué dices? ¡Yo no cederé! —dijo Arturo.
—Yo sí, mi señor —respondió el escudero—. Tengo hambre y necesito descansar un poco.
—Yo te acompañaré —dijo Amarofet desabrochando su cinto, del que colgaba una espada—. También tengo hambre. Si quieres, te podemos traer algo cuando volvamos… Algo para hombres…
—Sí, una buena jarra de vino para un caballero que no se atreve a llevar ropa de mujer —bromeó Crispín.
—¡El caballero que no quería ponerse faldas! —añadió Amarofet.
Arturo se sintió herido. Las burlas de sus compañeros estuvieron a punto de hacerle perder la paciencia. Se quitó el cinto y lo colgó en la pared, junto a otras armas. Entró en la taberna y se sentó al lado de Crispín y Amarofet.
—Está bien —dijo—. ¿Qué queréis que haga?
—¿Estás dispuesto a escuchar mi plan? —preguntó Crispín.
—Claro que sí…
—Pues verás… Yo propongo que nos disfracemos de mujer y nos unamos a esas leñadoras que entran y salen del campamento de mi padre sin ser molestadas.
—¿Quieres que entremos desarmados?
—Camuflaremos las armas entre los haces de leña. No sospecharán de nosotras… nosotros… Nadie imaginará que unas sencillas leñadoras son en realidad…
—¡Experimentados guerreros! —dijo Amarofet—. ¡Dos valientes caballeros y una débil mujer!
Arturo se disponía a responder cuando Nárnico se acercó a su mesa.
—¿Qué queréis tomar? ¿Necesitáis habitaciones para dormir?
—De momento queremos comer… Después decidiremos —dijo Crispín.
—¿Os dirigís al castillo del rey Ballestic?
—Venimos de allí. Ahora hay una nueva reina —respondió Arturo—. Vamos hacia el bosque de Amórica.
—¿Hacia el bosque de Amórica? ¿Estáis locos? Aquello es un infierno y el que entra no sale vivo. Está lleno de proscritos. Esos hombres son unos salvajes. Nosotros nos hemos fortificado para evitar sus ataques. Son saqueadores.
—No te preocupes por nosotros —respondió Arturo— y ocúpate de servirnos.
—Bien…
Nárnico iba a retirarse cuando prestó atención a la cara de Arturo.
—Ese dibujo me suena —musitó mientras hacía memoria—. ¿No nos hemos visto antes?
Arturo trató de camuflarse con la capucha.
—No soy de por aquí —dijo—. Te equivocas, tabernero.
—No, no me equivoco. He oído hablar de ti… ¡Tú eres el jefe del Ejército Negro!
—¡Chiiiisssttt! ¡Te prohíbo que sigas hablando! ¡Ya te he dicho que no nos conocemos! —le reprendió.
—Juglares y trovadores cantan tus hazañas. Todo el mundo ha oído hablar de un caballero con un dragón en la frente… ¡El caballero que mató a la princesa Alexia!
—No estarás pensando en cobrar la recompensa que Demónicus ofrece por ese caballero, ¿verdad? —preguntó Amarofet con una sonrisa en los labios para que nadie viera que, en realidad, le estaba presionando la barriga con una afilada daga—. ¿Verdad que no tienes intención de delatarle?
—Oh, no. Desde luego que no —respondió Nárnico notando la presión—. Si estuviese seguro de que es el caballero del que hablo, le ofrecería un puesto en mi posada. Le nombraría jefe de mi guardia y le pagaría bien.
—Claro, para extender el rumor de que el jefe de ese peligroso ejército está a tu servicio y llenar tu local, ¿verdad? —dijo Crispín.
—Bueno, los negocios son los negocios.
—Te conviene mantener la boca cerrada y no hablar con nadie de este incidente —ordenó Arturo—. Tráenos comida; nos quedaremos a dormir. Mañana te pagaremos, nos marcharemos y te olvidarás de nosotros.
—Claro, claro… —dijo el hombre antes de retirarse—. Mi boca es una tumba.
Arturo y sus amigos estaban entretenidos en su conversación y no vieron cómo, nada más llegar a la cocina, Nárnico hacía una señal a uno de los guardias.
—Vigila a ésos —le dijo—. Son peligrosos… Tengo una misión para ti.
El guardia previno a sus compañeros, que no les perdieron de vista ni un instante.
Al amanecer, después de desayunar, Arturo siguió al tabernero hasta la cocina y le abordó.
—Quiero hacer un trato contigo. ¿Tienes ropa de mujer?
—¿Cómo? —preguntó Nárnico.
—¿Te gustan nuestros caballos?
—Parecen buenos y están bien alimentados.
—Te los cambio por ropa de mujer. Ah, y eso incluye todos los demás gastos.
—¿Estás loco? Tus caballos valen más.
—Debo de estar loco para hacer lo que voy a hacer —respondió Arturo—. Ah, también puedes añadir tu silencio. ¿Comprendido?
—Seré una tumba —dijo Nárnico.
LA clínica de Jean Batiste dispone de una flota de ambulancias rápidas y eficaces. Así que los dos vehículos de asistencia que hemos pedido han llegado muy pronto.
—El que tiene el brazo seccionado es el que peor está —nos advierte uno de los sanitarios, que nos ha hecho firmar un parte de ingreso—. Intentaremos reimplantarle el brazo, pero no estamos seguros de conseguirlo. Ha perdido mucha sangre y es posible que las cosas se compliquen. ¿Sabe alguien cómo ha ocurrido?
—Ha sido un accidente —explica Patacoja—. Estaban todos en el sótano, seguramente practicando esgrima o algo así, cuando, de repente, hemos escuchado gritos.
—¿Quién le ha cortado el brazo? —insiste el sanitario—. Hay que tener mucha fuerza para hacer algo así.
—Esos hombres que juegan con armas son muy robustos —añade mi amigo—. Ha podido ser cualquiera de ellos.
—O él solo —dice Metáfora—. Es muy peligroso jugar con armas.
—Nadie se corta un brazo solo —insiste—. Eso es imposible.
—Bueno, es un punto de vista, pero si yo le contara cómo perdí esta pierna, seguramente cambiaría usted de opinión —agrega Patacoja—. A veces, la gente es capaz de infligirse grandes daños. Se lo aseguro.
Después de recoger a los heridos, las ambulancias se marchan a toda velocidad y nos quedamos solos.
—Me vais a contar lo que ha pasado con detalle —nos advierte Adela—. Y no quiero evasivas, ¿entendido? A mí ya no me tomáis más el pelo.
—Pero, Adela, nosotros no sabemos nada. Yo solo quería rescatar a mi padre —digo.
—¡Tu padre está bien! Tengo retenidos, bajo la vigilancia de Aquilino, al verdugo y al hechicero en el despacho del señor Stromber.
—Esos tipos son muy peligrosos —añade Patacoja.
—Señor Patacoja…
—Me llamo Juan, Juan Vatman…
—Señor Vatman, a mí no me tome por idiota —advierte muy seria—. Soy jefa del servicio de seguridad de este edificio y necesito saber toda la verdad antes de que la policía intervenga. ¡Toda la verdad!
Tengo la impresión de que Adela no sabe que toda la verdad no existe. No sabe que, como mucho, existe algo de la verdad. Una parte de ella… Una parte que no le vamos a contar…
—Empecemos por el principio. ¿Para qué bajasteis al sótano en plena noche? —pregunta dispuesta a arrancarnos una confesión—. Empieza tú, Arturo.
—Pues… Bueno, a veces bajamos para revisar los objetos que hay en los sótanos… Ya sabes, los medievales…
—Ve al grano, Arturo. ¡No me hagas perder la paciencia!
—Aquí hay muchos objetos que conviene catalogar y…
—¡Ya está bien! —exclama Adela—. ¡Esta noche han mordido a uno de mis vigilantes! ¡Hay cuatro heridos, uno de ellos muy grave! ¡Y tú me vienes con historias! ¿Es que crees que me chupo el dedo?
—No era mi intención enfadarte, yo solo quería…
—¿Por qué tenías el teléfono de Stromber? —pregunta retomando el interrogatorio—. ¿Por qué dijiste que habían secuestrado a tu padre y a Sombra? ¿Quién le ha cortado el brazo a Stromber?
¡Baaang!
Un disparo. Eso ha sido un disparo.
Adela saca instintivamente el revólver de su funda y sale hacia el lugar del disparo.
—¡Quedaos aquí! —ordena señalando su despacho—. ¡No salgáis!
Desde la puerta, la vemos correr, pistola en mano. Hay mucho bullicio y se empiezan a oír voces alarmadas.
—¡Alguien ha disparado! —grita uno de los vigilantes de la planta baja, que ahora se acerca a Adela.
—¿Hay algún herido? —pregunta Adela.
—No lo sabemos.
—¿De dónde procedía ese disparo?
—De ahí. De ese despacho —indica el hombre.
—¡El despacho del señor Stromber!
Se me hace un nudo en la garganta. ¡Mi padre está ahí!
—¡Aquilino! —grita Adela—. ¿Qué ocurre?
Pero nadie responde.
—Seguro que ha sido uno de esos tipos disfrazados —advierte Patacoja—. Son mala gente, os lo digo yo.
—Espero que no le haya pasado nada a mi madre —dice mi amiga.
—Tranquila. Esperemos aquí —propone Patacoja—. Es más seguro.
—¡De eso nada! —digo—. Voy a ver qué pasa.
Sin hacer caso a las protestas y advertencias de Patacoja y de Metáfora, salgo del despacho y me acerco a Adela, que está agazapada detrás de la barandilla de la escalera.
—¿Qué haces tú aquí? —pregunta—. ¿No te he dicho que te quedaras en mi despacho? Vuelve allí, es más seguro.
—Mi padre está ahí dentro. Quiero saber qué ocurre.
—Sospecho que Aquilino ha tenido un problema con esos dos tipos —explica—. Seguro que tu padre y los demás están bien.
—¿No podemos hacer nada para sacarlos de ahí? —pregunta Patacoja, que se acaba de incorporar.
—¡Vuelva al despacho, señor Patacoja! —ordena Adela.
Pero Patacoja no responde. Está claro que no le va a hacer caso.
De repente, la puerta del despacho de Stromber se abre. Estamos a la expectativa y no hacemos nada.
—¡Mataré a cualquiera que se interponga en mi camino! —grita Flavius, el verdugo, que ahora luce la pistola del vigilante en la mano derecha—. ¡Solo quiero salir de aquí!
—¡Eso no va a ser posible! —responde Adela—. La policía puede llegar en cualquier momento. ¿Por qué has disparado? ¿Has herido a alguien?
—Le he pegado un tiro a Aquilino —responde Flavius—. Se creía muy listo y he tenido que reducirle.
—¿Por qué lo has hecho? —pregunta Adela—. ¿Por qué le has disparado?
—No me quería dejar marchar. Yo no he hecho nada, así que no pienso quedarme aquí hasta que me metan en la cárcel.
—No te pasará nada. Cuando declares ante la policía, todo quedará solucionado. Deja el arma en el suelo. Es lo mejor.
—¡Estoy en busca y captura! Cuando vean mi ficha, me encerrarán… Por eso tengo que salir de aquí ahora mismo.
Adela se vuelve hacia nosotros y se sienta en el suelo.
—Lo que nos faltaba. Ese idiota debe de haber cometido algún delito gordo para no querer caer en manos de la policía. Seguramente se metió en esto para esconderse, pensando que sería muy cómodo para él… Ya ves tú… ¿Dónde habrá contratado Stromber a estos individuos?
—Si quiere, señorita Adela, yo lo puedo averiguar —propone Patacoja—. Conozco gente que sabe…
—¡Eso no me interesa! Ahora, lo único que necesitamos es encontrar la forma de hacerle salir de forma pacífica.
—Podemos negociar con él —sugiero.
—No estamos autorizados a hacer un trato con alguien que ha disparado un arma de fuego. La policía nos pediría demasiadas explicaciones. Recuerda que hay un herido.
—No se trata de que se escape, se trata de que deponga su actitud… y entregue su arma —explica Patacoja.
—Escuche, Patacoja o como se llame, esta operación la dirijo yo. Soy la que toma las decisiones, así que no se interponga si no quiere que me enfade —le reprende Adela—. ¿De acuerdo?
—Sí, señorita, perdone…
El intercomunicador de Adela suena…
—¿Qué pasa?
—Alguien ha llamado a la policía. A ver si puede resolver esto antes de que lleguen —explica el vigilante—. Temo que también venga la prensa.
—Entendido, yo me ocupo. No dejes entrar ni salir a nadie.
Adela respira hondo. Después, se levanta, agarra su revólver con las dos manos, igual que hacen los policías en las películas, y grita:
—¡Flavius! ¡Esto se ha acabado! ¡Los tiradores de la policía están a punto de llegar! ¡Es mejor que te entregues!
—¡Ni lo sueñe! ¡Antes me los cargo a todos!
—¿Qué quieres conseguir con todo esto? —pregunta Adela.
—¡Ya se lo he dicho! ¡Quiero irme! ¡Solo eso!
—¡Escucha! ¡Sal y hablemos!
—¡No hay nada de qué hablar!
—¿Qué te parece si me coges a mí como rehén hasta que consigas escapar? —propone Adela.
—¡Es un farol! ¡Quiere engañarme!
—¡Te juro que lo digo en serio! ¡Es la única oportunidad que tienes! ¡Pero no hagas daño a nadie!
Silencio. Flavius está pensando en la propuesta de Adela.
—¡Está bien, acepto! —dice finalmente.
Adela coloca su arma en el suelo, a la vista de todos.
—¡Acabo de dejar mi revólver para que veas que no te engaño! —grita—. ¡Ya puedes salir!
Esta mujer es más lista de lo que pensaba. Solo con palabras está a punto de conseguir que un tipo peligroso, posiblemente un asesino, deponga su actitud.
—¡Acérquese con las manos en alto, señorita Adela! —grita Flavius—. ¡Impida que sus hombres hagan alguna tontería!
—Tranquilo, tranquilo… Nadie te hará nada. Lo único que queremos es que te marches de aquí… Pero tengo que estar segura de que Aquilino está bien.
Silencio.
—Aquí tiene a su hombre. Está vivo. Solo tiene un rasguño en el hombro —explica Flavius.
El vigilante está de pie junto a la puerta, con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, donde se ve una mancha de sangre.
—¡Estoy bien, señorita Adela! —grita Aquilino—. ¡Estoy bien, de verdad!
—Entonces, podemos llevar a cabo nuestro acuerdo, Flavius —dice Adela saliendo a cuerpo descubierto.
Metáfora, Patacoja y yo nos miramos alarmados. La temeridad de Adela nos pone los pelos de punta. Hay que ser muy valiente para hacer una cosa así: jugarse la vida para salvar a otras personas.
—No se fíe, señorita Adela —susurra Patacoja—. Ese tipo no tiene nada que perder y puede hacer una tontería en cualquier momento.
Pero Adela ignora su advertencia y sigue adelante.
Flavius, con el arma levantada, la apunta directamente a la cabeza y se acerca a ella muy despacio.
—Ahora me pondré detrás de usted, señorita Adela —dice—. Y la sujetaré para que podamos salir de este sitio con toda tranquilidad. Cuando estemos en la calle, la dejaré ir y me perderé entre la gente. ¿Le parece bien?
—Me parece perfecto. Pero no te pongas nervioso, que nadie te quiere engañar. Recuerda que si alguien muere, serás el único responsable.
Flavius coge a Adela por la cintura con la mano izquierda y le coloca la pistola sobre la sien.
—Si pasa algo, será usted la primera en caer —le advierte—. La mano no me temblará… Ya lo he hecho otras veces.
Flavius se pega a Adela y empiezan a caminar, casi a deslizarse, lentamente sobre el suelo reluciente.
Pero, como siempre, algo viene a complicarlo todo: ¡las sirenas de los coches de policía suenan cada vez más cerca!
Flavius, asustado, se detiene y mira hacia todas partes. Se siente acorralado y en seguida comprende que todo está a punto de terminar para él.
—¡Maldita tramposa! ¡Me has mentido! —exclama.
—¡No! ¡Te juro que no es un engaño! —responde Adela.
Pero Flavius no la cree y levanta el percutor de su revólver. Está nervioso y ha perdido el control.
Tengo la sensación de que debería hacer algo. ¿Debo intervenir o es mejor quedarme quieto hasta que todo se solucione?
Entonces, Adela levanta la pierna hacia atrás y lanza a su captor un potente golpe de tacón en la espinilla que le hace gemir. La jefa de seguridad intenta zafarse, pero el verdugo se resiste y la sujeta con fuerza. Ella le clava el codo en el estómago, consiguiendo que se doble por el dolor. Intenta escapar, pero él le da un empujón y la arroja al suelo. Mientras Adela rueda, Flavius se recupera. ¡Está enfurecido y levanta la mano armada, dispuesto a disparar!
Rápidamente, Patacoja se pone en pie y arroja su muleta como si fuese una lanza… ¡Acierta! ¡La muleta ha dado de lleno en la cabeza de Flavius, que se tambalea medio mareado!
Con extraordinaria agilidad, dando saltos sobre su única pierna, Patacoja se abalanza sobre el verdugo, que, a pesar de estar aturdido, se dispone a apretar el gatillo de su arma.
Entonces decido que ha llegado el momento de hacer algo:
—¡Adragón!
¡Baaangg!
NADIE prestó atención a las tres mujeres que entraron al amanecer en el campamento de Forester. Era habitual que se levantaran temprano para recoger leña, frutos y, si era posible, cazar algún conejo.
Aquellas trabajadoras habían tenido una buena mañana. Venían bien cargadas con largas ramas y una traía un par de gallinas colgadas del cinto. Caminaban despacio, casi ocultas tras los helechos y los árboles, intentando no llamar la atención.
Algunos hombres ya se habían despertado e intentaban entrar en calor dando saltos o agitando los brazos. Ellas encendían hogueras para preparar caldos calientes.
Arturo, ataviado con un gran pañuelo en la cabeza, falda ancha, capa y chaqueta de cuello alto que casi le tapaba la cara, observó a los soldados que hacían la guardia y trató de identificar sus uniformes. Al final, se dio cuenta de que ya los había visto en el castillo de Benicius, lo que le llamó la atención. ¿Para qué habían venido a conquistar un campamento de proscritos que ni siquiera pertenecía a sus dominios? ¿Quién era el jefe de esa tropa invasora? ¿Quién era ese rey Frómodi del que Crispín le había hablado?
—Seguidme —susurró Crispín—. Vamos a la cabaña de mi padre. Quiero verle.
—¡No te impacientes! —musitó Arturo—. Es mejor observar todo el campamento. Hay muchos soldados. Y nadie debe verte.
—Yo puedo acercarme a hablar con aquellas mujeres. No sospecharán de mí —propuso Amarofet—. Mientras, vosotros preparáis una fogata.
—Está bien —aceptó Arturo—. Averigua lo que puedas.
Amarofet se separó de sus compañeros y se acercó a un grupo que estaba colgando ropa mojada encima de unas zarzas.
Para disimular, descargó el gran fajo de ramas y, con su cuchillo, empezó a pelarlas. Una campesina se le acercó.
—No intentarás hacer flechas con esa porquería de palos, ¿verdad?
—Bueno, la verdad es que es la primera vez que lo intento.
—Tienes que buscar ramas largas, recias y rectas. Con eso que llevas ahí no vas a hacer nada. Tu hombre no conseguirá cazar y os moriréis de hambre.
—Pediré ayuda a Forester —respondió Amarofet—. Seguro que me ayudará.
—Bastante tiene con lo suyo. Forester está recluido en su cabaña y tampoco dejan entrar a nadie… ¿Pero tú quién eres? No te recuerdo.
—Es que acabo de llegar. He venido con mis hermanas. Nos han echado de nuestras tierras.
—¿Os buscan por algo? ¿Sois brujas? Si Górgula se entera, no le va a gustar.
—No, no somos brujas. Nuestro padre se rebeló contra los impuestos de Ballestic y le mataron… Y ahora somos proscritas, como vosotras.
—Pues habéis elegido mal. Este campamento está invadido por los hombres del rey Frómodi.
—¿Para qué han venido? ¿Qué hay aquí que les pueda interesar?
—¡Han venido a ver a Górgula! ¡Y para conquistarnos!
—¿Conquistar un poblado de proscritos? Eso no tiene sentido.
—Saben lo que se hacen. Su rey, Frómodi, necesita un brazo para… Bueno, para sustituir al suyo… Górgula ha dicho que el de Forester es el más adecuado.
Amarofet se sorprendió, ya que jamás había oído nada semejante.
—¿Me estás diciendo que le van a cortar un brazo a Forester para ponérselo a Frómodi? ¿Bromeas? ¡Eso es imposible!
—¡Esa bruja es capaz de eso y mucho más! ¡Dicen que embrujó al rey Benicius y le provocó la lepra! Sabemos que los reyes no pueden coger esa enfermedad, pero esa hechicera lo consiguió. ¡Puede hacer lo que quiera!
Amarofet siguió afilando ramas mientras Lavinia le contaba cómo estaban las cosas en el campamento. Después, cuando la mujer terminó su trabajo y se marchó, Amarofet se acercó hasta sus amigos.
—¿Has averiguado algo? —preguntó Arturo.
—¿Sabes algo de mi padre? —le interrogó Crispín.
—Sí, sé cosas, pero no te van a gustar. No te van a gustar nada, amigo.
* * *
Arquimaes y Alexander de Fer llegaron al valle de Ambrosia al anochecer.
Durante un tiempo tuvieron la suerte de sortear algunas patrullas de demoniquianos, pero, desgraciadamente, al final fueron descubiertos por un pelotón de soldados que se lanzaron en su persecución.
—Hay muchos enemigos por aquí —dijo Alexander espoleando su caballo—. ¿Qué pretende Demónicus?
—Asfixiar a los emedianos y borrarlos de la faz de la tierra. Ya ves que, incluso, planea matar a su reina —explicó Arquimaes sorteando una roca—. Espero que no lo haya conseguido.
—No temas, estoy seguro de que Ballestic no decía la verdad. Creo que solo intentaba asustarnos.
—Es posible, pero es mejor asegurarnos —dijo el alquimista—. La protegeremos con nuestra vida si es necesario.
—Para eso podéis contar conmigo.
A pesar de la feroz cacería, lograron alcanzar la muralla emediana de protección. Los defensores les abrieron paso y recibieron a los perseguidores con una lluvia de flechas.
—¿Dónde están Arturo y Crispín? —preguntó Leónidas.
—Están bien —respondió Arquimaes—. ¿Y la reina?
—En su tienda. Bien protegida.
—¿Está viva? —preguntó con inquietud.
—Sí, maestro Arquimaes —respondió Leónidas sin comprender la preocupación del alquimista—. ¿Por qué lo preguntáis? ¿Qué pasa?
—Vayamos a verla —dijo categóricamente—. Hay que protegerla. Demónicus amenaza con matarla.
—Eso no ocurrirá —respondió Leónidas—. Aquí está a salvo y ningún demoniquiano puede entrar en nuestro campamento.
El corazón de Arquimaes se aceleró cuando descubrió la figura de Emedi ante su tienda, leyendo en compañía de dos monjes.
En cuanto le vio, ella se levantó, cerró el libro y tendió su mano. Arquimaes se arrodilló mientras la besaba.
—Mi reina —dijo muy emocionado—. Mi reina Emedi.
—Querido Arquimaes, mi corazón se alegra de veros.
—Ya veis que está sana y salva —dijo Leónidas.
—¿Por qué decís eso, querido Leónidas? —dijo la reina con preocupación—. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Arturo? ¿Y Crispín?
—No temáis, están bien —respondió Arquimaes—. Pero nos llegaron noticias de que los hombres de Demónicus iban a atentar directamente contra vos. Por eso hemos venido tan deprisa.
—Estamos aquí para salvaguardaros, majestad —añadió Alexander haciendo una reverencia que llamó la atención de la reina.
—¿Quién sois, caballero?
—Me llamo Alexander de Fer, soy carthaciano y, desde ahora, vuestro más fiel servidor.
—Arturo ha ido con Crispín a Amórica —explicó Arquimaes—. Un rey llamado Frómodi ha atacado el campamento de Forester.
Émedi guardó silencio, a la espera de que Arquimaes hablara de lo que la preocupaba.
—Alexia está con él —le confirmó el sabio—. Todo ha salido bien.
—Gracias al cielo —susurró la reina.
—Arturo es ahora un joven feliz —añadió Alexander—. Si me permitís, os contaré todo lo que ha sucedido. Soy un buen narrador de historias. Seguro que os gustará conocer detalles del reencuentro de Arturo y Alexia.
Emedi sonrió ante la propuesta del caballero de Fer. Arquimaes se dio cuenta en seguida de que se había ganado la confianza de la reina.
* * *
Crispín estaba lívido. Las noticias que traía Amarofet le habían dejado sin habla. No estaba dispuesto a aceptar esa situación.
—¡Hay que hacer algo! —dijo—. ¡Hay que liberarle!
—No permitiremos que esos brutos se salgan con la suya —aseguró Arturo—. ¡Yo me ocuparé personalmente de ese Frómodi!
—¡Y yo de Górgula! —añadió Crispín—. Después de todo lo que mi padre ha hecho por ella… ¡Maldita bruja desagradecida!
—Esperad un poco —dijo Amarofet viendo cómo los dos amigos preparaban sus armas, dispuestos a salir a campo abierto a luchar—. Si os ven salir con las armas en la mano, es posible que en represalia maten a Forester. Hay que ser más astutos.
—¿Qué propones? —preguntó Crispín.
—Esperemos a que se haga de noche. Cuando salga la luna, harán el rito de la sustitución en la roca. Habrá mucho jaleo y tu padre será más accesible. Ahora es imposible acercarse, ya que está vigilado por más de diez soldados.
—Pero ¿y si algo sale mal?
—Estaremos preparados. Nadie sabe que estamos aquí. Es el mejor momento. Además, no os he dicho que en las afueras del campamento hay una guarnición de unos treinta soldados dispuestos para intervenir en cualquier momento. Luchar con ellos en pleno día es una locura.
—¿Treinta hombres? —dijo Crispín, sorprendido—. Eso es un ejército.
—Han venido para reprimir a tu gente. Supongo que se quedarán aquí hasta que consigan reponer el brazo a ese rey infame.
—Creo que Amarofet tiene razón —intervino Arturo—. Tenemos que atacar cuando menos lo esperen, de noche. Cuando lleven a tu padre a la roca de Górgula será un buen momento. Les tenderemos una trampa que tardarán mucho tiempo en olvidar.
—Está bien. Lo haremos como decís. Tendré paciencia.
—Bien. Ahora dibuja en el suelo la distribución del campamento —pidió Arturo—. Hazlo como Arquimaes y los monjes te enseñaron.
Crispín cogió una rama e hizo un croquis sobre la tierra húmeda.
—Nosotros estamos aquí —dijo mientras señalaba un punto con la rama—. La cabaña de mi padre está un poco más allá, a la derecha, y la roca se encuentra aquí, en el centro del campamento.
—Nos dividiremos y nos acercaremos sigilosamente hasta la cabaña. El primer objetivo es liberar a tu padre. Después, nos ocuparemos de los demás.
—Necesitaremos caballos para escapar —sugirió Amarofet—. Tendremos que correr…
—¡No! —la interrumpió Arturo—. No necesitaremos caballos.
—¿No querrás que huyamos corriendo entre los árboles? —dijo Crispín.
—Es que no vamos a huir —afirmó categóricamente Arturo Adragón—. Vamos a solucionar este problema aquí.
—¡Son muchos! —advirtió Amarofet.
—¡Pero nosotros valemos más que ellos! —insistió el joven caballero—. Liberaremos a tu padre y arrojaremos a estos invasores de aquí. Tu gente volverá a ser libre. ¡Te lo juro!
RÁPIDO como el rayo, el dragón vuela hacia la boca del arma. Va tan deprisa que solo yo sé que está ahí.
El disparo ha dejado a todo el mundo congelado. Metáfora, a mi lado, me mira aterrada.
—¡Alguien va a morir! —la oigo murmurar.
Pero no ocurre nada. Es como si el disparo no se hubiera producido.
Como Patacoja y Flavius siguen forcejeando, me levanto y corro en ayuda de mi amigo. Pero una voz me detiene.
—¡Que nadie se mueva! —grita un agente, que viene acompañado de otros hombres de su equipo—. ¡Este sector queda bajo la vigilancia de la policía de Férenix!
Flavius se ve acorralado y la emprende a puñetazos con Patacoja, que apenas puede defenderse. Es evidente que la fortaleza física del verdugo no tiene nada que ver con la de mi compañero el arqueólogo.
Adela está paralizada por el susto. Observa lo que pasa a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si no creyera lo que está viendo.
Si alguien no interviene pronto, Patacoja puede acabar muy mal, ya que Flavius se está cebando con él. Parece que se está cobrando todo el mal que la vida le ha hecho, que no debe de ser poco si se juzga por la cantidad de golpes que suelta.
—¡Maldito cojo! ¿Quién te ha mandado entrometerte? ¿Eh?
Los policías no consiguen impedir que Flavius siga con sus golpes, ya que están ocupados en vigilar a todo el mundo.
—¡Quieto! —ordena uno, que le apunta con un fusil—. ¡O tendremos que disparar!
Las palabras del policía parecen disgustar aún más a Flavius, que prosigue su paliza con fuerzas renovadas.
Entonces, Adela se levanta, coge una silla y golpea la cabeza del verdugo. Los trozos de madera saltan hacia todos lados mientras Flavius se queda quieto como una estatua. Después, se derrumba y cae al suelo con gran estrépito.
—¡Ya está bien, hombre! —dice Adela—. ¡Ya está bien!
Algunos policías se echan sobre Flavius para apresarle, mientras otros la ayudan a ella.
—¡Este hombre necesita asistencia médica! —grita un agente que está inspeccionando a Patacoja—. ¡Está herido!
Papá, Norma y Sombra salen del despacho acompañados de dos policías uniformados. Metáfora y yo vamos corriendo a abrazarlos.
—Mamá, ¿estás bien? —pregunta Metáfora.
—Claro que sí, hija. La policía nos ha liberado —explica Norma.
—¡Papá! ¡Sombra! ¡Qué susto me he llevado! —reconozco—. He tenido mucho miedo por vosotros.
—Arturo, hijo, todo ha terminado —dice papá—. Estamos vivos.
—Sí, aunque de milagro —dice Sombra—. Esta vez ha faltado poco para…
—Menos mal que nos obligaron a jugar al ajedrez para disimular —explica Norma—. Eso siempre tranquiliza.
Al fondo de la escalera aparecen Mohamed y Mahania y me miran con cariño y alivio. Durante un instante me imagino que es mamá quien me ha mirado.
Los camilleros se llevan a Patacoja y le ayudan a mantenerse consciente. Dicen que no está muy grave, pero tiene la cara magullada y llena de sangre.
—¡No me separaré de él! —dice Adela, que está a su lado cuando un policía intenta disuadirla—. ¡Este hombre me ha salvado la vida! ¿Comprende? ¡Me ha salvado la vida y ha puesto la suya en peligro! ¡No le dejaré!
Los periodistas acaban de llegar y le hacen las primeras fotos.
* * *
El inspector Demetrio me mira con la misma expresión de siempre. Me hace saber que da igual lo que le diga, ya que no se lo va a creer.
—Ya le he contado todo lo que sé —digo.
—No es verdad. Sabes más de lo que cuentas —dice en tono apático—. Y lo que dices es falso.
—Yo no miento, inspector.
—Fíjate si soy ingenuo que te creo —ironiza—. ¿Qué tal si me cuentas ahora la historia de Caperucita y el lobo?
—No le puedo contar lo que desconozco. Yo no estaba en el despacho con Flavius y los demás. Yo solo sé lo que vi cuando él salió y tomó a Adela como rehén. Es lo único que le puedo explicar.
—¿Sabes que el señor Stromber está hospitalizado y que ha perdido un brazo?
—Algo he oído. La verdad es que estaba presente cuando vinieron las ambulancias.
—Vaya, vamos mejorando. Eso está bien. ¿Y sabes cómo lo ha perdido?
—Dicen que estaba practicando con esos soldados que ha contratado para hacer actuaciones en nuestra biblioteca. Fue un accidente.
—Esos hombres también están heridos… Ah, por cierto, me han contado que un vigilante de la Fundación ha sufrido una agresión de un animal, de un perro, según él mismo ha declarado. Es muy curioso, porque tiene las mismas mordeduras que el individuo que entró a robar en vuestro edificio. ¿Qué opinas?
—Nada. Hay mucha gente que sufre agresiones de perros —digo—. Así son las cosas.
—Ya, claro. Bueno, pues si hay alguna novedad, te volveré a llamar… Y si por casualidad recuerdas algo más, me telefoneas, ¿vale?
—Sí, inspector, cuente con ello.
—Espero que tu amigo, el mendigo, mejore pronto. Siento lo que le ha pasado… Lo que hizo fue muy arriesgado.
—Y muy valiente… Se jugó la vida para salvar a Adela.
—Oh, claro, es un héroe.
—Flavius disparó su arma y pudo matar a alguien —explico.
—Pues nosotros no hemos encontrado la bala. Y eso que la hemos buscado —afirma.
—Saldría por la ventana.
—Imposible, estaban cerradas y los cristales intactos —me rebate.
—A lo mejor usaba balas de fogueo.
—Claro, eso debe de ser —dice con resignación.
Salgo de su despacho y me acerco a Metáfora, que me está esperando en el pasillo.
—Has tardado bastante en declarar. ¿Le has contado muchas cosas? —me pregunta.
—Oh, sí, le he dicho todo lo que sé.
—¿Todo lo que sabes o todo lo que crees que sabes?
—Es que apenas sé nada —digo metiendo las manos en los bolsillos.
—Estaba segura. Te conozco muy bien. Solo sabes lo que te interesa. Acércate, que está lloviendo.
Caminamos juntos bajo la lluvia, mientras acaricio la bala del revólver de Flavius que el dragón me entregó justo después del disparo. La guardo en el bolsillo. Ya veremos qué hago con ella.
* * *
—Hola, mamá… Aquí estoy otra vez. Me ha costado mucho subir porque el edificio está lleno de policías. Ha sido un día durísimo. Hoy hemos estado a punto de morir. Y, lo que es peor, he estado a punto de matar. Pero no te preocupes, no lo he hecho… Y nunca lo haré. Papá, Mahania y Sombra me han enseñado que la vida tiene un gran valor y que nadie tiene derecho a quitarla. Sé que tú compartes esa idea. Mahania me lo ha dicho un millón de veces.
Respiro hondo antes de continuar.
—Lo mejor de todo lo que ha pasado hoy es que he visto dos actos de valentía como nunca hubiera imaginado. Adela se ofreció como rehén para que los demás no corrieran peligro. ¡Y Patacoja ha salvado la vida a Adela! Ha sido impresionante. Si lo hubieras visto, te habría encantado. Yo nunca he contemplado una cosa igual. Cuando se dio cuenta de que Adela se encontraba en peligro, sin pensarlo dos veces se lanzó como un leopardo en su auxilio y arrolló a ese tipo. Fue increíble.
Miro el cuadro. Mi madre.
—Me gustaría ser así, como él, valiente. Ojalá tenga un día la ocasión de comportarme como un héroe. Así sabría quién soy y qué hay dentro de mí. No sabes lo que daría por conocerme mejor, mamá.
LA noche había caído sobre el campamento de los proscritos. El silencio envolvía el bosque de América. Los perros habían dejado de ladrar y solo el viento se dejaba oír agitando las ramas con suavidad. La luna llena se mostraba grande y majestuosa, rodeada de estrellas.
Arturo, con sus ropas de mujer, se había colocado a pocos metros de la cabaña de Forester. Sentado sobre un tronco, comía algunas hierbas cocidas que dos mujeres estaban repartiendo por todo el campamento.
—Es un regalo del rey Frómodi —decían mientras llenaban las cazuelas—. Para que veáis que se porta bien con nosotros.
Muchos proscritos rechazaban el ofrecimiento, pero otros lo aceptaban de buen grado. Arturo, para no llamar la atención y no despertar sospechas, había decidido entrar en el juego y tomaba el alimento con expresión agradecida.
Al rato vio a Crispín camuflado entre los soldados que patrullaban inquietos, como si buscaran algo.
Supuso que Amarofet estaba cerca del camino que llevaba a la guarnición de soldados, dispuesta a prender fuego al pequeño puente del riachuelo. Eso provocaría la confusión entre la tropa y les daría un margen de tiempo.
En ese momento, varios soldados a caballo entraron en el campamento apartando a los curiosos que se habían acercado a la plaza, en cuyo centro se alzaba la roca que ahora parecía un altar. El rey Frómodi, montado en su caballo de guerra, un magnífico corcel marrón, fuerte y robusto, llegó acompañado de Escorpio y de su guardia.
Arturo los reconoció en seguida. La sorpresa de encontrarse con Morfidio convertido en rey le dejó atónito. Recordó que Arquimaes le había dicho que creía haberle matado en la batalla de Emedia. Y, sin embargo, ahí estaba, vivo y… ¡El brazo! ¡Le faltaba un brazo!
Se dio cuenta de que Crispín también estaba observando al rey manco y se preocupó. Sabía que su escudero era muy impulsivo y podía hacer alguna tontería. Pensó en hacerle alguna señal para tranquilizarle y recordarle que tenía que actuar con prudencia. Pero en ese momento la tela gruesa y sucia que cubría la entrada de la cabaña de Forester se movió, y los soldados que la vigilaban se apartaron.
Forester salió de su choza acompañado por varios soldados y con una cuerda atada al cuello que un tipo con aspecto de verdugo sujetaba con fuerza. Mostraba signos de haber sido torturado y las magulladuras de su cara indicaban que había soportado un gran castigo. Tenía la mirada extraviada, como si le hubieran drogado, cosa que seguramente Górgula se habría ocupado de hacer. Parecía ignorar todo lo que le rodeaba y daba la impresión de haber perdido el sentido de la orientación. Era una piltrafa humana.
Crispín sintió una intensa rabia. De no haber sido por Arturo, que le miraba fijamente, hubiera salido en defensa de su padre. Pero supo contenerse. Decidió que en cuanto Arturo diera la orden, acabaría con ese salvaje que tiraba de la cuerda y que apenas dejaba respirar a su padre.
Frómodi y Górgula se acercaron a Forester y ayudaron a los soldados a tumbarle sobre la piedra. Todo el mundo sabía lo que significaba aquello. Un silencio estremecedor recorrió el campamento. Crispín esperaba la orden de Arturo para lanzarse sobre aquellos energúmenos que iban a destrozar a su padre. Pero Arturo no se movía.
El jefe del Ejército Negro estaba esperando una señal de Amarofet. Ella lanzaría una flecha incendiada y ésa sería la orden para empezar el ataque. Pero Amarofet no daba señales de vida.
Lo que Arturo no sabía era que la muchacha estaba siendo acosada por dos soldados borrachos.
—¡Ven aquí, preciosa! ¡Hoy es un gran día para todos y dentro de poco nos marcharemos!
—¡Sí, hay que celebrarlo! —dijo el otro—. ¡No seas tonta y ven aquí!
—No creo que pueda serviros de nada —respondió Amarofet—. ¡Soy una diosa!
—Vaya, eso es justamente lo que necesitamos —aseguró el soldado de más edad—. Una chica guapa como una diosa.
—También soy una hechicera —añadió—. ¡Y puedo haceros daño!
Un soldado le propinó un golpe en la cabeza con el escudo y Amarofet perdió el sentido.
—¿Daño? ¿Que nos vas a hacer daño, mocosa? —dijo dando un trago de vino—. ¿Qué te has creído?
Los dos hombres se sentaron sobre un tronco riendo, maldiciendo y bebiendo.
—Ya verás cuando te despiertes —dijo el que la había golpeado dándole una patada en el costado—. Ya verás lo que es bueno…
* * *
Émedi mordió la manzana que Alexander de Fer le acababa de ofrecer.
—Las he recogido esta misma mañana —explicó el caballero carthaciano—. Es mi fruta favorita.
—Contadme lo que me habéis prometido sobre Arturo y Alexia —pidió la reina.
—Todo empezó cuando rescató a la joven Amarofet en las mazmorras de Carthacia, donde yo también estaba prisionero…
Arquimaes, que también se animó a probar una de aquellas manzanas, escuchó el detallado relato de Alexander. Hasta ahora no había prestado atención a la habilidad del caballero para narrar historias, pero llegó a la conclusión de que era un auténtico seductor.
—… y Amarofet se está convirtiendo en una nueva persona. Pero Arquimaes y Crispín, que la conocían bien, afirman que se parece cada día más a Alexia —concluyó Alexander—. Creo que serán felices para siempre. Se aman locamente.
—Lo habéis conseguido, querido Arquimaes —dijo la reina.
—Sí, mi reina, Arturo es ahora un caballero risueño que ha recobrado la cordura. Pero también hemos logrado otra cosa: hemos hecho un buen aliado. Aquilion, el rey de Carthacia, ha prometido luchar a vuestro lado contra Demónicus.
—Espero que no sea necesaria una nueva guerra —dijo la reina—. Aún no nos hemos repuesto de la última. Las guerras son atroces.
—Nadie desea guerrear, pero Demónicus acecha y no cejará en su deseo de aniquilaros. Y no podemos ignorar la amenaza de Ballestic, que ha jurado asesinaros.
—Yo no haría caso a sus palabras —dijo Alexander.
—Por si acaso, doblaremos la vigilancia —indicó Arquimaes—. Reforzaremos las barreras. Nadie entrará aquí.
—Ambrosia está muy tranquila últimamente —dijo Emedi—. Aquí no hay peligro para mí.
—No me separaré de vos y mantendré lista mi espada —aseguró Alexander de Fer, dando un último mordisco a la manzana—. ¡Riquísima!
Crispín observaba aterrorizado cómo el verdugo levantaba el hacha para cortar el brazo extendido de su padre. Górgula recitaba extraños cánticos mientras Frómodi se quitaba la camisa y dejaba el muñón al descubierto. Todo estaba preparado para el sacrificio. Como Arturo no daba la orden de ataque, Crispín saltó como un león hacia el verdugo con la maza en la mano, dispuesto a todo.
—¡Cobardes! —gritó—. ¡Cortadme a mí el brazo si os atrevéis!
Su primer mazazo derribó a un soldado; el segundo, a un oficial, y el tercero estuvo a punto de acabar con la vida de otro hombre de Frómodi.
—¡Detenedle! —ordenó un oficial—. ¡Detened a ese rebelde!
—¡No podréis conmigo! —gritaba Crispín defendiéndose y atacando—. ¡Apartaos!
—¡Haz tu trabajo, verdugo! —ordenó Frómodi temiendo que sus planes se frustraran.
—¡Córtale el brazo! —gritó Górgula—. ¡Córtaselo ahora mismo!
El verdugo dejó caer el hacha sobre el hombro del proscrito y el acero cortó limpiamente la carne.
Pero Forester, en estado de semiinconsciencia, ni siquiera emitió un quejido. Tan solo se estremeció, su mirada se perdió en el vacío y un intenso dolor invadió todo su cuerpo.
—¡Padre! ¡Padre! —gritó Crispín, desolado.
Arturo decidió que ya había esperado bastante y se preparó para ayudar a su fiel escudero, ahora inmovilizado por varios soldados. El muchacho trató de defenderse, pero era inútil. Varias cuerdas lazaron su cuerpo y quedó paralizado.
Arturo ya había empuñado su espada cuando algo le llamó la atención: reconoció a un soldado. Era uno de los que protegían la taberna fortificada de Nárnico. ¡Les habían traicionado! ¡Les habían engañado haciéndoles creer que eran imparciales, cuando en realidad trabajaban para Frómodi, o Morfidio, o como se llamara! Reconoció la mano de Escorpio, el espía que no dejaba un cabo suelto. Seguro que él había sobornado a Nárnico para cometer aquella traición. La venta de información se pagaba bien.
—¡Soltadme! —gritaba Crispín—. ¡Soltadme, traidores!
Los soldados, lejos de liberarle, apretaban más las cuerdas y forcejeaban con fuerza.
—¡Soltadme si tenéis valor!
Un soldado le dio un golpe en la cabeza con la maza que le acababa de arrebatar y lo dejó medio inconsciente.
—¡Ya es nuestro! —gritó un oficial.
Arturo buscó con la mirada a su compañera Amarofet, pero no la vio por ningún sitio.
—¡Ahí está Arturo! —gritó Frómodi cuando le vio despojarse de su ropa de mujer—. ¡Detenedle!
Arturo, a cuerpo descubierto, se disponía a atacar tal y como Arquimaes le había enseñado. Observó cómo Forester sangraba sin cesar y pensó que si alguien no detenía esa hemorragia, moriría en pocos minutos.
Mientras tanto, Górgula había recogido el brazo aún caliente de Forester y, acompañada de Frómodi, entraba en su cabaña.
—¡Ocupaos de esos desgraciados! —ordenó el rey—. ¡Apresadlos! ¡Cuidado con ese de la cara pintada, es un brujo!
—Vamos, vamos —le apremió Górgula cerrando la cortina—. Tenemos cosas más importantes que hacer.
La espada alquímica de Arturo parecía volar. Se deshacía de sus enemigos con una rapidez increíble y los ojos de los soldados apenas podían seguir su trayectoria. Todo parecía indicar que Arturo se iba a hacer dueño de la situación. Sin embargo…
—¡Si no dejas tu espada, matamos al muchacho! —gritó Escorpio apretando la garganta de Crispín con la punta de un cuchillo hasta hacerle sangrar—. ¡Si mueves un solo músculo, lo mato!
Arturo estuvo a punto de lanzarse sobre el espía, pero calculó que no le daría tiempo. Si se movía, ese hombre tendría margen suficiente para atravesar el cuello de su amigo. También pensó en enviarle el dragón, pero no sabía qué velocidad podía alcanzar, así que prefirió ser prudente y no poner la vida de su amigo Crispín en peligro. No imaginaba lo caro que le iba a costar.
—¡Deja caer tu espada! —ordenó Escorpio—. ¡Quiero ver cómo cae al suelo!
—¡Eres una rata y lo pagarás caro! —bramó Arturo, impotente.
—¡Suelta tu espada, Arturo Adragón! —insistió Escorpio presionando su arma—. ¡O lo mato ahora mismo!
Arturo comprendió que no le quedaba otra opción. Escorpio estaba a punto de matar a Crispín. Entonces, abrió la mano y dejó caer la espada alquímica. Aprovechando su indefensión, varios soldados le golpearon hasta debilitarle. Luego le ataron, dejándole inmovilizado.
—¡Ahora nos las pagarás todas juntas! —amenazó Escorpio dándole una bofetada—. ¡Vas a morir, Arturo Adragón!
Pero Arturo no le escuchaba. Pensaba en Amarofet y no dejaba de preguntarse qué le había ocurrido. Su mente estaba en otra parte. Sus temores no le dejaban reaccionar.
EL director del colegio ha llamado a mi padre para entrevistarse con él y me ha invitado a la reunión.
Llegamos a su despacho y nos encontramos con que Horacio y su padre también están presentes.
—Gracias a todos por venir —comienza a decir el director—. Esta reunión era necesaria desde hace meses, así que vamos a ponernos al día sobre algunos asuntos pendientes.
—Me parece bien —dice el señor Horacio Martín—. Debemos esforzarnos para llegar a un acuerdo.
—Lo mismo digo, señor Martín —dice papá—. Creo que ha llegado la hora de que arreglemos nuestras diferencias, si es que las tenemos.
—Ahora comprobarán que no son tan importantes —interviene el director—. Les voy a ayudar.
Horacio y yo hemos intercambiado un breve saludo, aunque no estamos demasiado dispuestos a hablar.
—Para empezar —asegura el director—, hay que reconocer que la relación entre Horacio y Arturo ha mejorado mucho. Desde la última pelea que tuvieron en el patio, que yo sepa, no han vuelto a discutir, ¿verdad, chicos?
—Sí, es cierto. Arturo y yo ya no peleamos, como antes —reconoce Horacio.
—Estoy de acuerdo —digo—. Ahora vivimos en paz.
—De momento, vamos a dar ese asunto por zanjado —añade el director—. Por lo tanto, aclaremos el otro tema, el de las piezas históricas. Veamos, el señor Martín ha renunciado a su custodia, pero necesito saber si usted, señor Adragón, está dispuesto a ratificar su oferta. Y si tiene usted posibilidades de mantener una sala de exposiciones abierta para exhibir estas obras.
—Desde luego que mantengo mi oferta —responde papá—. Y afirmo que estoy en disposición de llevar a cabo esa exposición. Naturalmente que sí.
—Entonces, si no hay inconveniente, le confiamos a usted la custodia de esos objetos —dice el director—. ¿Le parece bien, señor Martín?
—Estoy completamente de acuerdo. Creo que el señor Adragón podrá hacerse cargo de estas joyas y mantenerlas bajo vigilancia. Supongo que es consciente su gran valor. Y no me refiero solo al valor histórico, sino también al económico.
—Soy consciente, créame. Y le aseguro que tomaré todas las medidas necesarias para que no les ocurra nada —se compromete papá.
—Bien, entonces podemos dar por terminada la reunión —dice el director—. Si quieren, los chicos pueden irse a clase, lo que queda es un simple trámite sin importancia.
Horacio y yo nos levantamos y, después de despedirnos adecuadamente, salimos del despacho. Desde lo ocurrido en el túnel, es la primera vez que estoy a solas con él, así que me siento un poco incómodo.
Caminamos en silencio hasta que Horacio decide hablar.
—Bueno, Arturo, creo que no nos va a quedar más remedio que ser amigos —dice—. Al fin y al cabo, no hay motivo para llevarnos mal.
—Por mi parte no —reconozco.
—Entonces, podemos quedar esta tarde con las chicas y tomar algo juntos en algún sitio… ¿Qué te parece la cafetería de la plaza, donde nos vimos el otro día?
—Me parece bien. A ver qué opinan ellas.
—Seguro que están de acuerdo. Ya lo verás —dice con seguridad.
Entramos en clase y Norma nos da permiso para sentarnos. Todo el mundo nos mira, ya que es la primera vez que sonreímos cuando estamos juntos.
* * *
Hace dos días que Patacoja está ingresado en el hospital y he aprovechado la hora de la comida para ir a verle. Adela me ha dicho que sus heridas no son graves y que se está recuperando bien.
—Hola, héroe —digo apenas entro en la habitación—. ¿Cuándo vuelves a casa?
—No me llames así, que no he hecho nada para merecerlo.
—Te jugaste la vida y salvaste a Adela —le recuerdo—. ¿Te parece poco?
—Venga, por favor, Arturo, no exageres. Sigo siendo el mismo de antes, un tullido sin futuro.
La puerta se abre y entra Adela con unos paquetes bajo el brazo.
—Ah, hola, Arturo, no sabía que estabas aquí —se disculpa—. ¿Has visto lo bien que se encuentra Juan?
—¿Juan?
—Juan Vatman. A partir de ahora le llamaremos por su nombre, Juan Vatman —me corrige Adela—. ¿Verdad, Juan?
—Oh, claro que sí, Adela —responde mi amigo—. Lo que tú digas.
—He hablado con tu padre hace un rato —dice Adela abriendo los paquetes—. Me ha comentado que va a organizar una exposición de objetos medievales y me ha pedido que diseñe un plan de seguridad a prueba de bombas. Quiere usar una sala del primer sótano. Parece que esas piezas valen mucho.
—Una tentación para cualquiera —reconozco—. Deben de valer una millonada.
—Hay que ver lo que son las cosas, seguro que en su tiempo se compraban con cuatro monedas —dice sacando una prenda de una bolsa—. Mira, Juan, te he comprado este jersey. Pruébatelo a ver si te sienta bien.
—¿Ahora? —pregunta, un poco agobiado.
—Claro. Si no te queda bien, tendré que devolverlo. Anda, venga, no te hagas de rogar…
Patacoja se incorpora sobre la cama, se quita la chaqueta del pijama e intenta ponerse el jersey con la ayuda de Adela.
—Lo de las piezas medievales se ha puesto de moda —dice mi amigo mientras se ajusta la prenda—. La gente adora esa época y está dispuesta a pagar lo que sea con tal de recordarla. Es asombroso lo que se ha revalorizado.
—Es una fiebre pasajera —dice Adela—. Bueno, yo creo que te sienta muy bien… Te he encargado también un traje, te lo traerán esta tarde. Ya verás qué bonito es.
—Adela, yo creo que te estás pasando —gruñe Patacoja—. No tienes que comprarme nada.
—¡Ni hablar! Necesitas un cambio de imagen. Eres un hombre maravilloso y valiente, y todo el mundo tiene que saberlo —responde Adela, un poco airada—. ¡Y no me discutas!
—Bueno, yo me voy —digo—. Tengo que volver a clase.
—Oye, haré lo que pueda por ayudar a tu padre —dice Adela—. Pero tengo que consultarlo con el señor Stromber. A pesar de todo, es el jefe.
—¡Ese tipo es un canalla! —grita mi amigo—. ¡Intentó matar a Arturo!
—Ya, pero es el jefe y yo no puedo hacer nada sin su permiso —le recuerda ella.
—Ahora está en el hospital —comento—. Quizá no pueda…
—Dentro de poco estará bien. Nos ha dicho el señor Del Hierro que retrasemos todas las decisiones importantes hasta que se reponga.
—¿Cómo se va a reponer tan rápido? —digo extrañado—. Si tiene un brazo cortado…
—Le han reimplantado el brazo y, a menos que haya rechazo o alguna infección, estará en condiciones de gobernar la Fundación dentro de pocos días.
—Pero, Adela, ese hombre odia a Arturo —comenta Patacoja—. ¡No puede volver a la Fundación!
—Nadie puede impedirlo —dice Adela—. Lo siento, Arturo, las cosas están así.
—Ha querido matar a Arturo y lo volverá a intentar —insiste Patacoja—. ¡Tienes que impedirlo!
—Juan, yo hago lo que puedo. Hemos detenido a dos de sus hombres, y hay otros tres heridos. Ahora ya no es tan peligroso.
—¡Traerá más! ¡Contratará a otros matones! —insiste mi amigo—. Nada ni nadie le detendrá.
—Es que nadie quiere detenerle —dice Adela sacando más prendas de las bolsas—. Me han dicho que tu padre está negociando la venta de vuestro apellido. Dentro de poco, Stromber se llamará también Adragón.
—¡Creía que papá había desistido de venderlo! —exclamo.
—Tu padre necesita el dinero más que nunca —me rebate Adela—. Y después de lo que ha pasado en la Fundación, tendrá que contratar buenos abogados, me temo.
—¿Para qué?
—Para defenderse de todas las denuncias que le han puesto. El juzgado ha abierto diligencias por las lesiones de Stromber y de sus hombres. Aunque no se pudiera demostrar tu implicación, Arturo, los hechos inculparían al titular de la Fundación, tu padre, por negligencia en el mantenimiento del edificio. Stromber le acusa de haberse herido en la Fundación y alega que es un lugar inseguro y peligroso. Creo que Morderer y los dos soldados también quieren sacar tajada. Y ya veremos qué pasa con lo de Flavius…
—Pero si todo eso lo han provocado ellos —digo indignado.
—Pues tu padre ya puede prepararse para defender su patrimonio. Si os queda algún dinero, ha llegado el momento de usarlo. Lo siento, Arturo.
Salgo del hospital totalmente hundido. En pocos minutos me han llenado la cabeza de malas noticias.
He pasado cerca de la tienda de tatuajes de Jazmín. Encima, si es verdad lo que dijo la secretaria sobre ese tipo al que le falta una pierna, tengo que descubrir quién es… Estoy seguro de que no es Patacoja, pero no tengo ni idea de quién puede ser.
FRÓMODI salió de la cabaña de Górgula con el brazo de Forester unido a su cuerpo y eufórico por la satisfacción. Había vuelto a ser el mismo de siempre. Ahora era un hombre completo.
Crispín, que se estaba recuperando del tremendo golpe, tuvo un acceso de ira cuando descubrió que el miembro de su padre ya formaba parte del malvado conde Morfidio, ahora convertido en el rey Frómodi. Intentó incorporarse, pero los soldados se lo impidieron a palos.
—Dentro de poco podré luchar contra ese alquimista que me cortó el brazo —explicó Frómodi mientras cogía del suelo la espada alquímica de Arturo—. Creo que usaré tu espada para matarle. Aunque, claro, antes la utilizaré para matarte a ti… Y a ese escudero insolente.
—No te servirá de nada matarnos —bramó Arturo—. Tu fin está cerca y nada impedirá que caigas en el Abismo de la Muerte.
—¡Yo le sacaré de allí! —respondió Górgula acercándose a su protegido—. Frómodi vivirá siglos.
—¡Pero tú morirás pronto! —gritó Crispín—. ¡Pagarás caro lo que has hecho, maldita bruja!
—Tengo una mala noticia para ti, pequeño salvaje —respondió la hechicera—. ¡No verás amanecer! ¡Y tu padre tampoco!
Forester, atendido por Lavinia, seguía tumbado sobre la piedra. Estaba lívido y apenas podía moverse.
—Llegará el momento en que tendréis que rendir cuentas —advirtió Arturo—. ¡Nadie se libra de la justicia!
—Eres un ingenuo, Arturo Adragón. La justicia no existe. Es un invento de los débiles —replicó Frómodi—. Este mundo es injusto por naturaleza. Impera la ley del más fuerte. Y ahora, el más fuerte soy yo. Por eso vais a morir. Cuando me marche de este campamento habrá una fila tan larga de cadáveres que para escribir sus nombres necesitarán muchas páginas.
Aprovechando el discurso de Frómodi, Górgula obligó a Arturo a tomar una repugnante pócima de color verdoso.
—Bebe, maldito —gritaba la hechicera—. Te sentará bien.
Mientras, Amarofet, que acababa de recobrar el conocimiento, trataba de librarse de los dos bravucones que insistían en hacerle beber vino ácido.
—¡Bebe! —le ordenó uno de sus raptores—. ¡Ya verás qué bien te sienta!
—¡Dejadme en paz! ¡No seré vuestra diosa ni quiero beber con vosotros! —gritó inútilmente—. ¡Soltadme!
—Vamos, pequeña, no seas tonta —insistió el mayor tirando de su ropa con intención de quitársela—. Deja de protestar.
Entonces, inesperadamente, Amarofet cerró el puño y lo estampó en el rostro del soldado más joven. Todo ocurrió tan rápido que el otro ni siquiera vio cómo la rodilla de la chica se dirigía hacia su entrepierna.
Los dos hombres se retorcían de dolor en el suelo cuando Amarofet tomó una rama gruesa y les asestó dos certeros golpes.
—¡Ya os he dicho que no quiero nada con gente como vosotros!
Ahora que estaba libre, dedicó un momento a pensar qué debía hacer. Acababa de escuchar gritos que provenían del campamento y había visto cómo algunos soldados habían acudido corriendo hacia allí. Se subió a un árbol para averiguar lo que había ocurrido: Arturo y Crispín estaban prisioneros. ¡Tenía que acudir en su ayuda inmediatamente!
Se cubrió con la cota de malla de uno de los soldados desmayados, se puso un casco, tomó una espada y un escudo y, tras asegurarse de que ambos seguían inconscientes, se dirigió al campamento.
Pero, cuando estaba llegando, se detuvo en seco. Una extraña idea acababa de instalarse en su cabeza. Tomó un resto de madera carbonizada e hizo algo sorprendente: clavó la espada en un árbol y, usando la hoja como un espejo, dibujó en su rostro la letra adragoniana.
—¡Ahora estoy preparada! —afirmó—. ¡Ahora soy igual que Arturo!
* * *
Émedi estaba leyendo cuando Alexander entró en la tienda.
—¿Qué leéis, majestad? —preguntó.
—El romance de la reina Ginebra —respondió ella—. Se enamoró del caballero Lanzarote cuando ya llevaba varios años casada con el rey Arturo.
—Una gran historia de amor —aseguró Alexander—. Y como todas, una historia trágica.
—Es cierto, amigo mío; muchas historias de amor suelen rozar la tragedia. ¿Habéis estado enamorado alguna vez?
—Sí, mi reina, y con resultados nefastos. ¿Me permitís que os cuente mi historia?
—Naturalmente. Si vos queréis…
—¿Quién mejor que un mujer sensible para compartir un drama de amor? Escuchad…
Alexander sirvió un par de copas de vino dulce, cogió un laúd y, según tocaba, iba relatando su historia. Lo hizo empleando sus mejores dotes de narrador, con su mejor voz y buscando la emoción de la reina, que poco a poco se iba rindiendo ante el dramático relato. Poco después, Emedi compadecía al caballero trovador que había sido traicionado por un amor diabólico. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas.
—Y ésta es mi historia, señora. Como podéis ver, soy un hombre desgraciado que apenas puede pasar una hora sin acordarse de su amor. Casi no duermo y, cuando lo hago, tengo terribles pesadillas. No consigo olvidarla. Me he convertido en su prisionero.
—Os comprendo, querido amigo —dijo Emedi—. El amor es lo mejor y lo peor para el alma. Cuando sale mal, es una verdadera desgracia de la que ya no podemos recuperarnos.
—Oh, pero vos habéis tenido suerte. Arquimaes es un gran hombre que nunca os traicionará.
—Es cierto, pero el amor tiene rincones peligrosos que nos inquietan. Un alquimista es un ser lleno de secretos y, aunque no me cabe duda de su fidelidad, reconozco que hay pliegues en su alma que no alcanzo a descubrir. Arquimaes es, a pesar de todo, un gran misterio para mí.
—Somos dos almas en pena, majestad —dijo Alexander llenando las copas—. Por lo menos podemos consolarnos juntos.
—Vuestra presencia me regocija —dijo la reina cerrando el libro y bebiendo—. Este mundo se ha convertido en un infierno para los espíritus sensibles. Conversar es lo único que puede aliviarnos.
* * *
Amarofet entró en el campamento de los proscritos dando gritos de guerra y manejando la espada como un experto guerrero.
Todo el mundo se quedó de piedra.
Nadie esperaba que una muchacha con la cara pintada fuera en ayuda de Arturo y Crispín con la fuerza de un hombre.
El corazón de la muchacha se estremeció cuando vio a Forester sin brazo, desangrado y medio muerto, pero siguió adelante.
El propio Arturo tuvo que hacer un esfuerzo para comprender lo que estaba pasando. Ni en sus mejores sueños hubiera imaginado que Amarofet hiciera algo semejante. ¿O era que la transformación se estaba completando y la personalidad de Alexia la dominaba?
—¡Vais a pagar caro haber puesto la mano encima a Arturo Adragón! —gritó Amarofet—. ¡Vais a morir!
Dos soldados se interpusieron en su camino y cayeron atravesados por el acero de la muchacha. Otros tres la atacaron por detrás y lo pagaron con la vida.
—¡Suéltanos! —gritó Crispín, esperanzado al ver que Amarofet dominaba la situación—. ¡Suéltanos y te ayudaremos!
Pero la pócima empezaba a hacer efecto en Arturo, que la miraba igual que si viera un espejismo.
—¡Vamos, valientes, solo soy una chica con una espada! —respondió Amarofet, eufórica—. ¡Venid por mí!
—¡Amarofet! ¡No te dejes llevar por tu furia! —aconsejó Crispín.
Frómodi y Górgula no acababan de creer lo que pasaba. ¡Una estúpida chica, con la cara pintada, tenía en jaque a un montón de soldados!
—¡Hay que acabar con esto ahora mismo! —masculló Frómodi agarrando una maza—. ¡No permitiré que una mocosa humille a mis hombres!
Mientras Amarofet se enfrentaba con seis nuevos soldados, Frómodi se acercó por detrás. Crispín se dio cuenta de la maniobra del rey traidor y avisó a su compañera:
—¡Cuidado, Amarofet!
Pero fue demasiado tarde. La maza golpeó con tal fuerza la cabeza de Amarofet, que todo el mundo pensó que se la había partido en pedazos.
—¿Ves lo que te pasa por atacarme? —ironizó Frómodi dando una patada al cuerpo inerte de la joven—. Ahora tendré que matarte a ti también.
—¡Eres un cobarde, Morfidio! —gritó Arturo, enfurecido por lo que acababa de ocurrir e intentando superar el adormecimiento que la droga de Górgula le producía—. ¡Suéltame y lucha conmigo, si te atreves!
Frómodi se acercó y le agarró del cuello.
—Ya no me llamo Morfidio, chico; ahora soy el rey Frómodi. Y no voy a luchar contigo. No soy un estúpido. Además, te he reservado algo especial, ¿verdad, Górgula? Nunca volverás a ver el sol.
—¡Ni el sol ni la luna! ¡No volverás a ver nada en lo que te queda de vida! Si es verdad que eres inmortal, pasarás una eternidad en la oscuridad —añadió Górgula.
—¿Qué le vais a hacer? —gritó Crispín—. ¿Qué os proponéis, canallas?
Frómodi y Górgula intercambiaron una mirada de complicidad que congeló la sangre de los que allí estaban.
—¡Entrarás en el reino de la oscuridad para no salir jamás de él! —advirtió Górgula haciéndole beber más pócima—. Tendrás tiempo para reflexionar sobre lo que nos has hecho a mi señor Frómodi y a mí. Mucho tiempo…
—¡Destrozaste mi vida, Arturo Adragón! —gruñó Frómodi—. ¡Ahora yo voy a destrozar la tuya!
MIREIA y yo llegamos los últimos a la cafetería. Metáfora y Horacio están sentados al fondo, en su sitio favorito.
Nos ofrecen dos asientos libres y nos sentamos junto a ellos, o mejor dicho, frente a ellos. Apenas se nota, pero Metáfora está irritada, supongo que esta cita no le gusta nada.
—Por fin vamos a hacer las paces —dice Horacio con su tono más cordial—. Ahora que ya sabemos de qué lado estamos y quién quiere estar con quién, podemos llevarnos bien. El pasado está olvidado.
Si yo no supiera lo que hay entre él y yo, creería en sus palabras. No puedo olvidar la humillación que debió de suponer para él verse atacado por el dragón. Y tampoco creo que lo olvide. Incluso puede que en su interior abrigue deseos de venganza.
—Por mi parte, lo he olvidado todo —digo en tono conciliador—. Lo mejor es pasar página, ¿verdad?
—¿Qué os pasa? —pregunta Metáfora—. ¿Es que vais a ser novios o qué? Solo os falta daros besos.
—Los chicos no tienen término medio —dice Mireia.
—Eh, ojo con lo que decís —protesta Horacio—. Estamos intentando llevarnos bien, eso es todo.
—Antes, cuando peleábamos, nos regañabais, y ahora que nos llevamos bien, os burláis —digo—. No hay quien os entienda.
—Ya nos explicaréis a qué vienen esas demostraciones de amor entre vosotros —insiste Metáfora—. ¿Qué os ha ocurrido para pasar del odio al amor con tanta rapidez? ¿Es que os habéis enamorado?
—Venga, Metáfora, por favor, no sigas con eso —le pido—. Hemos hecho un pacto de paz, eso es todo.
—Un pacto de no agresión, quieres decir. Eso es muy propio de caballeros, ¿no? Y las damas, ¿dónde estamos en todo este asunto? ¿Os aplaudimos por lo buenos que sois?
—Metáfora, no entiendo a qué viene todo esto —dice Horacio—. De verdad que no lo entiendo.
—Pues viene a que los señoritos ahora son amigos y nosotras estamos hartas de ser adornos en vuestras batallas —explica Metáfora—. A eso viene.
—Estoy de acuerdo con ella —comenta Mireia—. Os creéis el centro del universo.
Horacio me mira, totalmente desconcertado. El pobre no entiende nada, igual que yo.
—Además, en vez de hacer las paces con Horacio, podías haberte dedicado a buscar lo que me has prometido —remarca Metáfora—. Me engañas y luego vienes aquí haciéndote el bueno.
—Pero, Metáfora, hemos venido a merendar juntos para sellar nuestra nueva amistad —insiste el pobre Horacio—. Los reproches que tengas que hacerle, se los puedes hacer otro día.
—Oye, tú, que Metáfora no tiene que hacerle ningún reproche a Arturo —salta Mireia—. Arturo es mi chico y ninguna bruja le va a pedir explicaciones, aunque sea hija de una profesora.
—¿Me has llamado bruja? —exclama Metáfora, fuera de sí—. ¿Te has atrevido a…?
—¡Es que lo eres! ¡No quieres reconocer que has perdido a Arturo por tu mal carácter y tampoco aceptas que ahora me prefiera a mí! ¡Eres una víbora envidiosa!
Metáfora se levanta, dispuesta a darle una bofetada, pero Horacio y yo nos interponemos para evitar que la cosa llegue a mayores.
—¡Ya está bien! ¡Dejadlo ya! —grita Horacio.
—Pues que retire lo que ha dicho —pide Metáfora—. No me dejaré insultar por esta arpía.
El camarero se acerca y nos pide que abandonemos el local.
* * *
Han dado el alta a Patacoja y acaba de llegar a la Fundación. Adela se ha ocupado de que su habitación, en la caseta del jardinero, esté limpia y cómoda.
—A partir de ahora no te faltará de nada —asegura—. Yo me ocuparé de todo. Ya lo verás, Juan.
—Por favor, Adela, no hace falta que estés todo el tiempo ocupándote de mí —ruega mi amigo.
—¿Cómo que no? ¿Es que crees que soy una desagradecida? ¿Piensas acaso que voy a abandonar a su suerte al hombre que me ha salvado la vida?
—No, no pienso eso, mujer. Solo digo que tienes otras cosas más importantes de las que ocuparte. Anda, Arturo, díselo tú.
—Adela, creo que Patacoja tiene razón —digo.
—Arturo, ya te he dicho que no quiero que le vuelvas a llamar así —me regaña—. Se llama Juan Vatman, es arqueólogo y quiero que todo el mundo le trate con el respeto que se merece. ¿Entendido?
Mi amigo y yo optamos por cerrar la boca.
—Bueno, ahora tengo que ocuparme de algunos asuntos, pero luego vuelvo para prepararte la comida —dice Adela saliendo.
Cuando nos quedamos solos, nos echamos a reír.
—Ya ves tú: hasta hace unos días, me odiaba a muerte. Y ahora no se despega de mí —explica Juan Patacoja.
—Es lógico, le has salvado la vida. Y ahora está agradecida.
—¿Agradecida? ¡Está obsesionada!
—Bueno, oye, escucha, necesito información sobre esos tipos que Stromber contrató. Morderer, Flavius y los demás…
—No creo que vuelvan a molestarte. Olvídalos.
—Quiero saber de dónde los ha sacado. Me temo que traerá más. Ten en cuenta que ha estado a punto de acabar conmigo y estoy seguro de que lo intentará de nuevo. Debo adelantarme.
—Podemos ir a ver a Escoria —propone—. Seguro que ella nos puede contar algo.
—Tengo miedo, amigo —le confieso—. Mucha gente ha estado en peligro por mi culpa.
—No debes culparte a causa de ese miserable de Stromber —dice—. Ese hombre está loco. Tiene una fijación contigo. Ya le has oído: quiere ser tú, quiere incluso tu apellido.
—Dijo que llevaba mucho tiempo buscándome. Y eso me preocupa. ¿Para qué me busca? ¿Por qué a mí?
—Tal vez porque eres inmortal —dice medio en broma.
—Vamos, hombre, eso es una fantasía. Yo no soy inmortal ni nada que se le parezca.
—Arturo, la noche que peleaste con él, en la gruta, yo mismo vi cómo resucitabas.
—Ya hemos hablado de eso y hemos determinado que…
—Ahora estamos solos y no hace falta disimular. ¡Tú resucitaste entre mis brazos, amigo! —repite—. Stromber te atravesó con su espada y pudo comprobar lo que venía buscando… ¡Comprobó que eres inmortal! Por eso te quiere, quiere tu poder.
—No lo entiendo. Si sabe que soy inmortal, ¿por qué dice que quiere matarme? Los inmortales no mueren.
—Pero igual se pueden convertir en mortales.
—¿Qué has dicho?
—Nada, divagaba… Pensaba que a lo mejor no te puede matar, pero puede hacer de ti un ser normal, sin poderes, sin fuerza…
—¿Te refieres a que conoce el medio para cambiar mi condición de inmortal por la de mortal? ¿Quieres decir que existe la posibilidad de que pueda matarme?
—Es una posibilidad.
—Pero la fuerza del dragón está en mi piel. Soy poderoso gracias al dragón y a las letras. Adragón está de mi parte.
—No tengo respuesta, amigo. No sé nada.
Me acerco a la puerta y la abro, pero me detiene con una pregunta.
—Por cierto, ¿sabes que la bala que disparó Flavius no apareció?
—Sí apareció… —digo sacándola de mi bolsillo—. Aquí la tienes. Guárdala como recuerdo. Tú también eres inmortal.
—¿Bromeas?
—Adragón la detuvo cuando estaba a punto de perforarte la cabeza. Estás en deuda con él.
—¿Cómo puedo pagarle?
—Siendo un buen amigo. La amistad es una de las cosas que más aprecia.
* * *
El general Battaglia me ha enviado un correo electrónico. Hace tiempo que no tenía noticias de él, pero, como los ríos subterráneos, vuelve a la superficie cuando menos te lo esperas.
La última vez que hablé con él me dijo que pensaba hacer un viaje a tierras del norte, en busca de pruebas de la existencia de ese Ejército Negro.
Querido Arturo:
Espero que cuando recibas este mensaje te encuentres bien. Por mi parte, estoy en buenas condiciones a pesar de la dureza del viaje.
He llegado a las tierras pantanosas y estoy haciendo una exploración con la ayuda de algunos antiguos militares que conocí en mis tiempos de soldado. Ahora se dedican a guiar a turistas, arqueólogos y cineastas. Si supieras la cantidad de productoras de cine que buscan escenarios inéditos para rodar películas, te quedarías asombrado.
Bueno, el hecho es que sigo tras la pista del Ejército Negro y parece ser que por aquí hay huellas de su paso. Ya te dije que ese ejército no es exactamente la idea que tenemos de un ejército normal y que, posiblemente, se trate de otra cosa, pero he descubierto huellas grabadas en una roca.
Ayer vimos una en la que, con muchas dificultades, pudimos leer lo siguiente: «Aquí estuvo el Ejército Negro y luchó contra los demoniquianos».
Te adjunto una fotografía para que puedas comprobarlo con tus propios ojos.
Me han dicho que dentro de unos días veremos una antigua fortaleza romana que ha sido cuartel general de hechiceros y que parece ser que pudo ser destruida por el Ejército Negro, así que está en muy mal estado. También te adjunto algunas fotografías de los paisajes que he cruzado y descubierto. Espero que este extraordinario viaje, que me está costando la salud, sirva para algo.
Recibe un atento saludo de tu amigo,
El General Battaglia
Abro los archivos adjuntos y veo que, efectivamente, hay una buena colección de fotografías, entre las cuales está la de la roca con la inscripción.
Es curioso verle ahí, subido a un caballo, envuelto en una capa de piel de cabra o algo así, con la cámara colgada al cuello, buscando un ejército que, según él mismo me dijo, nunca existió. Parece un explorador de los tiempos de las colonias, que recorrían el mundo en busca de tumbas y tesoros y se retrataban con todo lo que encontraban.
Por eso no dejo de preguntarme para qué hace todo eso. Alguien que se ha dedicado siempre al servicio de información no debería estar por ahí, perdido en lugares lejanos, arriesgando su vida para buscar algo que él mismo reconoce que no existe.
Y no puedo dejar de preguntadme para quién trabaja. ¿Quién está detrás de él?
Me cuesta trabajo creer que lo hace por simple afición.
EL verdugo removió el hierro, que ya estaba al rojo vivo, y de las brasas saltaron miles de pequeñas y peligrosas chispas anaranjadas.
Arturo estaba colgado boca abajo, a un metro del suelo; varias cuerdas sujetaban sus brazos y sus piernas y le rodeaban el vientre para mantenerlo en esa incómoda y dolorosa posición. La sangre apenas circulaba por sus venas y su cabeza pesaba como una piedra. Le dolía la espalda, apenas podía moverse y respiraba con dificultad. La droga que Górgula le había administrado había hecho su efecto y tenía los sentidos embotados. Casi no tenía conciencia de lo que sucedía a su alrededor y ni siquiera era capaz de recurrir a Adragón. Arturo estaba inutilizado y su ejército secreto no podía acudir en su ayuda. Además, temía por la vida de Amarofet y nunca la hubiera puesto en peligro. Por primera vez en su vida, Arturo Adragón era un muñeco sin voluntad.
Crispín y Amarofet, amenazados por varios soldados, le observaban con el corazón encogido, convencidos de que iba a ocurrir algo horrible.
—Ha llegado el momento, Arturo —le avisó Frómodi con satisfacción—. Vas a entrar en un reino nuevo donde no podrás hacer daño a nadie, salvo a ti mismo. Ahora sabrás lo que significa vivir en el sufrimiento.
—¡Aunque cambies de nombre mil veces, seguirás siendo una rata, Morfidio! —farfulló Arturo con dificultad.
—Cambiaré mil veces más de nombre antes de que te mueras. Pero tú no lo verás. Mírame bien, porque es la última vez que podrás contemplarme. Quiero que observes la satisfacción que me invade.
Górgula observó atentamente el hierro que el verdugo acababa de sacar del fuego y sonrió. Acercó la mano y la retiró inmediatamente para mostrar a todos que estaba ardiendo.
—Todo está listo, mi señor —afirmó—. Podemos enviar a este maldito embrujado al lugar del que procede: la oscuridad.
—¡Adelante! —se regocijó Frómodi—. ¡Estoy deseando ver cómo su mente se oscurece!
El verdugo se acercó a Arturo con el hierro en la mano, pero, cuando iba a ejecutar la sentencia, Frómodi se lo quitó de las manos y exclamó:
—¡Trae aquí! ¡Quiero hacerlo yo mismo!
—¡Yo te ayudaré! —añadió Górgula empuñando la mano de Frómodi—. ¡Yo también deseo hacerle sufrir! ¡No quiero que me olvide!
Arturo vio con horror cómo el hierro ardiente y rojizo se acercaba a sus ojos. Al principio sintió un penetrante calor y se preguntó cuándo cesaría. Pero el hierro siguió su camino y se convirtió en una cegadora luz roja. Por algún motivo, se acordó de la gigantesca bola de fuego que el hechicero Herejio había lanzado contra el antiguo castillo de Morfidio y que él tuvo que detener… En aquella ocasión estuvo protegido por la fuerza de las letras y, a pesar de que el fuego le había herido de muerte, recuperó la vida.
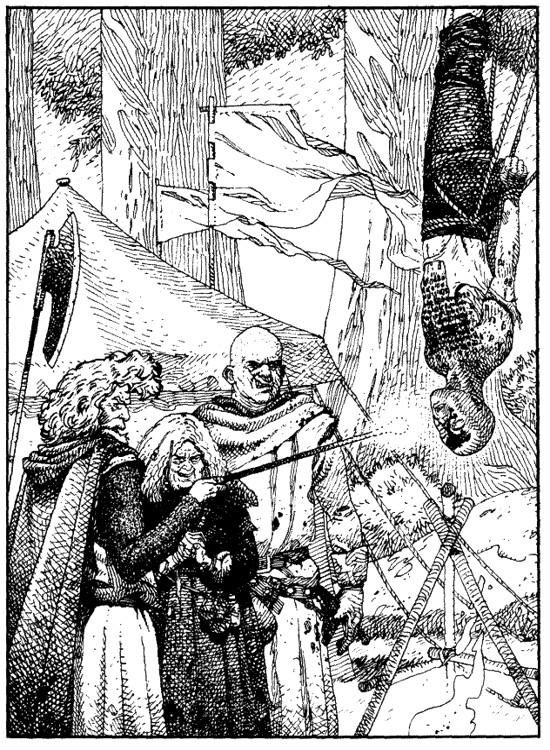
Pero ahora era diferente. El mundo sería negro para siempre. Negro y oscuro como la noche, como la tinta de Arquimaes, como la muerte.
El contacto con el hierro le produjo una convulsión general que le acompañó hasta que entró en el mundo de la oscuridad, igual que cada noche, cuando se iba a dormir, solo que ahora no volvería a ver la luz.
Aunque la pócima había adormecido sus sentidos, un terrible dolor se instaló en todo su ser. De esta manera, el joven caballero, que estaba destinado a dirigir un ejército increíble y a crear un reino de justicia llamado Arquimia, acababa de perder la vista para siempre.
Acababa de entrar en el reino de la oscuridad.
* * *
El día era claro y el valle de Ambrosia estaba precioso. El olor de la hierba y las flores, el canto de los pájaros y los alegres colores embriagaban los sentidos.
—No debemos alejarnos demasiado —advirtió Emedi—. Los demoniquianos rondan por aquí y podrían darnos un disgusto.
—Mi espada les convencerá de que no somos presa fácil, mi señora —respondió Alexander de Fer—. Hace un día perfecto para dar un paseo a caballo y sentirnos libres. Y os aseguro que nadie nos lo impedirá.
—Sois un imprudente. Tenéis el ímpetu de los jóvenes guerreros —respondió la reina—. Nada os da miedo.
—Efectivamente. Por eso os invito a una carrera hasta el pie del monte Fer… Cabalguemos y olvidemos los sinsabores del mundo que nos rodea. Que nada enturbie este momento de libertad. Que sepan que no les tememos.
—Arquimaes y Leónidas me regañarán —dijo con la respiración agitada—. Pero de vez en cuando es bueno hacer una locura… ¡Vamos allá!
Espolearon sus caballos y emprendieron una cabalgada a favor del viento, que pareció acompañarlos. El cabello rubio de Émedi parecía oro, y la armadura de Alexander, plata; los elementos preferidos de los alquimistas.
Algunos pájaros les acompañaron durante un buen rato y Émedi, después de todo lo que había sufrido durante los últimos meses con la derrota de su ejército, la muerte de Alexia y la desolación de Arturo, se sintió renacer.
Poco imaginaba que iba a ser su último día de libertad.
* * *
Cuando las espadas de los soldados de Frómodi cortaron las cuerdas, el cuerpo de Arturo cayó al suelo como un fardo. El barro ocultó durante algún tiempo el amasijo de carne quemada en que se había convertido su rostro, y la humedad alivió un poco su dolor.
Las risas y los golpes de los soldados le devolvieron la conciencia y, durante un momento, se sintió vivo… Vivo y muerto a la vez. Estaba ciego y le resultaba imposible calcular de dónde vendría la próxima agresión.
—¡Dejadlo! ¡No quiero que le matéis! —ordenó Frómodi—. Me interesa que siga vivo, a ver si ahora le sirve de algo ser inmortal.
—Dentro de unos meses será una piltrafa humana —auguró Górgula—. Un caballero sin ojos vale menos que un caballo sin patas. Nadie le querrá, sus amigos le abandonarán, sus poderes desaparecerán… Antes del invierno, se habrá suicidado.
—Yo espero que dure más —deseó Frómodi—. Me gustaría saber que le quedan años de vida. Muchos años.
—¡No creáis que os vais a salir con la vuestra! —advirtió un enfurecido Crispín—. ¡No descansaremos hasta que recibáis vuestro castigo!
—¿Nuestro castigo? —ironizó Frómodi—. ¡Vosotros sois nuestro castigo! ¡Si no hubierais existido, nuestra vida sería mejor!
—¡Mi padre nunca os hizo nada! —añadió el escudero—. ¡Y le habéis destrozado la vida!
—Tu padre es un proscrito que no merece vivir… Da gracias de que no os mate a todos antes de partir de este asqueroso campamento. ¡Proscritos del infierno!
—Sí, da gracias de que no os convierta a todos en cerdos, como habéis hecho con el rey Benicius —añadió Górgula—. Lo hiciste tú, ¿verdad, bruja?
—¡Y lo haría contigo si pudiera! ¡Suéltame y comprobarás si soy capaz! —gritó Amarofet, que ya se parecía mucho a Alexia.
—¡Pobre Benicius! De nada le ha valido guerrear y conquistar territorios. Al final ha acabado convertido en un cerdo… —se lamentó Górgula—. ¡Por vuestra culpa!
—¡Tú acabarás igual, bruja! —añadió Amarofet—. ¡Te lo aseguro! ¡Suéltame! ¡Suéltame y enfréntate conmigo!
La hechicera se disponía a descargarle un golpe, pero Frómodi la detuvo.
—¡Déjala! Si es verdad que quiere tanto a Arturo, le servirá de bastón. Un ciego, una bruja y un chiquillo con un padre manco. ¡Proscritos y escoria! Quiero ver cómo van perdiendo las ganas de vivir. Y cómo acaban arrastrados en el fango.
Arturo gimió y Amarofet intentó levantarle.
—¡No veo nada! —se lamentó—. ¡Nunca volveré a ver!
—¡Yo seré tus ojos, Arturo! —dijo Amarofet en un intento de consolarle—. ¡Yo veré por ti!
Frómodi y Górgula lanzaron unas estridentes carcajadas que acallaron las demás voces. Estaba claro que se habían salido con la suya y eso les hacía muy felices.
ESTA noche no puedo dormir. Después de todo lo que ha pasado últimamente, estoy un poco nervioso. Sobre todo por las cosas que no comprendo.
Estaba a punto de acostarme, pero creo que antes voy a ir a ver a mamá para hablar un rato con ella, a ver si me tranquilizo. Aunque, pensándolo bien, esta noche voy a bajar al sótano para visitar el sarcófago, así estaré más cerca de ella.
La escalera está vacía y en la Fundación reina el silencio. Todo el mundo está acostado. Es una buena ocasión para visitar la tumba de mamá.
He cogido la llave que abre la puerta de los sótanos, pero, ahora que estoy a punto de introducirla en la cerradura, veo que el cuarto de los porteros, Mahania y Mohamed, está encendido. ¿Por qué estarán despiertos a estas horas?
Tentado por la curiosidad, me acerco hasta la puerta, pero no veo nada, es decir, no les veo a ellos. La luz de la portería está encendida, así que supongo que estarán dentro de la vivienda. Seguramente, se les ha olvidado apagar la luz. Vaya, también han dejado la puerta abierta… Qué curioso…
Empujo un poco la puerta y veo que, efectivamente, no han echado el cerrojo. Seguro que están fuera, en el jardín. Aunque a lo mejor están acostados.
—Hola…
Nadie me responde.
—Mahania… Mohamed…
¿Estarán dormidos?
—Hola, ¿hay alguien?
¿Por qué me preocupo? En realidad, no es alarmante que se hayan dejado la puerta abierta, pero…
Entro y echo una ojeada… No hay nadie.
—Hola, soy yo, Arturo…
Voy a apagar la luz y a cerrar la puerta; así, cuando se despierten mañana, ni se darán cuenta de lo que ha pasado… Es curioso, pero la luz del salón también está encendida. Creo que debo asegurarme de que todo está bien… Entro y me acerco a la puerta del dormitorio, que está entreabierta. Tampoco hay nadie.
¿Qué puede haber pasado? ¿Dónde estarán? ¿Y qué hacen en la mesa del comedor estas fotografías? Me acerco a mirar.
Son fotos de familia de Egipto… Sus padres, sus… ¡Un bebé! ¿Quién será?… Hay un nombre aquí detrás… Está escrito con lápiz y apenas se puede leer… Al… amed… nada, no hay forma de descifrar lo que pone.
—Arturo, ¿qué haces aquí? —pregunta Mahania, que acaba de llegar.
—Es que he visto la luz encendida y he venido por si pasaba algo…
—Mohamed y yo estamos haciendo limpieza en el sótano. He venido a buscar una botella de detergente… Deberías estar en la cama.
—No podía dormir y he bajado para visitar la tumba de mamá… pero me he desviado cuando he visto que había luz —digo—. Estaba preocupado.
Empieza a recoger las fotos y me quita la que tengo en la mano.
—Trae, voy a guardar todo esto —dice.
—¿Quién es el bebé?
—Un familiar de Mohamed. Nos la acaban de enviar —explica—. No lo conoces.
—Pues para ser una foto nueva, está muy gastada.
—No he dicho que sea nueva, he dicho que nos la acaban de enviar, que es muy diferente —responde en un tono bastante agrio—. Es privado.
—Lo siento. Ya me voy…
—Ten cuidado cuando bajes, que tu padre y Sombra están ahí abajo trabajando —me avisa.
—¿En el sarcófago?
—Exactamente. Así que ve con cuidado, no vayas a asustarles.
Mahania me ha desconcertado esta noche. Nunca me había hablado con ese tono. Siempre me ha tratado como a un hijo, pero hoy parecía otra persona, seria y desagradable. Espero que no se haya enfadado conmigo por haber entrado en su casa sin su permiso y por haber cogido la foto de ese niño.
Desciendo por la escalera que lleva al tercer sótano, el que guarda el sarcófago de la reina Emedi, donde está el cuerpo de mi madre. Como ya estoy prevenido, voy con cuidado para no sobresaltarlos.
—Papá, Sombra, soy yo, Arturo… ¿Puedo pasar?
—¿Cómo es que estás despierto a estas horas? ¿Ocurre algo? —pregunta papá.
—Es que no podía dormir y he decidido bajar a ver a mamá… Bueno, quiero decir, su tumba… Y vosotros, ¿qué hacéis?
—¡Mira! Ya casi hemos terminado nuestro trabajo… Dentro de poco podremos resucitar a mamá.
—Papá, ya sabes lo que opino sobre ese asunto —digo—. Espero que al final me hagas caso.
—Arturo, hijo, llevo años trabajando para devolverle la vida y, ahora que ya lo tengo casi todo preparado, no puedes pedirme que renuncie. Debes creer en mí.
Sombra, que hasta ahora ha estado callado, deja sus utensilios de trabajo y me presta atención.
—Arturo, tu padre y yo hemos trabajado mucho en este asunto. Hemos soportado todas las humillaciones de Stromber y Del Hierro para poder concluir nuestra obra —dice—. Podrías, al menos, agradecernos nuestro tesón.
—Y os lo agradezco, Sombra. Ya sabes que valoro mucho vuestro esfuerzo, pero… pero esto es una locura que no funcionará. La gente no resucita.
—La fórmula de Arquimaes es infalible. Ha funcionado otras veces y ahora volverá a hacerlo. ¿Sabes que resucitó a la reina Emedi hace mil años?
—¿Cómo sabes eso? ¿Cómo puedes estar seguro de que ocurrió en realidad?
—El general Battaglia se lo ha contado a tu padre. Le ha llamado esta tarde y le ha dicho que…
—¿Qué te ha contado, papá? —pregunto impaciente.
—Pues eso, que ha encontrado pruebas que demuestran que Arquimaes resucitó a la reina emediana. Dice que está tras la pista de una máscara de plata que la reina llevó después de su resurrección.
—¿Y para qué llevaba la reina una máscara, si puede saberse?
—No lo sabemos, pero puedes estar seguro de que el general lo des cubrirá —responde con la convicción del que cree en lo que dice—. Y lo verás.
—¡No descubrirá nada! Pero si ni siquiera es capaz de encontrar las huellas de ese Ejército Negro que está buscando. Vamos, vamos, os creéis todo lo que os cuentan.
En ese momento, entra Mohamed.
—He terminado de limpiar lo de arriba —dice—. Si no me necesitan, voy a acostarme.
—Gracias, Mohamed —responde papá—. Que duermas bien.
—Hasta mañana —dice antes de salir.
Me acerco al sarcófago y veo que está limpio, aunque las placas laterales están ahora llenas de inscripciones. Es verdad que están a punto de terminar. El pergamino sigue entre las manos de Emedi.
Como no he preguntado qué está haciendo Mohamed, Sombra se siente obligado a darme una explicación:
—Estamos preparando unas salas para la exposición de los objetos del instituto.
—Ah, me alegra saber que la vamos a hacer —digo—. ¿Ya hay fecha?
—Todavía no, pero falta poco.
—Bien, estaré atento.
LOS soldados de Frómodi estaban recogiendo sus enseres y disponiéndose para la marcha. Habían logrado con creces aquello que les había llevado a Amórica y ahora debían volver a sus dominios.
—Mi señor, los hombres están listos —informó el capitán.
—Partiremos mañana al amanecer —ordenó Frómodi—. Prefiero viajar de día. La noche es muy traicionera y estos desgraciados podrían tendernos alguna trampa en cuanto salgamos del campamento.
—¿Llevaremos prisioneros? —quiso saber el oficial.
—¡Claro que sí! No quiero perder de vista a Arturo… Es el cebo perfecto para atraer a Arquimaes —respondió el rey—. Atadle al carro, junto a su escudero y a esa chica. Estoy seguro de que cuando el alquimista sepa que están en nuestro poder no podrá resistir la tentación de liberarlos. Le devolveré la estocada que me dio en Emedia.
—Me llevarás contigo, ¿verdad? Me has prometido riquezas y poder. Me juraste que me convertirías en tu hechicera real —recordó Górgula—. ¿Cumplirás tu promesa, rey Frómodi?
—Tendrás que prometerme que no me harás lo mismo que le hiciste al pobre Benicius, al que enfermaste de lepra.
—¡Me traicionó! ¡Me trató como a una basura! ¡Él se lo buscó!
—Bien, pues te voy a explicar lo que haremos. A partir de ahora, tendrás siempre dos guardianes a tu lado. Si algún día te vuelves contra mí, con motivo o sin él, te darán tu merecido. Mientras tanto, disfrutarás de todos los beneficios de ser mi hechicera favorita. Para que la gente te quiera más, te llamaremos maga. Serás la Gran Maga Górgula del rey Frómodi, ése será tu nuevo título. Seremos más famosos que el legendario rey Arturo y su mago Merlín.
—¡La Gran Maga del rey Frómodi! —exclamó la hechicera—. ¡Me gusta!
—Ah, y cuando lleguemos a mi castillo, quiero que cuides tu aspecto. No me gusta nada esa pinta que llevas. Debes hacer honor a tu cargo. Quiero que vistas de acuerdo a tu rango.
—Sí, mi señor, te aseguro que no te defraudaré. Haré todo lo que me pidas.
—Lo sé, Górgula, lo sé —convino Frómodi—. Estoy seguro de que lo harás. Si lo cumples, te cubriré de oro, pero si me fallas, lo lamentarás mucho.
—Cuenta conmigo, mi señor.
—Cuando consiga el pergamino de Arquimaes, te encargaré algo especial. Veremos entonces qué clase de hechicera eres —dijo frotándose la espada, que le picaba.
* * *
—¿Cómo los habéis dejado salir solos? —gritó Arquimaes—. ¡Ha sido una locura!
—Dijeron que solo iban a dar un paseo a caballo por aquí cerca —se defendió Leónidas—. Prometieron que no se alejarían.
—¡El valle está lleno de demoniquianos! —gritó el alquimista fuera de sí—. ¿No sabéis el peligro que representan?
Leónidas optó por no responder. Arquimaes estaba alterado y no atendía a razones.
Las últimas patrullas que habían salido en busca de los dos jinetes volvieron al campamento, ahora que ya anochecía y la oscuridad impedía seguir pistas.
—Hemos buscado por todas partes, pero no los hemos encontrado —dijo Puño de Hierro descabalgando sudoroso—. Las huellas se pierden al pie del monte Fer. Y no hay rastro de demoniquianos. Con toda seguridad estaban solos cuando desaparecieron.
—¿Queréis decir que se han volatilizado? —preguntó Arquimaes—. ¿O que se los ha llevado un dragón?
—No, maestro, quiero decir que Alexander nos ha engañado —respondió con firmeza Puño de Hierro—. Creo que ha secuestrado a nuestra reina.
Arquimaes le miró con el rostro descompuesto. Las palabras del caballero le sonaron a excusa hasta que empezó a recordar.
Alexander de Fer había aparecido encadenado en las mazmorras de los demoniquianos, torturado y al límite de sus fuerzas, allá en Carthacia.
Después, la historia de su enamorada, que le había llevado al borde de la traición. Una traición que se consumaba ahora, ante sus propias narices.
—Si tenéis razón, hay que avisar a Arturo —dijo Arquimaes—. Debe saber lo que ha ocurrido. Hemos sido engañados.
* * *
Arturo empezó a sentir alivio cuando Crispín, siguiendo los consejos de Amarofet, le aplicó algunos ungüentos sobre las heridas. Desde que el hierro ardiente le había quemado los ojos, no había disfrutado de un momento de paz. Ahora, por fin, empezaba a sentirse reconfortado.
—¿Dónde estoy? —preguntó Arturo.
—En la cabaña de Borgus —dijo Crispín—. Somos prisioneros.
—¿Es de día o de noche? —preguntó Arturo—. Estoy confuso.
—Está anocheciendo. He oído decir a los soldados que partiremos mañana por la mañana —explicó Amarofet—. Nos llevan al castillo de Frómodi.
—Ese miserable quiere atraer a Arquimaes —musitó Arturo—. ¡Quiere robarle la fórmula y vengarse de él! ¡Soy su cebo!
—¡Tenemos que hacer algo! —gruñó Crispín—. ¡Debemos escapar!
—¡No podemos hacer nada! Yo estoy inutilizado y vosotros estáis vigilados. Es mejor esperar. Arquimaes no se dejará engañar y nos liberará —aconsejó Arturo—. Tengamos paciencia.
—Mi padre está muy mal —se lamentó Crispín—. Necesita ayuda urgente o morirá.
—Yo le ayudaré —se ofreció Amarofet—. Le curaré. Soy una diosa, una princesa y una maga. Puedo hacer lo que quiera.
Arturo agarró la mano de la muchacha con fuerza y dijo:
—¡No hagas hechicería con él! —ordenó Arturo.
—Haré lo que sé. Recuerdo cosas que…
—¡Haz lo que te digo, Alexia… Amarofet! ¡Cicatriza su herida con fuego!
La joven, aunque sorprendida por el error de Arturo, comprendió que no era el mejor momento para discutir y se levantó. Se acercó al centinela y le pidió permiso para encender una hoguera.
—¿Y para qué quieres encender un fuego si estáis muertos? —preguntó Asedius en tono jocoso—. Los muertos no necesitan fuego.
—Es para cicatrizar la herida de Forester —añadió la muchacha—. No deja de sangrar.
—Déjale que se muera. Cuando nos marchemos mañana, esto quedará arrasado y ya no hará falta ningún jefe —respondió Yelmax, su compañero.
—¡Sois crueles e inhumanos! —exclamó Crispín—. ¡Ojalá os veáis algún día en la misma situación!
—Nosotros solo cumplimos órdenes —se disculpó el primer soldado—. Si el rey se entera de que os hemos dado algo sin su consentimiento, nos encerrará.
—Entonces, pedidle permiso —sugirió Amarofet—. Decidle lo que está pasando.
—¿Por qué habríamos de hacer algo así? —preguntó el hombre—. Nadie hace las cosas gratis.
Crispín y la chica se miraron. Necesitaban algo que ofrecer a aquellos ambiciosos soldados.
—¡Tengo oro! ¡Una corona de oro! —exclamó Crispín—. Era del rey Benicius. Si nos ayudáis, os la entrego.
—Claro, pero tienes que dárnosla antes —respondió el astuto Asedius—. Danos esa corona y hablaremos con Frómodi.
—¿Qué garantía tenemos de que luego cumpliréis vuestra palabra? —preguntó Crispín.
—Ninguna, chico. Tienes que confiar en nosotros. Si no, tu padre morirá esta misma noche —argumentó Yelmax—. ¡Decídete!
—¡Aceptamos! —dijo Crispín—. Nos fiamos de vosotros. No tenemos nada que perder.
—¿Dónde está esa corona de oro? —preguntó Asedius.
—En la cabaña de mi padre. Puedo acompañarte y entregártela. Está enterrada debajo de un gran arcón de madera.
Los dos soldados se alejaron unos pasos y, después de intercambiar algunas palabras, volvieron a la cabaña junto a sus prisioneros.
—Está bien, pero si intentáis alguna treta, no tendremos piedad con vosotros. Si esa corona es buena, hablaremos con el rey para que os autorice a curar a este desgraciado —advirtió Yelmax.
—Tú me acompañarás. Pero si tratas de escapar, tu padre morirá —amenazó Asedius—. ¡Vamos, deprisa!
Crispín dio un paso adelante y se puso al lado del soldado. Amarofet le rozó el hombro y le dirigió una mirada de ánimo.
—Todo irá bien —la animó el escudero—. Cuida de ellos. Ahora volvemos.
Los dos se alejaron aprovechando la oscuridad de la noche. Arturo, Amarofet, Forester y Lavinia sabían que sus vidas dependían de la astucia de Crispín.
ESTAMOS en clase y Norma nos está explicando una curiosa teoría sobre los pergaminos egipcios.
—En el año 1880 encontraron en Egipto un pergamino que estaba dividido en 37 fragmentos. Cuenta la historia de un hombre que entró en el mundo de los muertos para buscar a su mujer —explica mientras proyecta unas imágenes sobre la pizarra electrónica de la sala de audiovisuales—. Ahora sabemos que los egipcios solían escribir y dibujar guías para familiarizar a la gente con ese reino tenebroso. O sea, para visitar el mundo de la muerte.
Mireia, que está a mi lado, me da un codazo para llamar mi atención.
—Oye, Arturo, si yo muero, ¿vendrás a buscarme al reino de los muertos? —me pregunta en voz baja.
—No te preocupes, Mireia, no te morirás —le digo.
—Yo solo quiero saber si vendrías a buscarme.
Norma nos traduce una parte de ese pergamino, en la que varios jueces dan la bienvenida al escriba fallecido. Su mujer, muerta años atrás, le recibe, lo que le causa una gran alegría.
—La gente encargaba papiros que debían servirles de guía para visitar el reino de los muertos —añade—. Además, se hacían construir una cámara sellada y la llenaban de todo lo que, presumiblemente, iban a necesitar en la otra vida. En aquellos tiempos, los cuerpos se embalsamaban con sal, resina, aceites y especias, cuya formula sigue siendo un secreto.
—Oye, si me embalsaman, ¿me seguirías queriendo? —pregunta Mireia.
—Luego hablamos, ahora déjame escuchar, que esto es muy interesante.
—Esto es un rollo —responde airada—. ¿A quién le puede interesar descifrar unos dibujos de hace más de tres mil años que cuentan historias fantásticas de muertos? Pero si parece un tebeo.
—Osiris, el dios de los muertos, asesinó a su hermano. Pero el muerto resucitó y, desde entonces, la gente vivía con la esperanza de resucitar —explica Norma—, como se puede ver en estos dibujos.
Metáfora, que está sentada al lado de Horacio, no me ha mirado una sola vez.
—Pero no sabríamos nada de todo esto sin la existencia de los escribas. Estos artistas lo anotaban todo y formaban parte de una casta importante, junto a los soldados y a los sacerdotes. Los antiguos egipcios llegaron a asegurar que esta profesión era «la más bella de todas». Incluso, algunos escribas fueron ascendidos a la categoría de príncipes… A ver si alguno de vosotros consigue alcanzar semejante honor… Que escribir no es tan malo como creéis…
—Escribir y leer es lo más aburrido del mundo —dice Andrés—. Es mejor morir atropellado que pasarse la vida entre libros.
—En contra de lo que tú y algunos más opináis, la escritura es una técnica muy avanzada que consigue que vivamos más o menos bien. «El que escribe, permanece», decían en aquellos tiempos —replica Norma—. Espero que el tiempo no os convierta en polvo y vuestras vidas acaben en el peor de los olvidos. La clase ha terminado. Podéis salir al recreo…
—Menos mal que ha acabado —se queja Mireia—. Si llega a durar un minuto más, me suicido. ¡Menudo petardo de clase! Pero si los egipcios ya no existen.
—Sí, existen.
—Bueno, me refiero a los de los tiempos de los faraones.
—Hay cosas que permanecen siempre. El Egipto de los faraones vive aún…
—Sí, en el mundo de los muertos. Anda, vamos a tomar algo. Te voy a invitar a un zumo, a ver si se te sube el ánimo, que te veo muy bajo, Arturo… ¿Quieres contarme qué te pasa?
—Bah, no pasa nada. Es que últimamente han ocurrido muchas cosas en la Fundación y estoy un poco… descentrado. No es nada, de verdad.
Entramos en el patio y Cristóbal se nos acerca rápidamente.
—Arturo, me ha dicho mi padre que te recuerde que la convención es dentro de dos días.
—Lo sé, gracias por decírmelo —respondo—. Dile que tengo mi discurso preparado.
—Se lo diré. Le he pedido permiso para asistir y me ha dicho que lo va a intentar. Así que es posible que me tengas cerca.
—¿Para qué quieres tú ir a un sitio así? —le pregunto.
—Hombre, a mí me gustaría saber lo que vas a contar. Quiero saber más sobre ti. Ya te he dicho muchas veces que ese dragón me interesa.
—Cristóbal, eres un poco absorbente —dice Mireia—. Yo sí que le acompañaré. A mí sí me interesa saber lo que pasa con sus sueños…
Metáfora y Horacio se acercan sonrientes.
—Hola, Arturo —dice Horacio—. Oye, me gustaría enseñarte una cosa… ¿Quieres venir conmigo?
—Es que la clase va a empezar dentro de poco.
—Venga, anda, si no vamos a tardar nada —insiste—. Estaremos de vuelta antes de que toque la sirena.
—Vale, está bien —accedo, para que vea que no le tengo ni miedo ni rencor—. ¿Dónde vamos?
—Al jardín. Detrás de la caseta del jardinero.
—Voy con vosotros —se apunta Cristóbal.
—Tú eres un mocoso y esto es cosa de hombres —responde Horacio—. ¡Quédate aquí!
Cristóbal ha comprendido que no vale la pena insistir, así que da un paso atrás en señal de retirada.
—Bueno, vale, me quedaré, pero que conste que no es justo —protesta—. Yo solo quiero…
Horacio le ignora y me rodea el hombro con el brazo, como si fuésemos amigos de toda la vida.
—Bueno, Arturo, ahora vas a formar parte de mi grupo de amigos —dice—. Metáfora me ha contado muchas cosas sobre ti. Y me gusta lo que dice, me gusta mucho…
—¿Qué cosas te ha contado?
—Bueno, cosas que para mí tienen mucho valor… Oye, por cierto, ahora que estamos solos, ¿ese dragón sigue vivo? ¿Crees que puedes enseñarme cómo funciona? ¿Dónde te lo has hecho?
—Ese dibujo es de nacimiento. Y no es para jugar. Ya sabes a qué me refiero.
—Claro que lo sé. Por eso, ahora que somos buenos amigos, me vas a demostrar tu buena fe enseñándome cómo puedo conseguir uno para mí. ¿Verdad que lo vas a hacer?
Me parece que Horacio no ha comprendido nada. Creo que tendré que explicarle que se equivoca.
—Además, los amigos están para ayudarse —insiste—. Yo te integro en mi grupo y tú me enseñas el truco del dragón.
—Es que no hay truco, Horacio. Ya te digo que es algo de nacimiento.
—¿No me lo quieres enseñar? O sea, yo me porto bien contigo y tú sigues sin confiar en mí.
—No es eso. Mi dragón no es un juguete.
—Claro, yo tampoco. Ven, te voy a presentar a mi gente…
* * *
Patacoja y yo llegamos de noche al cuartel general de Escoria. Está borracha como una cuba: tumbada en su sillón favorito, rodeada de cajas de vino vacías y cantando como una desesperada.
—Vaya, otra vez por aquí —dice cuando nos ve—. El tullido y el chico del dragón. ¿Qué os trae por mi casa? ¿Qué queréis de la vieja Escoria? ¿Traéis vino? ¿Traéis dinero?
—Hola, Escoria —dice Patacoja—. Te traemos un poco de todo… Aquí tienes dos cajas de vino y cincuenta euros.
—Poco dinero para lo que me debes… Pero dame el vino, que yo me ocupo de guardarlo.
—Necesitamos información —dice mi amigo—. Buscamos a un tipo que se hace llamar Morderer y a otro que se llama Flavius… ¿Sabes algo de ellos?
—¿Bromeas? Pero si Flavius ha salido en todos los periódicos… Del otro hay menos material… Es muy curioso que aparezcan vestidos al estilo de la Edad Media, ¿no? ¿Morderer?… Oye, ¿ése no era un caballero medieval que luchaba contra el rey Arturo?
—Es que han resucitado en nuestra época —bromea Patacoja—. Necesito saber quién es. Anda, ponte a trabajar antes de que pierdas el sentido —dice ayudándola a levantarse—. Venga, vamos a tu oficina.
Entre los dos la transportamos hasta el interior del desvencijado local, que sigue repleto de papeles, recortes, bolsas de basura y, sobre todo, de ordenadores, o de piezas de ellos. Ahora hay todavía más cables que la otra vez.
—Esto está a reventar —dice Patacoja—. ¿Qué ordenador vas a usar?
—Ese de ahí —dice señalando un equipo formado de piezas, con las tripas al aire—. Tiene una excelente conexión Wifi que no falla nunca… Te conseguiré lo que quieras, ya lo verás.
La sentamos en una silla que hay ante el equipo y, milagrosamente, consigue ponerlo en marcha.
—Mientras yo hurgo un poco en la red, podéis mirar ese montón de ahí —nos recomienda—. Encontraréis mucho material sobre ese Flavius. Y sobre vuestra amiga Adela, la jefa de seguridad… ¡Vaya número que han montado!
—Ella no hizo nada —la defiende Patacoja—. Fue ese tipo, que empezó a disparar como un loco. A mí casi me mata.
—Ya he visto la foto. Te portaste como un héroe para salvarla —se burla—. Ojalá yo tuviese a alguien dispuesto a jugarse la vida por mí. Esa chica tiene mucha suerte.
Mientras habla, hemos revisado varios recortes de prensa en los que se ve la foto de Patacoja luchando con Flavius.
—¿Qué queréis saber de ese tal Morderer? —pregunta Escoria, que parece haber recuperado la conciencia, a pesar de que sigue con el vino—. Hoy me siento capaz de penetrar hasta en los archivos más secretos del mundo. Decidme exactamente qué buscáis…
—Morderer estaba contratado por Stromber —explica mi compañero—. Queremos saber quién es en realidad, de dónde proviene…
—Dadme un par de minutos y os lo cuento todo…
Patacoja sonríe cuando encuentra una foto en la que se le ve junto a Adela, después de la lucha con Flavius.
—Me parece que Adela te gusta, ¿verdad? —le pregunto.
—Siempre me llamó la atención, pero nunca hubiera imaginado que el destino me daría una oportunidad de ganarme su confianza…
—Su corazón… —le corrijo.
—Bueno, es casi lo mismo. En el fondo, el amor tiene mucho que ver con la confianza, ¿sabes?
—Por eso no me amas, ¿verdad, héroe? —interviene Escoria—. ¿Le has contado al chico lo que hubo entre tú y yo?
—¡Calla y sigue trabajando! —responde Patacoja—. Lo nuestro es historia.
—¿Habéis tenido un romance? —pregunto un poco sorprendido—. Vaya sorpresa.
—No tiene nada de extraño —dice Escoria—. Antes, yo era una belleza, ¿verdad, Johnny? Pero la vida me jugó una mala pasada y todo se estropeó entre nosotros: me alcoholicé y te perdí… Dime: ¿tengo alguna esperanza de recuperarte?
—¡Vamos, deja de decir tonterías y acaba de una vez, que no vamos a estar aquí toda la vida!
—Pues acercaos, que tengo un regalito para vosotros —dice triunfante—. Ahora veréis que todavía puedo servir para mucho.
Dejamos los recortes y nos acercamos a la pantalla.
—Mirad… Ese tal Morderer se llama Trenko y es un asesino. Es alemán y participó en un asalto a un colegio hace algunos años. Murió mucha gente… Más de cien personas. Fue noticia en la televisión.
—¡Qué barbaridad! —exclamo, aturdido por la violencia de las fotografías que aparecen en pantalla—. ¿Ese tipo de la barba es Trenko?
—Es él. Mirad, ¿a que parece peligroso?
—Pero ¿de qué le conoce Stromber? ¿Cómo ha acabado este individuo trabajando en la Fundación? —pregunta Patacoja.
—Si te quedas esta noche conmigo, te daré todos los detalles —propone Escoria.
—Deja de decir tonterías y cuéntanos lo que sabes —ordena mi amigo Patacoja.
—Trenko estuvo en la cárcel y, para rebajar su pena, participó en un grupo de teatro. Actuó en varias cárceles y, no sé exactamente dónde ni cómo, entró en contacto con vuestro anticuario. Se hicieron amigos y ya conoces el resto.
—Me gustaría saber algo más —dice Patacoja—. ¿Cómo puede un anticuario tener contacto con un asesino que proviene de una zona tan alejada?
—Porque él también viene de allí —asegura Escoria—. Dame un poco de tiempo y descubriré hasta la hora en que nació. Te aseguro que te contaré toda su vida si me das alguna esperanza de que…
—¡Te pagaré lo que me pidas! —la interrumpo—. ¡Consigue su biografía y te daré mucho dinero!
—¿Dinero? ¡No estoy hablando de dinero! —responde la mujer—. Lo que yo necesito es un hombre que me cuide. Eso es lo que necesito.
Parece que, con unos cuantos tetra briks y tratándose de Patacoja, a Escoria le puede el corazón…
—Escucha, Escoria, lo nuestro terminó y nunca volverá a funcionar —explica Patacoja—. Pero esto es muy importante para nosotros. Consigue esa información y te ganarás nuestro aprecio.
—¡Y vuestra protección! ¡Juradme ahora mismo que me cuidaréis y que no dejaréis que me muera aquí, sola, entre las ratas y rodeada de basura! ¡Vamos, juradlo!
Patacoja y yo nos miramos y tratamos de leernos el pensamiento. Hay algo más en lo que estamos de acuerdo: en que apreciamos a esta vieja bruja llamada Escoria.
—Te aseguro que haré lo que pueda por sacarte de aquí —le prometo solemnemente—. Ayúdame a desenmascarar a Stromber y buscaré la manera de que mejores tu situación. Te lo juro.
—Y yo te prometo que también te ayudaré —añade Patacoja—. Haré todo lo que me sea posible.
—Pero no volverás conmigo, ¿verdad, Johnny? —dice la mujer con un tono de amargura.
—Lo siento, Escoria, pero no puedo… Lo siento de verdad —dice Johnny, o Patacoja, o Juan Vatman, que ya no sé ni cómo llamarle.
—Está bien. Os prometo que encontraré todos los datos de ese anticuario y os lo serviré en bandeja. Lo hago porque me caéis bien, pero también quiero vengarme de ese tipo por haber puesto tu vida en peligro. Lo hago por lo que pudo ser y no fue. Volved dentro de unos días. Os daré una sorpresa, ya lo veréis.
CRISPIN y Asedius eran dos sombras que caminaban despacio, cerca de los árboles, ocultándose para no ser vistos ni reconocidos. Se cruzaron con dos mujeres que ni siquiera les prestaron atención y siguieron su camino hasta la cabaña de Forester, en el centro del campamento.
—Entra primero, chico —le ordenó el soldado—. Y no hagas tonterías.
Crispín obedeció la orden y penetró en la pequeña y fría cabaña. Entonces sintió una oleada de nostalgia que lo dejó paralizado. Hacía tantos meses que había abandonado su hogar y lo había echado tanto de menos…
Observó los pocos muebles desvencijados y sintió cierta decepción, ya que le parecieron más pequeños y de peor calidad de lo que recordaba. Después de haber visitado tantos lugares nuevos, su vista, su olfato y su gusto se habían refinado bastante. Por eso descubrió inmediatamente que el olor de aquella cabaña era desagradable, las paredes demasiado toscas y la humedad excesiva.
—¿Dónde está esa corona? —gruñó Asedius devolviéndole a la realidad.
—Aquí, debajo de este arcón —respondió Crispín—. Ahora la desenterraré.
El muchacho desplazó el gran cofre de madera y consiguió dejar al descubierto una trampilla. Después de abrirla, empezó a cavar en la tierra blanda con la ayuda de una cazuela.
—¿Falta mucho? —preguntó Asedius al cabo de un rato—. No intentarás engañarme, ¿verdad?
Entonces, Crispín golpeó fuerte sobre algo que parecía madera.
—¡Aquí está! —dijo despertando el interés de Asedius—. Ahora cumplirás tu parte del trato y salvarás la vida de mi padre.
—Oh, claro, claro… Veamos esa corona… ¡Venga, abre eso!
Crispín terminó de desenterrar la caja de madera y la colocó sobre el suelo. Descorrió un cerrojo de hierro y levantó la tapa. Dentro había un rico paño de terciopelo rojo que envolvía algo.
—¡Aparta! —exclamó Asedius arrojando a Crispín al suelo—. ¡Quítate, mocoso!
El soldado, invadido por la codicia, se lanzó sobre el paño y, con las manos temblorosas, lo desenvolvió.
Entonces sus ojos adquirieron un brillo que asustó a Crispín. La visión de la extraordinaria corona de oro y diamantes que había pertenecido al rey Benicius nubló los sentidos del soldado, que estuvo a punto de volverse loco de avaricia.
—¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ahora seré rey! —gimoteaba, sin saber muy bien lo que decía—. ¡Ahora soy rey!
—¡Recuerda tu promesa! —advirtió Crispín devolviéndole a la realidad.
Asedius clavó su mirada en Crispín. Desenvainó su espada y se acercó al muchacho, dispuesto a hacerle comprender que su promesa no se iba a cumplir nunca.
—¡Esta corona es mía y no la compartiré con nadie, idiota! —masculló—. ¡Tu padre se puede morir desangrado, que no moveré un solo dedo para salvarle!
Crispín comprendió que se había equivocado. Pensaba que los dos soldados discutirían por el botín y que, entre él y Amarofet, podrían sacar ventaja de la situación. Pero Asedius se había adelantado.
—No irás a matarme, ¿verdad, Asedius? —preguntó intentando ganar tiempo.
—¡Claro que sí, idiota!
Crispín levantó la mano y señaló hacia la puerta.
—¡Frómodi! —exclamó—. ¡El rey!
—¿Crees que soy idiota? —dijo Asedius riendo a mandíbula batiente—. ¡No me has engañado, chico! ¡Ahí no hay…!
Pero la brevísima distracción de Asedius fue suficiente para Crispín, que aprovechó para lanzarle una patada al pecho que le hizo caer de espaldas sobre la mesa.
Crispín salió de la cabaña y echó a correr hacia donde estaban sus amigos.
Asedius, que se había recuperado, se asomó por la puerta y le vio alejarse. Dudó un instante, pero al final optó por tomar la corona, huir hacia el bosque y perderse entre los árboles.
—¿Qué ha pasado, chico? ¿Dónde están la corona y mi compañero? —le preguntó Yelmax.
—¡Asedius la ha cogido y ha huido! —explicó Crispín—. ¡Nos ha traicionado!
—¡Maldito sea! ¡Maldito ladrón!
—¡Nos ha robado y engañado! —insistió Crispín—. Tú no tendrás tu parte del oro, mi padre morirá y Frómodi te ahorcará por cómplice.
Yelmax se mordió los labios mientras buscaba una solución.
—¡Entonces, no será para ninguno! —exclamó rojo de ira—. ¡Traición! ¡Traición! ¡Traición!
Los gritos del soldado despertaron y alertaron a otros compañeros que, inmediatamente, se acercaron a ver qué pasaba.
—¡Entra en la tienda y mantén la boca cerrada! —ordenó a Crispín—. ¡No se te ocurra desmentirme o te arrepentirás!
En poco tiempo, muchos hombres de armas estaban en pie junto a Yelmax, pidiéndole explicaciones.
—Es mi compañero Asedius. Se ha vuelto loco y ha intentado matarme —explicó el hombre—. ¡Ha huido por el bosque!
Frómodi se abrió paso entre el grupo y se acercó al centinela.
—¿Qué ha pasado? —le preguntó.
—Mi señor, mi compañero ha intentado matarme. Creo que ha robado algo de valor y ha huido. Estoy seguro de que llevaba una corona de oro entre las ropas. Le he visto hablar a solas con el escudero… Crispín.
Frómodi entró en la cabaña y agarró violentamente a Crispín de la pechera.
—¡Explícame qué ha pasado! ¡Sé que has hablado con ese traidor!
—Yo solo he intentado salvar a mi padre…
—¡No me vengas con tonterías, chico! —gruñó Frómodi acercándose peligrosamente y apretando el puño—. ¡Dime si es verdad que le has ofrecido una corona de oro para que os libere!
—¡Déjanos en paz, malvado! —respondió Amarofet—. ¡Eres un canalla!
—¡Solo has traído desgracias desde que has llegado! —gritó Lavinia—. ¡Ojalá te pudras en los infiernos!
—¡Nunca conseguirás lo que buscas, Morfidio! —susurró Arturo—. Nunca serás un hombre noble.
—¿Qué has dicho? —preguntó el rey acercándose—. ¿Has dicho que no soy noble? ¿Acaso ignoras que mi padre era conde? ¿No sabes que provengo de un linaje milenario?
—Tu padre era conde, pero tú eres un bastardo, un hijo indeseado…
—¡Basta! ¡No sabes lo que dices! —gritó mientras le abofeteaba—. ¡Si sigues hablando así, te cortaré la lengua!
—¡Déjale en paz, cobarde! —gritó Amarofet.
—¡Eres un miserable! —exclamó Crispín.
Frómodi lo arrojó al suelo y se encaró con él.
—¡No me provoques, chico!
Entonces, Arturo tuvo la extraña sensación de que alguien le llamaba. Se concentró. A pesar de los gritos de los soldados y del propio Frómodi, consiguió escuchar una voz lejana, pero amiga.
Supo entonces que algo nuevo estaba pasando. Supo que Adragón venía en su ayuda. Pero no era la letra adragoniana que tenía pintada sobre el rostro, ni las letras que adornaban su cuerpo; era otra cosa…
—Adragón —susurró de forma que nadie pudo oírle—. ¡Adragón!
Frómodi notó que algo raro estaba pasando y se giró hacia Arturo. Pero no se dio cuenta de que la espada alquímica que llevaba colgada en su cintura se deslizaba hacia fuera de la vaina. El rey estaba tan ocupado insultando y amenazando a sus prisioneros que cuando descubrió que el arma había volado directamente hasta las manos de Arturo, ya era demasiado tarde.
—¿Qué es esto? —preguntó asombrado—. ¿Qué ocurre?
—Vamos a hablar en serio —advirtió Arturo empuñando firmemente su fantástica espada y disponiéndose a luchar—. Ahora comprenderás que has hecho mal en confiar en tu maldad.
—Ese truco de la espada voladora no me impresiona —respondió el rey—. Sé muy bien que estás ciego y que no podrás luchar conmigo.
Arturo agitó la espada y rozó el cuello de Frómodi.
—¿Crees de verdad que estoy ciego? —preguntó Arturo—. ¿Apostarías tu vida a que no veo?
—¡No me asustas! ¡Si no sueltas esa espada, te mato de un golpe!
—¡Mátale! ¡Mátale! —repitió Górgula—. ¡Mátale de una vez!
—¡Eres un brujo y acabarás en la hoguera! —gruñó el rey—. ¡Estoy harto de ti!
—¿Apostamos algo a que mueres tú antes que yo? —dijo Arturo.
—Te recuerdo que tengo un brazo nuevo y poderoso y que tú no tienes ojos.
—Entonces, ¿de qué tienes miedo? —preguntó el caballero ciego.
Frómodi no respondió. Sabía muy bien qué era lo que le atemorizaba. Sabía muy bien que temía a Arturo Adragón, el matador de dragones. Sabía muy bien que ese joven era peligroso incluso ciego. Y más ahora que el efecto de la pócima había desaparecido y tenía su espada.
—No creas que me das miedo. No pienses que me atemorizas —dijo Frómodi levantando su espada mientras trataba de averiguar si la veía.
Arturo no dio signos de detectar el arma enemiga. Al contrario, parecía perdido y confuso.
—¡Esto no puede ser! —gritó Crispín, muy nervioso—. Arturo está en desventaja, ¡está ciego!
—Él lo ha querido así —dijo Frómodi—. Me hubiera gustado verle sufrir durante años, pero creo que su vida ha llegado a su fin.
Arturo elevó su espada, que parecía tener vida propia, y se dejó llevar. Cuando Frómodi asestó un golpe desde la derecha, la espada de Arturo lo detuvo en seco. Después, paró otro golpe por la izquierda, de arriba, frontal… Detuvo casi una docena de mandobles de Frómodi y le convenció de que no conseguiría matarle. Ahora solo quedaba saber si Arturo sería capaz de matarle a él.
—No creas que vas a escapar, conde —advirtió Arturo—. Estás realizando tus últimos movimientos.
Entonces Frómodi, en un intento desesperado por recuperar la ventaja, agarró a Amarofet del cuello y se protegió con ella.
—¡Canalla! —gritó Forester—. ¡Eres un cobarde!
—Ya te ajustaré las cuentas más tarde. De momento, voy a utilizar tu brazo para acabar con este idiota ciego.
Arturo se rasgó la camisa y abrió los brazos. Su pecho estaba agitado. Las letras que lo poblaban estaban vivas y esperaban una orden.
—¡Adragón! —dijo Arturo—. ¡Ayúdame!
Las letras se despegaron del cuerpo del joven caballero y se dirigieron hacia Frómodi. El antiguo conde, que conocía sobradamente el poder de las letras, se puso nervioso y apretó el cuello de la chica hasta cortarle la respiración.
—Si no haces retroceder estas letras, la mato ahora mismo —amenazó—. ¡Hablo muy en serio!
Arturo hizo un gesto con la mano izquierda y las letras se detuvieron justo cuando estaban a punto de atrapar al malvado.
—¡Déjala ahora mismo! —ordenó Arturo con rabia—. ¡Déjala o no respondo!
—¡Ni hablar! Ahora tengo la ventaja de mi lado —respondió el rey—. ¡Me la voy a llevar conmigo! ¡Se va a quedar a mi lado hasta que yo quiera!
Frómodi dirigió sus pasos hacia la puerta, pero Arturo se interpuso en su camino.
—¡Puedo partirle el cuello con un solo movimiento! —advirtió—. Ni siquiera tus letras podrían impedirlo.
Crispín, que sigilosamente se había colocado detrás, tuvo que retroceder cuando la hechicera le descubrió.
—¡Di a tus amigos que se estén quietos! —rezongó Frómodi—. Te advierto que estoy perdiendo la cabeza.
Un gesto de Arturo indicó a Crispín que debía detenerse. El muchacho le hizo caso.
Frómodi supo aprovechar la oportunidad y salió de la cabaña gracias a la protección que le confería contar con Amarofet como rehén.
A pesar de que he insistido mucho, Metáfora no ha querido acompañarme a la Convención Internacional sobre las Patologías del Sueño.
—¡No iré contigo a ningún sitio hasta que cumplas tu promesa de encontrar la tumba de mi padre! —me dijo anoche cuando la llamé desde el tejado para pedirle que me acompañara—. Si quieres, puedes invitar a Mireia, que estará encantada de ir. A mí déjame en paz.
—Metáfora, te aseguro que estoy haciendo todo lo que puedo para localizar la tumba de tu padre, pero tienes que reconocer que no es fácil —le rebatí—. Sin embargo, me gustaría que vinieras conmigo a esa convención, por favor.
—Olvídalo, Arturo. No voy a ir contigo a ninguna parte. Y menos a escuchar fantasías sobre tus sueños. Ya hemos hablado de las consecuencias de tu inmortalidad, así que no quiero saber nada más sobre ese asunto. Llámame cuando seas mortal, como los demás.
—¿Tan mortal como Horacio?
—Sí, señor, como Horacio, que es un chico normal al que si le haces una herida sangra, y que tiene fecha de caducidad, como todo el mundo. Arturo, tienes que comprender que no puedo vivir con alguien que no se va a morir nunca.
—Eso no lo sabes. A lo mejor no me mata una espada, pero el tiempo sí. ¿Quién sabe? A lo mejor me muero antes que tú.
—No sabes quién eres, no sabes nada sobre ti y no dejas que los demás averigüemos qué te pasa.
—¡Pues acompáñame mañana! ¡Tal vez averigüemos algo!
—¡No! —dijo antes de colgar.
Así que aquí estoy, solo, ante doscientos médicos, a punto de contar lo que me pasa.
—No tengas miedo —me dice Cristóbal, que sí ha venido—. Yo te apoyo.
—Y ahora tengo el placer de presentarles a Arturo Adragón, un joven que tiene una gran experiencia con los sueños —anuncia el doctor Vistalegre desde el estrado, con el micrófono en la mano—. Nos va a contar cosas increíbles, que nos servirán para avanzar en nuestras investigaciones sobre la influencia de los sueños en el desarrollo psicológico de los seres humanos. ¡Un aplauso para él!
Cuando la ovación atruena la sala, me hace una señal con la mano y me levanto, subo la pequeña escalera y me sitúo sobre el escenario, a su lado. Me ayuda a colocarme detrás del atril y, desde ahí, espero a que terminen.
Ahora que hay un silencio sobrecogedor, me toca a mí hablar.
—Buenas noches a todo el mundo… —digo tímidamente.
Como me ha aconsejado el doctor Vistalegre, mantengo unos minutos de silencio para que mis palabras despierten su interés.
—Estoy aquí para contarles mi experiencia sobre los sueños… Aunque no sé si les servirá de algo. El caso es que, desde hace tiempo, tengo unos sueños muy intensos. Cuando duermo, me veo viviendo en la Edad Media, siempre en los mismos lugares, rodeado de las mismas personas. Y eso es lo raro, que la gente normal sueña cada noche cosas distintas y con gente diferente, pero nunca hay una continuidad. Pero a mí me ocurre lo contrario. La verdad es que mis sueños son como escenas de una película. Si los juntara todos, sería un largometraje de esos que duran horas y horas…
Sigo narrando mi experiencia envuelto en un tremendo silencio, lo que me hace pensar que están muy interesados. Incluso veo que algunos toman notas mientras hablo.
—A veces, cuando estoy despierto, recuerdo los personajes y los lugares de mis sueños, pero no me acuerdo de todo. También me gustaría aclarar que en ocasiones, durante mi vida real, me vienen a la cabeza recuerdos súbitos de mi vida en los sueños y me encuentro con personas que se asemejan a los personajes soñados. No es que sean iguales, pero tienen cierto parecido, sobre todo en las actitudes. De hecho, estoy seguro de haber visto en mis sueños a una amiga del instituto.
En mi discurso, doy muchos detalles y trato de explicarme con claridad y contundencia, tal como me dijo el doctor Vistalegre.
—Desconozco el significado de estos sueños. Lo único que puedo decir es que ya me he habituado a ellos y que si ahora desaparecieran, me dejarían un gran vacío… O sea, que forman parte de mí. ¡Muchas gracias por su atención!
He terminado de exponer mi historia. Supongo que entramos en el turno de preguntas, en el que me someterán a un duro interrogatorio.
Ahora los aplausos son más fuertes que antes. Tengo la impresión de que les ha gustado mi exposición, aunque podría ser un truco para hacerme creer que lo he hecho muy bien, lo que me ayudaría a soltar la lengua. Vistalegre ya me ha avisado de que podría ocurrir. «Ten cuidado con lo que respondas, Arturo. Ahí es donde te pillan», me dijo.
Alguien, un hombre, ha levantado la mano y una azafata le acerca el micrófono inalámbrico.
—¿Afirma entonces que en sus sueños hay dragones? —pregunta con tono inocente.
—Pues sí. Aunque creo que los dragones son muy frecuentes en los mundos de fantasía —respondo inmediatamente.
—Entonces, ¿ese dragón que lleva dibujado en la frente tiene algo que ver con esos sueños? —pregunta.
Vaya, ha encadenado bien las preguntas. Seguro que busca algo.
—No estoy seguro. Yo creo que es una casualidad, pero no hay forma de saberlo.
—Claro, de eso se trata, de las casualidades —insiste—. Tengo entendido que es una marca de nacimiento. ¿Es cierto?
—Sí —digo escuetamente.
—Si llevas un dragón dibujado en la frente, es lógico que sueñes con ellos, ¿no?
—No lo había pensado. Pero ahora que lo dice…
—Quizá podamos pasar a otra pregunta —interrumpe el doctor Vistalegre, que dispone de otro micrófono—. Supongo que es mejor no atascarse en un punto concreto.
Una mujer levanta la mano.
—A mí me gustaría saber cuánta relación cree que hay entre sus sueños y la realidad —dice usando el micro que le acaban de entregar.
—No creo que Arturo tenga inconveniente en responder a esta pregunta, ¿verdad? —dice Vistalegre, que ya hace el papel de moderador.
—Me resulta difícil hacer un cálculo, aunque creo que mucha. Sí, definitivamente, hay mucha relación entre los dos mundos.
—Eso no nos aclara demasiado las cosas —añade la doctora—. Por lo que usted dice, la mayoría de los sueños se inspiran en hechos reales. Sin embargo, lo que yo quiero saber es qué relación real existe entre estos dos mundos que mencionas.
—Ya le digo que hay más de lo que… Quiero decir, esos sueños a veces parecen salidos del mundo real, o al revés.
—Antes de sufrir esa presencia onírica tan fuerte, ¿notó usted algo similar? ¿O es algo nuevo?
—Es nuevo. Antes, cuando era más pequeño, tenía sueños normales… Aunque, ahora que lo pienso… casi podría decir que esos sueños me han acompañado… ¡toda la vida!
He tenido una extraña sensación cuando he dicho que en realidad estoy soñando con todo este mundo de la Edad Media desde que tengo uso de razón.
—Sí, puedo confirmar que tengo sueños desde siempre —añado—. Creo que se han ido formando según he ido creciendo hasta tomar la forma que tienen ahora, de capítulos, como un libro o una película.
He notado que el doctor Vistalegre ha dado un respingo. Seguramente no le ha gustado que haya descubierto ante el auditorio algo que no le había dicho a él. Supongo que tendré que recordarle que él mismo me había avisado de que no debía dudar ni fantasear, y que tenía que responder con seguridad. Pues eso es lo que acabo de hacer.
Después de una hora de interrogatorio, en la que me han hecho un montón de preguntas, el doctor Vistalegre toma la palabra.
—Queridos colegas, me parece que ha llegado el momento de dar por terminada esta interesante sesión. Nuestro invitado, Arturo Adragón, ha contestado a muchas preguntas y se merece un descanso. Gracias por vuestra colaboración.
Otro aplauso general.
Ha sido agotador. Estoy tan cansado que ya empiezo a ver visiones. Ahora, mientras todos me felicitan, me dan palmaditas en la espada y me envuelven con palabras de ánimo, me ha parecido ver a Metáfora entre el público. Ha sido una visión tan fugaz que solo puede ser producto de mi imaginación, causada por el agotamiento y los nervios.
ARTURO empuñaba la espada alquímica con firmeza. En su rostro se podía leer la determinación de rescatar a Amarofet, a pesar de que los efectos de la pócima persistían, aunque en menor medida.
El dolor que suponía haber perdido a Alexia por segunda vez había despertado en él la inquebrantable decisión de recuperarla al precio que fuese.
—¡Morfidio! —gritó llamando la atención de todo el campamento—. ¡Morfidio! ¡Lucha conmigo!
Pero el rey no tenía planes de lucha. Prefería huir antes de que las cosas se complicaran. Conocía muy bien el poder de las letras y nada le iba a impedir desaparecer de allí lo antes posible.
—¡Detenedle! —ordenó Frómodi a sus hombres—. ¡Matadle!
Varios soldados cerraron el paso a Arturo Adragón. Pero pronto se dieron cuenta de que la ceguera no le había quitado un ápice de ardor guerrero. La espada alquímica trabajó con aplomo y descargó golpes certeros y mortales. Dos soldados cayeron en el primer golpe; otros dos perdieron la vida en un giro mortal de la espada; uno sintió cómo el acero mágico entraba en su carne y le arrancaba la vida; tres, que atacaron por detrás, sufrieron las consecuencias de su cobardía y murieron antes de caer al suelo.
Frómodi observó con incredulidad la habilidad de Arturo.
—¡Aquí te quedas, Arturo! —gritó—. ¡Disfruta de tu ceguera!
Arturo seguía acercándose, bramando como un loco, exigiendo un enfrentamiento que el rey le negaba, mientras eliminaba enemigos.
—¡Morfidio! —gritaba con toda la furia de la que era capaz—. ¡Ven aquí, cobarde!
Pero Frómodi no le hacía ningún caso y se recreaba en su impotencia.
—¡Si no luchas ahora conmigo y me robas a Alexia, te haré sufrir, Morfidio! —amenazó Arturo—. ¡Te lo juro!
—¡Vámonos de aquí! ¡Salgamos de este bosque! —ordenó el antiguo conde montando a caballo—. ¡Ya tengo todo lo que quería! ¡Vámonos!
—¡Por lo que más quieras! —imploró el joven caballero—. ¡Devuélveme a Alexia!
—Ni lo sueñes, Arturo. ¡Ya tendrás noticias mías! —respondió el rey espoleando su caballo y sujetando con fuerza el cuerpo de Amarofet.
Arturo escuchó el galope de los caballos. Morfidio y los suyos se estaban alejando. Después de todo lo que había sufrido por recuperar a Alexia, ese miserable sin entrañas volvía a separarlos. Una intensa rabia se apoderó de su corazón.
—¡Hay que rescatarla! —gritaba Arturo dando patadas al suelo—. ¡Traed los caballos!
—¡No nos servirá de nada! —respondió Crispín—. No puedes cabalgar.
—Dirigiré al caballo igual que a mi espada —insistió el joven caballero—. ¡Vamos por él! ¡No puedo dejar a Alexia en sus manos! ¡Traedme un caballo!
Crispín pensó que su caballero se había vuelto loco. La tortura a la que había sido sometido y la pérdida de Amarofet le habían trastornado completamente. Arturo no estaba en condiciones de cabalgar. Era muy peligroso.
—Escucha, Arturo, es mejor…
—¡Haz lo que te digo! —ordenó Arturo.
El grito estremeció al escudero, que se quedó quieto un momento. Entonces Forester, aún semiinconsciente, intervino:
—Escucha, Arturo, no puedes hacer eso… Un caballo no puede correr entre los árboles, cabalgado por un hombre ciego… Podrías matarte… Piensa en lo que te digo… Piénsalo bien.
—¿Qué haremos entonces? —preguntó Arturo—. ¿Qué propones, Forester?
—Pondremos a mis hombres… en marcha —continuó el jefe de los proscritos hablando con dificultad—. Daremos la alarma… e impediremos que salgan del bosque.
—Eso no servirá de nada. Morfidio y los suyos están bien armados. Son verdaderos guerreros, y tus hombres apenas…
—Ya lo sé… pero no… podemos hacer otra cosa… —reconoció Forester.
—Es mejor esperar. Sabemos adonde se dirige. Pediré ayuda a Emedi y juntos atacaremos el castillo del traidor —propuso Crispín.
—Tenéis razón, amigos —reconoció Arturo—. Es mejor esperar.
* * *
Mientras, Frómodi y sus soldados cruzaban el bosque de Amórica repeliendo los pequeños ataques de varios proscritos.
Las cotas de malla les protegían de las flechas, mientras que las débiles corazas de cuero de los proscritos apenas representaban obstáculo para las afiladas armas de acero de los soldados.
—Conseguiremos salir de este maldito bosque —dijo Frómodi a su capitán—. Convertiré a esta jovencita en mi esclava… ¡Me dará el poder que necesito! Arturo no moverá un dedo contra mí y Demónicus hará lo que yo le pida… ¡Tengo todo el poder! ¡Y he recuperado mi brazo! ¡Crearé el reino de Fromodian!
—¡Mi señor!… ¡Mi señor! —gritó un jinete que se acercaba al galope.
—¿Qué quieres, soldado? —preguntó el rey.
—Mi señor… Hemos atrapado a Asedius, el desertor que se llevó la corona de oro —dijo uniéndose al grupo—. ¡Lo tenemos!
—¿Dónde está?
—Le hemos detenido. Mis hombres le tienen bajo control, en el hostal de Nárnico.
—¡Vamos allá! ¡Quiero recuperar lo que es mío!
El oficial hizo girar a su caballo y Frómodi y sus hombres le siguieron.
* * *
Un poco más tarde, algunos vigías de Forester entraron en el campamento acompañando a un jinete que llevaba los colores de Emedi.
—¿Qué haces aquí, Puño de Hierro? —le preguntó Crispín, que salió a su encuentro apenas le reconoció—. ¿Qué podemos hacer por ti?
—¿Dónde está Arturo Adragón? —preguntó el hombre de confianza de la reina Emedi deteniendo su caballo—. ¡Tengo que hablar con él!
—¿Ha pasado algo grave? —preguntó Crispín colocándose ante él y sujetando las bridas—. ¿Qué quieres de mi señor?
—Me envía Arquimaes. Debo hablar con él urgentemente —respondió el caballero—. ¡Ha sucedido algo terrible!
—Desmonta y ven conmigo. Te llevaré ante él —dijo Crispín—. Acompáñame.
El jinete puso los pies en tierra y siguió al joven escudero, que le llevó hasta la puerta de la cabaña de Borgus, ahora ocupada por Arturo. El muchacho entró y salió al cabo de unos segundos.
—Entra, amigo; aquí está el que buscas —dijo el escudero.
El mensajero penetró decididamente en la casucha. Lo que vio le puso los pelos de punta.
—¿Qué os ha pasado, mi señor? —preguntó cuando vio el estado en que se encontraba—. ¿Quién os ha hecho daño?
—Eso ahora no importa —respondió Arturo—. ¿Para qué te envía Arquimaes con tanta urgencia?
—Tengo que daros una mala noticia. La peor que he dado en mi vida —dijo antes de hacer una pausa—. ¡Lamento informaros de que la reina Emedi ha desaparecido! ¡La han secuestrado!
—¡No es posible! ¡No puede ser! —exclamó Arturo—. ¡No puede haber ocurrido!
—Lo siento, mi señor Adragón, pero es verdad —insistió Puño de Hierro.
—¿Cómo ha sido? —preguntó Crispín—. ¿Quién la ha raptado?
—¡Alexander de Fer! —añadió el mensajero—. ¡Dicen que trabaja para Demónicus! ¡Nos ha engañado a todos!
—Traidor, traidor… —musitó Arturo—. ¡Pagará su infamia!
—Cometió su crimen a plena luz del día y consiguió huir. Hay todo un ejército buscándolos.
—¿Estáis seguros de que Emedi está en su poder? —preguntó Crispín.
—Completamente. La hemos buscado por todas partes. No ha quedado un solo rincón de Ambrosia sin registrar.
Arturo sintió que el destino le había dado la espalda.
—Una maldición ha caído sobre mí —musitó—. Mi visita al Abismo de la Muerte está trayendo graves consecuencias.
—¿Cómo está Arquimaes? —preguntó Crispín.
—Ha reaccionado con entereza —dijo el mensajero—. Me envía para pedir a Arturo que se reúna con él.
—¿Dónde? —preguntó Arturo con impaciencia—. Partiré inmediatamente.
—Arquimaes ha levantado el Ejército Negro y se dirige hacia tierras de Demónicus. Quiere que os unáis a él para dirigir el asalto. Os necesita, mi señor. Pero no sabe que…
—Mi ceguera no será un impedimento para acabar con ese reino de hechicería —le interrumpió Arturo agarrando la empuñadura de su espada alquímica—. ¡Debemos ponernos en marcha inmediatamente! ¡Encontraré a Alexander de Fer! ¡Pagará cara su villanía!
Todos le escuchaban en silencio.
—Pero antes tengo que hacer algo —susurró Arturo—, y tú me ayudarás, Lavinia. Necesito recuperar las fuerzas para rescatar a Amarofet.
DENTRO de poco cumpliré quince años. Supongo que haremos una fiesta, igual que el año pasado. Aunque espero que en esta ocasión todo resulte más tranquilo.
He pensado muchas veces en aquella extraña noche de mi catorce cumpleaños, en la que papá me desveló algunos misterios de mi nacimiento y de la muerte de mamá, aunque creo que casi todo era falso. Nunca olvidaré cómo lloró para seducir a Norma y convencerla de que es un hombre sensible, que añora a su esposa muerta. Y es que a veces papá me confunde. Por un lado, parece un niño desvalido e ingenuo. Por otro, se muestra como un hombre astuto que sabe manejar incluso las situaciones más peligrosas.
Quizá por eso tengo la sensación de que no consigo que me cuente la verdad, de que se escurre como una anguila. Cuando tiene que afrontar la realidad, se escabulle y me deja con las manos vacías.
Esta noche he decidido hablar con mamá cerca del sarcófago. Estos días, en los que han pasado tantas cosas, necesito tenerla cerca, contarle lo que pienso.
—¿Vas a bajar a ver a tu madre? —me pregunta Mahania, que me ve abrir la puerta de los sótanos.
—¿Te parece mal?
—Al contrario. Me gusta ver que te acuerdas de ella —responde con un tono cariñoso que me enternece—. Un buen hijo debe querer a su madre.
—Espero que esta noche no pase nada que me impida disfrutar de un rato de tranquilidad con ella. Tengo muchas cosas que contarle.
—No te preocupes, que yo velaré para que no pase nada —dice—. Puedes ir tranquilo. Además, tu padre ha ido a ver a Norma y esta noche no bajarán al sótano.
—Sabes lo que van a hacer, ¿verdad, Mahania?
—Creo que sí.
—¿Y te parece bien?
—Yo no soy el juez de nadie —responde—. No me suelo meter en lo que no me atañe. Pero te diré que todo lo que tu padre haga tiene mi aprobación, aunque salga mal.
—¿Mal? ¿Qué puede salir mal? —pregunto un poco preocupado.
—Yo no sé nada, Arturo. Solo digo que le apoyaré. Siempre… Ocurra lo que ocurra… Y no digo nada más.
Creo que es mejor no insistir. Bajo lentamente la escalera, con solemnidad, como si me dirigiese a un acto importante. Al fin y al cabo, voy a estar a solas con ella, después de mucho tiempo…
El tercer sótano es el más húmedo de todos. Hace un frío polar, que resulta más evidente cuando estás solo. Curiosamente, cuando he bajado con Patacoja y Metáfora no he sentido tanto frío. A lo mejor la compañía ayuda a calentar el ambiente.
La habitación del sarcófago está solitaria y el silencio es absoluto. Al fondo se oye el rumor del agua, que debe de provenir del arroyo de la gruta, que está debajo. Aunque no estoy seguro.
Paso la mano sobre el mármol, que está frío como el hielo. Tengo la extraña sensación de cruzar una línea prohibida.
—Hola, mamá, aquí estoy… Te echo tanto de menos que no sé qué hacer para soportar tu ausencia. Mahania, que lo sabe, hace lo posible para reconfortarme, pero no es lo mismo. Me gusta estar con ella y tenerla cerca, pero… Yo creo que una madre es insustituible.
Sin darme cuenta, he hablado en voz alta y mis palabras han llenado la cámara. El eco las ha repetido. Y me ha sorprendido descubrir que hablo solo. Dicen que los que hacen eso están un poco locos.
—Estoy a punto de cumplir quince años, los mismos que hace que nos dejaste. Hace quince años que abandonaste este mundo. Y yo aún no sé el motivo. No he descubierto la causa de tu muerte y sé que papá no me lo contará nunca.
Mientras hablo, paseo alrededor del sarcófago y observo los dibujos e inscripciones que lo adornan. La verdad es que es una obra de arte, digna de una reina. La persona que lo encargó debía de querer mucho a Emedi. Supongo que sería Arquimaes. El mismo que escribió el pergamino que está sobre la figura de mármol.
—Metáfora sigue sin hablarme. Ahora se ha hecho muy amiga de Horacio y he notado que se entienden muy bien. A cambio, tengo una nueva amiga que se llama Mireia, pero no estoy seguro de sentir demasiado aprecio por ella. Es buena chica, pero… no es Metáfora.
¿Y este barullo? ¿Qué está pasando?
Me acerco a la puerta para ver qué pasa. Se abre violentamente y un energúmeno de dos metros entra de golpe.
—¿Quién es usted? —pregunto—. ¿Quién le ha dado permiso para venir aquí?
—Se llama Goliat —dice una voz que conozco muy bien—. Es mi nuevo ayudante y yo le he dado permiso para entrar.
—¡Stromber! ¿Qué hace usted aquí?
Stromber llega en una silla de ruedas escoltado por tres hombres corpulentos. Está pálido, conectado a una botella de suero, y sonríe cínicamente.
—He venido a hacerte una visita, chico, y a recordarte que estoy vivo… Mira, me han reimplantado el brazo. Dentro de poco estaré listo para luchar contigo. Aunque a lo mejor no hace falta. Goliat y Trueno, mis nuevos ayudantes, quizá me eviten el trabajo.
Detrás, un tipo mal encarado trae a Mahania, agarrada del cuello.
—¡Déjenla en paz! —grito—. ¡Ella no tiene nada que ver con todo esto!
—¿Ah, no? —ironiza Stromber—. ¿De verdad no tiene nada que ver contigo?
—¡Cobardes! ¡Dejadla en paz! —exijo—. ¡No le hagáis daño!
—No le vamos hacer ningún daño… esta noche —responde el anticuario—. Solo he venido para hacerte una advertencia.
—¡Es usted un cobarde y un miserable!
—¿Y tú? ¿Qué eres tú, Arturo? ¿Un niño, un muchacho, un caballero? Dime… —pregunta, como si él tuviera la respuesta—. Anda, dinos a todos quién eres. Díselo también a Mahania, para que ella también lo tenga claro. ¿O ya lo sabes, Mahania? ¿Sabes quién es realmente Arturo? ¿Es el hijo que siempre deseaste tener?
Me doy cuenta de que Goliat se ha acercado al sarcófago y lo observa detenidamente.
—¡Apártese de ahí! —le ordeno—. ¡No toque eso!
—No te esfuerces, Arturo, solo obedece mis órdenes —aclara Stromber—. Solo hace lo que yo le mando. Y le he dicho que se fije en esa tumba, porque quiero que la conozca bien.
—¿Qué está tramando, señor Stromber? —le pregunto temiendo lo peor.
—Ha llegado la hora de terminar con este asunto, Arturo —sentencia—. Ha llegado la hora de que me entregues lo que es mío.
—Yo no tengo nada que le pertenezca. Le recuerdo que es usted quien se apropia de lo que no es suyo. ¡Usted nos ha robado la Fundación!
—Mira, Arturo, llevo muchos años estudiando este tema. Llevo tantos años que ya considero que todo lo que tiene que ver contigo me pertenece. Tú eres mío: tu dragón, tu apellido, tu madre, tu vida… ¡Todo lo tuyo es mío y ya es hora de que me lo des!
—¡Usted está loco! ¡Deberían encerrarle en un manicomio… o en una cárcel!
—¡Es tu abuelo quien está en un manicomio! ¡Y tú acabarás como él, maldito crío!
—¡Deje en paz a mi abuelo!
—¡Dame lo que quiero!
—¿Qué quiere usted?
—¡Tu inmortalidad!
—¡Búsquela en otro sitio!
—No lo entiendes. No quiero la inmortalidad de otros, quiero la tuya. ¡Es la única forma de que pueda vivir tranquilo! ¡He de arrebatarte ese poder!
De repente, deja de hablar. Se ha puesto blanco. Algo le pasa.
Stromber tiene el rostro desencajado. Uno de los hombres que le acompañan, que debe de ser sanitario, saca una jeringuilla y se la clava en el brazo. Debe de ser morfina o algún sedante muy poderoso, ya que, poco a poco, se tranquiliza.
Cuando le ha levantado la manga para ponerle la inyección, he visto algo que me ha llamado la atención: tenía una extensa mancha negra. ¡Una mancha del color de la tinta de Arquimaes! ¡Negra, viscosa y viva!
—Señor Stromber, debería dejarnos libres y marcharse de aquí —sugiere Mahania—. Ya ha dicho usted todo lo que tenía que decir. No hace nada en este lugar.
—No, no lo he dicho todo —dice revolviéndose en su silla para mirar a Mahania—. Escucha esto, Arturo… Tienes que saber que te voy a matar. O lo hago yo, o lo hará alguno de mis ayudantes. Te diré también que, si hace falta, destruiré todo esto incluyendo la tumba de tu madre, la que está ahí encerrada. ¡No dejaré piedra sobre piedra! ¡Nadie escapará! ¿Me has entendido? ¿Has comprendido el alcance de mis palabras?
Sus sobrecogedoras amenazas me han dejado mudo. No creo que le pueda responder con insultos o con amenazas. Me parece que lo único que puedo hacer es aceptar su desafío de una vez por todas y enfrentarme a él. Si lo que pretende es matarme, que lo intente.
—Está bien, señor Stromber. Si quiere quitarme la vida, dígame dónde y cuándo —digo—. Estoy a su disposición.
—Tendrás que esperar a que me reponga, chico. Dentro de unos días estaré en condiciones de disfrutar viendo cómo Goliat o Trueno te despedazan, hasta que no quede de ti algo más grande que un filete. Lanzaré tus huesos a los perros para que los roan hasta que se les caigan los dientes; arrojaré tus restos a la basura para que todos los mendigos escupan sobre ellos y las ratas se envenenen. ¡Tendrás que luchar sin manos y sin brazos, maldito y asqueroso inmortal!
—¡Lo haré cuando usted quiera! ¡Estoy dispuesto!
—Y te voy a hacer una advertencia: ¡por si se te ocurre usar ese dragón de tu frente o algún otro truco, dejaré un hombre al lado del sarcófago de tu madre para que lo destruya! —exclama con la expresión perdida, como un demente—. ¡Te aseguro que no podrás impedir que los trozos de piedra y mármol se mezclen con los restos de esa mujer que te trajo al mundo! ¡Te garantizo que nunca volverás a encontrar sus huesos! ¡Palabra de Stromber!
Mahania nos observa con horror. Las palabras de Stromber son tan repugnantes que la pobre mujer ya no se atreve a decir nada.
—Y ahora, os dejo a ti y a tu madrastra, o lo que sea, para que os consoléis —gruñe el anticuario—. Ya te avisaré cuando llegue el momento. Pero te aconsejo que te prepares bien: tendrás que luchar por tu vida, por la de tu padre y por la de toda la gente que quieres.
Mahania y yo nos quedamos solos en el sótano, junto al sarcófago de la reina Emedi, donde se encuentra el cuerpo de mi madre. Ahora, el silencio es estremecedor. Incluso el rumor del agua se ha apagado.
LOS vigilantes de la posada de Nárnico estaban tranquilos, ya que no esperaban ningún ataque. Todo el mundo sabía que el mesón era un verdadero fortín y nadie se atrevería a atacarles.
Cuando el rey Frómodi y sus hombres llegaron en son de paz, Nárnico salió a su encuentro.
—Os envié aviso de la llegada de esos tres —dijo el posadero—. Merezco algo, majestad.
—Escorpio te dará una bolsa de oro —gruñó frotándose el brazo, que le molestaba debido al esfuerzo—. ¿Dónde está ese traidor? ¡Sujetad a la chica! ¡Y poned vigilancia!
La tropa de Frómodi acampó en las afueras, sirviendo de protección suplementaria a la posada.
—Poned atención, soldados —gritó Escorpio—. Esos malditos pueden aparecer en cualquier momento.
Cuando el espía y Górgula bajaron a la bodega, se encontraron a Asedius tirado en el suelo, con una espada clavada en la espalda, agonizando. A su lado, Frómodi se colocaba la corona de oro sobre la cabeza.
—Bueno, Asedius, las cosas siempre vuelven a su sitio —dijo el rey—. Esta corona era de Benicius, pero Forester se la robó, tú se la quitaste a él y ahora me la entregas a mí, que soy su verdadero dueño. Así que te doy las gracias.
—¿Qué hacemos con él, majestad? —preguntó un oficial.
—¡Echadlo a los cerdos! —respondió en tono despectivo—. Les gusta la carroña.
—¡No! ¡Por favor! —imploró Asedius—. ¡Matadme!
—Debiste pensarlo antes, muchacho —dijo Frómodi—. Si te dejo vivo, otros pueden pensar que es fácil robarme. Dejaremos que los cerdos te devoren… Además, ¿quién sabe si uno de esos bichos no es nuestro querido rey Benicius? ¿Te imaginas qué alegría le darías?… Ah, yo les di mi brazo hace unos días, ahora te toca a ti… ¡Fuera de aquí!
Entre dos soldados lo sacaron de la bodega.
—Encadenad a esta bruja a la pared —ordenó Frómodi—. Quiero vigilancia todo el tiempo. Si escapa, los responsables harán compañía a ese desgraciado.
Los soldados colocaron los grilletes a Amarofet, que quedó unida a las cadenas clavadas en el grueso muro.
—¡Suéltame, Frómodi! —gritó la muchacha—. ¡O te enfrentarás a la furia de Arturo Adragón!
—Me río de la furia de ese ciego —se burló el rey—. Te llevaré ante tu padre y recibiré una gran recompensa. Así que no hagas tonterías si quieres llegar entera.
Frómodi salió de la bodega y se aseguró de que quedaba perfectamente cerrada. Después, subió a la taberna, pidió una gran jarra de vino y bebió hasta enloquecer. No se dio cuenta de que Górgula no dejaba de mirar la corona de oro.
* * *
—Intentaremos entrar por detrás —dijo Crispín—. Hay menos vigilancia. Han centrado todos sus esfuerzos en la zona delantera, la más cercana a la carretera. Esto es un hervidero de soldados.
—¿Hay muchas luces encendidas? —preguntó Arturo.
—Salvo las de la cocina, donde deben de estar trabajando, casi todo está apagado. Todo el mundo duerme, pero hay centinelas.
—¿Dónde habrán encerrado a Amarofet?
—Seguro que en la casa principal —dedujo el astuto escudero—. Supongo que la habrán encerrado en el sitio más seguro: el sótano.
—Si actuamos con agilidad y en silencio, podemos sacarla de ahí —dijo Arturo—. Vamos allá.
Los dos compañeros se movieron con mucho sigilo y se acercaron a las líneas enemigas. Aunque pudieron matar a varios centinelas con el arco de Crispín, prefirieron sortear todos los peligros para evitar sorpresas. Tenían un objetivo muy claro y no pensaban desviarse ni un milímetro.
Después de arrastrarse por el fango como las serpientes y de confundirse con las sombras como los fantasmas, alcanzaron los establos, que apenas tenían vigilancia.
—Desde aquí se ve la puerta trasera de la posada —susurró Crispín—. Estoy seguro de que podemos alcanzarla sin ser vistos. Desde ahí bajaremos a la bodega. Conozco bien el camino.
—Pero habrá vigilantes —advirtió Arturo.
—Nos desharemos de ellos en silencio.
Cuando los dos vigilantes vieron a dos cocineras llevando jarras y cestas, pensaron aprovecharse de la situación. A estas horas, todo el mundo estaría durmiendo y nadie se interesaría por la tardanza de dos mozuelas.
—Hola, preciosas —dijo el más atrevido—. ¿Nos traéis un poco de vino?
Los dos hombres apoyaron sus lanzas contra la pared, convencidos de que no les harían falta.
—A ver, ¿qué hay en estas cestas?
La espada de Arturo salió de los pliegues de la falda con tal velocidad que el soldado ni siquiera la vio venir. El otro recibió una certera cuchillada en el cuello y, cuando iba a gritar, la mano izquierda de Crispín le tapó la boca.
—No ha hecho falta recurrir a Adragón —dijo Arturo—. Estos hombres deberían haberse dedicado a otra cosa. Ser soldado requiere ciertas aptitudes de las que carecían.
—Solo conocen la fuerza bruta —añadió Crispín.
Abrieron la puerta en silencio y entraron. La oscuridad les vino muy bien para pasar inadvertidos. Llegaron a la escalera y descendieron sin hacer ruido.
Los dos soldados que vigilaban la puerta de la bodega pensaron que las dos mujeres traían algo de comer, a pesar de que era muy tarde.
—Dejad esas cestas en el suelo —ordenó uno—. Y salid de aquí.
Crispín y Arturo se inclinaron para cumplir la orden. Antes de que se dieran cuenta de lo que pasaba, la espada alquímica volaba hacia dos guardianes y los eliminó de un solo tajo.
—Esto está lleno de cadenas y candados, y no podremos abrirlos sin hacer ruido —advirtió Crispín—. Las llaves deben de estar en la cintura de Frómodi.
—¡Adragón! —susurró Arturo—. ¡Te necesito!
El dragón se despegó y se dirigió hacia la puerta. Agarró los candados y los retorció haciéndolos crujir. Un poco después, la puerta quedaba completamente abierta.
—¿Qué queréis ahora de mí? —gritó Amarofet cuando vio entrar a dos mujeres—. ¡Salid de aquí antes de que…!
—¡Chiiisssttt! —dijo Arturo—. ¡Calla!
—Si sigues gritando, harás que nos descubran —advirtió Crispín.
—Deja que te libere de esas cadenas —pidió Arturo levantando la espada alquímica—. No te muevas.
Amarofet comprendió en seguida que se había equivocado. Esperó pacientemente a que la espada hiciera su trabajo. Arturo dio un certero golpe y partió la cadena. En cuanto se sintió libre, Amarofet se arrojó a los brazos de Arturo.
—Sabía que vendrías —dijo en voz baja—. Estaba segura de que volverías a buscarme.
—Ya ves que nos hemos vestido adecuadamente —bromeó Arturo—. Al fin y al cabo, la idea de parecer una mujer es tuya.
—Y ha sido una buena idea —confirmó Crispín—. Pero ahora debemos salir de aquí antes de que las cosas se compliquen.
Poco después, el oficial de guardia saludaba a tres mujeres que, desde lejos, agitaban los brazos en señal de despedida.
—Déjalas, son las cocineras, que van a buscar huevos o carne a las granjas cercanas —le explicó al centinela que se disponía a detenerlas—. Son inofensivas.
Un poco más tarde, el gallo anunciaba el amanecer del nuevo día y el grito de rabia del rey Frómodi se confundía con su canto. El oficial que había prestado poca atención a aquellas tres mujeres se dio cuenta de que se había equivocado. Aunque nunca lo reconoció.
* * *
Arturo, Amarofet, Puño de Hierro y Crispín estaban preparados para partir. Se habían despedido de Forester, que había mejorado mucho gracias a las curas de Lavinia.
Cuando subió a su montura, Crispín recordó las palabras que había cruzado con su padre la noche anterior.
—Padre, ¿os parece bien que vaya con Arturo? ¿Me dais permiso para acompañarle? —le había preguntado.
—Tienes mi bendición, hijo. He visto cuánto has progresado a su lado. Me gusta que aprendas a ser un caballero. Me siento muy orgulloso de ti.
—¿De veras, padre? ¿De verdad estáis orgulloso de mí?
—Claro que sí, Crispín. Tienes que hacer lo posible por salir de la ignorancia y convertirte en un caballero noble y valiente.
—Al lado de Arturo he aprendido cosas increíbles. Casi sé leer y escribir. Me ha enseñado a ser justo y a luchar contra la hechicería. Me ha enseñado a proteger a los desvalidos y a defenderme de los reyes ambiciosos. Me ha enseñado que hay que luchar contra los que nos oprimen. Y pelear contra Demónicus forma parte de esa gran guerra.
—Estoy de acuerdo con él, hijo. Haces bien en luchar junto a Arturo. Deja esta vida de proscrito y conviértete en un hombre de honor.
—Ojalá pudierais hacer lo mismo. Quizá consigamos un indulto.
—Ningún rey nos indultará. Para ellos somos carne de presidio. La única reina que podría ayudarnos era Emedi, y ya ves lo que ha pasado —se lamentó Forester.
La dura voz de Puño de Hierro lo devolvió a la realidad y borró de su mente el recuerdo de su padre, al que no vería en mucho tiempo.
—Debemos encontrarnos con Arquimaes donde comienzan las tierras pantanosas —advirtió Puño de Hierro—. Aunque han empezado a viajar hace días, tardarán en llegar. Las máquinas de guerra y las catapultas pesan mucho.
—Llegaremos a tiempo para unirnos a ellos —respondió Arturo—. Cuando ataquemos, Demónicus y sus hombres creerán que todos los infiernos han caído sobre ellos.
—Entonces, partamos —indicó Puño de Hierro levantando el brazo para dar la orden—. ¡Adelante!
—¡Un momento! —gritó alguien—. ¡Un momento!
Todo el mundo trató de descubrir quién detenía la caravana.
—¿Forester? —preguntó Arturo que había reconocido su voz—. ¿Qué ocurre?
—¡Voy con vosotros!
—¡Padre, no puedes venir en este estado! —protestó Crispín—. Aún no estás recuperado.
—Me curaré durante el viaje… Además, todos mis hombres vienen conmigo. ¡Queremos luchar a vuestro lado!
—¡Es una locura, amigo Forester! —gritó Arturo intentando hacerle deponer su actitud—. Los guerreros de Demónicus son unos salvajes. Os matarán. No estáis preparados para la guerra.
—Eso no nos preocupa. Ellos tampoco están preparados para luchar contra los hombres del bosque. Y te aseguro que nuestras flechas son peligrosas.
—Tu herida aún no ha cicatrizado —añadió Crispín—. Puede empeorar.
—Mi herida empeorará si me quedo aquí, sabiendo que lucháis solos y que nosotros estamos escondidos. ¡Queremos luchar a vuestro lado y no podréis impedirlo!
—No tenéis caballos para todos y retrasaréis nuestra marcha —argumentó Puño de Hierro—. No podemos esperaros.
—Tenemos algunas monturas de los hombres de Frómodi y corremos mucho. Si nos quedamos atrás, podéis abandonarnos y seguir vuestro camino.
Nadie se atrevió a seguir discutiendo con Forester. Sus argumentos eran sólidos y, en el fondo, estaba claro que un centenar de buenos arqueros podía ser de gran utilidad para la guerra que se avecinaba.
—Hay que darles la oportunidad que piden —propuso Amarofet—. Se la han ganado.
—Está bien, os damos media hora para prepararos —dijo Puño de Hierro—. Recordad que nadie os ha pedido venir, así que no quiero ninguna queja.
—Los proscritos somos orgullosos y no nos gusta lamentarnos, ni siquiera ante nuestros aliados —aseguró Forester—. He perdido un brazo y nadie ha escuchado un solo grito de mis labios —explicó, aun sabiendo que cuando Górgula le seccionó el brazo derecho, no pudo emitir un solo grito porque estaba bajo el efecto de una poción mágica que le había adormecido—. ¡Nunca nadie ha oído quejarse a Forester!
Mientras los proscritos se preparaban para la marcha, Arturo se acercó a Forester y le hizo una pregunta:
—¿Por qué haces esto, Forester?
—Quizá consiga el indulto para mí y para mi gente. Quizá consiga convertirme en un hombre de ley. Mis hombres lo están deseando. Si es verdad que quieres crear un reino de justicia, queremos participar.
Crispín, al escuchar las palabras de su padre, sonrió con orgullo.
* * *
Una semana más tarde, Arturo y sus compañeros llegaron a las tierras pantanosas.
Desde lejos vieron cómo las tropas del Ejército Negro se preparaban para penetrar en las peligrosas tierras demoniquianas.
Unos jinetes salieron a su encuentro y les dieron la bienvenida.
—Hola, Arturo Adragón —dijo el jefe de la patrulla—. Nos congratulamos de verte. Un ejército sin jefe poco puede hacer.
—Gracias, oficial —dijo Arturo—. Hemos venido en cuanto Puño de Hierro nos informó de lo que ocurría. Daremos su merecido a Demónicus. Esta vez ganaremos la batalla y rescataremos a nuestra reina. Emedi volverá con nosotros.
—Veo que lleváis el rostro cubierto. ¿Es para ocultaros e impedir que los espías del enemigo sepan que ya estáis aquí?
—No puedo contaros los motivos que me llevan a tapar mi rostro, querido amigo, pero pronto lo sabréis. Ahora debo encontrarme con Arquimaes.
—Mis hombres y yo os acompañaremos hasta su tienda —se ofreció el oficial—. Será un placer entrar con vosotros en nuestro campamento.
—Gracias. Ardo en deseos de abrazarle —confesó Arturo.
—Si quieres, podemos adelantarnos —propuso el oficial—. Si vamos solos, llegaremos antes. Tus amigos pueden ir más despacio. Veo que sois muchos y que algunos van a pie.
—Me parece bien —aceptó Arturo—. Solo me acompañarán Crispín y Amarofet. ¿Estás de acuerdo, Puño de Hierro?
—Claro que sí, mi señor. Id a buscar a nuestro querido Arquimaes. Le reconfortará saber que habéis llegado.
El oficial espoleó su caballo y todos se pusieron en marcha. Le llamó la atención ver que Crispín y Amarofet flanqueaban el caballo de Arturo, como si dirigieran su camino, pero no dijo nada. Sin embargo, cuando Arturo descabalgó y Crispín le sujetó del brazo para llevarle a la tienda de Arquimaes, tuvo un extraño presentimiento.
* * *
Tránsito llevaba una actividad frenética desde que les habían anunciado que los emedianos estaban en marcha. Su trabajo consistía en dotar a los suyos de armas, venenos y hechizos suficientes para enfrentarse con sus enemigos.
De todas las herramientas que había puesto en marcha, había una que no dejaba de inquietarle.
—Necesitaría conocer el secreto que Arquimaes usa con Arturo —se dijo mientras mezclaba algunos ingredientes que producían un pestilente olor—. ¿De dónde habrá sacado ese poder?
Entonces, recordó un descubrimiento que había hecho tiempo atrás. Revolvió armarios y cajones hasta que encontró lo que buscaba: el libro de las letras vivas.
Lo abrió y observó con atención la caligrafía arquimiana y llegó a la conclusión más extraña que podía imaginar:
—¡La tinta! —exclamó al cabo de algunas horas, mientras revisaba algunas fórmulas—. ¡La tinta es lo que da poder a las letras!
Abrió la ventana de su laboratorio y miró el cielo plomizo que cubría la fortaleza demoniquiana. Entonces se hizo la pregunta más importante:
—¿Dónde consigue la sustancia para fabricar esa tinta?
La respuesta llegaría horas más tarde, cuando estaba a punto de dormir. Entonces supo lo que tenía que hacer.
* * *
Crispín descorrió la cortina de entrada de la tienda de Arquimaes y Arturo entró en ella. El alquimista, que estaba departiendo con los oficiales, levantó la cabeza y se encontró con su antiguo ayudante, el general en jefe del Ejército Negro.
—¿Arturo? —exclamó con un tinte sombrío—. ¿Eres tú?
—Sí, maestro, aquí estoy. He venido en cuanto Puño de Hierro me ha avisado.
—¿Qué pasa, Arturo?
Arturo se mantuvo en silencio. Arquimaes se dio cuenta de que algo grave ocurría y se dirigió a sus oficiales:
—Por favor, caballeros, dejadnos solos.
Los generales salieron de la tienda con cierta inquietud. Crispín y Amarofet se quedaron fuera. Una vez solos, Arquimaes abrazó a Arturo.
—¿Es verdad que Émedi ha sido raptada? —preguntó el joven caballero—. ¿Es verdad que Alexander es el autor del secuestro?
Arquimaes tardó un rato en contestar.
—Lamentablemente, es cierto. Alexander nos engañó y abusó de nuestra confianza. Pero antes quiero saber por qué ocultas tu rostro y solo dejas ver la cabeza del dragón.
—Ha pasado algo grave, maestro… El rey que había atacado el campamento de Forester era Morfidio, que ahora se hace llamar Frómodi. Me capturó y me amenazó con matar a Amarofet. Aprovechó mi indefensión para… para quemarme los ojos.
—¿Te ha dejado ciego?
—No pude impedirlo. Si llega a matar a Amarofet, no sé qué habría pasado…
HE quedado con Horacio y sus amigos para jugar una partida de bolos. Aunque no me apetece demasiado, he ido para demostrarle que ni le odio ni le tengo miedo. Además, si Metáfora se entera de que me estoy haciendo amigo de Horacio, es posible que reconsidere su actitud.
He llegado un poco tarde. Ellos ya han cogido pista y llevan algunas partidas jugadas.
—Vaya, Arturo, ya pensábamos que no ibas a venir —dice Horacio nada más verme—. Espera que terminemos esta partida y te incorporas.
—Vale. Mientras, voy por un refresco. Ahora vuelvo.
El camarero me sirve una bebida energética. Supongo que esta noche tendré que demostrar varias cosas. Por ejemplo, que tengo fuerza para lanzar bolos; que aguanto bien cuando pierdo; que soy simpático, y, además, que puedo hacer equipo con quien sea; vamos, que soy sociable.
—Arturo, jugarás con Charlie —comenta Horacio—. Yo iré con Willy. ¿Te parece bien?
—Sí, lo que vosotros digáis —respondo.
—Oye, espero que sepas jugar a esto —dice Charlie—. A mí no me gusta perder.
—Haré lo que pueda —respondo—. Te prometo que me esforzaré.
Tardo poco en darme cuenta de que para jugar bien a los bolos hay que haber practicado mucho. Aquí no valen las palabras, valen los hechos. O haces pleno o pierdes, así de sencillo.
—La próxima partida harás equipo con Horacio y yo jugaré con Willy —propone Charlie después de haber perdido tres veces seguidas—. Me gustaría ganar un poco, por aquello de mantener la autoestima. ¡Qué asco de noche!
Por fin llega el momento en que Horacio y yo vamos juntos. Si Metáfora estuviese aquí, no saldría de su asombro.
—Intenta tirar recto, sin girar la muñeca —me recomienda Horacio—. Es la única forma de que la bola vaya adonde tú quieras.
—O sea, que no muevo la muñeca —digo.
—Exactamente. La bola va hacia donde la envíes. Por eso, si tu brazo va en una dirección y tu mano apunta hacia otro lado, nunca darás en el blanco.
—Creo que me voy enterando. Gracias por el consejo.
—Ni te imaginas la cantidad de cosas que te puedo enseñar —dice.
Desde que hemos cambiado de pareja, no hemos dejado de ganar. Tengo que reconocer que Horacio es un buen compañero, por lo menos para este deporte. Es astuto y sabe hacer creer al contrario que no va a ganar y que si lo hace es por suerte, no porque sea mejor. Su técnica es muy curiosa: consiste en dar más bombo a las veces que pierde que a las que gana. De esta manera, da la impresión de que está derrotado. Así, el contrario se convence de que es superior y de que si gana es por pura casualidad.
—Bueno, chicos, creo que por esta noche ya está bien —dice Horacio al final de la partida número trece—. Tengo el brazo dolorido y ya no me quedan fuerzas. ¿Nos vamos?
—Sí, déjame que recoja mi bolsa —dice Charlie—. Tardo poco.
Salimos a la calle. La temperatura es glacial.
—Eh, Arturo, no te podrás quejar —dice Charlie dando una patada a una papelera, que cae al suelo haciendo mucho ruido—. La primera noche que sales con nosotros y no has dejado de ganar.
—Ha tenido un buen compañero —reconoce Willy—. Has ganado gracias a Horacio. Deberías agradecérselo, ¿no?
—Claro que le estoy agradecido —reconozco mientras agito los brazos para espantar el frío—. Ya sé que no soy un gran jugador.
—Pero has ganado —insiste Charlie—. Eso es lo que me fastidia.
Acabamos de entrar en una calle solitaria y con poca luz.
—Es que a Arturo le gusta siempre jugar con ventaja —dice Willy—. ¿Verdad, Arturo?
—No sé a qué te refieres.
—Pues eso, que siempre llevas las de ganar. Eres amigo de Mercurio, que siempre te abre cuando llegas tarde; Norma te permite un montón de cosas porque tu padre tiene un rollo con ella; y tus enemigos se convierten en tus amigos gracias a tus trucos de magia. Si eso no es llevar ventaja, ya me dirás.
—¿A qué trucos de magia te refieres? —pregunto, sospechando que he caído en su trampa.
—Al truco del dragón. Ya sabes, ese que llevas en la frente.
—¿O vas a negar que lo usas cuando te conviene? —añade Charlie—. A lo mejor nos quieres enseñar cómo funciona.
Horacio está callado.
—A mí me gustaría verlo —insiste Charlie.
—A mí también —dice Willy—. Anda, Arturo, enséñanos cómo se mueve.
—Sí, saca tu dragón a pasear, a ver si es tan peligroso como dicen.
Me detengo y espero su reacción. Creo que ahora voy a descubrir de qué va todo esto.
—Bueno, chicos, es muy tarde. Me voy a casa —digo.
—No, hombre, tú no vas a ningún sitio —dice Willy en un tono que no me gusta nada—. Nos has estado humillando toda la noche y ahora nos tienes que compensar.
—Hombre, Arturo, si tu mascota se atrevió a atacarme cuando yo estaba solo, a lo mejor esta noche quiere salir a pelear, ahora que somos más —dice Horacio—. ¿No se lo quieres enseñar a mis amigos?
Doy un paso atrás. Tengo el presentimiento de que las cosas se van a complicar de un momento a otro.
—Venga, hombre, no te hagas de rogar… —implora Charlie—. ¡Queremos verlo!
—¡Yo no me voy de aquí sin verlo! —advierte Willy—. ¡Y tú no te vas de aquí sin enseñarlo, Arturito!
—Venga, chicos —digo tratando de tranquilizarlos, aunque sospecho que va a ser inútil. Todo esto corresponde a un plan perfectamente organizado—. Yo me voy…
—¡Ni hablar! —exclama Charlie—. ¡Tú no te vas de aquí sin enseñarnos tu dragoncito!
—Horacio, diles que no hagan tonterías —le sugiero.
—Es que les conté lo que me hiciste en aquel sitio solitario y ahora quieren que les hagas lo mismo —dice en tono irónico—. Son unos envidiosos.
Me han rodeado y estoy de espaldas a la pared. No tengo escapatoria. Y sé que no debo recurrir al dragón para bobadas como esta.
—Dejad al dragón en paz —les pido—. Dejadlo ya.
—¡Entonces lo aplastaremos! —dice Willy descolgando otra papelera de una patada—. Ya verás cómo no vuelve a asustar a nuestros amigos.
—Nunca volverá a aterrorizar a nadie —afirma Charlie abriendo su bolsa de deportes—. Le vamos a quitar las ganas de atacar a los buenos chicos, ¿verdad, Horacio?
—A mí me dio un susto de mucho cuidado —reconoce—. Pero después de todo lo que me han contado, creo que se trata de un truquito barato, y me gustaría saber cómo funciona. A lo mejor me sirve para asustar a los niños en el parque.
Charlie acaba de sacar un bate de béisbol de su bolsa y lo tiene agarrado con las dos manos. Definitivamente, las cosas se han complicado esta noche.
—¡No sigáis! ¡Dejadlo ya! —repito—. Esto no es un juego.
—¡Yo creo que sí! —grita Charlie abalanzándose sobre mí—. ¡El juego de cazar dragones!
Retrocedo para evitar la agresión que se avecina, pero Horacio me cierra la retirada. Me doy la vuelta, dispuesto a abrirme camino como sea, pero la papelera de Willy cae sobre mi espalda y me hace trastabillar.
—¿Dónde está el dragoncete? —ironiza Charlie—. ¡Vamos, sal, bichito!
Willy remata el empujón y caigo de rodillas. Entonces, Horacio y él me agarran cada uno de un brazo y quedo a merced de Charlie, que alza el bate dispuesto a golpearme en la frente.
—¡Ahora verás, dragón! —amenaza—. ¡Ya no vas a salir nunca más de tu nido! ¡Te voy a aplastar!
Empieza el movimiento de ataque y me veo obligado a recurrir a mi amigo:
—¡Adragón!
Antes de que pueda hacer nada para impedirlo, Charlie se encuentra con una mancha negra voladora que desvía su golpe y lo dirige contra la rodilla de Horacio.
—¿Qué has hecho, Charlie? —grita retorciéndose de dolor—. ¡Me has dado!
Charlie, desconcertado, trata de disculparse.
—Yo, de verdad, lo siento. ¡Pero ha sido el dragón! ¡Ha salido!
Aprovecho que tengo una mano libre para lanzar un puñetazo al estómago de Willy, que me libera. Me pongo en pie y doy dos pasos atrás.
—¡Esto se acabó! —exclamo—. Yo me voy.
—¡Ni hablar! —grita Charlie—. ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Quiero ver a ese bicho! ¿Dónde está?
El dragón agarra el bate de béisbol con los dientes y lo eleva. Charlie mira asombrado y da un paso atrás, justo antes de que le caiga sobre la cabeza.
—¡Quietos o me enfadaré! —les advierto—. ¡Quietos!
El dragón se interpone entre nosotros y cubre mi retirada. Me alejo corriendo y me pierdo en la oscuridad.
AMAROFET entró en la tienda de Arquimaes y se colocó frente al alquimista, que estaba sentado en su mesa escribiendo.
La transformación se había completado y la joven ya era igual que Alexia.
—Maestro Arquimaes, quiero que me pintes la letra adragoniana sobre el rostro —dijo de forma serena y rotunda a la vez—. Quiero ser como Arturo.
—Lo siento, Amarofet, eso no puede ser —respondió el alquimista—. Esa letra está reservada para los elegidos.
—Yo soy una elegida. He sido hechicera y diosa. Y he resucitado. Tengo derecho a tener el distintivo de una guerrera. Voy a luchar al lado de Arturo y quiero su mismo rango. Él y yo somos iguales.
—No es buena idea que entres en esta lucha. Piensa que habrá que batallar contra Demónicus, el padre de Alexia. Tu padre…
—Sí, mi padre.
Arquimaes bajó la vista para evitar responder.
—Pero él ha muerto. Yo misma lo he visto en el Abismo de la Muerte —añadió Amarofet.
—No creas lo que ves. Puede tratarse de un truco. Y no intervengas —insistió el sabio.
—¡Debo hacerlo! Estoy del lado de Arturo y debo luchar junto a él. Me necesita. Por favor, Arquimaes, dibújame la letra adragoniana.
—Déjame que lo piense —pidió el alquimista—. Tengo que estar seguro. Es un paso muy importante. Una vez dibujada, no hay vuelta atrás. Esa letra es peligrosa.
—Esperaré hasta mañana por la mañana —advirtió Amarofet—. No aguardaré ni un minuto más. No dejaré solo a Arturo. Ahora que Emedi no está, necesito que sepa que no está solo. Ha sufrido mucho. ¡Quiero que vea que somos iguales!
—Arturo es un caballero adragoniano y va a tener un futuro lleno de sacrificios. Tiene una misión importante que cumplir.
—¡Yo también quiero ser una guerrera adragoniana!
Arquimaes dejó la pluma sobre la mesa y la miró fijamente a los ojos.
—Pensaré en tus palabras. Es posible que tengas razón, princesa Alexia.
* * *
Demónicia acababa de sacrificar a un nuevo dragón mutante y se alimentaba de su sangre. La luna observaba impasible el rostro de la hechicera y lo iluminaba.
De repente, el cuerpo de la hechicera se desdobló y surgió una figura que conocía sobradamente.
—Demónicus —susurró mientras sonreía.
—Demónicia —respondió el ser que se acaba de separar de ella—. ¿Qué sabemos de nuestra hija?
—Dime. ¿Qué ocurrió en el Valle de la Muerte? —preguntó Demónicia.
—Arturo consiguió sacar a Alexia. Estoy seguro de que la habrá resucitado. Creo que se fueron a la cueva del Gran Dragón. ¿Sabes algo de ellos?
—Me han llegado noticias de que hay una chica con él. Se llama Amarofet, pero creo que se convertirá en Alexia. Hemos fracasado.
—Alexia volverá a ser nuestra hija —respondió Demónicus—. Volverá a nosotros.
—Arturo tiene mucho poder sobre ella. Si cobra vida en el cuerpo de esa chica, las cosas pueden cambiar. Alexia podría unirse a ellos, influida por el carácter de Amarofet.
—Sería terrible. Hechiza a quien haga falta, pero no podemos perder a Alexia. Sería nuestro fin.
—Descuida, Demónicus. Tengo planes.
—Haz lo que sea. Cuando vuelva al mundo de los vivos, querré abrazarla. Nuestra hija es nuestra vida.
Demónicia sonrió y alargó la mano con intención de acariciar el rostro de su marido. Pero la maldición que pesaba sobre ellos le hizo desaparecer.
La hechicera observó el oscuro cielo y, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer una lágrima.
—Volveremos a estar unidos —susurró—. Te prometo, querido Demónicus, que desharé este hechizo. Llegará el día en que seremos dos y estaremos juntos.
* * *
Caía la tarde mientras Arturo limpiaba su espada alquímica con la ayuda de Amarofet. Crispín se acercó a ellos.
—Llegan nuestros aliados, mi señor. Veo el estandarte de Carthacia en el horizonte.
—Vaya, son gente de ley —dijo con satisfacción Arturo—. Su ayuda nos vendrá bien.
—No olvidéis que el caballero Alexander de Fer es carthaciano —recordó Amarofet—. Yo no me fiaría.
—No creo que tengan nada que ver con la acción de ese miserable —dijo Arturo—. Alexander fue seducido por Demónicus.
—Por Demónicia —le corrigió ella.
—¿A cuántos más habrá engatusado ese hechicero? —dijo Crispín—. Deberíamos tener cuidado.
—Está bien, lo tendremos —dijo Arturo—. Pero ahora debemos recibirlos como amigos y aliados. No deben sentir desconfianza.
El ejército carthaciano, formado por una tropa de mil soldados de infantería y trescientos de caballería, estaba al mando del caballero Justiniano. Arturo lo conocía y, además, sabía que gozaba de la confianza del rey Aquilion.
—Querido amigo, como ves, los carthacianos venimos a hacer honor a nuestra palabra —dijo el caballero dando un abrazo a Arturo—. Estamos con vosotros en esto. Acabaremos con Demónicus de una vez por todas.
—Eso espero. Esta vez pagará su desmán con su vida y su imperio.
—Sé que Emedi está secuestrada —dijo Justiniano—. Es una acción imperdonable. Y peor aún es que un carthaciano la haya llevado a cabo. Alexander es un traidor. Su nombre será maldito.
—Debemos asegurarnos de que en vuestras filas no quede ningún infiltrado —añadió Crispín—. Habría que…
—¡Los carthacianos no somos traidores! —respondió Justiniano, ofendido—. Si no confiáis en nosotros, iniciaremos la retirada inmediatamente.
—Lo siento, lo siento de verdad —rectificó Crispín reconociendo su error—. Aceptad mis excusas. No he querido ofender a quien viene a cumplir su compromiso de honor.
—No lo puedo consentir. He de defender el honor de Carthacia. Os reto a un torneo, caballero Crispín.
—Justiniano, este joven es un escudero y no puede enfrentarse a un caballero en un torneo —objetó Arturo—. Además, no es justo. Vos sois…
—Entonces, ocupad vos su lugar —respondió inmediatamente el caballero—. No consentiré esta ofensa contra mi ciudad.
—Arturo está ciego —intervino Amarofet—. No tiene ninguna posibilidad.
—Si ha permitido que este mocoso pusiera en duda el honor de los carthacianos, debe tener agallas para defender su propio honor y el de los emedianos, que ahora está en entredicho. La lucha será a muerte. ¡Lanza y espada! —dijo Justiniano antes de retirarse.
* * *
—Arturo no debe luchar con Justiniano —dijo Amarofet—. ¡Hay que impedir esta locura!
—No podemos hacer nada, a menos que Justiniano retire el desafío —respondió Arquimaes—. Y no creo que lo haga.
—No lo hará. Se siente muy ofendido por lo que he dicho —añadió Crispín—. No pensé que mis palabras provocarían este problema. Lo siento. Iré a disculparme otra vez.
—Un escudero debe aprender a mantener la boca cerrada —le reconvino Arquimaes—. Por otro lado, creo que Justiniano quiere ese enfrentamiento por varios motivos. Sabe que luchar con el jefe del Ejército Negro es un honor. Si triunfa, ganará tantos puntos ante los ojos de su gente que…
—¡Le nombrarán príncipe de Carthacia! —exclamó Forester—. ¡Por eso lo hace! ¡Es una maniobra!
—¡Puede matar a Arturo! —dijo Amarofet, muy preocupada—. ¡Está ciego y no puede salir bien librado de un torneo a caballo!
—Tendremos que hacer algo para proteger a Arturo —dijo Arquimaes—. Tendremos que ayudarle.
PARA que Horacio y sus amigos no me sigan, entro en una calle paralela, oscura y silenciosa. Intento no correr, pero no consigo controlarme. Cuanto antes me aleje de ellos, mejor.
Ya sabía yo que Horacio no me había perdonado lo del dragón y que estaba buscando la forma de vengarse.
Si todo sale bien, llegaré a la Fundación dentro de un rato y estaré a salvo. Aunque tengo fuerzas suficientes para deshacerme de ellos, prefiero evitar el conflicto, por el bien de todos.
Hace un rato que se ha hecho de noche, pero creo que todavía hay algunos turistas en la Fundación. Dos autobuses repletos de gente arrancan en este momento y se alejan. Algunos grupos marchan caminando. Mohamed está cerrando la puerta, lentamente, mientras la gente sale.
Si hay tiempo, voy a intentar hablar con papá para advertirle de una sospecha que tengo desde hace tiempo. Y desde esta noche, con más motivos. Se trata de los objetos medievales que el instituto nos ha cedido gracias al apoyo del padre de Horacio. Sospecho que puede ser una trampa.
Vaya, parece que tengo suerte: ahí está Metáfora despidiéndose de Mohamed. ¿Qué hará por aquí a estas horas?
¿Me acerco a saludarla? ¿Aprovecho esta ocasión para intentar reconciliarme con ella? La verdad, es un poco tarde para abordarla, pero es una ocasión única. Nunca se sabe, a lo mejor está de buen humor y se digna dirigirme la palabra.
—¡Metáfora! —grito.
Al oír su nombre, se detiene y mira hacia donde me encuentro. Pero en cuanto me reconoce, se da la vuelta y sigue su camino.
—Metáfora, por favor, espera.
Ni caso.
—Escucha, necesito hablar contigo.
—¡Apártate de mí o empezaré a gritar! —exclama.
—Solo quiero hablar contigo.
Se detiene en seco y me mira fijamente.
—¡Te lo digo por última vez! ¡Aléjate de mí o llamo a la policía! —amenaza mostrando su móvil.
Levanto las manos y me quedo quieto.
—Está bien, no te voy a hacer nada. ¿Qué haces aquí a estas horas?
—Eso no te importa —responde con desprecio—. No es asunto tuyo. ¡No te metas en mi vida!
—¿Por qué me tratas así? ¿Qué te he hecho para que me hables así?
—Arturo, estoy harta de tus fantasías. Ya no te aguanto más.
—Pero, Metáfora, yo solo quiero que seamos amigos.
—¿Ah, sí? ¿Quieres que seamos amigos? ¿Eso incluye a Mireia?
—Ya sabes que ella no me importa —digo en tono suplicante—. Yo solo quiero hablar contigo. Eres la única que me interesa.
—¿Quieres que me lo crea?
—Nunca te mentiría. Ya sabes que siempre te he dicho la verdad.
—¿Qué verdad? Mira, me he tragado tus trolas hasta la saciedad. El truco de la resurrección, aquella noche en la gruta, te quedó muy bien. ¡Me engañaste!
—¡No fue un truco! ¡No hubo engaño! ¡Te juro que fue absolutamente real!
—Quita de ahí, me voy a mi casa.
—¿Puedo acompañarte?
—¿Bromeas? Es mejor que te vayas a dormir. Y procura no hacer demasiado ruido; mi madre está hablando con tu padre…
Me acaba de asaltar una duda. Una tremenda sospecha.
—Oye, ¿tu madre está dentro?
—He venido a acompañarla, si as eso lo que te preocupa —confirma—. ¿Qué pasa?
—¡Lo van a hacer!
—¿Qué dices, Arturo? ¿De qué hablas?
—¡Van a resucitar a mi madre!
—¿Ya estás otra vez con tus fantasías?
—¡No son fantasías! ¡Tu madre está en peligro! ¡Creo que lo van a hacer hoy, esta misma noche!
—¡Pues mira qué bien! Recuerda que también se van a casar.
—¡No te das cuenta de que Norma corre un grave peligro! ¡Si sale bien, se transformará en mi madre! ¡Dejará de existir! ¡Ven!
Duda un instante. Creo que he tocado su fibra sensible.
—¡Ni lo sueñes! —responde al fin—. Yo no voy contigo ni hasta la esquina.
—¡Tenemos que impedir que resuciten a mi madre en el cuerpo de Norma! —insisto.
—¿Te das cuenta de lo que dices? ¡Todavía crees en las resurrecciones! ¿De verdad piensas que mi madre va a alojar el espíritu de la tuya?
—Ya sé que parece una historia fantástica, pero te aseguro que es verdad… ¡Ayúdame a impedirlo!
—Yo me voy, Arturo —dice dándose la vuelta—. No dejaré que me vuelvas loca.
—Está bien, yo me ocuparé —digo con la esperanza de que cambie de idea—. Puedes marcharte si quieres. ¡Adiós!
Como ya nos hemos dicho todo lo que nos teníamos que decir, empiezo a cruzar la calle en dirección a la Fundación, que está a punto de cerrar sus puertas. La gente ha desaparecido por completo y solo queda un autobús delante de la puerta. Supongo que quedará algún grupo rezagado en el interior.
Me detengo un momento para dejar pasar un coche que circula en sentido opuesto. Reanudo la marcha y… no sé, acabo de tener una extraña sensación. Ha sido como una premonición. Un aviso de que algo grave está a punto de pasar…
¡Braaaaooouuummm!
He oído un ruido ensordecedor cerca de mí, quizá delante, y ha aparecido fugazmente una poderosa llamarada. Apenas oigo nada y el humo no me deja ver. ¡Ha sido una explosión! ¡Algo acaba de explotar! No entiendo nada. ¿Qué ha sido esa detonación? ¿De dónde ha salido? ¿Dónde estoy?

Me he quedado ciego y sordo, y he sentido un gran calor envolviendo mi cuerpo. Algo raro acaba de pasar y no soy capaz de saber de qué se trata. Estoy tan aturdido que no me entero de nada.
Además, creo que he volado como una pluma, como si una mano poderosa me hubiera empujado… A lo mejor por eso estoy en el suelo…
El susto me obliga a quedarme quieto. No muevo un solo músculo y apenas puedo pensar. Algo grave e inesperado acaba de suceder. ¿Qué ha sido?
¿Una deflagración?
¿Me han matado?
¿Y Metáfora?
¡Mi padre! ¡Sombra!
—¡Metáaaaaafora! —grito hasta desgañitarme—. ¡Metáfora! ¿Dónde estás?
FIN DEL LIBRO NOVENO