
CUATRO días después, Arturo y sus compañeros estaban frente a las murallas de Carthacia. Aunque al principio consideraron que les vendría bien descansar unas horas, Arturo propuso seguir.
—Si nos acercamos, podemos despertar sospechas —explicó el joven caballero—. Carthacia es una ciudad independiente, pero está llena de gentes que provienen de todas partes y, con seguridad, habrá espías demoniquianos. Es demasiado arriesgado.
—Esta ciudad es un gran centro comercial y sus leyes permiten que todo el mundo pueda entrar en ella. La única regla es no cometer actos de guerra en su interior —añadió Arquimaes—. Su riqueza atrae a mucha gente de lugares lejanos. Es una ciudad extraña. Propongo que entremos; descansaremos y quizá encuentre allí algo que necesito.
Arturo, obediente, espoleó su caballo, dispuesto a entrar en la gran ciudad. Arquimaes y Crispín se disponían a seguirle cuando, inesperadamente, una patrulla de demoniquianos surgió de repente de entre las rocas y se lanzó hacia ellos, aullando como bestias salvajes.
—¡Huyamos! —gritó Arquimaes—. ¡Son demasiados, no podemos enfrentarnos a ellos!
—¡Yo sí puedo! —respondió Arturo empuñando su espada.
—Es mejor huir —insistió Arquimaes—. Recuerda que llevamos a la princesa Alexia con nosotros y no debemos ponerla en peligro. Vayamos a protegernos tras las murallas de Carthacia. Es lo mejor.
—Está bien —aceptó Arturo—. Corred, yo os cubro.
Azuzaron a los caballos para escapar de aquella trampa a toda velocidad. Crispín se situó en la parte trasera del carromato y preparó su arco. Mientras, Arturo se disponía a defender el carro con uñas y dientes. Los demoniquianos lanzaban gritos espeluznantes. Sin duda, esperaban una gran recompensa si los atrapaban y no tendrían ningún reparo en derramar sangre.
La persecución se hizo más violenta cuando entraron en el camino que enfilaba hacia Carthacia. Los perseguidores galopaban como locos y se acercaban peligrosamente al carromato, que levantaba una gran polvareda.
Crispín se vio obligado a disparar contra un par de guerreros que se acercaron demasiado; Arturo derribó a su primer enemigo de un golpe de espada.
Uno de los centinelas de la torre de vigilancia de Carthacia observó con preocupación aquel enjambre de hombres armados que se dirigía hacia la puerta de la ciudad. Al principio pensó que el carromato formaba parte del mismo grupo, luego se dio cuenta de que algunos jinetes caían al suelo. Unos, atravesados por las flechas que disparaba Crispín; otros, ensartados por la espada de Arturo. También advirtió que los perseguidores arrojaban sus lanzas contra el carromato y contra Arturo. Pronto comprendió que el carro y el caballero huían de sus perseguidores y corrían hacia la ciudad en busca de refugio.
* * *
El valle de Ambrosia se había convertido en la tumba de muchos demoniquianos. La lluvia de fuego había sido letal. El general Átila había muerto, y muchos de sus hombres corrieron la misma suerte. Tránsito consiguió sobrevivir gracias al carro blindado.
Cuando estuvo a salvo, el monje descendió del carro y lloró de rabia.
—¡Te aseguro, Arquimaes, que acabaré contigo! —bramó, dando patadas al suelo cubierto de cenizas y a los árboles más cercanos—. ¡Nada me impedirá realizar mi venganza!
* * *
El centinela agarró inmediatamente el cuerno y dio la alarma haciéndolo sonar con fuerza. Ahora, sus compañeros cerrarían los accesos. Si el carro y el jinete llegaban a tiempo de entrar, mejor para ellos, pero si no lo lograban, se quedarían fuera, a merced de sus perseguidores.
—¡Bajad la verja! ¡Levantad el puente! —ordenó el oficial de guardia apenas comprendió la situación—. ¡Deprisa!
Arquimaes vio con preocupación cómo el puente de madera empezaba a elevarse. En ese momento, un demoniquiano se acercó demasiado y el sabio le lanzó una daga que le atravesó el cuello, justo cuando Crispín disparaba contra otro que estaba a punto de alcanzarlos. Los dos jinetes cayeron al suelo produciendo un ruido tan estruendoso que alertó a Arturo y le permitió apartarse en el último momento. Los dos perseguidores no vieron el obstáculo a tiempo, tropezaron con los caídos y dieron con sus huesos en el suelo.
El puente de madera continuaba subiendo. Si no lograban entrar en la ciudad, caerían en manos enemigas. Y eso significaría su muerte. Arquimaes entendió que debía hacer algo.
De repente, los soldados que manejaban el torno notaron que les resultaba imposible seguir girándolo.
—¡Se ha atascado! —dijo uno.
Otro soldado metió el brazo en el engranaje, buscando el motivo que lo inmovilizaba. Por suerte para él, lo sacó rápidamente, justo a tiempo para que no se le quedara atrapado cuando la rueca giró en sentido contrario, haciendo bajar el puente.
Pocos segundos después, el carromato penetraba en Carthacia dejando atrás a sus perseguidores.
Entonces, incomprensiblemente, el torno volvió a funcionar sin que nadie lo accionara y el puente se elevó, impidiendo el paso a los demoniquianos, que tuvieron que retirarse.
—¿Quiénes sois? —preguntó Quilian, un oficial carthaciano, acercándose al carro—. ¿Qué buscáis aquí?
—Somos viajeros. Nos dirigimos al norte —explicó Arquimaes—. El muchacho es mi criado, y el jinete, mi guardián.
—¿Cuánto tiempo vais a estar aquí?
—Una o dos noches… Seguiremos nuestro camino lo más pronto posible.
—¿Por qué os perseguían esos hombres?
—Son bandidos. Querían robarnos.
Quilian se acercó a la parte trasera del carro y miró con desconfianza la caja de madera.
—Es mi hija —explicó Arquimaes, que había descendido—. La llevamos al cementerio de Ascalón, para enterrarla.
—¿No habrá muerto de peste? —inquirió el oficial.
—No, señor. La arrolló un carromato que venía de una cantera. Murió al instante.
Quilian estaba a punto de pedir que abrieran el ataúd cuando Crispín hizo una pregunta.
—¿Podéis indicarnos una posada donde alojarnos, señor? Necesitamos reponer fuerzas, y nuestros caballos también.
El oficial se fijó por primera vez en el escudero y en Arturo, que llevaba la cabeza cubierta con una capucha, de forma que el dibujo adragoniano quedaba oculto.
—Al final de esta calle encontraréis lo que buscáis —explicó Quilian—. Y cuidado con meteros en líos. Tenemos buenas cárceles para los pendencieros.
—Perded cuidado, caballero. Somos gente honrada —aseguró Arquimaes—. Solo quiero enterrar a mi hija en paz.
El oficial observó con atención a Arturo y no pudo evitar interrogarle.
—¿De dónde has sacado esa espada? Desenváinala para que pueda verla bien.
—Se la he regalado yo —dijo Arquimaes—. Forma parte del pago. Se la compré a un armero emediano.
—¿Sois emedianos? —preguntó el oficial—. ¿Habéis estado en la batalla contra Demónicus?
—Oh, no, señor. Vivimos en Drácamont, una pequeña aldea situada cerca del castillo de nuestro antiguo señor Benicius, cuyo trono ocupa ahora el nuevo rey Frómodi.
—¿Benicius? Sois benicianos… ¿No formaréis parte de ese grupo de campesinos rebeldes?
—Os aseguro que no, señor —insistió Arquimaes—. Solo soy un desconsolado padre que ha perdido a su hija y desea enterrarla dignamente. Me dedico al comercio de telas.
Quilian les observó con atención antes de añadir:
—No me fío de vosotros. Habéis traído a esos hombres hasta las puertas de nuestra ciudad, es un mal augurio. Estaréis bajo vigilancia hasta que os marchéis. Aquí no queremos rebeldes ni traidores.
De este modo, Arquimaes, Arturo y Crispín entraron en la ciudad amurallada de Carthacia bajo estricta vigilancia.
* * *
Nárnico dejó la jarra de vino sobre la mesa de la cocina y prestó atención a los cerdos, que andaban de un lado para otro chillando.
—¿Qué les pasa? —preguntó.
—No lo sé —respondió la cocinera con desinterés—. Llevan así un buen rato.
Entonces vio a Frómodi sentado en la porquera, llorando bajo la lluvia con la mirada extraviada y una copa de vino en la mano. El tabernero se compadeció del rey y se disponía a coger una capa y salir en su busca, cuando descubrió algo que le horrorizó: el brazo de Frómodi estaba entre la comida de los cerdos, que se acercaban a olerlo. Nárnico salió corriendo y se acercó a Frómodi:
—Venid adentro, mi señor; aquí llueve demasiado.
—Mi brazo está corrupto. Apesta y ya no sirve para nada —se lamentó el rey—. ¡Es bazofia para los cerdos!
—¡Si no entráis, cogeréis una pulmonía!
—¡Déjame en paz, tabernero del demonio! ¡Apártate de mí!
Nárnico se dio cuenta de que estaba borracho. Frómodi era un hombre destrozado, y el tabernero, aconsejado por su prudencia, se retiró.
Frómodi dio el último trago de su copa, deslizó su mano por la mancha negra que le cubría el pecho y, apoyando la cabeza contra la cerca de madera, dejó volar los recuerdos…
* * *
El día en que cumplió doce años, su padre, el conde Idio, fue a su choza en plena noche. Su madre, una mujer de gran belleza a pesar de los años y el trabajo, sirvió unas frutas y encendió el fuego con los últimos leños que quedaban.
—Morfidio, eres mi hijo ilegítimo y no puedo reconocerte —dijo el conde—. Sin embargo, me ocuparé de tu seguridad. Trabajarás en los establos de mi castillo. Eso te ayudará a mantener a tu madre y podrás comer caliente durante el resto de tu vida.
—Gracias, padre, os estoy muy agradecido —respondió el joven Morfidio—. Nunca lo olvidaré.
—Pero quiero que sepas que nunca, pase lo que pase, debes tratarme con familiaridad en público. Nunca intentes recordarme que soy tu padre. Nunca te acerques a mí más de lo que lo hacen los demás siervos. Y cuando lo hagas, dirígete a mí con respeto. ¿Lo has entendido?
—Sí, mi señor. Nunca os molestaré, jamás os disgustaré y no haré nada que os desagrade. Lo prometo.
—Si incumples esta norma, perderás el privilegio de trabajar en mis dominios y os expulsaré a ti y a tu madre de mis tierras. Seréis desterrados sin compasión.
—Sí, padre… Sí, mi señor…
ENTRO en el despacho de Adela, pero apenas me hace caso. Solo cuando me siento delante de ella deja de escribir en su ordenador y me mira. Es evidente que ha aceptado esta cita con pocas ganas; supongo que debe de pensar que un chaval de catorce años no tiene nada interesante que contar.
—Bueno, Arturo, dime qué quieres.
—Es algo grave, Adela. Después de pensarlo mucho, he decidido confiar en ti. Además, Patacoja me ha sugerido que lo haga. Él también confía en ti.
—Vaya, es un honor que ese mendigo te haya enviado a verme —comenta con ironía—. Me siento muy halagada.
—¡Ese hombre me ha salvado la vida! Anoche, dos desconocidos me atacaron en un parque; si no llega a ser por él, ahora estaría muerto.
—Venga, hombre, no exageres.
—Si dos tipos te ponen una capucha en la cabeza y uno le dice al otro que te corte el cuello, me parece que no es precisamente una exageración temer por tu vida —le respondo un poco irritado—. Pero si no me vas a hacer caso, es mejor que me marche.
—Espera, perdona. Anda, por favor, empieza de nuevo.
—Como ya te he dicho, dos hombres se abalanzaron sobre mí, me cubrieron con una capucha y uno le dijo al otro que me cortara el cuello. Entonces, llegó Patacoja y logró que huyeran.
—¿Tienes alguna idea de quién pudo ser? ¿Crees que los ladrones a los que asustaste quisieron vengarse? Ya sabes, me refiero a los que entraron disfrazados de camareros y que tú heriste… o se hirieron ellos…
—No sé si eran los mismos, no pude verlos —explico—. Éstos querían mi cabeza. Querían llevársela. Lo dijeron bien claro.
—¿Y para qué la querrían?
—No lo sé, Adela.
—¿Y dices que el mendigo apareció de repente? ¿Crees que estaba con ellos? ¿Quizá todo fue un número montado para engañarte? —especula.
Espero un poco antes de responder. Está claro que Adela la tiene tomada con Patacoja.
—Yo creo que no…
—Tienes dudas, ¿verdad? —dice—. No me extraña. ¡Ese Patacoja es un pájaro de mucho cuidado!
Se levanta, toma una carpeta y vuelve a su sitio.
—He descubierto algunas cosas que te pueden interesar. La policía lo conoce muy bien… A raíz del asalto me han pasado alguna información sobre él.
—¿Sospechas de Patacoja?
—Tratándose de un asunto tan turbio, la policía sospecha de todo el mundo. Hasta de ti, Arturo. Aunque estoy segura de que eres inocente, a pesar de que ocultas algo. Mira esto…
Me muestra algunos documentos que deben de ser oficiales, a juzgar por los membretes.
—Son los antecedentes de tu amigo. ¿Sabías que le han detenido varias veces? ¿Sabías que es un chantajista, un atracador y un ladrón? ¿Y que ha sido sorprendido en una empresa en plena noche con intenciones de robar?
—No entiendo qué tiene que ver todo eso con lo que me ha ocurrido. Lo del parque…
—Todo. Te atacan, él te salva y tú le estás agradecido de por vida, ¿entiendes? Es un viejo truco.
Su explicación no me convence. Todavía noto la punta de ese cuchillo en mi nuca y recuerdo perfectamente la presión de los brazos de esos tipos… O Adela está equivocada, o yo soy muy ingenuo.
—No sé, Adela, pero no comparto tus ideas sobre Patacoja —respondo—. No creo que él sea así.
—El tiempo lo dirá. Ahora, dime: ¿para qué has venido a contarme lo del parque? ¿Qué esperas que haga?
—Nada. Solo quería contárselo a alguien.
—¿Lo sabe Metáfora?
—No, todavía no, pero se lo contaré…
—Y harás muy bien. Esa chica te quiere, te lo digo yo.
—Venga, no exageres.
Me levanto y salgo de su despacho con la extraña sensación de haber perdido el tiempo. Adela es dura como la roca. A veces, parece que no tiene sentimientos.
* * *
Metáfora está todavía afectada por lo ocurrido la noche de su cumpleaños. Desde ese día, apenas la he visto. Por eso sé que debo ir con cuidado.
Desde la puerta de la Fundación, veo cómo me saluda con la mano y cruza la calle hacia aquí. Me pregunto si debo contarle lo del asalto en el parque o es mejor dejarla tranquila hasta que olvide lo de su madre. Mejor dicho, lo de su padre…
—Hola, Metáfora.
—Hola, Arturo… Oye, me gustaría hablar contigo, a solas.
—Si quieres, podemos subir a mi habitación. Ahí nadie nos molestará.
—De acuerdo, vamos.
Entramos en el edificio cuando Sombra se acerca.
—Feliz cumpleaños, Metáfora —dice—. Quince, ¿verdad?
—Quince, Sombra, quince años ya —responde.
—Te los cambio por los míos.
—No, muchas gracias.
—Haces muy bien. La juventud es lo mejor de la vida. Hasta luego.
Nos disponemos a subir las escaleras cuando vemos a Stromber, que se dirige hacia la puerta de entrada a los sótanos.
—¡Usted no puede entrar ahí! —grita Sombra—. Es privado y, aunque sea el administrador de la Fundación, no puede acceder a mis sótanos. ¡Apártese de ahí!
—¡A mí no me hable así! —responde agresivamente el anticuario—. Y no me moleste, monje.
Sombra se apoya contra la puerta y le cierra el paso.
—¡Le digo que aquí no puede entrar! —exclama.
—¿Ah, no?
Metáfora y yo nos acercamos, decididos a echar una mano a Sombra.
—¡Stromber! ¡Déjelo en paz! —le ordeno—. ¡Usted ya sabe que no puede entrar en esa zona! ¡Apártese!
—¡Deje en paz a Sombra! —grita Metáfora—. ¡Le va a hacer daño!
—¡Usted no tiene nada que ver con lo que hay ahí abajo! —añado—. ¡Es propiedad privada!
Stromber se gira, me mira despectivamente y, con tono cínico, dice:
—¿Estás seguro? ¿De verdad crees que no tengo nada que ver con lo que hay ahí abajo, caballerete espadachín?
Es evidente que se refiere al duelo a espada que mantuvimos en la gruta. Un duelo en el que él y yo sabemos que me mató de un sablazo.
—Todo el mundo está informado de que no tiene ninguna jurisdicción sobre los sótanos —le aclara Sombra—. ¡Y usted también lo sabe!
—Yo sé muchas cosas —responde Stromber—. Y sé que, tarde o temprano, seré dueño de todo este edificio, de lo que hay arriba y de lo que hay debajo. ¡No os quepa ninguna duda!
—Pues hasta que llegue ese momento, usted no se acerque aquí —gruñe Sombra—. ¡Ni se le ocurra traspasar esta puerta!
Stromber empieza a retroceder mientras nos mira con rabia, amenazante. Su mirada está llena de odio.
—¡Esto no termina aquí! —advierte—. ¡Esto es el principio!
Vemos cómo se retira hacia su despacho, arrastrando su pierna derecha.
Sombra respira aliviado.
—Gracias por vuestra ayuda —dice—. Ese hombre es muy agresivo. Creí que me pasaba por encima.
—¿Qué buscaba? —pregunta Metáfora—. Él sabe que no puede entrar aquí sin permiso.
—Yo creo que estaba probando —digo—. Ha hecho un intento para conocer nuestra determinación.
—Pues parecía dispuesto a cualquier cosa —dice Sombra.
—Y lo conseguirá. Estoy seguro de que esto ha sido un aviso de lo que nos espera —explico—. Está tramando algo.
—Sí, esa impresión tengo yo —añade Metáfora—. Lo intentará de nuevo.
—Soy el único que tiene la llave —aclara Sombra—. Y desde ahora dormiré con ella bajo la almohada. No le permitiré poner un pie dentro. En fin, volvamos cada uno a lo nuestro e intentemos olvidar el incidente.
Abre la puerta y accede a la escalera que lleva a los sótanos mientras Metáfora y yo subimos a mi habitación. La verdad es que, a pesar de lo nervioso que me ha puesto este suceso, estoy deseando saber de qué quiere hablar.
—Tú dirás —digo.
—Es por lo que contó mi madre la noche de mi cumpleaños. Lo de mi padre.
—¿Te refieres a que está muerto?
—Sí, y a que está enterrado en Férenix. He decidido buscar su tumba. Quiero descubrir todo lo que pasó. Quiero saber todos los detalles. Estoy segura de que mi madre me oculta algo.
—Te comprendo bien. También me pasa con mi padre. Estoy convencido de que tampoco me ha contado toda la verdad. Quizá debería darle una buena ración de ese pastel de los monjes de Fer.
—Yo pensé que habíamos venido a Férenix por casualidad. Mamá me dijo que la habían destinado a esta ciudad y vine convencida de que era algo fortuito. Pero ahora pienso que ella lo manejó todo para estar cerca de papá —dice, un poco irritada.
—¿Estás segura?
—Sí. Ya no me cabe duda de que todo esto forma parte de un plan. Estamos aquí por algo.
—¿Crees que quiere estar cerca de la tumba de tu padre porque le sigue queriendo?
—No lo sé. Desconozco sus motivos. No tengo ni idea. Pero es posible.
—Pero ella está pensando en casarse con mi padre. Si sigue enamorada de su anterior marido, debería decírselo, ¿no?
—No creo que sea eso. Tengo la impresión de que es algo relacionado conmigo.
—¿Contigo? ¿Qué tienes tú que ver con la muerte de tu padre? Ella te hizo creer que os había abandonado.
—Sí, ya lo sé… Pero las piezas no encajan.
—¿Y qué piensas hacer?
—Primero, localizar la tumba de papá. Después, descubrir los motivos de su muerte. ¿Me ayudarás?
—Claro, puedes contar conmigo.
—Por cierto, ¿has vuelto a tener esos sueños?
—No dejo de soñar. Es todo tan intenso que ahora paso más tiempo en el mundo de los sueños que en éste. Pero intento llevar una vida normal.
—Cuanto más normal sea todo, mejor.
La verdad es que tiene razón. Ojalá todo fuese más normal.
Piii… Piii… Piii…
Un mensaje de Patacoja:
¿Tienes ganas de bajar a Arquimia?
CARTHACIA era una gran ciudad que se jactaba de ser independiente. Algunos reyes, Benicius entre ellos, habían intentado anexionársela, pero nadie lo había logrado. Disponía de un buen ejército y su modo de vida quedaba protegido gracias a la extraordinaria muralla.
El rey Aquilion VI contaba con el apoyo de un consejo formado por comerciantes, que le ayudaban a dirigir la ciudad con eficacia. Pero todo el mundo sabía que era un rey débil del que muchos querían aprovecharse.
Cuando la reina Emedi propuso a Aquilion unir sus fuerzas en la lucha contra Demónicus, éste declinó la oferta. Alegó que Demónicus no les había hecho nada. Incluso, hacía tiempo que un templo demoniquiano, réplica de la cúpula de fuego del Mago Tenebroso, se había instalado en Carthacia y difundía sus creencias sobre mutación y hechicería a cambio de sustanciosas dádivas. Lo que muy pocos sabían era que sus tentáculos se habían extendido por toda la ciudad, y que muchos cargos públicos apoyaban a Demónicus.
Ahora, Arquimaes, Arturo y Crispín circulaban por sus calles, vigilados por soldados carthacianos, en dirección a la posada del Gran Ojo.
—Dormiré en el carro, al lado de Alexia —anunció Arturo mientras cenaban—. No quiero que cualquier ladronzuelo venga a perturbar sus sueños.
—Tienes razón —dijo Arquimaes para tranquilizarle—. Es mejor protegerla de ataques imprevistos.
—Si quieres, puedo hacer la primera guardia —se ofreció Crispín, dando un mordisco a un trozo de queso—. Ya dormiré mañana, durante el viaje.
—No hace falta. Tengo el sueño ligero. Cualquiera que se acerque lo comprobará —respondió Arturo.
—Tú debes dormir, Crispín. Dentro de poco, Arturo llevará los ojos tapados y tú tendrás más trabajo —indicó Arquimaes—. Cuando salgamos de Carthacia, nuestro camino tomará un nuevo rumbo.
—¿Puedo preguntar adonde nos dirigimos?
—Ya te expliqué que ésta es una misión secreta —respondió el alquimista—. Ni siquiera Arturo sabe cuál es nuestro destino.
—Os he oído decir que vamos a la cueva del Dragón —confesó Crispín—. Me gustaría ir con vosotros.
—Eso es imposible. Tendrás que quedarte en algún punto del camino y esperarnos allí —le advirtió Arquimaes—. Nosotros marcharemos solos hasta la cueva. No intentes seguirnos.
—Os lo he prometido y lo cumpliré —respondió el muchacho—. Aunque sea hijo de un proscrito, siempre cumplo mi palabra.
La noche cayó sobre la ciudad y todo quedó en silencio. Sin embargo, como las traiciones se fraguan en la oscuridad, en el templo de Demónicus el sacerdote principal se entrevistaba en secreto con Justiniano, el jefe de las fuerzas carthacianas.
—Tenemos órdenes sobre esos tres que han llegado hoy —dijo el sacerdote—. Debemos entregarlos a nuestro señor Demónicus.
—Los carthacianos somos neutrales —respondió Justiniano—. No podemos intervenir en vuestras rencillas.
—Hemos respetado vuestra neutralidad. Pero este asunto es muy grave. Ese muchacho ha matado a la princesa Alexia y ha herido de gravedad a Demónicus. Tenemos que apresarlos y llevarlos ante nuestro señor, el Gran Mago Tenebroso.
—Yo no puedo hacer nada —insistió el carthaciano—. Tenéis que hablar con el rey. Es el único que puede autorizar una acción de secuestro.
—Hablaremos con él; pero, hasta entonces, no los dejaréis salir de Carthacia.
—Están bajo vigilancia. No saldrán sin mi permiso. Pero tampoco tengo autoridad para detenerlos. Daos prisa en hablar con el rey.
—Si escapan por vuestra culpa, esta ciudad quedará reducida a cenizas —advirtió el sacerdote demoniquiano—. Os hago responsable, general Justiniano.
* * *
Tras la lluvia de fuego, Tránsito había permanecido oculto durante un tiempo, analizando las causas de su fracaso.
Su amo, el Gran Mago Tenebroso, le había dotado de todos los medios para obtener la victoria sobre los emedianos. Pero las cosas habían salido mal: Arquimaes seguía vivo; los emedianos permanecían tranquilos en Ambrosia; los demoniquianos habían sufrido cuantiosas bajas… Y, además, el general Átila había muerto abrasado. La hora de dar explicaciones se acercaba; estaba llegando a Demónika, la ciudad sagrada de Demónicus. Tránsito sabía que iba a pagar caro su error.
* * *
Muy temprano, Crispín logró escabullirse de los guardias y salió de la posada para conseguir víveres.
—Esta ciudad apesta a Demónicus —dijo a sus compañeros a su vuelta—. Es mejor que nos marchemos cuanto antes.
—He visto que hay un templo demoniquiano —explicó Arquimaes—. Debe de haber muchos seguidores suyos por aquí.
—Eso no me gusta —dijo Arturo—. Nos costará salir de aquí. La zona está llena de soldados.
—Hemos caído en una ratonera —reconoció Arquimaes—. Nos atacarán en cuanto salgamos a campo abierto. Y no creo que los carthacianos nos ayuden.
El alquimista se asomó a la ventana y observó cómo varios soldados rodeaban la posada, torpemente ocultos bajo las columnas de los soportales.
—Solo hay una forma de salir vivos de aquí —dijo Arquimaes—. Es arriesgada, pero no nos queda otra opción.
Después de recoger todos sus enseres y de pagar la cuenta, cargaron el carro y salieron del patio de la posada, acompañados por los dos soldados.
—Antes de marcharnos, nos gustaría ver el Palacio Principal —les dijo Arquimaes.
—Claro —respondió uno—. Al fin y al cabo, está en nuestro camino.
Recorrieron varias callejuelas, como si estuviesen dando un paseo. Los soldados, relajados, no se fijaron en que Crispín se situaba en la parte trasera del carro y preparaba su maza, mientras Arturo se colocaba el escudo sobre el brazo.
Poco después llegaron a una gran plaza llena de comercios. El bullicio era enorme.
—Allí está —indicó uno de los soldados.
Arquimaes dirigió el carro hacia la puerta principal del palacio, despacio, con poco interés. Una vez allí, se detuvo.
—¿Qué hacéis? —preguntó uno de los uniformados—. No os podéis detener aquí.
—¿Ah, no? —respondió Arturo, en tono irónico—. ¿Estás seguro?
El soldado iba a responder cuando, inesperadamente, un tremendo puñetazo le tiró del caballo. Su compañero acudió en su ayuda, pero la maza de Crispín cayó sobre su cabeza.
—¡Ahora! —ordenó Arturo—. ¡Vamos!
Entonces, Arquimaes derribó la puerta de entrada con el carro. Los centinelas apenas tuvieron tiempo de apartarse.
—¡Alto! —gritó el oficial de guardia.
Pero ya era tarde: el carromato había entrado en el edificio. Cuando llegó al final de una gran galería abovedada, se detuvo. Arturo descendió del caballo, dispuesto a enfrentarse a cualquier ataque. Arquimaes y Crispín saltaron del carro y se lanzaron hacia la escalera. El escudero tuvo que disparar dos veces para eliminar a dos vigilantes que les cerraban el paso, pero consiguió abrirse camino.
—¡Adelante! ¡Yo me ocupo de éstos! —dijo Arturo refiriéndose a los soldados que acababan de llegar.
Mientras sus dos amigos seguían la marcha, Arturo se preparó para cortar el paso. Con la espada en alto y el escudo pegado al brazo, se situó ante el carro que obstruía el acceso.
—¡Ríndete, extranjero! ¡Deja tus armas antes de que sea tarde! —le conminó un oficial que traía consigo una veintena de soldados.
Por su parte, Arquimaes y Crispín habían conseguido llegar al primer piso. Allí encontraron una nutrida resistencia, pero las flechas del joven proscrito volaban veloces y la espada del alquimista trinchaba los cuerpos que se ponían en su camino.
Después de derrotarlo y de hacerle caer al suelo, Arquimaes colocó la punta de su espada sobre el cuello de un soldado herido y apretó hasta hacerle sentir dolor.
—Si quieres vivir, indícanos el camino de las habitaciones del rey —le propuso.
El soldado asintió inmediatamente, y Arquimaes le agarró del uniforme y lo puso en pie.
—Vamos, rápido —apremió.
Caminaron hasta que el herido señaló una puerta. Arquimaes lo tumbó en el suelo.
—Has cumplido, pero es mejor que no te muevas de aquí —le recomendó—. Por tu propio bien.
La alarma había cundido en el palacio y muchos soldados habían acudido a impedir el paso a los intrusos. El arco de Crispín los mantuvo a raya hasta que lograron entrar en la habitación que el prisionero les había señalado.
Arturo había derribado a más de una docena de guardianes. Sus cuerpos yacían a sus pies, mientras los demás se preguntaban cómo era posible que un muchacho pudiera manejar la espada con esa extraordinaria habilidad. Lo que no sabían era que nadie en el mundo hubiera podido separarle del carromato que contenía el sarcófago de Alexia.
Un oficial aguerrido decidió acabar con esa situación y formó una patrulla defensiva con otros cinco soldados que atacaron en bloque, convencidos de que ese caballero no podría con ellos.
Arturo se quedó quieto, esperando a que los soldados se acercaran. Cuando estaban a menos de dos metros, el rostro de Arturo se endureció. Y entró en acción. La espada adragoniana se convirtió en un rayo, imposible de seguir con la vista.
En pocos segundos, los seis hombres estaban en el suelo, sin vida, con la sorpresa dibujada en el rostro.
Los demás decidieron actuar con prudencia y esperar refuerzos para acabar con esa máquina de matar que parecía tener un dibujo sobre el rostro.
Mientras, Arquimaes y Crispín entraban en la habitación del rey, que les observó con desconfianza.
—¿Quiénes sois y qué queréis?
—Excelencia —dijo respetuosamente Arquimaes—. Venimos a pediros un favor. Un gran favor…
PATACOJA, Metáfora y yo bajamos la escalera que lleva a los sótanos. Cuando llegamos al tercero, tomamos aire y abrimos la puerta, sabiendo que vamos a entrar en un mundo fantástico y desconocido.
—A ver si esta vez todo va bien —dice Patacoja—. Espero que no nos llevemos ninguna sorpresa.
—Estas visitas tienen que estar llenas de sorpresas o no tendrían sentido —dice Metáfora—. Para eso lo hacemos, para descubrir cosas nuevas.
—En teoría tienes razón, pero cada vez que hemos bajado nos hemos llevado algún susto. No tengo que recordaros que entramos en zona de peligro —añade Patacoja—. Si pasara algo, corred hacia la salida.
—¿Crees que puede haber algún derrumbamiento o algo así? —pregunto.
—Estas paredes tienen mil años de antigüedad, así que no hay que descartar nada. Los muros son muy viejos y están en malas condiciones. El paso del tiempo y la humedad han hecho estragos. Además, las vigas de madera estarán carcomidas y habrán perdido toda su resistencia…
—Hoy estás un poco negativo —digo—. Me estás asustando.
—He vuelto a soñar con las ruinas de Angélicus, donde mis compañeros perdieron la vida por mi falta de precaución. No quiero que vuelva a ocurrir nada parecido.
Su mención al trágico episodio de Angélicus me pone los pelos de punta. En aquella ocasión, Patacoja trabajaba como arqueólogo en una empresa y forzó a sus compañeros a entrar en una excavación que no era segura. Las ruinas se derrumbaron y murieron todos.
—Venga, no seáis agoreros y entremos, que ya está bien de cháchara —interviene Metáfora, siempre tan práctica—. ¡Adelante!
Nos dirigimos a la galería que lleva al palacio de Arquimia, el reino de justicia creado por Arquimaes, la reina Emedi y el Ejército Negro.
Encendemos las linternas para ver las paredes que descubrimos hace unos meses, y que nos introdujeron en este mundo antiguo y misterioso.
Avanzamos según el minucioso plan diseñado por Patacoja. La humedad, el silencio y el polvo son nuestros compañeros, pero no nos impiden continuar. El eco nos acompaña como un amigo invisible.
Hemos llegado a la gran sala del trono y Patacoja nos hace una señal indicando que quiere detenerse a inspeccionar. Esperamos pacientemente hasta que descubre un camino entre tapices, columnas de piedra, escudos y lanzas.
—Creo que acabo de encontrar algo interesante —dice—. Veamos de qué se trata.
Le seguimos en silencio. Camina más despacio y con mucha precaución. Observa hasta los más mínimos detalles. Roza con la punta de los dedos los muros, que ahora son más oscuros. De vez en cuando, levanta la cabeza para prestar atención al techo, que se ha ido haciendo más alto. La galería es cada vez más ancha y más espaciosa.
—Quizá por aquí encontremos algo nuevo —dice Patacoja—. Ya hemos visto que aquí hay lugares inexplorados, como la sala de juicios, ¿os acordáis?
—Claro que sí —dice Metáfora—. Pero no creo que este palacio sea muy distinto a los demás.
Patacoja se detiene y pega la oreja a un muro. Después, lo golpea con los nudillos y con la linterna.
—Qué raro… Aquí hay algo que no encaja.
—¿Qué pasa, Patacoja? —pregunto—. ¿Qué ocurre?
—Este muro no está en línea con los otros. Es como si lo hubieran construido en diagonal, cortando el paso… No lo entiendo.
—Puede ser un muro de carga —intenta explicar Metáfora—. No creo que los arquitectos medievales fueran precisamente un modelo de perfección.
—Algo hay de lo que dices, pero muchos eran excelentes constructores. Estoy seguro de que este muro tiene una explicación. Es muy grueso… Más grueso que los demás. Es como si estuviera aquí para marcar una frontera, un nuevo perímetro.
—¿Quieres decir que el palacio se acaba aquí? —pregunto—. ¿Hemos llegado al final?
Patacoja menea la cabeza de un lado a otro, como si se negara a aceptar la realidad.
—No lo creo. No estoy seguro, pero me parece que es por otro motivo. Estoy seguro de que al otro lado hay algo. Pero si no encontramos la puerta, no podremos seguir.
—¿Crees que puedes localizarla? —pregunto.
—No lo sé. Este tipo de muro es nuevo para mí. No creo que tenga ningún vano. Es un muro de protección.
—Pero tiene que haber una forma de traspasar este perímetro —dice Metáfora.
—Claro, como los fantasmas, desmaterializando tu cuerpo —bromeo—. Inténtalo a ver qué pasa. Será divertido verte en plan fantasmita.
—No bromees con estas cosas —me reprende.
—No te enfades. Era solo una broma —digo—. Perdóname, anda.
Se ha enfadado y no me responde. Siempre he pensado que es muy susceptible. Todavía no sé tratarla.
—Podemos bordearlo, a ver adonde nos lleva —propongo.
Patacoja accede y empieza a caminar siguiendo el muro. Conseguimos avanzar algunos metros, pero llega un momento en el que ya no es posible seguir. Una gran pared se cruza en nuestro camino.
—Bueno, chicos, lo mejor es retirarse; por hoy hemos terminado —indica—. Hemos avanzado mucho.
—¿Estás seguro de que no podemos continuar? —pregunto.
—Arturo, yo no estoy seguro de nada —contesta con severidad—. Lo que digo es que hoy hemos llegado lo más lejos posible y que es mejor volver. Consultaré algunos libros sobre este tipo de muros trasversales. Hoy no soy capaz de encontrar otra solución… Media vuelta, chicos…
* * *
Estoy en mi habitación, pensando en todo lo que ha pasado ahí abajo. Lo de ese muro es muy raro. Tanto que me ha hecho recodar algo que tenía casi olvidado. He encendido mi ordenador y me he puesto a revisar aquella moneda que encontramos en el jardín del instituto.
Abro el documento de diseño que usé para descubrir su forma, que resultó ser triangular, igual que el dibujo de mi cara. La letra adragoniana y el dibujo de la moneda son triangulares. ¿Será el signo de los arquimianos? Me pregunto si el muro tendrá alguna relación con esa forma geométrica que sirve para componer letras.
EL rey Aquilion escuchó la petición de Arquimaes con mucho interés. Saber que estaba hablando con dos personajes que habían tenido la audacia de abrirse paso hasta sus dependencias por la fuerza le imponía cierto respeto.
—Esta ciudad es neutral —respondió después de escuchar sus argumentos—, y no podemos entrometernos en asuntos que no nos incumben. Demónicus y Emedi tienen cuentas pendientes entre ellos. No es asunto nuestro.
—Excelencia, lo que le estoy pidiendo es que no permita que sus soldados nos entreguen a los hombres de Demónicus. Únicamente queremos salir vivos de aquí.
—¿Y qué podemos hacer nosotros? Os esperarán fuera de Carthacia hasta que decidáis salir.
—Ésa es la cuestión, majestad. Queremos salir de Carthacia con la seguridad de que no nos están esperando. Queremos dejar esta ciudad de forma anónima, por la puerta que nos parezca bien, a la hora que decidamos. Sin que lo sepan. Queremos una oportunidad de escapar.
—No creo que sea posible. Esos hombres son tenaces. Ahora que saben que estáis aquí, no os dejarán marchar. Pero os aseguro que mientras permanezcáis en Carthacia, vuestras vidas están a salvo.
—No, alteza. Vuestra ciudad está invadida por los demoniquianos. Nos matarán en cualquier momento.
—Solo hay un templo con sacerdotes… —interrumpió Ásbico, uno de los grandes nobles de la ciudad—. Y unos pocos comerciantes y soldados… No son peligrosos.
—Carthacia está plagada de enemigos —insistió Arquimaes—. Os están invadiendo y no lo sabéis. No os habéis dado cuenta de que os están asfixiando.
El rey pareció muy afectado por las palabras de Arquimaes. Era como si alguien le confirmara sus peores sospechas.
—No escuchéis a estos hombres, majestad —insistió Ásbico—. No nos traerán nada bueno. Huelen a traición.
Otras voces se alzaron en el mismo sentido. Pero el monarca tomó una decisión sorprendente.
—Dejadnos solos —ordenó a todos los criados, soldados y nobles que estaban en la sala—. Quiero hablar con ellos…
—Por favor, decid a vuestros hombres que no ataquen a nuestro compañero, que está abajo —rogó Arquimaes.
—Gavilian, ordena que cesen los ataques contra ese hombre. Y hacedle saber que sus amigos están bien y que nadie les hará daño —ordenó Aquilion.
—Sí, excelencia —dijo el secretario, saliendo de la sala junto a los demás.
—Con vuestro permiso, voy a cerrar la puerta —dijo Crispín.
Crispín atrancó la puerta con un par de muebles.
—Tenéis razón, alquimista. Estamos en manos de esos diabólicos hombres. Han invadido nuestra ciudad. Cada día entran por docenas y se introducen en nuestra vida sin que podamos impedirlo —confesó Aquilion.
—¿No podéis hacer nada contra ellos? —inquirió el sabio.
—Tienen propiedades por todas partes, se han ganado la confianza de la gente con sus hechizos. La situación es desesperada. No sabemos cómo quitárnoslos de encima.
—Han abusado de vuestra confianza —añadió.
—Cierto. Pero nos permiten ser neutrales, al menos en apariencia.
—Os engañan.
—Nuestro ejército es fuerte —se defendió Aquilion.
—Pero vuestra voluntad es débil. Debisteis apoyar a Emedi cuando os lo pidió. Ahora estáis en sus manos.
—¿Y qué podemos hacer? No puedo dar un solo paso sin que sepan lo que hago. Hay espías por todas partes. Dentro de poco, me desplazarán y se apoderarán de Carthacia. Entonces dejaré de ser rey.
—Y lo harán sin necesidad de guerra.
—Por eso no puedo ayudaros a escapar. Cada orden mía llega a los oídos del sacerdote demoniquiano. Estoy atrapado.
Arquimaes esperó a que el rey Aquilion tomara conciencia de que estaba solo y de que le vendrían bien unos aliados.
—Excelencia, si me permitís, creo que puedo sugeriros una idea. Pero tendréis que ser valiente para afrontar la situación… Si es que queréis arreglarla.
—Haré cualquier cosa para recuperar la independencia de mi ciudad.
—La neutralidad es imposible cuando hay un enemigo como Demónicus —afirmó Arquimaes—. Pero podéis recuperar la libertad.
—¿Cómo?
—Con nuestra ayuda, majestad. Somos vuestra única esperanza.
El rey cerró los ojos, asintiendo a las palabras del alquimista.
—Tenéis razón. ¿Qué proponéis? ¿Qué podemos hacer?
* * *
Nárnico ordenó que llevasen a Frómodi a su habitación, pues veía cómo su mejor cliente empezaba a correr peligro. Le habían puesto ropa seca y obligado a tomar un caldo caliente.
Después llamaron a un curandero para que intentase devolverle la salud.
—Este hombre está muy mal —sentenció echándole una pócima en la boca, que mantenían abierta a la fuerza—. Antes de tres días habrá muerto.
La fiebre hacía delirar a Frómodi, que hablaba en voz alta.
—¡Padre, padre! —decía—. ¿Por qué no me quieres?
Pasó la primera noche envuelto en terribles pesadillas y sufriendo convulsiones. Recordaba cómo su padre, el desaprensivo conde Idio, caminaba por el patio del castillo, absorto en sus pensamientos, sin más compañía que su poderosa espada, cuando se encontró con una pequeña figura que le cortaba el paso.
—Morfidio, ¿qué haces aquí a estas horas? —preguntó sobresaltado—. ¿No deberías estar durmiendo, como los demás?
—He venido a darte las buenas noches, padre.
—Te he dicho mil veces que no me llames así. Yo soy tu señor, el conde. No puedes hacer eso.
—Los otros chicos llaman así a su padre. ¿Por qué no me permites que lo haga? —insistió el muchacho—. ¿Por qué no puedo demostrarte mi cariño?
—Tú eres hijo ilegítimo. Y yo soy el señor de estas tierras. Oficialmente, tú no eres mi hijo y yo no soy tu padre, soy tu amo. No puedo aceptarte públicamente. Mi linaje no me lo permite.
—Padre, soy tu hijo. Y te quiero.
—Un noble no puede reconocer a un hijo nacido fuera del matrimonio. ¡Y no vuelvas a llamarme padre!
—¿Por qué no quieres reconocerme como tu verdadero y único hijo? —insistió Morfidio.
—Si continúas con esa actitud, te desterraré —le amenazó el conde—. ¡Estás avisado!
El joven Morfidio salió corriendo y se perdió en la oscuridad.
Frómodi abrió los ojos y se incorporó a tiempo para vomitar. Entonces, la habitación se llenó de un olor tan amargo como sus recuerdos.
* * *
Arquimaes y Crispín se acercaron a Arturo, que aún se mantenía alerta cerca del carromato.
—Amigo, hemos perdido —admitió el alquimista—. Debemos rendirnos. Nos han prometido un juicio justo.
—Pero, maestro, todavía tenemos fuerza para luchar —respondió Arturo blandiendo su espada—. Es mejor morir ahora que dejarnos atrapar por estos soldados corruptos.
Arquimaes se acercó a su joven ayudante y le puso la mano sobre el hombro.
—Haz lo que te digo. Enfunda tu espada y ven conmigo.
—No me separaré de Alexia.
—La llevaremos con nosotros. Hazme caso, Arturo.
Arturo notó algo extraño en las palabras de su maestro. Algo que le hizo comprender que debía obedecer sin protestar.
—Haré lo que me pedís, maestro —respondió con sumisión y guardó su espada.
Arquimaes abrazó a su ayudante. Entre los tres cargaron el ataúd de Alexia y, acompañados por los soldados, fueron encerrados en una celda. Allí, aparentemente abatidos por la soledad y la desesperación, permanecieron toda la noche, vigilados por una nutrida patrulla de soldados.
Al día siguiente, apenas había amanecido, recibieron la extraordinaria visita del Gran Sacerdote del Templo de Demónicus, acompañado del rey Aquilion.
—Por fin habéis entrado en razón —dijo el sacerdote con satisfacción, desde el otro lado de la reja—. Nuestro señor Demónicus se sentirá satisfecho cuando os ponga la mano encima. Al fin se hará justicia.
—Esos hombres han matado a muchos carthacianos —afirmó el rey—. Serán juzgados y, posiblemente, condenados a muerte.
—Estos emedianos deben ser entregados a Demónicus. Nos lo debéis —exigió el sacerdote—. Hemos aportado muchos bienes a vuestra ciudad y os hemos ayudado a mantener vuestra independencia. Carthacia debe mucho a los demoniquianos.
—Y os estamos agradecidos. Pero Carthacia es una ciudad justa que no deja ningún delito sin juzgar. Y ellos han cometido muchos.
—Quizá podamos negociar —sugirió el sumo sacerdote.
—Lo siento, pero no hay nada de que hablar —respondió el monarca—. Serán juzgados según las leyes de Carthacia. Eso es todo.
Mientras el sacerdote y el rey abandonaban la cárcel, Arturo acarició la caja de madera sobre la que estaba sentado y que, previamente, había cubierto con su capa y unas brazadas de paja.
EN la Fundación hay cada vez más visitantes. Es evidente que Stromber está decidido a demostrar que es un buen administrador. Y se está saliendo con la suya, vaya que sí.
Mahania y Mohamed salen a despedirme, como todas las mañanas antes de ir al instituto. Viven en la portería de la Fundación y llevan con nosotros toda la vida. Papá los contrató en Egipto, durante el viaje en que mamá murió.
—Gracias, Mahania —digo cogiendo el bocadillo que me ofrece.
—¿Va todo bien, Arturo?
—Claro, ¿por qué lo preguntas?
—Por nada. Como las cosas están cambiando mucho, me preguntaba cómo lo llevarías.
—Bueno, hago lo que puedo para soportar esta nueva situación. Aunque me temo que es papá quien peor lo lleva.
Mahania baja la vista, asintiendo en silencio.
—Bueno, Mahania, me voy a clase —digo dando por terminado nuestro encuentro—. Ya hablaremos tranquilamente de todo lo que pasa. Supongo que habrá que hacer algo.
—Tendrá que ser pronto —dice inmediatamente—. Lo más pronto posible.
—¿Qué quieres decir?
—Pues que… verás… Nos han anunciado que dentro de poco deberemos dejar nuestro puesto. Van a poner un servicio de taquillaje y control, con arcos para detectar los metales y todo eso. Nosotros ya no les hacemos falta —explica.
—¿Os están despidiendo?
—Sí, mi niño. Se deshacen de nosotros. La conserjería ya no tiene razón de ser en la nueva Fundación.
—Ahora ya no servimos para nada —añade Mohamed, que ha estado callado todo el tiempo—. Todos estos años de servicio a la Fundación ya no cuentan para nada.
Está claro que Stromber sigue adelante con su proyecto de apropiarse completamente de la Fundación. Si la llena de gente que le sea fiel, dentro de poco nosotros ya no pintaremos nada. Incluso nos pondrá dificultades para acceder a los sótanos. Ya lo estoy viendo venir.
—Es una mala noticia —digo—. Veré qué podemos hacer. Hablaré con el señor Stromber.
—Gracias, Arturo, pero no servirá de nada. Ese hombre es un demonio —dice Mahania—. Es maligno. Y eso que le ayudamos aquella noche, cuando subió con la pierna ensangrentada.
—Y le llevé al hospital, donde le curaron —dice Mohamed—. Así nos paga nuestros servicios. Es un desagradecido.
—Desde luego, es una mala noticia. ¿Lo sabe papá?
—Nosotros no le hemos dicho nada —dice Mahania—. No le queremos preocupar.
—Yo se lo explicaré. Gracias por contármelo.
Salgo de la Fundación un poco abatido. Ahora que paso por el sitio que Patacoja usaba para pedir limosna, le echo de menos. Si esto sigue así, cada vez quedará menos de lo que era mi pequeño mundo. Todos desaparecen. Supongo que si Stromber echa a Mahania y a su marido, dentro de poco hará lo mismo con mi amigo Patacoja, que, con permiso de papá, lleva alojado un tiempo en la caseta del jardín.
* * *
Veo que el instituto se está llenando de compañeros. Cristóbal me está esperando en la puerta, junto a Mercurio. Espero que no me traigan malas noticias. Por hoy, estoy servido.
—Hola, Arturo —dice Cristóbal—. Oye, tengo que hablar contigo.
—¿Te van a expulsar del instituto? —pregunto intentando hacer un chiste.
—¿Expulsar? ¿Estás de broma?
—Es una broma de mal gusto —respondo—. He empezado mal el día.
—¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo grave?
—Nada. Stromber, que sigue haciendo de las suyas.
—Arturo, el director quiere hablar contigo —dice Mercurio—. Me ha dicho que quiere verte antes de que entres en clase.
—Vaya, debe de ser muy urgente.
—Además, tenemos que hablar de lo de mi padre —añade Cristóbal—. Quiere que le llames. El congreso internacional es dentro de poco.
—¿Qué sabes tú de eso? —le pregunto, un poco sorprendido.
—Todo. ¿O crees que soy idiota?
—Ya sé que no eres tonto, Cristóbal —le reconozco—. Lo sé muy bien. Nos vemos luego, durante el recreo. Tengo que contarte algo alucinante.
Me dirijo hacia el despacho del director, siguiendo las instrucciones de Mercurio. Entro en el edificio de la dirección y subo hasta el primer piso. Me acerco a secretaría y me identifico.
—Hola, soy Arturo Adragón y el director quiere verme.
—Espera un momento, Arturo —me dice la secretaria a la vez que aprieta una tecla de la centralita.
Mientras ella habla, yo me dedico a observar algunas fotografías que cuelgan de las paredes.
—Ya puedes entrar, Arturo. El señor director te espera —me avisa señalando la puerta del despacho.
Doy un golpecito de cortesía y giro el pomo suavemente.
—Entra, Arturo. Entra y siéntate, por favor.
—Gracias, señor director. He venido en cuanto Mercurio me ha dado el recado.
—Me he enterado de que tu padre tiene muchos problemas en la Fundación. Y antes de hablar con él, he preferido comentar contigo el asunto de los objetos arqueológicos que encontramos en el jardín del instituto.
—Las cosas se han complicado un poco. Pero esperamos solucionarlo pronto.
—Pues verás, resulta que el grupo que pujaba para quedarse con esos objetos se ha retirado de repente, sin dar explicaciones. Así que tenéis el camino libre. La Fundación es la única opción posible…
—¿El grupo que dirige el padre de Horacio se ha retirado? —pregunto extrañado—. ¿Está seguro?
—Así es. Y creo que Horacio ha tenido algo que ver. ¿Tú no sabes nada de eso, Arturo?
—Ni idea. Yo no he hecho nada.
—No le habrás amenazado, ¿verdad?
—¡No! ¡De ninguna manera!
Veo que se frota la barbilla mientras analiza mis palabras.
—Bueno, ya te puedes ir a clase —dice—, y dile a tu padre que cuando quiera puede firmar los documentos de cesión de derechos de exhibición.
Me levanto y me dirijo hacia la puerta con una extraña sensación. No estoy seguro de que el objetivo de la entrevista fuera decirme esto. Me parece que encierra otra intención.
Entro en el aula, donde Norma está dando una clase sobre literatura fantástica, que cada vez está más de moda.
Me siento al lado de Metáfora, que me recibe con una sonrisa.
—¿No llegas un poco tarde? —pregunta.
—Es que he tenido que ir a ver al diré a su despacho.
—¿Algún problema?
—Creo que no. Luego te lo cuento todo.
—Horacio me ha dicho que si tomamos algo con él esta tarde.
—Vaya, parece que este chico solo nos lanza mensajes de amistad.
—Y deberías escucharle —dice—. Yo creo que es sincero.
Lanzo una mirada hacia Horacio y veo que me está observando. Tengo la impresión de que me mira de un modo amistoso, completamente distinto a lo que ocurría antes de su encuentro con mi dragón, cuando no dejaba de atacarme y de meterse conmigo.
—Bueno, podemos probar.
Metáfora me mira, reconfortada. Tengo la impresión de que le apetece que me haga amigo de Horacio. Pero me resulta muy curioso, ya que durante meses me ha estado advirtiendo contra él. En fin, supongo que las personas cambian y que hay que estar atento.
EL templo demoniquiano en Carthacia estaba abarrotado de fieles. Los sacrificios humanos siempre atraían a una multitud. Esa noche, una mujer joven iba a entregar su vida y su corazón al Gran Mago Tenebroso.
El Gran Sacerdote alzó los brazos. En sus manos sujetaba un afilado puñal bendecido por el propio Demónicus. El mago había matado con él al sirviente que le dio la noticia de la muerte de su hija Alexia, durante la batalla de Emedi. Era todo un honor que el sacrificio se realizara con ese cuchillo. Por eso, la joven estaba feliz.
—Muchacha, irás al Abismo de la Muerte —recitó el sacerdote—. Allí esperarás a nuestro señor Demónicus, el rey de las tinieblas, el mayor mago conocido…
Los rostros de los asistentes no perdían detalle de lo que ocurría en el altar. Estaban emocionados por lo que iba a suceder.
—En el abismo te encontrarás con otros valientes que sacrificaron su vida, igual que tú, para dar más poder a nuestro amo Demónicus, el Mago Tenebroso.
El sacerdote dejó caer el arma con precisión y un manantial de sangre salpicó su rostro. La joven apenas emitió un gemido. Lo que nadie sabía era que la habían sedado, así que todo el todo el mundo interpretó que moría feliz. Las pócimas demoniquianas eran muy eficaces.
La sangre de la muchacha cayó en una vasija de oro con inscripciones labradas y figuras de mutantes; el sacerdote la derramó sobre los cuerpos de algunos fieles, que habían pagado por un privilegio que les daría una fuerza extraordinaria, según creían.
Un cántico maléfico inundó el templo. Todos los asistentes desfilaron respetuosos ante el cadáver de la chica. Colocaban la mano sobre su frente, en señal de aprecio, y le hacían peticiones.
El sacerdote elevó las manos, en las que sostenía el corazón aún palpitante de la chica. Después de rezar al mago, y siguiendo las indicaciones del sacerdote, el público fue saliendo.
—Gracias por venir, hermanos. La semana que viene, una diosa nos entregará su corazón. Espero veros por aquí. Su sangre os protegerá.
Así, poco a poco, los asistentes salieron del templo, que quedó vacío. Y el silencio ocupó su lugar.
Las paredes y las columnas estaban adornadas con relieves alusivos al mundo de la hechicería. Pequeñas figuras que representaban bestias mutantes cubrían los muros; calaveras iluminadas por antorchas sagradas, en las que se podían identificar huesos humanos; piedra y acero domados para reflejar el mundo con el que Demónicus seducía a muchos carthacianos.
Cuando los guardianes se disponían a cerrar la puerta, un encapuchado con hábito oscuro se acercó a ellos.
—Llegas tarde, hermano —le reprendió el sacerdote, impidiéndole el paso—. Vuelve otro día.
—Vengo a darte un regalo —respondió el encapuchado.
—¿Oro?
—Y plata. Traigo riquezas para vosotros. Quiero ganarme vuestro favor.
—Seas bienvenido. Tu regalo servirá para ayudar a extender nuestra fe.
El encapuchado entró en el templo y los soldados cerraron la puerta tras él. Entonces, el sacerdote le observó atentamente y dijo:
—No veo tu bolsa, hermano. ¿Dónde guardas ese tesoro?
—Aquí, en la punta de mi espada —respondió el visitante sacando una blanca y larga espada de entre sus ropajes—. Habrá para todos.
El sacerdote dio un paso hacia atrás, sobresaltado.
—¿Qué significa esto? Si vienes a robar, te advierto que te has equivocado de sitio. ¡Guardias a mí! ¡Detened a este intruso!
A su grito, unos quince soldados entraron en la sala.
—¡Vas a pagar cara esta intromisión! —amenazó un oficial.
El intruso dio un paso adelante y se quitó la capucha. Entonces, los soldados demoniquianos pudieron ver a un caballero vestido de negro, con un yelmo de acero que tenía una ranura a la altura de los ojos.
—¿Quién eres? ¿Qué buscas? —preguntó el sacerdote, algo inquieto—. ¿Quién te envía?
—Ya os lo he dicho: vengo a traeros un gran regalo.
—No queremos nada de ti —gruñó el hombre—. Tenemos todo lo que necesitamos. ¡Vete ahora mismo!
—Ahora veréis que os falta algo —advirtió Arturo abriendo la pechera de su túnica y quitándose el yelmo para que todos pudiesen contemplar las letras de su cuerpo y el dragón que le cruzaba el rostro.
El sacerdote recordó entonces aquella extraña historia sobre un muchacho con una letra adragoniana pintada en el rostro, que había matado a la princesa Alexia y herido a Demónicus. Los trovadores cantaban a ese extraño personaje y algunos informes militares hablaban de él.
—¡Eres el jefe del Ejército Negro! —exclamó finalmente—. ¡Matadle! ¡Matadle ahora mismo! ¡Demónicus os recompensará!
Los soldados se disponían a ejecutar la orden de su jefe cuando observaron algo que les llenó de inquietud: las letras que adornaban el cuerpo de Arturo empezaron a cobrar vida. Después, y de manera sorprendente, vieron cómo se despegaron de la piel y formaron una barrera que parecía una formación militar. Los soldados se miraron unos a otros. Un escalofrío les recorrió la espina dorsal.
—¡Adragón! —exclamó Arturo.
Los soldados se dieron cuenta de que aquella palabra suponía una amenaza. El zumbido de las letras se hizo persistente y los soldados supieron lo que era el miedo a lo desconocido. Tras unos momentos, las letras se movieron.
Los escudos y las espadas se pusieron en guardia. Pero ¿cómo podían defenderse de unas letras de tinta? ¿Cómo se mata a una letra?
Tuvieron poco tiempo para preparar su estrategia. Las letras se lanzaron sobre ellos con tal rapidez que apenas pudieron defenderse. Los escudos eran atravesados por los poderosos signos de escritura, que penetraban en sus cuerpos igual que aguijones de avispas.
Arturo Adragón manejaba la espada con maestría y eliminó a los soldados más cercanos sin demasiados problemas, pero su objetivo no eran los guardias, sino el Gran Sacerdote.
—¿Quién te envía? —preguntó el representante de Demónicus—. Éste es un lugar sagrado.
—Un lugar sagrado donde corre mucha sangre. Por eso he querido entrar aquí —respondió Arturo alzando su espada alquímica—. ¡Para terminar con esto!
El sacerdote hizo un movimiento rápido y, sacando el cuchillo sagrado de la ancha manga de su túnica, lo clavó sobre el pecho de Arturo. O, mejor dicho, intentó hacerlo.
Una letra se interpuso en el camino del arma, la retorció y la obligó a clavarse en la garganta del sacerdote.
—¿Comprendes ahora lo que busco? —susurró Arturo.
Pero el sacerdote ya no le oía. Estaba de rodillas, con el cuerpo petrificado, los ojos abiertos y las manos engarfiadas sobre su arma favorita, cuya punta de acero sobresalía ahora por su propia nuca.
El ruido y los gritos atrajeron a otros soldados. Y todos encontraban el mismo final. Arturo entró en el edificio, subió escaleras, cruzó pasillos y penetró en varias salas en busca de más enemigos a los que abatir.
Aquella noche, los sacrificios humanos fueron más numerosos que nunca y Demónicus perdió a muchos de sus valiosos servidores.
Casualmente, Arturo descubrió una escalera que llevaba a los sótanos. Acompañado y protegido por sus signos de escritura, descendió lentamente por los peldaños. Abajo, el hedor era insoportable. Dos carceleros se cruzaron en su camino, armados con látigos, decididos a impedirle el paso, pero les sirvió de poco.
La espada alquímica dibujó su trayectoria en el aire, más rápida que el vuelo de un pájaro, y acabó con los dos individuos antes de que tuvieran tiempo de moverse.
Arturo agarró el manojo de llaves que aún colgaba de la cintura del más corpulento y, después de algunos intentos, consiguió abrir una celda. Lo que vio le desconcertó… y le horrorizó.
Una muchacha de su edad estaba tumbada en el suelo, sobre la paja, con la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba. Tenía el pelo sucio y enredado, y vestía harapos de color oscuro. Parecía formar parte de la suciedad del calabozo.
Arturo se acercó a ella y, apartando el largo cabello, descubrió su rostro. Entonces, el chico se sobresaltó. Durante un instante tuvo la impresión de estar viendo a la princesa Alexia.
—¿Quién eres? —le preguntó dulcemente—. ¿Cómo te llamas?
—No tengo nombre, no sé qué hago aquí… Pero me han dicho que voy a ir al Abismo de la Muerte. Y estoy muy contenta por eso —respondió la chica, que hablaba con dificultad—. Voy a ser feliz.
—¿Quién te ha traído a este lugar?
—Una noche me desperté aquí. No sé cómo he llegado, pero me han asegurado que soy una elegida. Voy a ir a un sitio muy especial. Dentro de poco…
Arturo se acercó a ella con la intención de sacarla de allí, pero pronto comprobó que estaba encadenada a la pared.
—¡Atrás! —ordenó tirando de su brazo.
A pesar de que la chica no colaboraba, consiguió retirarla un poco, lo justo para llevar a cabo su acción.
Alzó su espada, apuntó con precisión y asestó un golpe certero que partió la cadena limpiamente. Arturo ayudó a la muchacha a ponerse en pie y ambos salieron de la celda, pero una voz llamó su atención:
—Eh, noble caballero, ayudadme a salir de aquí. Por favor.
Arturo vio en la celda contigua a un hombre que le miraba con ansiedad. Tenía la cara cubierta por el pelo, de color pajizo.

—¿Quién eres? —preguntó.
—Soy el caballero Alexander de Fer. Y si no me sacáis de aquí, mañana me ejecutarán.
—¿Qué has hecho para merecer semejante castigo?
—Nada, noble señor. Simplemente me he opuesto a las exigencias de esta gente, que solo piensa en conquistar nuestras voluntades y apropiarse de nuestras riquezas. Los demoniquianos son invasores y quieren conquistar Carthacia, nuestra querida ciudad.
—Entonces, mereces la libertad —respondió Arturo—. ¡Me gustan los valientes!
Recogió el manojo de llaves que había lanzado al suelo y buscó la que correspondía a la celda de Alexander de Fer.
—Ahora huye lo más lejos que puedas —le ordenó Arturo ayudándole a salir—. Puedes recoger algunas armas antes de irte. Te vendrán bien.
Alexander apretó la mano de Arturo con verdadera emoción.
—Os debo la vida, caballero. Estoy en deuda con vos. Os serviré.
—No me debéis nada. Salid de aquí antes de que las cosas se compliquen.
Alexander tomó una espada que colgaba de la pared y dio un paso al frente.
—Yo iré delante —propuso—. Vos ocupaos de esta jovencita.
—¿La conocéis?
—Lleva aquí pocos días, pero conozco su voz casi mejor que la mía. La han obligado a decir cosas terribles mientras le hacían beber esas repugnantes pócimas. Siento mucha lástima por ella. La iban a sacrificar dentro de unos días.
—Sí, ya estaban vendiendo entradas para el espectáculo. Son inhumanos. Pero su hora ha llegado.
Subieron las escaleras con precaución. Una vez arriba, Alexander se quedó sobrecogido.
—¡Por todos los rayos del cielo! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho eso? —preguntó mientras observaba atónito los cadáveres de los demoniquianos y su sacerdote esparcidos por el suelo ensangrentado.
—Deja de hacer preguntas y sigue tu camino.
—¡Has sido tú! ¡Los has matado tú solo! —exclamó, con el rostro desencajado—. ¡Y estás vivo!
—¿Quién eres, guerrero? —preguntó la muchacha—. ¿Para qué has venido?
—Eso no importa. Huyamos de aquí. Dentro de poco, esto estará lleno de gente que querrá matarnos.
CRISTÓBAL se ha empeñado en que le sigamos. Quiere enseñarnos algo. A pesar de que hemos insistido, no ha querido avanzarnos ni una sola palabra.
—¡Es algo sorprendente! —nos advirtió—. ¡Vais a alucinar!
—¿No puedes adelantarnos algo? —pidió Metáfora.
—Solo os digo que vais a alucinar —recalcó Cristóbal, justo cuando estábamos delante del escaparate—. ¡Mirad!
Es una tienda especializada en reproducciones de armas y objetos medievales.
—¿Para qué nos has traído aquí? —pregunto.
—Quiero que veas algo especial —responde misterioso—. Ya verás.
Apenas ponemos los pies en la tienda, un vendedor se nos acerca.
—Hola, chicos. Sabéis que no os podemos vender ningún arma, ¿verdad?
—Claro, solo queremos información —dice Cristóbal.
—Os puedo dar un folleto —dice el hombre—. Ahí encontraréis todo lo que os haga falta. ¿Estáis haciendo algún trabajo para el colegio?
—Algo así. Necesitamos saber qué acero se empleaba en las espadas arquimianas —responde Cristóbal—. ¿Viene eso en el folleto?
El vendedor le mira un poco sorprendido. No sabe si Cristóbal habla en serio o le está tomando el pelo.
—Mmmmm… Bueno, el folleto explica todo lo referente a nuestra tienda —dice—. En nuestra página web encontraréis más datos.
—¿Tiene alguna espada medieval hecha con una aleación de acero del siglo décimo? —dice Cristóbal, que lleva las riendas.
—Creo que nuestras espadas están hechas con fórmulas clásicas. Supongo que te refieres a eso.
—No, señor. Me refiero al acero templado reutilizado en la Edad Media, no al estilo clásico, que puede ser más moderno —insiste.
El vendedor nos mira desconcertado, como si no entendiera lo que le está pidiendo.
—Chicos, a ver, ¿qué buscáis exactamente? —pregunta nervioso—. ¿Qué queréis?
—Pues nos gustaría comprobar la aleación de las espadas medievales que venden ustedes en esta tienda —explico para ayudar a Cristóbal—. Estoy haciendo un trabajo sobre leyendas artúricas y arquimianas y necesito documentarme.
—Ya, pero nosotros solo vendemos espadas y otros objetos de apariencia medieval, no las fabricamos.
—Sí, pero ¿nos puede enseñar alguna espada arquimiana? —pregunto.
—¿Arquimiana? Pues no sé… Déjame ver —dice mientras saca un catálogo del cajón del mostrador—. Ar… ar… arquiciana…
—No, arquimiana —le corrijo—. Arquimia, un antiguo reino…
—Pues mira, no hay nada. Arquimia no aparece. Si os interesa algo sobre Ricardo Corazón de León, hemos recibido una reproducción exacta…
—No, no, tiene que ser arquimiana —insiste Cristóbal—. Espadas arquimianas.
—Definitivamente, no tenemos nada arquimiano —dice intentando disuadirnos—. Tendréis que buscar en otro sitio.
—¿Tiene alguna espada de la época artúrica? —pregunta Cristóbal.
—Sí, claro… Tenemos una excelente copia inspirada en la leyenda de Excalibur —responde con orgullo—. Pero ya os he dicho que no os puedo vender ninguna.
—Solo queremos verla —dice nuestro amigo—. Solo eso.
Duda un poco, pero al final accede. Nos lleva hasta un expositor que está situado en el fondo de la tienda, sobre un estrado iluminado por un gran foco.
—¡Aquí la tenéis! ¿A que es una maravilla?
Metáfora y yo nos miramos con estupor. ¡Esta réplica de Excalibur es igual que la espada arquimiana! La hoja está clavada en una gran piedra negra y la imagen es idéntica a la que vimos en la gruta de la Fundación.
—¿Qué os parece? —pregunta Cristóbal—. ¿Os lo dije o no os lo dije? ¿A que es alucinante?
—¡Es asombroso! —dice Metáfora—. ¡Es la misma espada!
—¡Si no lo veo, no lo creo! —exclamo—. ¡Es una reproducción exacta!
—Os gusta, ¿eh? ¿A que es una maravilla? —dice el vendedor, que no sabe de qué estamos hablando—. No hay otra igual. Es una verdadera escultura.
—Estamos impresionados —digo—. Es algo inaudito.
—Si os interesa, decid a vuestros padres que me llamen y que envíen una reserva —insiste el vendedor—. Supongo que la venderé dentro de poco. Seguro que me la quitarán de las manos.
—¿Es cara? —pregunta Cristóbal.
—Me temo que sí. Pero es un elemento decorativo de primera categoría. No hay otra obra igual.
Me acerco y la observo con atención. Tengo la impresión de reconocerla, es como si fuese mía, como si ya la hubiese empuñado.
—¿Quién la ha fabricado? —pregunto—. ¿Quién es el artista?
—Eso es secreto profesional, chico —responde el hombre—. No estoy autorizado a dar el nombre. Nuestros proveedores son secretos.
—Es un caso diferente. No queremos comprarle nada, solo queremos hablar con el artista —dice Metáfora—. Denos su nombre, por favor.
—No puedo hacer eso —responde—. Va contra las reglas comerciales. Ningún vendedor dará las fuentes de sus proveedores. Prefiero que me arranquen los ojos antes que perjudicar mi negocio.
—¿Ni aunque le paguemos la información? —pregunta Metáfora—. ¿Ni siquiera por dinero nos daría una información que no le va a perjudicar, ya que nosotros no podemos comprar armas?
El vendedor piensa un poco su respuesta. Metáfora ha hecho tambalear sus convicciones y se le nota.
—¿Cómo sé yo que vosotros no vais a montar una tienda que me haga la competencia o que venderéis esta información sobre mis proveedores?
—Eso no puede saberlo, pero nosotros somos estudiantes, caballero, y no tenemos ningún plan para montar una tienda de objetos decorativos. Además, ya le ha dicho mi compañero, Arturo Adragón, que está haciendo un trabajo y necesita documentarse. Le daré todo lo que llevo encima: cuarenta euros. ¿Vale?
Nuevamente duda, pero al final alarga la mano.
—Está bien, jovencita. Pero si me entero de que me has mentido, hablaremos seriamente. Esto es un trato comercial y no caben engaños —advierte mientras abre su tarjetero—. Aquí está, apunta…
Metáfora saca una libreta, prepara su bolígrafo y se dispone a escribir.
—Reproducciones Artísticas Medievales, Drácamont… Teléfono 2039458. Pregunta por el señor Monterf. De todas formas, yo le llamaré para avisarle de que no os venda nada.
—Muchas gracias por la información —dice Metáfora—. Y puede estar tranquilo, no le haremos la competencia.
Durante todo este tiempo, no he podido apartar la vista de la espada. Estoy impactado por el parecido que tiene con la que hay en la gruta. ¿Quién habrá podido hacer una reproducción tan exacta? ¿Es alguien que ha bajado a la cueva y la ha visto?
—Es usted muy desconfiado, caballero —dice Cristóbal—. Debería aprender a conocer a las personas.
El hombre no responde. Se da la vuelta y se marcha al encuentro de una pareja que acaba de entrar en la tienda. Nosotros, que ya hemos logrado nuestro objetivo, salimos y decidimos entrar en una cafetería para tomar algo y comentar lo que ha pasado.
—¿Os lo dije o no os lo dije? —dice Cristóbal, apenas nos sentamos—. ¿A que es extraordinario?
—Desde luego que sí —reconoce Metáfora—. Parece que está copiada de la espada de la cueva. ¿Qué piensas, Arturo?
—Estoy tan sorprendido como vosotros. Es la viva imagen de la que vimos en la gruta. Hasta la piedra negra es igual.
—Es posible que se refiera a la leyenda del rey Arturo, el que sacó la espada Excalibur de una piedra —dice Cristóbal—. A lo mejor es una casualidad y está inspirada en algún dibujo.
—Sí, ya, o en una película —bromea Metáfora—. No digas tonterías. Lo que acabamos de ver en esa tienda es exactamente igual a lo que hay en esa gruta. Está inspirada en la realidad.
—Dime el número de ese escultor —digo cogiendo mi móvil.
Marco el número y espero un momento.
—¿Quién es?
—Buenas tardes… ¿Hablo con Reproducciones Artísticas Medievales?
—Sí, ¿quién es usted?
—Me llamo Arturo Adragón, soy un estudiante y estoy escribiendo un trabajo sobre armas medievales para el instituto. Acabo de ver en una tienda la espada Excalibur clavada en una piedra negra y me gustaría visitarles para hablar con el artista que ha fundido esa gran obra.
—¿Para qué quieres hablar con él?
—Es para que me cuente dónde se ha inspirado, para que me enseñe los diseños… En fin, para que me ayude a terminar mi trabajo de instituto. Si es tan amable, claro.
—Pues resulta que el espadista, el señor Monterf, no trabaja aquí. Tiene su propio taller. Pero no te puedo dar su número de teléfono sin pedirle permiso.
—¿Le llamo mañana?
—Mejor dentro de unos días. Monterf es difícil de localizar. Ni siquiera tiene móvil. Lo vemos cuando baja al pueblo.
—¿Vive fuera de Drácamont?
—Llama dentro de unos días, a ver si puedo hacer algo por ti, chico —dice antes de colgar.
Tomo un sorbo de café con leche en silencio. Mis dos amigos me miran expectantes.
—¿Qué ha pasado? —pregunta Cristóbal dejándose llevar por su impaciencia.
—Nada, que va a localizar al escultor y le pedirá permiso para ponerme en contacto con él —explico—. Le tengo que llamar dentro de unos días.
—Vaya, qué pena. Estoy deseando conocerle —se lamenta Metáfora—. Habrá que esperar.
—Supongo que sí —digo—. Mientras llega ese momento, os voy a contar algo que me ha pasado.
—Voy a pedir otro zumo —dice Cristóbal—. Pero puedes empezar ya… Cuenta, cuenta…
Empiezo a narrar lo que me ocurrió en el parque, cuando dos tipos me atacaron e intentaron cortarme la cabeza. Cristóbal y Metáfora escuchan mi historia con mucha atención.
—No fue un sueño, ¿verdad? —pregunta Cristóbal cuando termino mi relato.
—¿Ni una exageración? —añade Metáfora—. ¿Estás seguro de que querían decapitarte?
—Ni sueños ni exageraciones. Os aseguro que fue tan real como el asalto de los ladrones de hace poco. ¡Os aseguro que intentaron cortarme la cabeza!
—¿Para qué querrían hacer eso? —pregunta Cristóbal—. ¿Qué pensarían hacer con tu cabeza?
—Ni idea. Le he dado vueltas al tema, pero no consigo encontrar un objetivo. Supongo que querían matarme.
—¡Venganza! ¡O han sido los ladrones o Stromber ha enviado a alguien!
—¿Qué opinas, Metáfora?
—Es un asunto raro. No estoy segura de que esos tipos solo quisieran matarte. Y a eso de cortarte la cabeza solo le veo una finalidad…
—¡Lucirla como un trofeo! —exclama Cristóbal.
—¡O venderla!
—¿Quién compraría mi cabeza? Nadie pagaría por ella.
—¡Por ella no, pero sí por el dragón! —explica mi amiga—. ¡Ese dragón vale mucho!
Menuda sorpresa. Ahora resulta que mi dragón vale tanto que algunos están dispuestos a rebanarme el pescuezo.
—¿Quién piensa que mi dibujo vale mucho? —pregunto.
—Eso lo tienes que saber tú, Arturo —responde—. ¿O es que tú no crees que tiene mucho valor?
—¡Es una pasada! —dice Cristóbal—. ¡Ahora resulta que hay cortadores de cabezas que te buscan! ¡Parece una película!
—No bromees, Cristóbal —le reprende Metáfora—. Esto es muy serio.
—Claro que es serio —digo—. ¡Se trata de mi cabeza!
Esta conversación me ha puesto muy nervioso. Si estos tipos no han conseguido lo que querían, es casi seguro que volverán a intentarlo.
CUANDO Crispín levantó el toldo trasero del carromato para dejar entrar a Arturo, se sorprendió al ver que venía acompañado de dos desconocidos.
—¿Quiénes son? ¿Para qué los has traído? —preguntó con inquietud—. Esto es muy peligroso, Arturo.
—¿Qué pasa? —preguntó Arquimaes desde el pescante—. ¿A qué vienen esas voces?
—Son amigos y necesitan nuestra ayuda —respondió Arturo ayudando a la chica y al caballero a entrar—. Ya os lo explicaré luego. Ahora, salgamos de aquí lo más rápidamente posible.
El carromato inició la marcha y se alejó de aquel oscuro lugar, en el que sacrificaban a las personas para tener contentos a unos dioses que nadie había visto jamás.
—Podrías explicarnos quiénes son estos invitados —pidió Crispín mirando entre la rendija del toldo para asegurarse de que nadie les seguía.
—Yo soy Alexander de Fer —dijo el caballero—. He caído en desgracia y me han torturado durante meses para obtener información sobre el rey de Carthacia, pero no me han sacado una palabra. Lo que me ha costado varios huesos rotos y mucho sufrimiento.
—A ella la iban a sacrificar dentro de unos días —explicó Arturo—. Está drogada y apenas puede hablar.
—Puedo decir lo que quiera —intervino la muchacha—. Soy una diosa.
—Pues para estar drogada, dices cosas muy llamativas —intervino Arquimaes—. ¡Una diosa!
—¡Soy Amarofet, la diosa de la oscuridad!
—Ahí te iban a mandar esos bárbaros. Al reino de la oscuridad y de la muerte —afirmó Crispín.
—Ya os he dicho que está drogada. Estaba encerrada en una celda, bajo estricta vigilancia.
—Has hecho bien en traerlos —aseguró Arquimaes esbozando una sonrisa—. Hay que ayudar a los que están en peligro.
—Yo estoy al servicio de Arturo —dijo Alexander—. Haré lo que sea necesario para devolverle el favor.
—Los llevaremos a un lugar seguro hasta que se repongan. No podía dejarlos en manos de esa gente y tampoco quiero abandonarlos a su suerte.
—Has demostrado gran nobleza al actuar así —dijo Arquimaes.
—No podemos protegerlos durante mucho tiempo —intervino Crispín—. Tenemos una misión que cumplir y debemos llevarla a cabo.
—Os ofrezco mi ayuda —dijo inmediatamente Alexander—. Os aseguro que mi espada es ágil, quizá pueda proteger a esta joven diosa que nos acompaña… En cuanto me reponga…
—Las diosas no necesitamos ayuda —respondió Amarofet—. Yo sí te puedo proteger a ti.
—¡Silencio! —advirtió Arquimaes—. ¡Enemigos a la vista!
Arturo tapó la boca de Amarofet con fuerza justo cuando una patrulla de soldados demoniquianos se cruzaba con ellos. Los cascos de los caballos resonaron sobre los adoquines como una amenaza de muerte. Crispín esperó a que estuvieran un poco más lejos.
—Ya se han marchado. Creo que los demoniquianos han dado la alarma. Debemos escondernos en seguida, antes de que esto se llene de soldados y nos descubran.
Arquimaes obligó a los caballos a apretar el paso. Poco después, entraban secretamente por una portezuela trasera del palacio del rey.
* * *
Tránsito era muy consciente de que Demónicus le haría pagar caro el fracaso de Ambrosia y no había dejado de buscar la forma de eludir el castigo.
Alargó el viaje todo lo que pudo, alegando que se encontraba enfermo y que era necesario viajar despacio, mientras buscaba una solución.
Un día, al pasar cerca del cementerio de una pequeña aldea, se hizo una serie de preguntas: ¿Para qué se habría llevado Arturo el cuerpo de Alexia? ¿Dónde la habría enterrado? ¿En Ambrosia?
Detuvo su viaje en aquel lugar apartado del mundo y decidió no moverse de allí hasta encontrar las repuestas, o lo que era lo mismo, hasta descubrir la manera de evitar la ira de Demónicus. Al fin y al cabo, su mejor arma era la meditación, no en vano era un monje.
—Aquí encontraré la solución a mis problemas —se dijo mientras descendía del carro blindado—. Si me he librado de la lluvia de fuego, seguro que seré capaz de escapar de otros males.
Siguiendo sus instrucciones, sus hombres instalaron el campamento cerca de cementerio. Desde allí podía observar con claridad las idas y venidas de la gente que visitaba a sus muertos.
Una mañana, mientras observaba un entierro y pensaba en Arturo, se dio cuenta de cuál era la clave que buscaba:
—Arturo no ha enterrado a Alexia —se dijo—. La conserva cerca, en un lugar especial… —de pronto, la luz se hizo en su cerebro—… ¡en la gruta de Ambrosia, cerca del riachuelo!
Y observando a una madre que se arrojaba llorando sobre el ataúd, gritó:
—¡Eso es! ¡La va a resucitar! ¡Le va a devolver la vida! ¡Arquimaes le va a ayudar!
Entonces, convencido de que ya tenía una respuesta satisfactoria para contener la rabia de su amo, el Gran Mago Tenebroso, decidió que era el momento de volver a Demónika.
* * *
El rey entró apresuradamente en la estancia. Descorrió la cortina y sonrió.
—¡Alexander! —exclamó—. ¡Te habíamos dado por muerto!
—Y lo estaría de no ser por la oportuna aparición de Arturo Adragón —respondió el caballero—. Esos bárbaros estaban dispuestos a acabar conmigo.
—¿Qué pasó exactamente?
—Los demoniquianos me secuestraron y me encerraron. Me torturaron salvajemente para sacarme información sobre vuestro gobierno. Creo que planean apoderarse de Carthacia. Van a quitaros de en medio, mi señor.
—Confirmo sus palabras —dijo Arturo dando un paso al frente—. El templo está repleto de armas. Es evidente que planean algo terrible. No debemos darles tiempo.
El rey tomó asiento y, con gesto de preocupación, dijo:
—Los demoniquianos amenazan con arrasar Carthacia si no les entrego a los culpables del asalto al templo. Y a los dos prisioneros.
—¿Qué vais a hacer? —preguntó Arquimaes.
—Seguir con nuestro plan. Tenemos que terminar lo que hemos empezado. Pero va a ser difícil. Una legión de sus soldados está en camino.
—No debéis dejarlos entrar —comentó Arturo—. Si lo hacéis, nadie podrá detener su furia.
—No sé si podré impedirlo. Son muchos y muy bien entrenados —respondió Aquilion.
—Si queréis que Carthacia siga siendo neutral, no podéis permitir la entrada de una fuerza militar extraña en vuestra ciudad —insistió Arquimaes.
—Quiero que siga siendo neutral, pero no estoy seguro de poder cerrarles el paso. Creo que entrarán si se lo proponen. Siempre hay algún traidor que les abrirá una puerta.
—Hay que ganar tiempo. Si conseguimos que acampen en las afueras, podremos organizar la defensa —explicó Arturo—. Podemos conseguir que esta ciudad sea inexpugnable.
El rey dibujó una sonrisa de resignación en su rostro.
—Carthacia ha sido inexpugnable hasta ahora. Pero si Demónicus envía una buena parte de su ejército, no creo que podamos resistir su furia.
—Os aseguro que soportaremos con entereza y valor el ataque de esos invasores —insistió el alquimista—. Sabed que contamos con fuerzas increíbles que vendrán en nuestra ayuda.
—Los dioses no se ocuparán de ayudarnos —respondió el rey—. Estamos solos.
—Bueno, ahora tenemos la ayuda de una diosa —bromeó Arquimaes—. Una diosa que nos quiere y está agradecida.
—¿Os referís a esa chica que habéis salvado?
—Sí, mi señor, hablo de ella. Es posible que pueda decirnos algunas cosas que nos ayudarán a luchar contra esos hechiceros cobardes.
—Ha de tener información —añadió Arturo—. Ha estado entre esos bellacos mucho tiempo. En cuanto nos diga lo que esperamos, saldremos a atacar… ¡Pagarán todas sus tropelías y arderán por ellas!
El rey observó a Arturo detenidamente y se preguntó si esa letra que le cruzaba el rostro era la fuente de su fuerza imbatible.
—Mi señor, solicito permiso para acompañar a Arturo y a sus compañeros para atacar a esos diablos —dijo Alexander interrumpiendo sus pensamientos—. Mi corazón sueña con que su sangre alimente mi espada.
—Habrá tiempo, mi fiel Alexander —respondió el rey—. Ahora, lo importante es que cures tus heridas.
—Yo le ayudaré a recuperarse —intervino Arquimaes—. En breve volverá a ser el de antes. Os lo aseguro.
Arturo Adragón puso su mano sobre el hombro de Alexander y dijo:
—No os preocupéis, caballero. Vuestra espada tendrá mucho trabajo. La campaña será larga. Poneos en manos de Arquimaes y confiad en él, amigo.
Más tarde, antes del anochecer, Arturo y Arquimaes intentaron obtener alguna información de Amarofet. La muchacha estaba desconcertada y le costaba hablar. Sus frases no eran muy coherentes, por lo que su historia distaba mucho de ser coherente. Aun así, lograron extraerle alguna información.
—¿Por qué me hacéis tantas preguntas? —quiso saber la chica al cabo de varias horas—. ¿Qué buscáis?
—Que no vuelvan a secuestrar a chicas como tú —respondió Arturo—. Queremos defenderte.
—¿Qué hay en esa caja de madera? —preguntó Amarofet acercándose al ataúd de Alexia—. ¿Qué escondéis aquí dentro?
—Nada importante —dijo Arturo dando un salto e impidiéndole abrirla—. No hay nada malo.
—¿Por qué no puedo abrirla?
—Para que no te caigas dentro —contestó Arturo—. Es para protegerte.
—¿Así que eres una diosa? —le preguntó Arquimaes intentando ganarse su confianza.
—Soy la diosa Amarofet, la inmortal —respondió la joven con mucha seguridad—. Tengo más de mil años.
—Claro, las diosas nunca mueren —añadió el sabio—. Y tú vivirás para siempre.
—Seré eterna.
—Me gusta que hables así, muchacha —musitó Arquimaes—. Yo te ayudaré. Tú y yo creemos en la inmortalidad.
PAPÁ y Sombra han venido a mi habitación para hablar conmigo. Noto que están un poco nerviosos y veo que papá se frota las manos mientras se sienta.
—Arturo, hijo, tenemos que decirte algo importante.
—Muy importante —añade Sombra.
—¿De qué se trata?
—Verás, quería hablarte de mamá… Creo que estamos a punto de descifrar completamente el pergamino de Arquimaes. Todo está listo para el proceso de resurrección, ya sabes…
—Hemos tenido que adelantar el trabajo a causa de la nueva situación con Stromber. Tememos que acabe echándonos de aquí —explica Sombra.
—¿Lo has hablado con Norma?
—Claro, claro, ella es fundamental para esta transformación. Recuerda que…
—Sí, que mamá iba a resucitar en su cuerpo —digo—. Es eso, ¿verdad?
—Exactamente. Según el pergamino, se necesita a un ser vivo para volver a la vida a una persona fallecida. Norma será el recipiente de mamá. ¿No te alegras?
—Claro que me alegra saber que mamá puede volver a estar entre nosotros… Claro que sí…
—¿Entonces? No pareces muy contento.
Me levanto y doy una vuelta por la habitación. Me acerco a la ventana y, después de echar una ojeada al cielo gris, digo:
—Creo que no puede ser tan fácil, papá.
—¿Acaso dudas de que podamos devolver la vida a tu madre? —pregunta Sombra—. ¿No confías en nosotros?
—No es eso, Sombra, pero no sé si me habituaré a ver a Norma sabiendo que su espíritu es el de mamá. Me resulta muy raro. ¿Qué aspecto tendrá? ¿Tendrá la voz de mamá o la suya? ¿Me tratará como a su hijo? ¿Se olvidará de que Metáfora es su verdadera hija? ¿Qué clase de madre voy a tener? ¿Se convertirá Metáfora en mi hermana? ¿Qué pasará con Norma?
—¿Prefieres pasarte la vida hablando a un cuadro? —pregunta papá—. ¿Es eso lo que quieres?
—¿Es mejor que tu madre se convierta en una sombra con el paso de los años y acabes olvidándola? —añade Sombra.
Parece que tienen todas las respuestas pensadas, pero no responden a mis preguntas, y eso me preocupa.
—No sabéis lo que va a ocurrir cuando mamá reviva en el cuerpo de Norma, ¿verdad? —digo—. No tenéis ni idea de lo que va a suceder. ¿Es eso?
Papá reacciona inmediatamente. Se pone en pie de un salto y me agarra de los hombros.
—Arturo, llevo toda la vida esperando el momento de devolver la vida a tu madre. Sabes que he dedicado todo mi tiempo y mi trabajo a la traducción de este pergamino. Casi me vuelvo loco. Y ahora que ha llegado el momento de afrontar las cosas, no podemos titubear. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca.
—¡Tengo miedo por Norma! —grito—. ¡Y por Metáfora!
—¡Y por ti! —exclama Sombra—. ¡Tienes miedo de enfrentarte con la realidad! ¡Tienes miedo a que tu madre vuelva a este mundo!
—¡Es que no se puede utilizar a una persona para dar vida a otra! ¡Norma no es mi madre! ¡Y no quiero que mi madre se instale en el cuerpo de otra mujer! ¡Mi madre es la mujer del cuadro y no la cambiaré por nadie! ¿Entendéis?
Sombra y papá cruzan una mirada de complicidad. Papá me abraza con fuerza. El abrazo que nunca me ha dado, el que siempre he esperado…
—Arturo, hijo, no debes tener miedo —dice con dulzura—. Piensa solo en que mamá estará con nosotros. Lo demás no importa.
—Piensa únicamente en tu madre —añade Sombra—. Todo lo hacemos por ella y por ti. Debemos estar unidos en esto.
Pero no puedo responder a causa de la emoción. Estoy hecho un lío y no soy capaz de ordenar mis ideas y mis sentimientos. Es demasiado para mí.
* * *
Metáfora ha venido a verme por sorpresa, sin anunciarme su visita. Después de la conversación que he tenido con Sombra y con mi padre, no sé si me quedan fuerzas para hablar de más temas delicados.
—He estado pensando en lo de ese ataque en el parque —dice mientras toma un refresco—. Le he estado dando vueltas y me han surgido muchas preguntas.
—No sé si es un buen día para hablar de esto, Metáfora. Acabo de hablar con mi padre sobre la resurrección de mi madre.
—¿Todavía sigue con eso?
—Por supuesto. Dice que están a punto de lograr traducir el pergamino, y que dentro de poco estarán listos.
—Tu padre se está obsesionando —dice, un poco irónica—. Mi madre no tiene inconveniente en prestarse a ese juego, pero las dos sabemos que no servirá de nada.
—Metáfora, ¿tu madre le está siguiendo el juego a mi padre?
—Igual que tú. ¿O acaso crees que esa resurrección es posible?
—Bueno, yo tengo muchas dudas —reconozco—. No estoy seguro de nada. Ya le he dicho que no lo conseguirá.
—Eso es lo raro, que no estés seguro. No deberías tener ninguna duda. La gente no resucita. No hay ningún pergamino que contenga la fórmula para devolver la vida a los muertos. ¡Eso no existe, Arturo!
Sus palabras son duras y claras. Me doy cuenta de que mi padre está metido en un callejón sin salida. Metáfora tiene razón.
—Yo solo sé lo que ellos cuentan —digo intentando dar marcha atrás—. No quiero insistir, pero me tranquiliza saber que tu madre y tú lo tenéis claro. A ver, cuéntame tu hipótesis sobre el ataque del parque.
—Mira, me he preguntado para qué querrían cortarte la cabeza y solo se me ocurre que lo harían para venderla. Así que ahora hay que averiguar a quién le puede interesar comprarla.
—¿Piensas que alguien querría comprar mi cabeza? ¿Para qué? ¿Para decorar el salón?
—Para ganar mucho dinero.
—¿Crees que mi cabeza es un objeto de valor que se puede subastar? —digo un poco indignado.
—Creo que alguien sabe que puede ganar dinero con tu cabeza. Eso es lo que creo —explica.
—¿Quién? —pregunto—. ¿Quién le da valor a mi cabeza?
—Alguien que sabe que tu dragón es especial.
—¿Y quién puede saberlo?
—Alguien que le haya visto cobrar vida. Tienes que saber de quién hablamos. Haz una lista.
—Mi dragón es solo un dibujo…
Se levanta muy digna y se acerca a la puerta.
—Cuando quieras compartir tus secretos conmigo, me llamas. Mientras tanto, apáñate solo con tus problemas, ¿vale?
Sale de la habitación y yo voy corriendo tras ella.
—¡Metáfora! —grito—. ¡Metáfora!
Se detiene y me mira, sin decir palabra.
—Sube, te lo contaré todo.
—¿Todo? —repite en tono escéptico—. ¿Todo, todo?
—Te contaré todo lo que sé. Absolutamente todo.
—Está bien.
ARTURO recordó las palabras de Amarofet cuando descorrió la tela trasera del carromato: «Me encerraron en un lugar muy oscuro desde donde se veía el templo. Me dijeron que me iban a llevar a ese sitio para que pudiera descansar para siempre. Lo que mejor recuerdo es que encima de mi cabeza había una gran campana que sonaba al amanecer y al anochecer. Estuve a punto de volverme loca».
Habían descubierto varios edificios con campanas en Carthacia, pero solo uno desde el que se podía ver el templo de Demónicus. Y ese lugar era el palacio del conde Vinchiano, que, según los carthacianos leales, había servido fielmente al rey de Carthacia hasta que un envejecimiento prematuro se había apoderado de él, postrándole para siempre en una cama.
El palacio había envejecido tanto como su amo. Unas robustas columnas soportaban el peso del edificio con bastante dignidad. En algunos aspectos, parecía más una fortaleza que una mansión.
Arturo, Arquimaes, Crispín y Alexander lo observaban desde el interior del carromato, ocultos tras el toldo.
—Lo mejor es quemarlo —propuso Arturo—. Debe de estar infestado de demoniquianos.
—Esos diablos se han esparcido como una plaga —añadió Alexander—. Toda Carthacia está bajo sus botas.
—Es posible que haya gente inocente —advirtió Arquimaes—. No podemos jugar con la vida de personas que no tienen culpa alguna.
—Entonces, dejadme entrar. Os prometo que respetaré a los inocentes, maestro.
Arquimaes tardó un rato en responder.
—Iré contigo. Quiero participar en esta operación de castigo contra Demónicus y su gente.
—¡Yo también! —pidió Crispín—. Tengo derecho a luchar contra esos brujos. Lo que le han hecho a Amarofet es una canallada.
—Tú tienes que quedarte aquí para vigilar el carro —le recordó el alquimista—. ¡Nosotros nos ocupamos de esa gente!
—Si no me dais la oportunidad de luchar, nunca lograré ser un caballero. ¡Quiero participar! Además, Alexander cuidará del carro.
—Escucha, Crispín, ahora no puedes poner en peligro la operación —le exigió Arturo—. Necesitamos que te quedes aquí.
—Claro, tú puedes rescatar diosas y caballeros, pero yo no puedo…
—¡Basta, Crispín! ¡Obedece a tu señor! —gritó Arquimaes—. ¡Quédate junto a Alexander!
—Sí, mi señor. Me quedaré aquí —se sometió el escudero.
Arturo puso su mano sobre el hombro del escudero en señal de aprecio.
—Te prometo que tendrás tu ocasión —le susurró amistosamente.
—Suerte, amigos —susurró Alexander de Fer.
Arturo se deslizó entre las sombras, seguido por Arquimaes. Un poco después, ambos estaban pegados a un muro, fundidos en la oscuridad. Solo el brillo de sus espadas resplandecía cada vez que se acercaban a alguna antorcha.
—Entraremos por el patio trasero —propuso Arquimaes—. Desde allí podremos alcanzar todo el edificio.
—Yo me ocuparé de la parte alta —dijo Arturo.
—Y yo de los sótanos —convino Arquimaes—. Buena suerte.
Siguiendo instrucciones de los espías carthacianos, entraron en el patio a través de una pequeña puerta de madera. Una vez dentro, cruzaron una mirada de complicidad y se separaron. Arturo sujetó la empuñadura de la espada alquímica con las dos manos y se dirigió hacia la escalera principal. Mientras, Arquimaes iniciaba el descenso.
El joven fue el primero en encontrar resistencia. Se topó inesperadamente con dos enormes centinelas que, sin mediar palabra, se abalanzaron sobre él con las lanzas en ristre. Pero Arturo reaccionó con rapidez y su espada solucionó el problema. La hoja restalló como un relámpago y degolló a los dos centinelas en un abrir y cerrar de ojos. Los cuerpos cayeron al suelo haciendo un ruido que no pasó inadvertido al resto de los soldados.
Una patrulla de ocho hombres acudió, con las espadas en la mano y los escudos listos para la defensa, a interceptar al intruso.
—¡Vas a morir! —gritó uno de los oficiales.
—Te equivocas. Sois vosotros los que moriréis esta noche.
Las amenazas dejaron paso al sonido de las armas. Los aceros se cruzaron con una rabia extraordinaria y, a pesar de la superioridad numérica de los demoniquianos, la espada alquímica mantuvo su posición con firmeza.
—¡Es mejor que te rindas si quieres salvar la vida! —le ofreció el oficial demoniquiano—. Entrégate y seremos magnánimos contigo.
—¿Quién te ha dicho que quiero vivir?
En ese momento, el oficial se dio cuenta de que se estaba enfrentando a un enemigo más peligroso de lo que había imaginado y retrocedió. Sabía que a veces la prudencia podía salvar la vida de un hombre.
Arturo comprendió en seguida que ese guerrero tenía el miedo metido en el cuerpo y sonrió. Los soldados no tardaron en caer. Sus cadáveres se amontonaban al pie de la escalera. El oficial fue el último en morir.
Arturo no sabía cómo explicarlo, pero notó que su espada era ahora más veloz que nunca.
—¿Qué te pasa? —le preguntó a su arma mientras limpiaba la sangre de la espada con la capa del oficial.
* * *
Demónicus recibió la noticia del fracaso de Ambrosia con estupor. Últimamente, todos sus planes parecían destinados a salir mal. Su rostro se congestionó.
—¡Malditos sean mis hombres! —gritó lleno de rabia—. ¿Es que no hay ninguno capaz de hacer las cosas bien?
Todos los asistentes guardaron silencio.
—¿Qué tengo que hacer para acabar de una vez con esos emedianos? ¿Qué tengo que hacer para recuperar el cuerpo de mi hija Alexia que ese maldito Arturo Adragón me ha arrebatado? ¿A quién tengo que recurrir?
Estaba tan enfurecido que su cuerpo pareció llenarse de energía. Se incorporó súbitamente para perderse por los pasillos del templo. Cuando llegó a su cámara privada, un pequeño dragón que vigilaba desde una ventana observó algo extraño: Demónicus se había transformado. De repente, era un ser diferente, más ágil, más fuerte, más alto… Pero el pequeño dragón jamás se lo podría contar a nadie, porque el nuevo Demónicus le agarró del cuello y se lo cortó de un tajo. Después, alzó el cuerpo y la sangre del animal se derramó sobre su pecho, que despedía brasas.
—¡Que la sangre del dragón y el fuego de la vida caigan sobre mí y vengan en mi ayuda! —exclamó el horrible ser antes de volver a su forma original. Después, cayó desmayado.
* * *
Arquimaes vio horrorizado cómo los soldados demoniquianos torturaban a dos carthacianos con hierros al rojo vivo.
—¡Hablad y tendréis una muerte rápida! —gritó un hombre fuerte como un toro, que parecía el jefe de los verdugos—. ¿Quién ha atacado a nuestra gente en el templo?
—Ha sido un amigo mío —respondió Arquimaes saliendo de las sombras—. Y esta noche también vendrá a visitaros.
—¿Quién eres tú?
—Me llamo Arquimaes y soy alquimista —respondió tranquilamente el sabio mostrando una amable sonrisa.
—¡Un alquimista! ¿Qué haces tú aquí? ¿Por dónde has entrado?
—He venido a acompañar a mi amigo y he entrado por una pequeña puerta que hay en el patio —explicó Arquimaes blandiendo la espada de plata que Emedi le había regalado—. También he venido a impedir que sigáis torturando a estos hombres. Ellos no saben nada de lo que está pasando. Y a vosotros no os va a servir de nada saberlo.
La arrogante forma de hablar del alquimista sacó de sus casillas al oficial, que, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él. Sin embargo, la espada de plata detuvo su trayectoria en seco. Los soldados, sorprendidos, dudaron durante unos instantes. Fue el propio Arquimaes el que los animó a atacarle.
—No os quedéis con ganas. Os espero aquí y os prometo que no huiré.
La lucha duró poco. Los soldados no imaginaban que un hombre con túnica pudiera ser tan diestro en el manejo de las armas. Cayeron uno tras otro, después de intentar en vano eliminarle. Los cuerpos yacían en el suelo ante los ojos atónitos de los prisioneros.
—¡Libéranos! —rogaron los carthacianos—. Haremos lo que nos pidas.
Arquimaes golpeó con fuerza las cadenas y consiguió soltar a los dos hombres.
—Huid de aquí, que nadie os vea. Mañana os presentáis en el palacio del rey y le contáis lo que os han hecho —les dijo—. Y olvidaos de mí. No me habéis visto nunca. No existo.
Al amanecer, no quedaba un solo demoniquiano vivo en el interior del palacio del conde Vinchiano. Arturo y Arquimaes volvieron a su refugio, ocultos en el carro conducido ahora por Alexander.
—¿Qué tal ha ido todo? —preguntó el caballero—. ¿Había muchos soldados?
—Suficientes para crear problemas a Carthacia —respondió Arturo—. Este palacio era un nido de víboras que se extendían por toda la ciudad.
—Hay que acabar con esos tipos —añadió Arquimaes—. Y hay que hacerlo pronto.
Pero ellos ignoraban que la ciudad estaba siendo invadida por soldados disfrazados de campesinos, viajeros y comerciantes que se diseminaban por todas partes. Cada día entraban por las veinte puertas de Carthacia docenas y docenas de demoniquianos que, una vez dentro, recibían las armas necesarias para llevar a cabo el ataque.
HACE más de una hora que estamos en mi habitación. Le estoy descubriendo todos mis secretos a Metáfora. Pero a pesar de las explicaciones que le he dado sobre el dibujo de mi cara, Metáfora me mira con incredulidad.
—O sea, que me mentiste —dice intentando culpabilizarme.
—No, no te mentí. Pero no podía contarte la verdad. Habrías pensado que estoy loco —me defiendo.
—¿Acaso crees que no lo pienso?
—Vale ya, Metáfora. Sabes de sobra que te estoy contando toda la verdad. Tú misma viste lo que pasó en la gruta, cuando Stromber me hizo aquella herida con su espada. Yo… reviví…
—Sí, claro. Reconozco que la herida que te hizo me despistó durante un tiempo, pero…
—¿Por qué no asumes que lo que tus ojos vieron aquella noche puede ser cierto?
Se muerde los labios antes de responder.
—¡Porque si acepto que eres inmortal y que ese dibujo que tienes en la frente se convierte en un ser vivo, tendré que creer que tu padre puede resucitar a tu madre en el cuerpo de la mía! ¡Por eso no puedo entrar en tu juego de fantasías! ¡Por eso no puedo creer nada de lo que pasa en la Fundación! ¡No puedo creer en ti!
Me quedo quieto durante un rato. Cuando veo que no piensa decir nada más, añado:
—¡Así que tienes miedo! ¡No quieres reconocer la evidencia por temor a que sea verdad! ¡Estás muerta de miedo!
—¡Aterrada! ¿No comprendes que si creo en todo lo que ocurre en esta Fundación, me volveré loca? ¿Es que no lo comprendes?
Entiendo que esté desconcertada. Todo lo que ha pasado, mis fantasías, mi herida mortal… no es fácil de aceptar. Metáfora está muy afectada.
—Si empiezo a creer en todo esto, tendré que creer que eres inmortal.
—¿Y qué hay de malo en que yo sea inmortal?
—¡Pues que cuando yo esté a punto de llegar al final de mi vida, tú seguirás igual! ¡Cuando yo sea una anciana, tú serás joven! ¿Es que no lo entiendes?
Ahora sí que me ha superado.
—¡No puedo ser amiga de alguien que vivirá toda la eternidad!
—¡Podré resucitarte! —digo casi sin pensar en el alcance de mis palabras.
—¿Estás loco? ¿Y quieres volverme loca a mí? ¿Qué harías, resucitarme cada vez que muriera?
—Bueno, yo solo quería decir que… En fin, no sé, pero si mi padre puede resucitar a mi madre, a lo mejor…
—¡A lo mejor puedes devolverme la vida cada vez que me haga falta! Así viviremos eternamente, como los vampiros, que resucitan cada vez que sale la luna. ¡Yo me voy de aquí ahora mismo!
—¡No, por favor, no te vayas! —imploro poniéndome en pie—. ¡Por favor, quédate!
—¡Aparta de mi camino! ¡Aparta de aquí, chiflado! —ruge con rabia, a la vez que recoge sus cosas—. ¡Déjame salir!
Sus gritos me obligan a dar marcha atrás. Si sube más la voz, la gente pensará que le estoy haciendo algo.
—Está bien, salgamos de aquí y hablemos. Vayamos a una cafetería —propongo.
—¡Ni hablar! ¡No quiero volver a verte en mi vida! ¡Nunca! ¡Estás para que te encierren!
Está hecha una furia y creo que es mejor dejar que se marche.
—Está bien —digo suavemente—, si eso es lo que quieres…
—¡Claro que me voy! ¡Apártate de la puerta! —grita.
—Lo siento. Perdóname.
—¿Que te perdone?
—Pero, Metáfora… —¡Olvídame!
Ha salido dando un portazo que ha hecho temblar la pared. Nunca la había visto tan enfadada.
* * *
Cada vez que subo al tejado para tranquilizarme, descubro que Férenix se está extendiendo como una mancha de vino sobre un mantel. Las luces llegan casi hasta el borde del monte Fer y se pierden en la llanura del valle.
Prefiero pensar en cosas sencillas para que el recuerdo de la discusión con Metáfora no me inunde el cerebro. Pero sé que no lo podré evitar. En algún momento se colará en mis pensamientos y no podré hacer nada para impedirlo.
—¿En qué piensas, pequeño? —pregunta Sombra sentándose a mi lado.
—En nada, solo estoy mirando cómo crece Férenix.
—Siempre se piensa en algo. El cerebro no para nunca.
—Pero no siempre son cosas interesantes —respondo.
—Eso es porque te pasa algo. A lo mejor me lo quieres contar.
—Bah, no es nada…
—¿No es nada que Metáfora se haya marchado furiosa? —pregunta en tono malicioso.
—¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha contado ella?
—Sus gritos se han oído en todo el edificio. Hacía tiempo que no veía a una persona tan enfadada.
—Te aseguro que yo no le he hecho nada malo…
—Lo sé. Sé lo que ha pasado. Tienes que ser comprensivo con ella. Tiene derecho a sentir miedo. No eres un chico normal y tienes que aceptar que eso asusta a la gente.
—Sombra, ¿tú crees que soy inmortal? ¿Lo crees de verdad?
—¿Tú no lo crees?
—Ya no sé lo que pienso. Todo esto me desborda. Hablamos de resucitar a mamá como si fuese la cosa más natural del mundo, se supone que debo aceptar que soy inmortal… ¡Es muy fuerte, Sombra! Vivimos en el siglo veintiuno y esas cosas no existen. No pueden existir. Son leyendas medievales que ya no tienen valor… Nadie cree en ellas. Los alquimistas desaparecieron, los hechiceros pasaron a la historia, los dragones son digitales y aparecen solo en las películas… En realidad, es normal que Metáfora se haya enfadado. Esto es para volver tarumba a cualquiera.
Sombra mira hacia el horizonte y me deja hablar para que me desahogue. Supongo que es lo mejor que puedo hacer.
—Arturo, no te vuelvas loco con todo eso. Recuerda que solo existe aquello en lo que crees.
—Ya, claro, como si fuese tan fácil. Papá y tú estáis convencidos de que podéis devolver la vida a mamá y ahora me dices que tengo la libertad de creérmelo. ¿Cómo quieres que acepte todo eso?
—Tienes que comprender una cosa, Arturo. Tú eres diferente y formas parte de un pequeño grupo de personas especiales.
—Ya, un elegido.
—No es eso. Simplemente tienes algunos privilegios que el destino te ha otorgado, pero eso no quiere decir que seas mejor que los demás. Eres distinto y punto.
—Pues si soy tan especial, ¿por qué estoy hecho polvo? ¿Por qué tengo ganas de tirarme por el tejado?
—¿No será que estás enamorado?
—¿Yo?
—Sí, tú. Todo el mundo lo sabe desde hace tiempo, pero tú eres el único que no se ha enterado —insiste.
—¡Yo no estoy enamorado! ¡Metáfora es una listilla que me pone nervioso! ¡Es una pesada!
—Cuanto antes te des cuenta, mejor para ti y mejor para ella. Metáfora te ha hecho una herida que sangrará durante un tiempo. Por eso estás destrozado. Aunque seas inmortal.
Prefiero no responderle, porque si lo hago, puede ser peor.
—Estás enamorado de Metáfora igual que tu padre lo estuvo de tu madre. Eso también os hace especiales.
—Mucha gente se enamora y no es especial.
—Poca gente se enamora como vosotros —dice.
—¿Ah, sí? ¿Y cuál es la diferencia?
—Que os enamoráis a muerte. Sentís el amor con tanta intensidad que el resto del mundo deja de tener importancia. Y estáis dispuestos a pagar el precio que sea para mantener vivo vuestro amor. Vivís para amar. Aunque tú ahora estés centrado en otras cosas y no te hayas dado ni cuenta…
—Me estás asustando, Sombra.
—… Vuestra vida pertenece al ser amado.
—¿Acaso me estás diciendo que la vida es una película de amor?
Pero no responde. Sombra tiene una técnica muy personal: una vez que ha explicado lo suyo, ya no dice una palabra más. Por eso su silencio me aterra. Igual que la capa oscura que nos cubre esta noche, en la que no hay estrellas. El cielo negro me trae malos presentimientos.
LOS continuos asaltos contra los demoniquianos y sus propiedades en Cardiaria acabaron preocupando al propio Demónicus. Por este motivo, envió a uno de sus generales más violentos, el general Troquian.
—Mi paciencia se ha acabado. Quiero que entres en esa ciudad y te apoderes de ella. Quiero que forme parte de nuestro imperio, de la futura Alexiana —le ordenó.
—Sí, mi señor. Organizaremos un asalto sorpresa desde dentro y la haremos nuestra —respondió Troquian—. No tendrán tiempo de reaccionar.
—He enviado a un embajador para que se presente ante el rey Aquilion —explicó Demónicus—. Creerá que buscamos la paz. Eso nos dará un margen.
Troquian escuchó el plan de su amo y sonrió. La astucia de Demónicus le iba a facilitar las cosas. Si los carthacianos se convencían de que los demoniquianos querían la paz, todo sería más fácil.
—Será la ciudad de los sacrificios. La convertiremos en un altar de sangre para aliviar mi dolor y hacer saber a mi hija que la queremos. Desde el Abismo de la Muerte, sabrá que su padre la ama.
* * *
Poco después, en Carthacia, el rey recibía la visita del embajador del Gran Mago Tenebroso.
—Nuestro señor Demónicus nos envía para exponeros una queja —dijo el hombre, que portaba un estandarte con el símbolo del mutante ardiente—. Nuestras propiedades están sufriendo continuos ataques y exigimos que se detenga a los culpables. Muchos de nuestros soldados han sido asesinados y, lo peor de todo, nuestro templo ha sido profanado.
—¿Muchos soldados? —preguntó el rey con extrañeza—. Eso no es posible. Según las reglas de nuestra ciudad, no puede haber más de veinte demoniquianos armados.
—Bueno, quiero decir que esos veinte hombres han caído bajo los ataques enemigos…
—Algo no encaja, amigo mío. Me han informado de que habéis perdido a más de cien soldados, pero no debería haber más de veinte.
—Quizá se refieren a los guardias personales que nos hemos visto obligados a contratar desde que empezaron esos ataques. Comprended que tenemos que proteger nuestras propiedades.
—Sí, pero debisteis pedir permiso para disponer de más hombres armados, tanto si se trata de guardia privada como de soldados de vuestro ejército —le reprochó el rey—. Me repugna pensar que habéis introducido en Carthacia más hombres armados de los que la ley permite.
—Os aseguro que nos mantenemos dentro de las normas. Sabemos que Carthacia es neutral y no autoriza que unos grupos tengan más fuerzas armadas que otros —explicó humildemente el embajador de Demónicus—. Por eso estamos muy preocupados. Nos están atacando sin piedad, mi señor. Y pedimos vuestra protección. Queremos convivir en paz.
—Me ocuparé del asunto —aseguró el rey.
El embajador salió preocupado. Las palabras del rey, lejos de tranquilizarle, le habían inquietado. Estaba convencido de que los ataques estaban dirigidos por él. Tendría que informar a Demónicus.
* * *
Lo cierto es que Arturo, Arquimaes, Crispín y el propio Alexander habían hecho estragos entre las filas demoniquianas que habían invadido Carthacia. Cada noche salían para llevar a cabo alguna redada contra los invasores, con resultados sorprendentes. Poco a poco, habían reducido el número de soldados y esbirros de Demónicus.
—Están desesperados y asustados. Supongo que dentro de poco se rebelarán —había advertido Arquimaes al rey—. Hay que doblar la vigilancia: los centinelas deben informar de todo lo que les resulte sospechoso.
—Daré las órdenes precisas para que sea así —aseguró el monarca—. Ningún demoniquiano cruzará nuestras puertas sin ser detectado.
—Deberán estar muy atentos. Esa gente sabe disimular muy bien —ironizó Arturo.
Pero ni él ni sus amigos sabían hasta qué punto el poder de los demoniquianos se había extendido por la ciudad, pues el general Troquian ya estaba allí, alojado en casa de Asbico, uno de los más ricos mercaderes de Carthacia.
* * *
—Todo está preparado para atacar —dijo Troquian a su anfitrión—. Dentro de dos días daré la señal y esta ciudad arderá por los cuatro costados.
—Espero que recordéis que os he dado el apoyo necesario para conquistar Carthacia —le recordó Asbico—. Me nombraréis rey… Y no habrá rapiña.
—Claro, no lo dudes. Demónicus es agradecido con los que le ayudan. Puedes estar seguro de que obtendrás la recompensa que anhelas.
—No quiero violencia innecesaria —insistió Asbico—. No es necesario matar ni saquear. Basta con apresar a los soldados.
—No te preocupes, amigo. Haremos bien nuestro trabajo, ya lo verás. No habrá saqueo, y los que no cumplan la orden morirán. Respetaremos el pacto que hemos hecho contigo, amigo Asbico.
—Bien, eso me tranquiliza. Cuando sea rey de Carthacia, seremos aliados —aventuró Asbico—. Viviremos una época de prosperidad.
* * *
El rey había cedido a Arquimaes y sus amigos una cámara secreta en el sótano del palacio. Esa noche, Arturo se encontraba solo. Extendió los brazos a los lados de su cuerpo, cerró los ojos y esperó un poco.
Notó que comenzaba a adquirir una extraordinaria ligereza. Se estaba elevando. Cuando estaba cerca del techo, se detuvo y clavó su mirada sobre el ataúd, como si quisiera perforarlo.
—Alexia, esta noche estoy más solo que nunca —dijo—. Se avecinan tiempos difíciles y voy a tener que matar a muchos hombres de tu padre. Quiero decirte que…
De repente, escuchó un ruido que le sobresaltó.
—¿Quién está ahí? —preguntó.
No hubo respuesta.
—¡Si no quieres morir, sal de ahí, seas quien seas! —amenazó el joven caballero.
Una silueta humana salió de las sombras.
—Soy yo, Amarofet.
—¿Cómo has entrado?
—Recuerda que soy una diosa.
—¿Qué haces aquí?
—Lo mismo que todas las noches: escuchar lo que le dices a la princesa Alexia.
—¿Me espías? ¿Todas las noches escuchas mis palabras?
—Me gusta escucharte. Debes de haberla querido mucho para desear su regreso con tanta pasión.
—No te inmiscuyas en mis asuntos, Amarofet —la reprendió—. No te metas en mi intimidad.
—No lo hago, Arturo. Sé que te debo la vida y quiero que sepas que te pertenece. Si mi vida te sirve de algo, solo tienes que pedírmela. Si matarme alivia tu dolor, estoy decidida a dejarme sacrificar.
—No digas tonterías, Amarofet. No quiero matarte. Yo solo quiero resucitar a Alexia.
—Eso te hace mejor a mis ojos…
Arturo la miró detenidamente y, por segunda vez, creyó ver en Amarofet el rostro de su amada Alexia.
—Anda, vamos a dormir y olvidemos que todos tenemos que morir algún día —dijo Arturo con resignación—. Descansemos, que las cosas se van a complicar mucho.
* * *
Ásbico estaba pálido como el mármol.
El general Justiniano, su socio en los negocios con los demoniquianos, le acababa de comunicar que sus espías habían interceptado un mensaje de los invasores.
—Esos bárbaros piensan llegar hasta el final —le había dicho—. No van a respetar nada.
—Troquian me ha dado su palabra de contener a sus hombres.
—Te ha engañado, amigo Ásbico. Sus órdenes no dejan lugar a dudas: van a saquear la ciudad, y todo el que se oponga morirá.
—Supongo que respetará el trato que hemos hecho.
—No lo creo, Ásbico. Nos hemos equivocado de socios. Debemos cambiar de estrategia.
NO sé si Sombra tiene razón, pero el disgusto de Metáfora me ha dejado fuera de juego. En mi vida había sufrido tanto por culpa de una persona. Bueno, exceptuando a mi madre.
Si es verdad que estoy enamorado y que no me he dado cuenta hasta ahora, es que tengo un problema. Llevo apenas dos días sin hablar con ella y estoy medio desquiciado. Si esto sigue así, acabaré muy mal.
La he llamado varias veces, pero no me responde. En el instituto me ignora y ni siquiera me saluda cuando llega o se marcha. Es como si yo no existiera para ella. El problema es que no sé qué hacer para volver a la situación anterior.
He venido a ver a Patacoja para hablar de Arquimia. El descubrimiento del muro transversal me preocupa bastante.
—Ese muro tiene que responder a una lógica —dice mi amigo—. Debe de haber una justificación técnica. En toda mi vida he encontrado un muro en esa posición. Es inaudito.
—Puede que sea un muro extra de carga. Una especie de pilar que soporta la estructura o algo así —replico.
—No creo. A mí me parece que responde a otras necesidades. Incluso he pensado que proviene del subsuelo.
—¿De la planta inferior?
—Sí. Es posible que sea una continuación de… bueno, no sé, pero me suena raro…
—¿Y por qué no lo han elevado hasta la planta superior? ¿Hasta la Fundación?
—No lo sé. La Fundación es un edificio muy complejo. Para estar seguros tendríamos que ver los planos originales.
—Creo que puedo conseguirlos —afirmo.
—Eso será si Stromber te lo permite. Lo tiene todo controlado.
—Es verdad, pero creo que puedo conseguir una copia. Seguro que Sombra me puede ayudar.
—Es muy raro. No entiendo para qué lo han hecho —insiste Patacoja—. No tiene ni pies ni cabeza. ¡Oye! ¡Las fotografías aéreas que compraste para ver la distribución de Férenix! ¿Te acuerdas?
—Sí. Las tengo todavía en mi habitación.
—Pues vamos a echarles una ojeada —propone.
—¿Tienes alguna idea? ¿Se te ha ocurrido algo?
—No estoy seguro, pero creo que las fotografías nos pueden dar alguna pista —dice.
—Pero ya las hemos visto, recuerda que las analizamos.
—Arturo, tienes que aprender que las cosas hay que verlas más de una vez para comprenderlas. Ésa es la primera regla de la arqueología… y de la vida.
Coge su muleta y se dirige hacia la casa. Rápidamente, nos acercamos a la escalera, pero una voz autoritaria nos interrumpe.
—¿Adonde vais?
—Ah, hola, Adela. Vamos a mi habitación —respondo.
—Tu amigo no puede estar en la Fundación. Lo tiene prohibido.
—No va a pasear por la Fundación, va a mi habitación. Y mi habitación es territorio privado. Y puedo invitar a quien quiera.
Adela observa a Patacoja con desprecio.
—Está bien, señor Patacoja. Puede usted subir a la habitación de Arturo, pero no quiero verle por ahí dando vueltas. Cuando termine, baje por esta escalera y avíseme cuando salga del edificio. Y en lo sucesivo, usted tiene que solicitar autorización para entrar aquí.
—Sí, señora —dice mostrando obediencia.
—No quiero tener que repetírselo.
—No, señora, no hará falta —responde sumiso.
Entramos en mi habitación y se sienta en una silla; mejor dicho, casi se arroja.
—¡Esa mujer es un diablo! —gruñe—. ¡Es terrible!
Mientras sigue protestando, yo saco las fotografías y las extiendo sobre la mesa.
—Aquí están.
Se levanta y, a duras penas, se inclina y las observa atentamente. Aparta aquéllas en las que la Fundación apenas se ve y se queda con aquéllas en las que, a pesar de ser fotografías generales de Férenix, nuestro edificio se ve mejor.
—¿Tienes una lupa, Arturo?
—No, pero podemos hacer otra cosa: escanearlas y ampliarlas en el ordenador. Así podremos ver todos los detalles que queramos.
—Me parece bien —dice sin quitar la vista de las fotos—. Adelante.
Conecto el escáner, el ordenador y la impresora.
—Las voy a reproducir en alta resolución para que puedas ampliarlas mucho —digo.
—Eso está bien, chico. Podremos estudiar a fondo el contenido de las fotos.
—¿Qué buscamos exactamente?
—No lo sé. Pero si hay algo, las fotografías deberían indicárnoslo. Si hay pistas, las descubriremos.
—Te recuerdo que estamos haciendo esto por culpa de un muro que está en el subsuelo. Por algo que está enterrado a bastante profundidad.
—Lo que está debajo suele salir a la superficie. Eso es lo que he aprendido en mis años de profesión. Y te aseguro que es verdad.
—Ya lo veremos —digo un poco escéptico.
El escáner lee las imágenes y las transforma en la señal digital que se reproduce en la pantalla del ordenador.
—Aquí las tienes. ¿Qué quieres hacer? —pregunto.
—Amplía la zona de la Fundación.
La imagen cenital del edificio ocupa ahora toda la pantalla.
—Si puedes, traza unas líneas de los contornos —pide.
—¿El jardín también?
—Todo. Dibuja todos los grandes muros.
Señalo las zonas exteriores con líneas rojas; las del edificio, con líneas azules, y las del interior del edificio, con líneas amarillas.
—Dibuja también las aceras que rodean el edificio y marca todo lo que no sean sombras proyectadas.
—Son muchas líneas. ¿No te harás un lío?
—Muchacho, soy un profesional. Cuantas más pistas, más fácil me resulta descifrar. Lo peor para mí es no tener nada que… ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Hay un muro transversal?
—Es una sombra… —digo.
—Creo que no… Parece una pared que cruza.
—Es muy corta. Puede ser una sección del bloque de…
—Juraría que es un muro. Pon la siguiente foto —pide muy interesado.
La nueva foto está tomada desde otro ángulo, por lo que el edificio está ladeado.
—Fíjate… ¡Ahí está ese muro! —indica Patacoja.
—Bueno, aquí se ve un poco mejor, pero no estoy seguro.
—Hazme caso. Aquí, en el tejado, hay algo anormal. Ese muro es transversal, te lo digo yo. ¿Lo ves?
—Bueno, sí, veo algo, pero no sé qué significa. ¿Qué tiene que ver con el muro de Arquimia?
—Eso es lo que vamos a descubrir. Ha llegado el momento de hacer un plano de Arquimia. Dibujaremos ese palacio y sus dependencias en un plano. Tomaremos medidas y veremos qué coincidencias hay con la Fundación. Avisa a Metáfora.
—¿Metáfora? Es que… Es que no me habla.
—¿Estáis enfadados?
—Ella está enfadada. Yo no…
—Te aconsejo que le pidas perdón en seguida. Esas cosas hay que arreglarlas lo más pronto posible. Cada día que paséis sin hablaros, solo sirve para complicar más las cosas. Es un consejo de amigo.
—Pero es que no me habla. Me ignora. No quiere nada conmigo, me trata con desprecio.
—Eso es porque te quiere.
—¿Qué dices?
—Si no te quisiera, no perdería el tiempo en hacerte notar lo enfadada que está. Te trataría como a un amigo y ya está.
—Oye, Patacoja, las cosas no son tan sencillas. Te aseguro que está rabiosa. No creo que nunca vuelva a hablarme.
—Eres joven y no comprendes las cosas del amor. Ya te he dicho que lo que está dentro sale. Y ella expresa su amor con rabia.
—Vamos, no me vengas con filosofías baratas —le reprendo—. No sabes lo que pasa. Además, yo no he hecho nada.
—Si está enfadada es que has hecho algo, aunque no lo quieras reconocer. Tienes que espabilar si quieres que sigamos con nuestra investigación sobre Arquimia y la Fundación —insiste.
—¡Es que no sé qué hacer! ¡Me trata con tanto desprecio que me duele!
—¡Pues envíale un ramo de flores, ponte de rodillas, suplica, ruega! ¡Haz lo que sea, pero consigue que vuelva a hablarte! —casi grita—. Bueno, perdona, me he pasado —dice después—. Es hora de irme. Ya hablaremos.
—Espera, te acompaño. No sea que Adela te encuentre solo y te regañe… O te detenga y te meta en la cárcel.
—O me dispare… —añade en tono de broma.
Descendemos por la escalera y llegamos a la planta baja. Adela se acerca a nosotros rápidamente.
—¿Ya habéis terminado? —pregunta.
—Sí, Patacoja ya se marcha —respondo.
—Le acompañaré hasta la puerta —se ofrece.
—Gracias —dice Patacoja—. Muchas gracias.
Se dirigen hacia la puerta y yo me acerco a la escalera. De repente, me parece que Adela le está hablando y me detengo para escuchar qué le dice.
—… usted se portó como un valiente. Se jugó la vida para salvar a Arturo. Quiero que sepa que le estoy agradecida.
—No hay de qué —dice Patacoja—. Cualquiera hubiese hecho lo mismo en mi lugar.
Vaya, así que Adela también tiene su corazoncito.
—Aunque sigo sin fiarme de usted —añade, justo antes de retirarse.
Sí, pero es un corazón de hierro.
LA conversación con Justiniano había alterado el ánimo de Ásbico. Las palabras y amenazas del general Troquian eran muy graves. Saquear la ciudad no entraba en sus planes. Ahora empezaba a comprender que se había aliado con unos bárbaros.
Se encontraba ante un grave dilema. Y estaba solo. Sabía de sobra que Justiniano jamás reconocería que era su socio. No podía seguir dando apoyo a los demoniquianos; pero tampoco podía delatarse, sería condenado a muerte. Si alguien descubría que había asistido a los sacrificios humanos y que había dado apoyo a los rebeldes invasores, su vida no valdría nada. Sería considerado un traidor a Carthacia y el deshonor caería sobre él y su familia. Y eso era lo peor que podía sucederle.
Durante un rato, contempló la posibilidad de pactar con el rey: él mismo se quitaría la vida a cambio de que se respetaran sus propiedades y a su familia.
Aunque estaba dispuesto a hacerlo, en el fondo sabía que aquella solución no era buena. Tarde o temprano, alguien descubriría su traición y arremetería contra los suyos, en busca de venganza.
Sin embargo, sí tenía la certeza de que debía informar al rey de los planes de Troquian. Pasase lo que pasase, él no podía permitir que esos bárbaros arrasaran la ciudad que tanto amaba. Una cosa era hacer un pacto que le convertiría en rey, y otra muy distinta convertirse en monarca de un montón de escombros, de una ciudad fantasma habitada y dominada por gente despiadada.
Decidió que no le quedaba más remedio que informar al rey Aquilion de los planes de los demoniquianos. La cuestión era cómo hacerlo.
* * *
Arturo y sus amigos estaban reunidos con los generales, revisando el plan de ataque.
—Hemos empezado esta batalla y debemos terminarla —observó el general Suitzer—. Propongo reunir a todos nuestros hombres y acabar con esto de una vez por todas mañana al amanecer.
—Querido amigo —dijo Alexander dando un paso adelante—, creo que debemos ser prudentes. No nos conviene precipitarnos. Tarde o temprano nos darán motivos para atacar. Entonces nadie podrá reprocharnos nada.
—¿Tenemos que esperar a que ellos se decidan? ¿Debemos darles la ventaja de atacar cuando ellos quieran?
Arturo se levantó y se acercó a Alexander.
—Estoy de acuerdo con Alexander. Es mejor esperar a que muevan ficha. Cuando llegue el momento, nos encontrarán enfrente. Si atacamos ahora, todo el mundo pensará que hemos actuado de mala fe. Nos acusarán de haberlos agredido. Y eso no es bueno para Carthacia.
—Arturo Adragón, te recuerdo que eres tú quien ha agitado el avispero demoniquiano —insistió Suitzer.
—¡No dejaré que ataques a quien me ha salvado de los peores tormentos! —exclamó Alexander—. Arturo es nuestro salvador. Cuando llegue el momento, nos ayudará a librarnos de esa plaga de adoradores de la muerte.
Arquimaes decidió intervenir.
—Es cierto que Arturo ha contribuido a esta situación. Sin embargo, también hay que recordar que él ha descubierto que esta gente lleva a cabo sacrificios humanos en Carthacia —dijo—. Gracias a él sabemos que los invasores se han infiltrado hasta en los últimos estamentos de esta ciudad. Carthacia ha sido siempre una ciudad neutral y ellos han abusado de esa condición. Han corrompido y sobornado a lo mejor de la corte. Han implantado un sistema de sacrificios humanos, algo que nos repugna a todos, y tienen el plan de apropiarse de esta ciudad y hacerla suya. ¿Es mejor quedarse quietos y observar la demolición de vuestro modo de vida mientras vuestras posesiones pasan a sus manos y vosotros os convertís en sus esclavos? ¿Es eso lo que queréis?
Un crudo silencio acompañó la pregunta del alquimista.
—Tenéis razón, maestro —reconoció Arturo un poco después—. El momento de actuar ha llegado.
—¡Hay que librarse de ellos antes de que sea demasiado tarde! —exclamó Alexander sacando amenazadoramente su espada—. Pongo mi acero a las órdenes de Arturo. ¿Quién está conmigo?
Todas las espadas se alzaron al grito de «Arturo Adragón».
Poco después, el rey Aquilion recibía un mensaje firmado por el amigo secreto de Aquilion y adornado con el dibujo de un gran ojo.
* * *
Amarofet observaba el ataúd de Alexia con curiosidad. No dejaba de preguntarse quién era esa chica que tanta pasión y dolor despertaba en Arturo y a la que ella tanto envidiaba. En algún momento pensó que casi preferiría ocupar el lugar de la princesa en vez de ser invisible para Arturo. El caballero no le prestaba la menor atención y eso la mortificaba.
—Daría mi vida por estar en tu lugar —susurró—. Lo daría todo por ocupar un espacio en el corazón de Arturo Adragón, el más noble y valiente caballero que he conocido en mi vida.
Mientras pensaba esto, tuvo un momento de lucidez. El nombre de Alexia le resultaba familiar. Sabía que había oído ese nombre en algún lugar y trató de recordarlo.
—¡La hija de Demónicus! —exclamó poco después—. ¡Es la princesa Alexia, la hija del Mago Tenebroso!
Su memoria se puso en marcha. Ahora recordaba lo que le habían contado. La historia de un guerrero que dirigía un ejército, que se enfrentó en un duelo a una mujer y la mató. A una princesa, a la hija de Demónicus. Y ese guerrero era, sin duda, Arturo Adragón. El hombre que la había salvado a ella de una muerte segura a manos de los servidores del Mago Tenebroso.
—Soy una diosa —susurró—. Y haré todo lo posible para que Arturo Adragón recupere la paz.
* * *
La noche había caído sobre Carthacia y las calles estaban solitarias. Solo un carro, con las ruedas envueltas en gruesos paños para no hacer ruido, circulaba por sus calles. Las pocas personas que se cruzaron con él apenas le prestaron atención. Era normal ver carros de comerciantes llevando género a las tiendas o saliendo temprano de viaje.
Crispín manejaba las riendas con soltura y dirigía los caballos de tiro con precisión. En el interior, Arturo, Arquimaes y Alexander se preparaban para el próximo ataque.
—Todo está dispuesto —dijo Alexander—. Nuestras patrullas cerrarán el perímetro del mesón una vez que hayamos entrado.
—Esa posada es un nido de demoniquianos —recordó Arquimaes—. Si los informes son buenos, los sótanos están llenos de soldados.
—Debemos actuar con rapidez —comentó Arturo—. No debemos dejar ninguna huella que nos delate.
—Acabemos con ellos —insistió Alexander—. Tampoco podemos dejar testigos.
Se colocaron las capuchas sobre la cabeza y prepararon sus armas. Dentro de poco estarían en la puerta de un mesón. Allí tendrían que entrar con furia para eliminar a todos los guerreros escondidos que esperaban la señal para conquistar Carthacia.
—Nuestro confidente nos ha asegurado que hay al menos cincuenta demoniquianos bien armados —aseguró Alexander—. Así que va a ser duro.
—De verdad espero que ese confidente sea de fiar —comentó Arquimaes—. ¿No se tratará de una trampa?
—No ha querido desvelar su nombre, pero nuestros espías han confirmado que hay un gran movimiento de gente en ese lugar. El mesonero es un traidor y pagará cara su infamia.
—Ya hemos llegado —avisó Crispín deteniendo los caballos—. Podéis bajar.
Los tres compañeros de armas descendieron del carro con el máximo sigilo. Tal y como el confidente les había hecho saber, una ventana de la parte trasera estaba abierta y entraron por ella.
Crispín sujetó las bridas con fuerza para mantener quietos a los caballos y esperó pacientemente. Lamentaba que Arturo no le diera permiso para acompañarles, ya que le hubiera gustado enviar a algunos demoniquianos al otro mundo. Los aborrecía desde la batalla de Emedia, donde pudo comprobar su ferocidad en el combate. Esos hombres eran verdaderos salvajes sedientos de sangre. Por eso era necesario reducirlos antes de que tuvieran la fuerza suficiente para apoderarse de Carthacia.
Escuchó algunos gritos que provenían del interior del mesón, pero no se preocupó. Sabía de sobra que sus amigos estarían a salvo.
Poco después, la puerta principal se abrió y los tres camaradas salieron rápidamente. Entraron en el carro y cerraron el toldo trasero.
—¡Nos vamos, Crispín! —ordenó Arquimaes—. Hemos terminado.
El carro se puso en marcha lentamente. Poco después, se cruzó con una patrulla de soldados carthacianos que, disimuladamente, les dejó el paso libre. Pero lo que no vieron fue una sombra que se deslizaba por las paredes de los edificios colindantes.
—Habéis hecho un buen trabajo —susurró Asbico—. Os estoy demostrando que soy un fiel servidor de Carthacia. Los que digan que he tenido algo que ver con los demoniquianos, tendrán que demostrarlo… Y les va a costar trabajo.
HA ocurrido lo peor que podía suceder: Metáfora ha terminado haciéndose amiga de Horacio. Desde que Metáfora llegó al instituto, siempre he temido que pasase eso. Ahora, viéndolos juntos en el patio, me doy cuenta de que mis temores se han hecho realidad.
—Hola, Arturo —saluda Cristóbal—. ¿Qué te ha pasado con Metáfora?
—Se ha enfadado conmigo, pero yo no he hecho nada.
—¡Venga, hombre!
—¡Te digo que no le hecho nada! —grito.
—Oye, no hace falta que me grites de esta manera. A mí me da lo mismo.
—Pues si a ti te da lo mismo, a mí también, ¿vale?
Mireia se acerca y se une a nuestra tertulia.
—Hola, Arturo. Parece que tu chica se ha ido con otro —dice con retintín.
—No es mi chica —gruño—. Y me importa un comino.
—Ya, se nota que te importa un comino. Podías invitarme a tomar un helado esta tarde, después de clase.
—Tengo muchas cosas que hacer.
—Puedo ayudarte a recuperar a Metáfora —dice, como si hubiese alguna posibilidad de hacerlo.
—¿Lo harías? —pregunta Cristóbal—. ¿Harías eso por mí y por Arturo?
—Escucha, renacuajo, por ti no haría nada de nada, pero por Arturo haré lo que haga falta —responde.
—No creo que consigas que Metáfora vuelva a hablarme —digo, antes de que Cristóbal y ella se enzarcen.
—¿Te juegas algo? —responde Mireia—. ¿Quieres ver de lo que soy capaz?
—Yo creo en ti —interviene Cristóbal—. Sé que eres capaz de hacer lo que te propongas. Confía en ella, Arturo.
Le diría que sí inmediatamente. Le diría que haría cualquier cosa si consigue que Metáfora vuelva a dirigirme la palabra, pero no acabo de fiarme de ella. ¿Por qué hace esto si nunca me ha tratado bien? Además, es buena amiga de Horacio, que ahora debe de estar frotándose las manos de felicidad al ver que Metáfora le prefiere a él.
—¿Por qué quieres ayudarme? —le pregunto finalmente.
—Porque quiero ser amiga tuya. Me he dado cuenta de que eres mejor de lo que yo pensaba.
—¿Estás segura de que quieres que Metáfora vuelva a ser amiga mía? —insisto.
—Claro. Metáfora ya no te quiere, por eso no tengo inconveniente en que vuelva a hablar contigo. Así podrá decirte todo lo que nos ha contado a nosotros. O sea, lo que piensa de ti.
—¿Qué os ha contado?
—Sí, eso, dinos qué os ha contado Metáfora —añade Cristóbal, que sigue empeñado en intervenir.
—Lo que Metáfora ha contado sobre Arturo lo sabe todo el instituto.
Un hormigueo me sube por el estómago. Yo confío en Metáfora, pero con el enfado que tiene, cualquiera sabe…
—Entonces, ¿me invitas a ese helado? —insiste.
—Yo creo que nos conviene que esté de nuestro lado —dice Cristóbal—. Es mejor tenerla contenta.
—Venga, hombre, que no te voy a hacer daño —añade Mireia—. No te va a pasar nada.
—Bueno, está bien, luego nos vemos en la heladería —acepto—. Yo invito.
—No te arrepentirás, dragoncete —dice Mireia, según se aleja—. Acabas de ganar una buena amiga… Y te beneficias con el cambio. Te lo aseguro.
¡HA llegado la hora! —exclamó Alexander, pletórico de alegría—. Nuestro confidente, el amigo secreto, acaba de informarnos de que el general Troquian planea levantar a sus soldados dentro de dos días.
—¿Cómo sabemos que no nos está tendiendo una trampa? —preguntó Arquimaes.
—Hasta ahora, todo lo que nos ha contado ha resultado ser cierto —respondió Alexander de Fer—. Yo creo que dice la verdad.
—Yo también —añadió el rey—. Pero pediremos a nuestra gente que contraste la información.
—Antes tengo que hablar con Arturo —sugirió Arquimaes.
—Arturo está cada día más ausente —respondió el rey Aquilion—. Pasa demasiadas horas encerrado en el sótano, con el ataúd y esa chica medio loca a la que ha salvado. Me preocupa.
—Sin embargo, debéis reconocer que ha cumplido bien con su misión. Ha salido cada noche y ha eliminado más enemigos que todos vuestros soldados juntos.
—Es cierto. Yo mantengo mi confianza en él; sin embargo…
—Hablaré con él —dijo Arquimaes.
El alquimista salió de la estancia y se dirigió directamente hacia el sótano, acompañado de Crispín.
—Ese rey es un desagradecido —afirmó el escudero—. Después de lo que Arturo ha hecho por él… ¡Pero si ha eliminado a tantos demoniquianos que no se pueden ni contar!
—Tiene algo de razón en lo que dice —reconoció Arquimaes—. Tengo que aclarar esta situación inmediatamente.
Los centinelas se apartaron de la puerta y Arquimaes y Crispín entraron en el sótano, donde reinaba una densa y peligrosa oscuridad. Cerraron la puerta tras ellos, de forma que los soldados no pudieran ver lo que ocurría en el interior.
Arturo flotaba sobre el ataúd, con los brazos separados y los ojos cerrados. En el suelo, Amarofet estaba arrodillada ante la caja, con una vela, invocando a sus amigos los dioses.
Arquimaes esperó hasta que Arturo notó su presencia.
—¿Qué queréis, maestro? —preguntó el joven caballero—. ¿En qué puedo serviros?
—Ha llegado la hora de seguir el camino hacia la cueva del Dragón. Dentro de poco devolveremos la vida a la princesa Alexia —explicó el sabio.
Arturo abrió los ojos y prestó atención a su maestro. Las palabras de Arquimaes habían despertado su interés.
—Por fin nos marchamos —dijo con alegría—. ¡Por fin me voy a encontrar con mi princesa!
—Sí, pero antes debemos terminar nuestro trabajo aquí. Hemos adquirido un compromiso y debemos ser fieles a nuestra palabra. No podemos dejar a esta gente con el trabajo a medias. Los demoniquianos se vengarían de ellos y los masacrarían.
Arturo descendió y se acercó a Arquimaes.
—¿Qué queréis que haga?
—Necesito estar seguro de que puedo contar contigo. Nos han informado de que los demoniquianos van a atacar dentro de dos días. Tenemos que reaccionar. Quizá podamos tenderles una trampa.
—Mañana los eliminaremos —respondió Arturo—. Les tenderemos una encerrona de la que no podrán escapar.
—Nos han dicho que son muchos. Además, los carthacianos traidores se unirán a ellos.
—Mañana liberaremos Carthacia y proseguiremos nuestro viaje. Deseo tanto recuperar a Alexia…
—Iremos a la cueva del Gran Dragón. Pero ya te he dicho que no puedo asegurarte nada. No siempre…
—¡El dragón devolvió la vida a Emedi! ¿Por qué no va hacer lo mismo con Alexia?
—¡Hubo que pagar un precio muy alto por la vida de Emedi! ¡Es posible que te lo quiera hacer pagar a ti también!
—Le daré lo que pida. Le daré mi vida y la de mil demoniquianos si me lo pide, pero debe resucitar a mi princesa.
Amarofet se acercó.
—Yo intercederé por ella —dijo Amarofet acercándose—. Mis amigos los dioses te ayudarán. Y pondré todo mi poder a tu servicio, Arturo Adragón.
Arquimaes miró a la muchacha con pena. Aquella joven estaba cada día más alejada de la realidad. No dejaba de insistir en que era una diosa.
* * *
Morfidio solo sobrevivía gracias a su gran fortaleza. Los augurios del curandero no se habían cumplido aún, pero faltaba poco. Las continuas borracheras, la fiebre incesante, la falta de alimento y la grave desesperación que le dominaba estaban acabando con su vida. Y él lo sabía.
Sus constantes fracasos en la búsqueda de la fórmula de la inmortalidad y los atroces recuerdos por su mala relación con su padre le habían minado el alma. Por eso, una mañana, decidió acabar con esa situación. Se levantó de la cama, desenfundó su espada y, situado frente a la pared, apoyó la punta sobre su estómago. Todo estaba dispuesto para acabar con su agonía. Pero algo le detuvo. Sus recuerdos volvieron a cobrar fuerza…
El día en que cumplió veinte años, estuvo esperando que su padre fuera a felicitarle. Había aprendido a manejar la espada practicando en el bosque, a escondidas, con la ayuda de su buen amigo Cromell, y quería mostrárselo al conde Idio. Sin embargo, él no apareció. De hecho, llevaba años sin hacerlo.
Al día siguiente, Morfidio se coló en los aposentos de su padre sin ser visto. Lo había planeado con precisión, para evitar sorpresas. Se escondió tras una cortina y estuvo allí durante horas, hasta que el conde cayó sobre el gran lecho. Entonces, Morfidio sacó su daga, se acercó sigilosamente y le clavó el arma en el pecho.
—Padre, me negaste tu cariño; ahora ocuparé tu lugar —susurró—. Seré el conde Morfidio. Ya no soy tu hijo ilegítimo, ahora soy tú.
Durante el resto de la noche, se aseguró de que nadie se opusiese a su nombramiento. El nuevo día traería consigo un nuevo conde.
Cuando recuperó la noción del tiempo, el rey Frómodi se preparó para acabar con su miserable vida.
—¡Mi señor, Frómodi! —gritó alguien desde el patio—. ¡Estoy aquí!
En seguida reconoció la voz de Escorpio, y sus esperanzas renacieron. Tomó su espada y se acercó a la ventana.
—¡He traído refuerzos! —exclamó Escorpio, rebosante de alegría.
Frómodi observó a los cincuenta soldados que acompañaban a Escorpio y se sintió renacer. La vida volvía a tener valor.
—Ahora podemos visitar a Górgula —añadió el espía—. ¡Volveréis a ser el de antes!
Frómodi alzó el brazo izquierdo y su espada se agitó en el aire, en señal de victoria.
—¡Por la victoria! —gritó el monarca—. ¡Por la inmortalidad!
Y los cincuenta jinetes alzaron sus armas y vitorearon a su rey.
* * *
Mientras el ejército carthaciano se preparaba para la batalla, Arturo visitaba la gran biblioteca de la ciudad acompañado de su fiel escudero.
—¿Qué buscamos aquí? —le preguntó Crispín—. ¿Qué hay en este lugar que nos pueda interesar?
—Libros —respondió Arturo ojeando un ejemplar.
—Lo que necesitamos son soldados —respondió el escudero—. Esta ciudad está plagada de demoniquianos. Si no andamos listos, es posible que vuelvan a ganarnos.
—No les daremos esa oportunidad. Toma, lleva estos libros al carro. Esta tarde quiero que lo lleves al centro de la ciudad, cerca del templo de Demónicus. No lo olvides.
—Descuida, no lo haré.
Arturo se disponía a seguir con su búsqueda de libros cuando, inesperadamente, un hombre se interpuso en su camino.
—Perdonadme, joven caballero. Veo que tenéis mucho interés en los libros, tal vez pueda ayudaros —se ofreció amablemente el hombre.
—No es necesario, señor —respondió Arturo—. No busco nada especial. Continuaré solo. ¿Nos conocemos?
—Claro que sí. Me llamo Asbico y soy consejero del rey…
Arturo recordó su rostro y su voz.
—Ahora os recuerdo, señor. Sois quien…
—¡Chisstttt!… ¡No digáis nada! ¡Hay ojos y oídos por todas partes!
Arturo agarró instintivamente su espada y miró hacia todos lados.
—No os preocupéis, aquí no os atacarán —le tranquilizó el consejero—. Pero si me lo permitís, me gustaría invitaros a mi casa. Mientras vuestro escudero cumple con vuestro encargo, podemos comer.
—Tengo cosas importantes que hacer —respondió Arturo.
—Estoy seguro de que ninguna es más importante que hablar conmigo a solas, caballero Arturo Adragón. Tengo que contaros algo que os interesará. En mi casa no hay espías.
Arturo estuvo a punto de declinar la invitación, pero Ásbico le mostró un papel en el que había un gran ojo dibujado, acompañado de una inscripción que ya había visto en otros mensajes: amigo secreto de Aquilion.
—Está bien, acepto vuestra invitación —dijo Arturo reconociendo aquella firma.
Crispín se acercó, pero Arturo le dijo que siguiera con su trabajo.
—¿Puedo acompañarte? —preguntó Crispín.
—No. Esta tarde nos veremos donde tú sabes —respondió Arturo—. Iré solo.
Crispín observó cómo su jefe partía con el noble y no pudo evitar una sensación de malestar y preocupación. Aquel hombre desprendía un aura de falsedad que resultaba difícil de ignorar. Y se preguntó si Arturo se había dado cuenta de ello.
CADA día vienen más turistas a la Fundación. Hoy tenemos tres autobuses aparcados en la puerta cargados de visitantes que, seguramente, son extranjeros. Muchos vienen atraídos por la leyenda que ha empezado a circular en prensa y televisión. Dicen que hay fantasmas entre estos muros, que aparecen de vez en cuando y cobran vida, igual que los objetos medievales.
—Todo este movimiento de gente dificulta mi trabajo —me explica Adela—. Demasiadas personas como para controlar la situación. No me gusta nada.
—Pues es cosa de Stromber —respondo—. Está convirtiendo esta biblioteca en un circo.
—Yo no puedo opinar sobre eso. A mí lo que me preocupa es el trabajo que supone controlar a tanta gente con los pocos medios que tengo.
—Dentro de poco dispondrás de cámaras de vigilancia y no se te escapará nada. Y supongo que también habrá detectores de metal, ¿no?
—El banco ha congelado los fondos. Todo se retrasa.
—Vaya, es una mala noticia.
—Y tan mala. Ahora tengo pocos hombres y pocos medios. Espero que no ocurra nada.
—No creo. Después de la detención de esos dos ladrones, ninguna banda se atreverá a intentar algo semejante.
—Pero ¿no sabes que los han soltado? —dice.
—¿A los que estaban detenidos? ¿Han soltado a esos bandidos?
—Han pagado la fianza y los han dejado salir.
—¿Y crees que intentarán algo? El jefe juró vengarse.
—Lo sé. Habrá que extremar las precauciones. Pero tú no te preocupes.
Un grupo de japoneses pasa a nuestro lado y un par de ellos intentan hacernos una fotografía.
—¡Nada de fotografías! —grita Adela.
Nos miran con su característica sonrisa, como si no entendieran nada, y siguen enfocando con sus cámaras. Adela pone la mano sobre el objetivo.
—¡Las fotos dentro, ahí arriba! —dice haciendo una señal a un guardia de seguridad.
—¡Por favor, continúen! —ordena el vigilante señalando hacia delante con el brazo—. ¡Sigan, sigan!
Se los lleva hacia el interior mientras Adela los observa.
—No me gusta que mi imagen circule por ahí, sin saber a qué manos puede ir a parar —explica un poco nerviosa.
—Tienes razón. Nunca se sabe qué van a hacer con ella —digo—. Hay mucha gente peligrosa por ahí.
Se ajusta el traje y noto que va a cambiar de tema.
—Oye, ese amigo tuyo, el mendigo…
—¿Patacoja?
—Sí, ése. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí?
—Pues no sé. Mi padre le autorizó a permanecer en la Fundación durante algunos meses. Supongo que se irá dentro de poco. ¿Por qué lo preguntas?
—Por nada, por nada… Ya sabes que no me fío mucho de él.
—¿Después de lo que hizo por mí en el parque? Tú misma se lo agradeciste…
—Mi trabajo consiste en desconfiar de todo el mundo. Y a pesar de lo que ha hecho por ti, ese hombre me pone nerviosa. No sé, hay algo en él que me inquieta.
—Hasta ahora ha tenido un comportamiento irreprochable. Yo me fío más de él que de Stromber.
—Bueno, eso ya se verá. Por cierto, hace días que Metáfora no viene por aquí. ¿Ha ocurrido algo?
—Nada grave. Un pequeño enfado pasajero.
—Ya veo. ¿Y esa chica que viene a buscarte ahora?
—¿Mireia? Es una compañera de clase. La ayudo a hacer algunos deberes. Es que se le dan muy mal las mates.
—Pues yo tengo la impresión de que calcula muy bien. En fin, me voy, que hoy hay mucho trabajo… Mira, ahí viene tu nueva amiga.
Mireia está cruzando la calle y se acerca hacia aquí. He quedado con ella para que me cuente qué tal van sus progresos con Metáfora.
—Hola, Arturo. He venido a que me enseñes la Fundación —me dice cuando llega.
—Es muy grande. Podríamos estar aquí días y días. Te aburrirías, te lo aseguro. Prefiero que me cuentes lo que sepas sobre Metáfora. Podemos ir a una cafetería.
—Prefiero quedarme aquí. Supongo que habrá algún sitio donde podamos sentarnos a hablar tranquilamente, ¿no?
—El único sitio es mi habitación.
—Muy bien. Vamos.
—¿Estás segura?
—Claro, ahí podremos hablar sin que nadie nos moleste. Además, traigo noticias de Metáfora… Y de Horacio. Ya verás cómo te van a interesar. Oye, ¿y todo esto es de tu familia? ¡Qué pasada de edificio! ¿Es auténtico o es una imitación?
—¡Es de verdad! —respondo, un poco airado—. Este edificio tiene mil años.
—Pues le hace falta una buena restauración. Está un poco viejo, ¿no?
Durante el trayecto nos hemos cruzado con todo el mundo: Sombra, Adela, Mahania, Mohamed, Stromber… Solo ha faltado Patacoja, pero estoy seguro de que lo encontraremos cuando salgamos.
—¡Qué chulada de habitación! —exclama Mireia cuando entramos—. ¿Y esa espada?
—Es una reproducción de Excalibur, la famosa espada del rey Arturo, ya sabes, el de Merlín.
—Sí, el que estaba casado con Ginebra, y ella se fue con otro… Con…
—El caballero Lanzarote.
—Que era guapísimo y ganaba todos los torneos. Yo creo que Ginebra hizo bien en cambiar de pareja. A veces es bueno hacer un cambio, ¿no crees?
—Depende… Bueno, cuéntame eso tan interesante.
—Ah, sí… Pues verás, resulta que Horacio y Metáfora se han hecho muy amigos. Yo creo que terminarán saliendo. Vamos, no me extrañaría nada. Conociendo a Horacio, que le gustan todas…
—¿Saliendo? ¿Estás segura?
—Ella está coladita por él. Es normal, el padre de Horacio es muy rico, y Metáfora… pues eso, ya sabes, que su madre solo es profesora de instituto. Y ni siquiera tiene padre.
—Anda, no me cuentes tonterías. ¿De dónde sacas esas historias? Pero si apenas se conocen…
—¿Que apenas se conocen? Arturo, tú vives en la luna, tío. Metáfora y Horacio han sido siempre muy amigos. ¿No lo sabías?
Me he quedado sin palabras.
—Mireia, eso es absurdo. Si hasta hace poco apenas se hablaban.
—¿Ah, no? Entonces, ¿cómo se explica que Metáfora y su madre vayan a cenar a casa de Horacio el próximo fin de semana?
Más sorpresas. Hace tiempo que tengo la sensación de que el mundo gira en sentido contrario al mío, pero hoy está siendo especialmente duro.
—Ya te dije que te traía información importante —canturrea Mireia—. Podrías, a cambio, invitarme a conocer alguna cosa especial de este edificio, algo que nadie haya visto. Creo que me lo merezco, ¿no?
* * *
Llevo horas intentando dormirme. Lo que Mireia me ha contado me ha dejado hecho polvo y no consigo conciliar el sueño. Por un lado, tengo la impresión de que ha exagerado para ponerme en contra de Metáfora, a la que odia profundamente; pero también sé que puede ser posible. Lo sé porque los conozco a los dos, y Horacio tiene cosas que le pueden atraer a Metáfora. Y temo que su padre también sea capaz de interesar a Norma.
Como sé que no voy a dormir en toda la noche, lo mejor será levantarme y dar una vuelta por ahí. O subir al tejado un rato, a ver si me despejo.
Salgo a la escalera, pero una luz que proviene de la planta baja me llama la atención. Es demasiado tarde para que se trate de un vigilante. Desde que hemos entrado en época de restricciones, no suele haber vigilancia nocturna salvo en la calle.
Bajo despacio y veo las siluetas de mi padre y Sombra que se deslizan silenciosamente. Van cargados con bolsas y herramientas, en dirección a la puerta de los sótanos.
A estas horas, lo único que pueden estar haciendo es seguir con su plan de resurrección… Eh, hay alguien… A la derecha, inmóvil como una estatua, veo a Mahania, que los observa.
Mi padre la ve y le hace una seña con la mano; ella responde con una inclinación de cabeza. Si tenía alguna duda sobre si ella estaba al tanto de los movimientos secretos de mi padre, ahora ya no me queda ninguna.
Desde luego, la Fundación es el lugar de los secretos y de los misterios. Creo que nos espiamos unos a otros y que lo que hacemos durante el día no tiene nada que ver con lo que hacemos por la noche. Y por la noche hacemos lo contrario de lo que deberíamos hacer, o sea, dormir, y no vagar por ahí como fantasmas.
EL cielo estaba cubierto de nubes que se perdían en la noche. La oscuridad se extendía sobre Carthacia. Las velas y las antorchas del templo demoniquiano lanzaban una tenue luz amarillenta que alumbraba el patio y que competía con las sombras oscuras y azuladas.
Los caballos estaban inquietos y los soldados se mantenían en silencio, a la espera de que su general diera la orden de marchar.
Troquian, el hombre de Demónicus, descendió lentamente las escaleras y se acercó a su caballo. Colocó el pie en el estribo e impulsó su voluminoso cuerpo hasta que logró colocarlo sobre la silla de montar. Levantó la cabeza, se puso el casco de acero y cuero y esperó el momento adecuado.
Todos los soldados estaban tan pendientes del general Troquian que nadie se fijó en una sombra que se deslizaba sobre el muro superior. Una sombra oscura, silenciosa y ligera que parecía flotar.
Troquian hizo avanzar a su caballo hasta la columna de piedra del centro del patio. Apoyó su mano derecha sobre la cadera mientras con la izquierda sujetaba la brida.
Mientras tanto, la sombra había alcanzado la muralla que rodeaba el templo y lo protegía de miradas indiscretas. De refilón observó el carro que se acercaba calle abajo y que se detenía en una plaza.
Troquian sabía lo que tenía que decir. Sabía que debía ser breve y claro. Sabía, sobre todo, que tenía que pronunciar palabras que encendieran el ánimo de sus hombres.
—¡Demónicus nos está observando! —exclamó.
El encapuchado alcanzó la parte más elevada de la muralla, subió hasta la pasarela de acceso a la cúpula ardiente y se acercó a las llamas sin ser visto por los centinelas. Nadie esperaba que alguien pretendiera entrar en la zona de fuego. Ni siquiera un loco se acercaría a esa cúpula.
Los soldados tenían instrucciones de no gritar. Por eso, cuando Troquian nombró a Demónicus, se conformaron con cerrar el puño y golpearse el pecho varias veces.
—¡Su fuerza es nuestra fuerza! —añadió el general—. ¡Él espera que cumplamos con nuestro deber! ¡Y nuestro deber es vengarnos!
Si algún soldado hubiera visto a un hombre caminar entre las llamas de la cúpula, se habría arrancado los ojos, convencido de que se había vuelto loco. Pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo sobre sus cabezas.
—¡Aquí no hay sitio para los cobardes! ¡No hay sitio para los traidores! ¡No hay sitio para los débiles! —gritó Troquian con fuerza—. ¡Solo hay espacio para los valientes, los fieles y los sedientos de sangre!
Los hombres, enardecidos, golpeaban su pecho más y más, ansiosos por entrar en combate.
Arturo Adragón, desde lo más alto de la cúpula, entre las llamas anaranjadas, desenvainó su espada alquímica y la elevó al cielo. Un pequeño destello se reflejó sobre el rostro de Troquian.
El general sintió el peligro cuando la luz le acarició los ojos. Estuvo a punto de buscar el origen del brillo, pero continuó con su discurso.
—¡Arrasaremos esta ciudad! ¡La convertiremos en nuestro burdel! —gritó exaltando los ánimos de sus soldados—. ¡Saquearemos y mataremos a placer! ¡Nadie nos lo va a impedir!
Arturo esperó hasta reunir toda su energía. Cuando el gran poder de las letras se concentró en su corazón, cerró los ojos y susurró:
—¡Adragón, te necesito!
Entonces, los libros que estaban en el carro de Crispín se abrieron y dejaron salir ejércitos de letras escritas por los monjes del monasterio de Ambrosia. Signos de escritura caligrafiados con infinita paciencia se convertían ahora en aliados de Adragón y volaban hacia su jefe, dispuestos a cumplir sus órdenes.
El asombroso enjambre envolvió a Arturo, que quedó protegido por una densa muralla negra.
Alertado por el zumbido de las letras voladoras, Troquian levantó la cabeza; sus soldados le siguieron. El espectáculo era tan insólito que les costó comprenderlo: sobre las llamas del templo, en la cúpula, un hombre estaba envuelto en miles de pequeños bichos voladores.
Los que habían estado en la batalla de Emedia recordaron con pavor algo similar. Los que no, rememoraron una leyenda que hablaba de un caballero que tenía el poder de otorgar vida a los signos que estaban dibujados sobre las páginas de los libros.
Habían visto muchos trucos de magia creados por su amo: dragones voladores, imitantes, bestias transparentes que cambiaban de forma, pájaros de cuatro alas, caballos de tres patas capaces de transportar varios hombres a la vez… Pero ninguno se parecía a lo que ahora se ofrecía ante sus ojos.
Troquian decidió que lo mejor era acabar inmediatamente con aquello.
—¡Que veinte hombres suban a la cúpula y maten a ese individuo! —ordenó—. ¡No quiero verlo más!
—Mi señor, nadie puede acercarse al fuego sagrado. Morirían abrasados.
El general comprendió que su oficial tenía razón, así que cambió su orden.
—¡Que lo acribillen los arqueros!
Un oficial dio la orden.
—¡Preparad los arcos! ¡Apuntad!… ¡Disparad!
Docenas de flechas fueron lanzadas hacia Arturo. Muchas tenían la punta envenenada y otras, de acero, disponían de cabeza múltiple.
Incomprensiblemente, antes de alcanzar su objetivo, las saetas desviaron su trayectoria y se perdieron en el vacío o cayeron en las llamas.
—¡Cargad de nuevo! —ordenó el oficial, desconcertado—. ¡Apuntad! ¡Disparad!
Una nueva andanada de flechas voló hacia Arturo, dispuesta a acribillarle… Pero no llegaron siquiera a rozarle. Una formidable barrera de signos protegía su cuerpo, y todas las flechas perdieron su fuerza asesina.
Pero lo que los soldados no sabían era que ninguna flecha hubiera podido matar a Arturo. Era inmortal.
No obstante, la imponente demostración de fuerza que representaba la desviación de las flechas causada por las letras, tuvo un efecto demoledor sobre la moral de las tropas demoniquianas. ¿Cómo era posible que esos bichos negros impidieran que las flechas ensartaran a aquel individuo que caminaba sobre las llamas? ¿Qué poderes tenía ese ser que llevaba el rostro pintado y había sobrevivido a la batalla más sangrienta?
Asombrados por el espectáculo, una pregunta inundó sus mentes: ¿era el mismo que había matado a la princesa Alexia?
—¡Preparaos para atacar! —gritó el general Troquian, incapaz de hacerse cargo de la situación—. ¡Hay que matarle! ¡Una recompensa para el que me traiga su cabeza!
Pero ya era tarde para tomar decisiones. Millones de letras se dirigían hacia los demoniquianos. Volaban despacio, con seguridad, en línea recta, formando batallones implacables.
Primero sobrevolaron las tropas de Troquian. Luego formaron una espesa nube negra que cubría el cielo. Los soldados se pusieron nerviosos y empezaron a actuar por su cuenta, sin esperar las órdenes de sus jefes. Los caballos, encabritados, no obedecían a sus jinetes. El desconcierto corrió por las filas demoniquianas.
Arturo, con los brazos extendidos como si estuviera desplegando las alas, flotaba sobre las llamas del templo ante la admiración de muchos enemigos, que jamás habían visto nada semejante.
De repente, levantó la mano derecha y agitó la espada alquímica a la vez que gritaba:
—¡Que la furia de Adragón caiga sobre vosotros!
Esas palabras eran la señal que esperaba al Ejército Negro para actuar. Y los soldados lo presintieron, por eso alzaron sus escudos.
Pero nada de este mundo podía impedir un ataque de aquel contingente militar.
Cuando los primeros soldados sintieron las picaduras de las letras mágicas, comprendieron que habían caído en una trampa. Troquian había cometido un error estratégico al agrupar el grueso de sus fuerzas en el mismo lugar, y se preguntó si el consejo de Asbico no había sido precisamente un engaño.
Mientras observaba cómo sus soldados morían ensartados por las letras que, inexplicablemente, crecían y se retorcían como serpientes voladoras, recordó las palabras del noble: «Reúne a tus soldados en el patio del templo y yo me ocuparé de abrir las puertas del palacio del rey, para que podáis entrar con la menor cantidad de bajas posible». Ahora veía claramente la trampa y se daba cuenta de que había llevado a sus hombres a un campo de exterminio. Ninguno saldría vivo de allí. Ni siquiera él.
Los aterradores gritos de sus soldados le hicieron comprender que tenía poco tiempo para escapar. Espoleó su caballo y trató de salir de aquel oscuro lugar de muerte, pero le resultó difícil, ya que muchos de sus hombres habían descabalgado y corrían despavoridos, aumentando el caos que dominaba el lugar y obstruyendo el camino.
Entonces vio que Arturo iba hacia él. Al principio se negó a creerlo, pero no tardó en comprender la verdad. El caballero negro quería matarle personalmente. Lanzó una ojeada a sus hombres en busca de ayuda, pero la mayoría ya estaban muertos.
—¿Qué buscas, maldito? —preguntó cuando Arturo se detuvo frente a él, en actitud desafiante.
—Tu vida —respondió fríamente Arturo—. Vas a morir, igual que todos tus hombres.
—Si quieres un duelo a muerte, debes renunciar a tus poderes mágicos —dijo el general—. Entonces podremos enfrentarnos.
—Ni lo sueñes, asesino. Ibas a pasar esta ciudad a cuchillo aprovechando la oscuridad. Ahora tendrás lo mismo que deseabas para ellos. Tendrás que luchar con alguien superior a ti.
—Aunque me mates, aunque nos mates a todos, no conseguirás nada. Carthacia está plagada de demoniquianos que la saquearán.
—Yo que tú, no contaría con ello —respondió Arturo con firmeza.
Los ojos de Troquian perdieron el poco brillo que les quedaba. El caballero negro le acaba de confirmar que sus planes de conquista habían fallado.
En ese momento, Alexander de Fer, secundado por caballeros y soldados, eliminaba a los demoniquianos que quedaban, estuviesen donde estuviesen. También se había ordenado la detención de todos los traidores que se habían pasado a las filas del Mago Tenebroso.
Pero Troquian tenía ahora que ocuparse de otro problema. Tenía que salvar su vida. Arturo se situó ante él con la espada baja, como si no tuviese ninguna intención de atacar, dándole la oportunidad de iniciar la pelea.
Troquian arremetió contra él como un jabalí, decidido a destruir.
Y ése fue su segundo y último error. Y se encontró con la espada de Arturo atravesándole el cuerpo de lado a lado.
Troquian no fue el último en morir, pero el ataque del Ejército Negro terminó poco después de que él cayese. Cientos de cadáveres de soldados demoniquianos cubrían el patio del templo del Mago Tenebroso.
Arturo formó a su ejército y le dio una nueva orden:
—¡Matad el fuego sagrado de Demónicus!
Varios batallones de letras se situaron sobre la cúpula del templo y la envolvieron, hasta que el fuego quedó asfixiado.
Desde el palacio, el rey vio cómo las llamas se extinguían: la victoria era suya. Todos los que tenían dudas sobre la debilidad del rey de Carthacia y estaban dispuestos a colaborar con Demónicus, comprendieron entonces que estaban errados, y sus esperanzas de ocupar un cargo importante en la nueva era se esfumaron.
Desde una ventana, Amarofet vio cómo el fuego sagrado moría. Se acercó al féretro de Alexia y apoyó su mano en él.
—Adragón empieza su camino hacia tu resurrección —dijo recordando todo lo que Arquimaes le había explicado en los últimos días—. Y yo os voy a acompañar, princesa…
PAPÁ ha venido por sorpresa a verme a mi habitación. Me ha pillado leyendo una carta que Metáfora me escribió después de aquella noche en la gruta, cuando Stromber me clavó su espada.
Ella se quedó tan impresionada cuando volví a la vida que juró que no volvería a dudar de mí y me escribió esta carta. Es el único consuelo que me queda ahora. Curiosamente, de mi madre solo tengo un cuadro, y de Metáfora, esta página escrita. Un hermoso dibujo y bellas letras, la historia de mi vida.
Querido Arturo:
Después de lo que mis ojos vieron la otra noche en la gruta subterránea, te escribo esta carta para decirte que, a partir de ahora, mi fe hacia ti es inquebrantable.
Debo confesarte también que necesito que me perdones por haber dudado tantas veces de ti.
Ahora, por fin, sé que eres especial y que tu destino está ligado a fuerzas superiores que te convierten en un ser único.
Tienes que saber que, pase lo que pase, no volveré aponer en duda tus palabras ni tus acciones.
Si alguna vez dejo de creer en ti, muéstrame esta carta, que, con seguridad, me devolverá la confianza perdida.
Con todo mi aprecio y mi respeto,
Metáfora Caballero
—¿Qué haces, Arturo? —pregunta papá.
—Nada. Estoy leyendo un texto del instituto. ¿Pasa algo?
—Sí, y quiero que seas el primero en saberlo. Sombra y yo estamos listos para resucitar a mamá.
—Pero, papá, ya hemos hablado de eso. Habíamos quedado en que ese asunto no tenía ninguna posibilidad de éxito. Tenéis que olvidarlo.
—¿Olvidar a mamá? Pero, hijo, ¿qué dices? Tantos años de trabajo, y ahora que estamos tan cerca me dices que lo deje… No te comprendo, Arturo.
—Tienes que desistir de esa locura. Norma nunca alojará el espíritu de mamá. Eso no va a ocurrir.
—¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes afirmar algo que desconoces?
—Vivimos en el siglo veintiuno y las resurrecciones no existen… ¡Ni han existido nunca! ¡Déjalo ya, por favor!
—¡No! ¡Le prometí que la volvería a traer a este mundo y cumpliré mi palabra!
—¿A quién le hiciste esa promesa? ¿Cuándo se la hiciste? ¡Papá, explícamelo!
—¡No hay nada que explicar! ¡Una promesa es una promesa! ¡Y debo cumplirla por tu propio bien!
Me parece que está desquiciado. A pesar de que este asunto le está sacando de sus casillas, tengo que seguir adelante. Necesito saber hasta dónde me ha engañado.
—Papá, cada día me cuentas una historia diferente. Ahora resulta que le hiciste una promesa de la que no me habías hablado.
—Ya te dije lo que ocurrió…
Está dando grandes zancadas, parece un león enjaulado.
—¿Qué promesa le hiciste a mamá?
Está desconcertado. No sabe qué hacer. Después de dar un par de pasos, se acerca a la puerta, la abre y sale. Me levanto y voy tras él, pero en este momento, Stromber y dos de sus ayudantes se cruzan con nosotros. El anticuario se detiene y nos mira con ironía.
—¿Discusión familiar? —pregunta. Vaya, Arturo, después de lo que le hiciste a Metáfora, ahora la vas a tomar con tu padre. Chico, es que no paras.
—¿Está buscando pelea, señor Stromber? ¿Quiere que le agujeree la otra pierna? —digo con muy mal tono.
—No me provoques, Arturo. Mi paciencia tiene un límite —responde pausadamente, subrayando sus palabras con una mirada de odio—. Dentro de poco me resarciré y conseguiré lo que quiero. No te quepa duda.
—¿Ser yo, ocupar mi lugar?
—Yo quiero algo que tú tienes y lo conseguiré. ¡Te robaré ese poder mágico que te convierte en inmortal! ¡Aunque tenga que arrancarte la piel a tiras!
—Usted no conseguirá nada. Usted no es nadie —le digo, antes de retirarme escaleras arriba—. ¡No es usted lo bastante hombre para ponerse en mi piel!
Le ignoro y bajo los escalones con la impresión de que se contiene para no lanzarse sobre mí. Estoy seguro de que se ha sentido humillado.
A veces es bueno enseñar los dientes al enemigo, sobre todo si te amenaza con despellejarte.
—Señor Stromber, ¿cómo se atreve a hablar así a mi hijo? —le reprende papá—. ¡Es solo un chiquillo!
—¿Un chiquillo? —responde el anticuario—. Su hijo es un asesino que ha intentado matarme, señor Adragón. Si no me cree, pregúnteselo a él.
Papá me mira desconcertado.
—Arturo, ¿es verdad lo que dice el señor Stromber?
—Te lo contaré todo, papá…
—¡Claro que es verdad! —grita Stromber—. ¡Pregúntele por el duelo a espada! ¡Le puedo enseñar la herida que aún tengo en la pierna!
De repente, la expresión de papá se enturbia. Es como si le hubieran dado un mazazo. Se gira hacia mí, reprobador, y sigue su camino. Baja la escalera a toda velocidad.
—¡Escucha, papá!
Pero no me hace caso y sigue caminando. Mis gritos han atraído a Adela, que se interpone en mi camino.
—¿Pasa algo, señor Adragón? —le pregunta a mi padre—. ¿Necesita ayuda?
—No, gracias. Solo necesito un poco de tranquilidad. Aquí ya no se puede trabajar.
—¿Qué es lo que le molesta, amigo Arturo? —pregunta Stromber desde un poco más arriba—. ¿Podemos hacer algo por usted?
—¡Me molesta todo! ¡Usted y su manera de administrar esta Fundación, que ha convertido en un parque temático!
—Le veo un poco nervioso, amigo mío —insiste Stromber—. Está a punto de perder los nervios, que es lo último que se debe hacer. Yo no tengo la culpa de que su hijo le haya engañado.
Papá opta por no responderle y sigue su camino.
Como veo que está enfadado, prefiero dejarle en paz. Ya habrá tiempo de hablar.
* * *
He decidido venir a hablar con mamá… con el cuadro de mamá. Necesito compartir algunas cosas con ella. Y, sobre todo, tengo que hacerle una pregunta:
—Mamá, ¿qué te prometió papá? ¿Qué promesa te hizo y cuándo fue? ¿Tengo yo algo que ver con ese juramento?
Ya sé que no me va a responder de la forma que yo espero. Sin embargo, también sé que cuando le hago una pregunta, acabo encontrando alguna repuesta.
—¿Te hizo una promesa en Egipto, un poco antes de nacer yo? ¿O te la hizo cuando te estabas muriendo? Porque supongo que no te la haría después, sobre tu cadáver, ¿verdad? ¿O sí?
Me revuelvo un poco en el sillón y me pregunto si estoy empezando a desvariar. A veces, uno corre el peligro de creer en sus propias tonterías.
—Mamá, seguro que papá te hizo una promesa relacionada conmigo. También sé que ha intentado ocultármela. Además, me he dado cuenta de que quería mantenerlo en secreto, pero yo necesito que tú me ayudes a encontrar la respuesta.
Veo que no quiere o no puede ayudarme. Así que no voy a insistir más. Es mejor dejar las cosas así. Le hablo del otro tema que me preocupa.
—Supongo que ya sabrás que Metáfora no me habla y que estoy muy mal por ese motivo. Cada día que pasa me siento más solo. Mi único compañero es el dragón que cruza mi frente. Mamá, cada día que pasa te echo más de menos.
Ha llegado el momento de hablar de lo más importante. Por eso, espero un poco.
—Mamá, papá me ha dicho que lo tiene todo preparado para traerte de vuelta a este mundo en el cuerpo de Norma. Yo no sé si eso es posible, pero si pudiera tenerte conmigo, te aseguro que sería la persona más feliz de este mundo… Sin embargo, te confieso que, según pasa el tiempo, creo cada día menos en esa historia… Es cierto que al principio me convenció, pero, después de pensarlo en profundidad, tengo muchas dudas. Lo siento, prefiero ser sincero contigo…
ARTURO, Arquimaes, Crispín y Alexander de Fer se habían reunido con el rey al día siguiente del gran ataque contra los demoniquianos.
Los servidores de palacio, ayudados por los soldados, estaban todavía recogiendo los cadáveres esparcidos por toda la ciudad. La gran operación de castigo contra los hombres de Demónicus había dejado trescientos muertos, cincuenta prisioneros y una veintena de fugitivos. Además, las cárceles estaban llenas de traidores y muchos venían ahora a pedir clemencia por sus coqueteos con los demoniquianos. Los jueces iban a tener mucho trabajo los próximos meses para determinar la implicación de cada reo.
El más llamativo era el caso de Asbico, que después de haber traicionado en un grado muy alto a su rey y a su ciudad, había colaborado en la eliminación de los invasores.
—Creo que merezco ser tratado con generosidad —había dicho Ásbico cuando se entrevistó con el rey—. He colaborado con vosotros y he puesto mi vida en peligro.
—Claro, después de haber arriesgado las de todos los ciudadanos de Carthacia —le reprochó el rey—. No estamos seguros de que hayas colaborado con nosotros por conciencia. Estamos convencidos de que lo has hecho obligado por las circunstancias, cuando ya no te quedaba más remedio.
—Juro por mi honor que estuve ciego y que, cuando la venda se cayó de mis ojos, os ofrecí mis servicios y me puse incondicionalmente de vuestro lado, majestad. Aún estoy en peligro, Demónicus querrá vengarse de mí. Debéis acogerme y perdonarme. Os pido benevolencia.
El rey tenía tantas dudas que no se atrevió a dictar sentencia.
—Si me permitís —dijo Arquimaes dando un paso adelante—, me gustaría interceder por él.
—Adelante, amigo mío. Decid lo que consideréis oportuno.
—Ásbico ha reconocido su amistad con los demoniquianos, pero también es cierto que ha reconsiderado su postura y nos ha aportado una información muy valiosa. Nunca sabremos si lo hizo por conveniencia.
—Estamos de acuerdo. Solo él sabe los motivos que le han llevado a traicionar a sus amigos.
—Primero nos ha traicionado a nosotros, después ha traicionado a sus nuevos amigos. No podemos confiar en él, pero tampoco podemos prescindir de su fortuna. Quizá esté dispuesto a compensar el daño que ha infligido a Carthacia, por ejemplo, aportando una cantidad de dinero para la reconstrucción de los edificios dañados en la batalla. En primer lugar, se podría reconstruir el templo demoniquiano y convertirlo en un palacio de justicia.
El rey se acarició la barbilla y dudó un instante.
—¿Estarías dispuesto, Ásbico, a cumplir con esta noble misión?
—Naturalmente, si con ello puedo demostrar mi buena fe —respondió el comerciante—. Me pondré manos a la obra inmediatamente.
—Si cumples esta promesa, volveremos a confiar en ti —sentenció el rey.
Aquella noche, el rey organizó una gran cena en su palacio, para rendir homenaje a Arturo y sus amigos y recompensarles por el gran servicio prestado a Carthacia.
—Desde aquí, levanto mi copa para brindar por el apoyo que me habéis dado para que esta ciudad vuelva a ser independiente —dijo el rey—. Estamos en deuda con vosotros. Pedid lo que queráis y, si está en nuestra mano, os lo entregaremos gustosos.
Arquimaes se puso en pie y dijo:
—No hemos luchado para obtener una recompensa, lo hemos hecho para liberaros de la tiranía que se cernía sobre vosotros. Habéis visto que la neutralidad es imposible cuando hay gente como Demónicus acechando. Por eso, desde aquí, y en nombre de nuestra señora, la reina Emedi, os proponemos una alianza de paz.
—¿Para qué queremos una alianza con una reina que ha sido derrotada y arrojada de su reino por Demónicus? —cuestionó el caballero Justiniano.
—Este pacto servirá para que no os ocurra lo mismo —respondió el sabio—. Para que, si os atacan, tengáis a alguien a quien pedir ayuda.
—Pero ella no tiene ejército. Sabemos que se ha ocultado en el valle de Ambrosia, víctima del miedo —insistió—. No necesitamos pactar con ella. Si quiere nuestra ayuda, la tendrá que pagar.
Arquimaes se disponía a responderle cuando Arturo le interrumpió:
—¿Quién crees que os ha librado de esos demoniquianos sino el ejército de Emedi? ¿Acaso has luchado tú para defender tu ciudad? ¿No crees que si la ayuda de mi señora, la reina Emedi, no hubiera llegado a tiempo, estarías ahora pudriéndote en un calabozo, o convertido en esclavo de Demónicus?
El caballero Justiniano, encolerizado por las palabras de Arturo, se levantó. El rey decidió intervenir:
—¡Alto ahí, Justiniano! Tienen razón. Han demostrado que poseen una fuerza inigualable. Propongo que sometamos a votación esa alianza que nos ofrecen. Mañana por la mañana celebraremos una reunión de gobierno para votar… Y mañana mismo os daremos una respuesta.
—Yo voto a favor —dijo Alexander de Fer—. Cualquier alianza propuesta por Arturo Adragón y Arquimaes me parece buena.
—Gracias, amigo mío —respondió Arturo—. Gracias de corazón.
* * *
Esa noche, Crispín terminó de cargar el carromato con el féretro de Alexia.
—En cuanto sepamos el resultado de la votación, partiremos —dijo Arquimaes—. Ya es hora de ocuparnos de nuestros asuntos.
—Estoy deseando llegar a la cueva del Dragón —afirmó Arturo—. Espero que esa votación no se retrase. ¿Qué pasará con Amarofet?
—Viene con nosotros —explicó Arquimaes—. Está decidido, y ella está de acuerdo.
—Nosotros vamos a un lugar secreto en el que nadie puede entrar —dijo Arturo.
—Te debo la vida, Arturo —dijo la joven—. Nunca me separaré de ti.
—Pero eso no es posible.
—Soy una diosa y puedo serte útil. Puedo ayudarte a recuperar a Alexia…
—¡No digas eso! ¡Arquimaes es el único que puede conseguir ese milagro!
Arquimaes puso la mano sobre el hombro del joven.
—La llevaremos con nosotros —afirmó—. Es lo mejor para todos.
—Pero…
—Hazme caso, Arturo. Hazme caso…
Arturo, que confiaba plenamente en su maestro, aceptó su decisión.
* * *
El sol estaba en lo más alto del cielo, cuando el rey entró en la estancia de Arturo y sus amigos.
—¡Hay alianza! —exclamó con alegría—. ¡Hay alianza! ¡Desde hoy, Carthacia y la reina Emedi lucharán en el mismo bando!
Arquimaes abrazó al rey con mucha emoción.
—Es la mejor noticia que me podíais dar, amigo mío —reconoció—. Me hacéis muy feliz.
—Yo estoy contento con este pacto —dijo el rey Aquilion—. Creo que esta alianza es buena para nuestra ciudad.
—Enviad mensajeros a la reina Emedi para informarla de vuestra decisión —propuso Arquimaes—. Le reconfortará saber que tiene aliados con los que puede contar.
—Así lo haré, querido amigo —aceptó el rey—. Mañana mismo enviaré emisarios.
—Y nosotros partiremos hacia nuestro destino —dijo el alquimista—. Me alegro de haber podido ayudaros.
Alexander de Fer, que había acompañado al rey, dijo:
—Iré con vosotros. Así afianzaremos nuestra amistad.
Una hora más tarde, Arturo y sus compañeros cruzaban la puerta norte, escoltados por varios soldados.
Después de cruzar un gran río, se despidieron y siguieron su camino. Habían llegado tres y se marchaban cinco, dejando tras ellos una extraordinaria alianza que serviría para consolidar un reino de paz y justicia.
—Maestro, me parece que nos vamos sin que hayáis encontrado lo que necesitabais.
—Eso nunca se sabe, querido Crispín —respondió el alquimista cubriendo a Amarofet con una manta—. Hace frío. Debes cuidarte, pequeña.
El perfil de Carthacia desapareció en el horizonte.
EL inspector Demetrio me sale al paso a pocos metros de la puerta de la Fundación, justo cuando estoy saliendo con mi amigo Patacoja.
—Hola, Arturo, ¿te encuentras bien? —dice.
—Claro, ¿por qué lo pregunta?
—He oído una historia sobre un ataque en el parque.
—Bueno, creo que en ese parque hay mucha delincuencia —respondo—. A mí también me atacaron.
—¡Vaya casualidad! ¿Y cómo lograste escapar? ¿Te ayudó el dragón, igual que cuando los ladrones entraron en la Fundación?
—Inspector, tiene usted un gran sentido del humor. Mi dragón es más inofensivo que una mariposa.
—Claro, por eso los ladrones tenían esas heridas —dice en tono irónico—. Supongo que se las hicieron solos. Eso es lo que declaraste, ¿verdad?
—No le entiendo. No sé qué quiere de mí.
—Esos tipos han salido bajo fianza. Mis informantes me dicen que están hablando de vengarse. Me parece que tenéis un problema.
—¿Nos va a dar protección? —pregunta Patacoja—. Si estamos en peligro, es lógico que nos protejan, ¿no?
—Me gustaría, pero no puedo hacer nada. Hemos hablado con el señor Stromber y nos ha negado el permiso para acceder a la Fundación. Dice que puede asustar a los visitantes y que repercutiría en el negocio —nos informa el inspector.
—¿Nos está diciendo que estamos indefensos ante el posible ataque de esos bárbaros? —replica Patacoja.
—¿Qué cree que pueden hacer? —pregunto inquieto—. ¿Intentarán entrar otra vez?
—Hagan lo que hagan, solo podemos esperar algo malo.
—¿Qué nos sugiere, inspector? —pregunto.
—Que me cuentes toda la verdad sobre lo que ocurrió en ese sótano cuando entraron a robar. Eso es lo único que te puedo decir.
—No tengo nada más que contar. En serio.
—Bien, Arturo, que os vaya bien. Yo no puedo hacer más por vosotros. De verdad que me gustaría ayudaros, porque os va a hacer falta.
Nos saluda y se marcha, acompañado de su ayudante. Patacoja y yo nos quedamos intranquilos. Más allá, en el portal, reconozco la silueta de Stromber; nos ha visto hablar con el inspector. En ese momento, Adela se acerca a nosotros.
—¿Qué ha pasado, Arturo? —pregunta Adela—. Te he visto hablar con el inspector.
Patacoja se adelanta y empieza a dar explicaciones.
—Nos ha avisado de que los ladrones se van a…
—¡A ti no te he preguntado! —le corta Adela—. Estoy hablando con Arturo.
—Sí, señora, perdone.
La rabia que Adela siente hacia Patacoja me resulta incomprensible, pero no digo nada para no empeorar la situación.
—El inspector ha tenido la delicadeza de avisarnos de que estamos en peligro. Dice que los que han salido de la cárcel intentarán vengarse —le explico.
—Creo que tiene razón —reconoce—. Hay que extremar las precauciones.
—Pero esto no es el salvaje oeste. Estamos en una ciudad organizada, llena de policías —añado—. Férenix es una ciudad pacífica.
—Lo era, Arturo —dice Patacoja—. Férenix ha cambiado mucho. Este país ya no es lo que era.
—Pondré más medidas de vigilancia —promete Adela.
Patacoja y yo intercambiamos una mirada y seguimos nuestro camino. La verdad es que, aunque tratemos de disimularlo, estamos bastante preocupados.
* * *
Llegamos a un callejón estrecho, oscuro y repleto de porquería, que le da un aspecto siniestro. Patacoja empuja una puerta metálica y entramos en un solar repleto de montañas de papel.
—¿Para qué me traes aquí? —pregunto.
—Te voy a presentar a una vieja amiga. Lo que ella no sepa, no lo sabe nadie.
Una mujer bastante gruesa emerge entre las pilas de papel.
—Hola, Patacoja, ¡cuánto tiempo sin verte!
—Hola, Escoria, ¿qué tal te va?
—¿Ese mocoso que viene contigo es hijo tuyo?
—No, es un amigo —dice Patacoja—. Se llama Arturo.
—Vaya, así que ahora eres amigo de los señoritos —dice mirándome de arriba abajo—. ¿Y a qué se debe tu visita?
—Necesito información —dice categóricamente Patacoja—. Información de la buena.
—Ya sabes que tiene un precio. Nadie posee un archivo como este, y eso hay que pagarlo.
—Te pagaremos bien —responde Patacoja—. Siempre lo he hecho.
—Eso es verdad. Reconozco que eres un buen cliente. Pasad, pasad, aunque no tengo nada que ofreceros, salvo un trago de agua.
—Yo he traído algo para animarte, Escoria —dice Patacoja sacando un cartón de vino del bolsillo de su abrigo.
—Vaya, un poco de vino me vendrá bien para combatir este horrible frío. Trae aquí, compañero, y pide lo que quieras.
Entramos en el edificio medio derribado y nos sentamos sobre unas cajas de madera que deben de proceder de alguna frutería. Veo que también hay ordenadores viejos.
—¿Funcionan? —pregunto.
—No los tengo de adorno, ¿sabes, chico? —responde Escoria mientras bebe un largo trago de vino—. ¿Queréis un poco?
—No, gracias —digo.
—Mejor —dice tomando otro trago—. Esto mata.
—Escoria, ¿tienes algo sobre las actividades de Adela Moreno? —pregunta Patacoja aprovechando que se está llenando el cuerpo de alcohol.
—¿Adela Moreno? Me suena ese nombre… Seguro que tengo alguna información. ¿Dónde se mueve?
—Ahora es jefa de seguridad de la Fundación. Pero queremos saber de dónde procede.
—Adela Moreno… Mira que me suena… A ver…
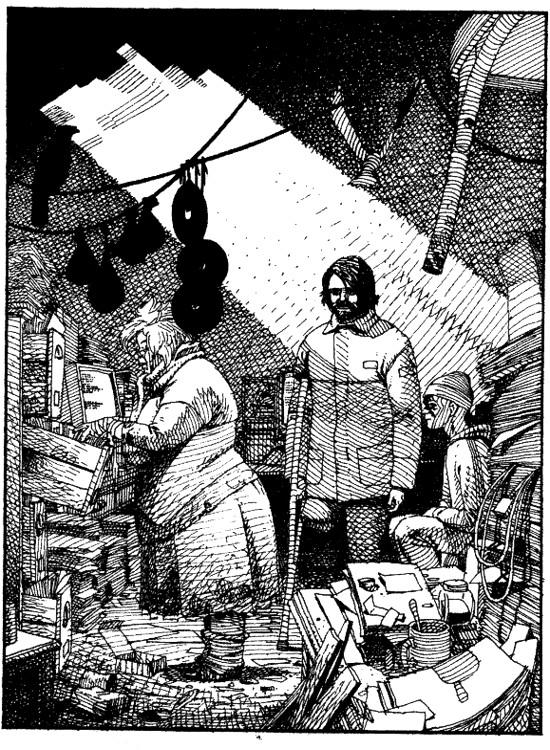
Escoria deja sobre una caja el envase de cartón medio vacío y se acerca a un archivador metálico. Abre un cajón y rebusca entre sus fichas.
—Adela Moreno… A ver… a mí no se me escapa nadie. Tengo el mejor archivo del mundo. ¡Hasta la policía viene a consultarme! —murmura mientras sigue revolviendo—. Llevo años acumulando información en este lugar abandonado de la mano de Dios. Miles y miles de documentos de gran valor, y me ha costado mucho tiempo clasificarlos —insiste Escoria—. Ahora tengo más poder que los grandes. Así que el que quiera algo de mí tiene que pagarlo. ¿Entiendes, Patacoja?
—Claro, pero encuéntrame ese informe —la apremia Patacoja.
—Aquí está… Ya sabía yo que la tenía fichada… Toma.
Patacoja alarga la mano hacia la carpeta y la abre. Después de echar una rápida ojeada, la vuelve a cerrar y me mira.
—¡Es increíble! —susurra—. ¡Nunca lo hubiera imaginado!
—¿Qué pasa con Adela, Patacoja? —le apremio.
—Mis buenas horas me paso yo recogiendo bolsas de basura para encontrar toda esta información —añade Escoria—. Si la policía recogiera todos los documentos que las empresas arrojan a la basura, seguro que harían mejor su trabajo.
—Esto es muy… muy extraño —dice Patacoja.
—No me pongas más nervioso y cuéntame lo que dice ese informe.
—Adela Moreno era guardia de seguridad de Exon, una empresa de informática —dice mi amigo—. Parece ser que una noche entraron a robar y se vio obligada a disparar.
—¿Mató a alguien?
—A dos hombres —dice Patacoja—. E hirió de gravedad a otros dos.
—¡Nunca lo hubiera imaginado!
—¡El día que abra mis archivos, haré saltar esta ciudad en pedazos! —exclama Escoria, al borde de la borrachera.
—Escucha esto, Arturo: después del juicio, en el que fue absuelta, intentó suicidarse, pero algo o alguien lo impidió a tiempo y pudieron salvarle la vida. Algunas informaciones apuntan hacia un supuesto hijo secreto que mantiene oculto y que vive con la madre de Adela. Durante una temporada, Adela Moreno coqueteó con la droga. Pero su hijo se puso gravemente enfermo. Ella, de forma sorprendente, se recuperó y entró a trabajar en la empresa de seguridad Máster.
—¡Los conozco a todos! —grita Escoria—. ¡Me haré rica! ¡Seré inmensamente rica!
—Se supone que Adela entró a trabajar en la Fundación Adragón con la ayuda de Norma Caballero —recuerda Patacoja.
Me he quedado boquiabierto. Nunca hubiera imaginado que este tipo de información secreta se pudiera encontrar en un cubo de basura.
—¿Esta información es fiable? —pregunto, un poco sorprendido.
—Ni lo dudes, chico. Los papeles de Escoria son más reales que la propia realidad.
—Pero son fotocopias.
—Es que ya no hay originales —comenta—. Deberías saber que los textos se escriben en ordenadores, se imprimen, se fotocopian y se envían vía Internet o fax —explica ella—. El original es solo el que tiene la firma de alguien. Pero si estás dispuesto a pagar, te consigo un documento original con la firma de quien tú quieras.
—Entonces, págame. No creas que con esta porquería de vino que me has traído me considero recompensada.
—¿Cien euros?
—¡Quinientos! Quiero quinientos euros.
—¡Eso es más de lo que nos hubiera costado un detective privado!
—Un detective privado no te habría conseguido ni la mitad de la información que tienes en tus manos. ¡Quinientos!
—No llevamos ese dinero encima. Pero vendré mañana a pagarte.
—¡No hagas que me enfade, Patacoja! ¡Sé muchas cosas sobre ti y no quiero tener que divulgarlas!
Ahora que el pacto está cerrado, salimos del solar y volvemos a nuestro mundo. Antes de llegar a la Fundación, veo que Patacoja está un poco alterado.
—¿Qué te pasa, amigo? —le pregunto.
—Nada, que la arqueología humana siempre reserva sorpresas increíbles.
—Bueno, tú al menos eres arqueólogo, pero yo solo soy…
—Déjalo. No sigas. No quiero oír una sola palabra más. Todavía recuerdo aquella noche en la gruta, cuando luchaste con Stromber y…
La silueta de la Fundación se adivina a lo lejos, al final de la calle, así que guardamos silencio.
FIN DEL LIBRO SÉPTIMO