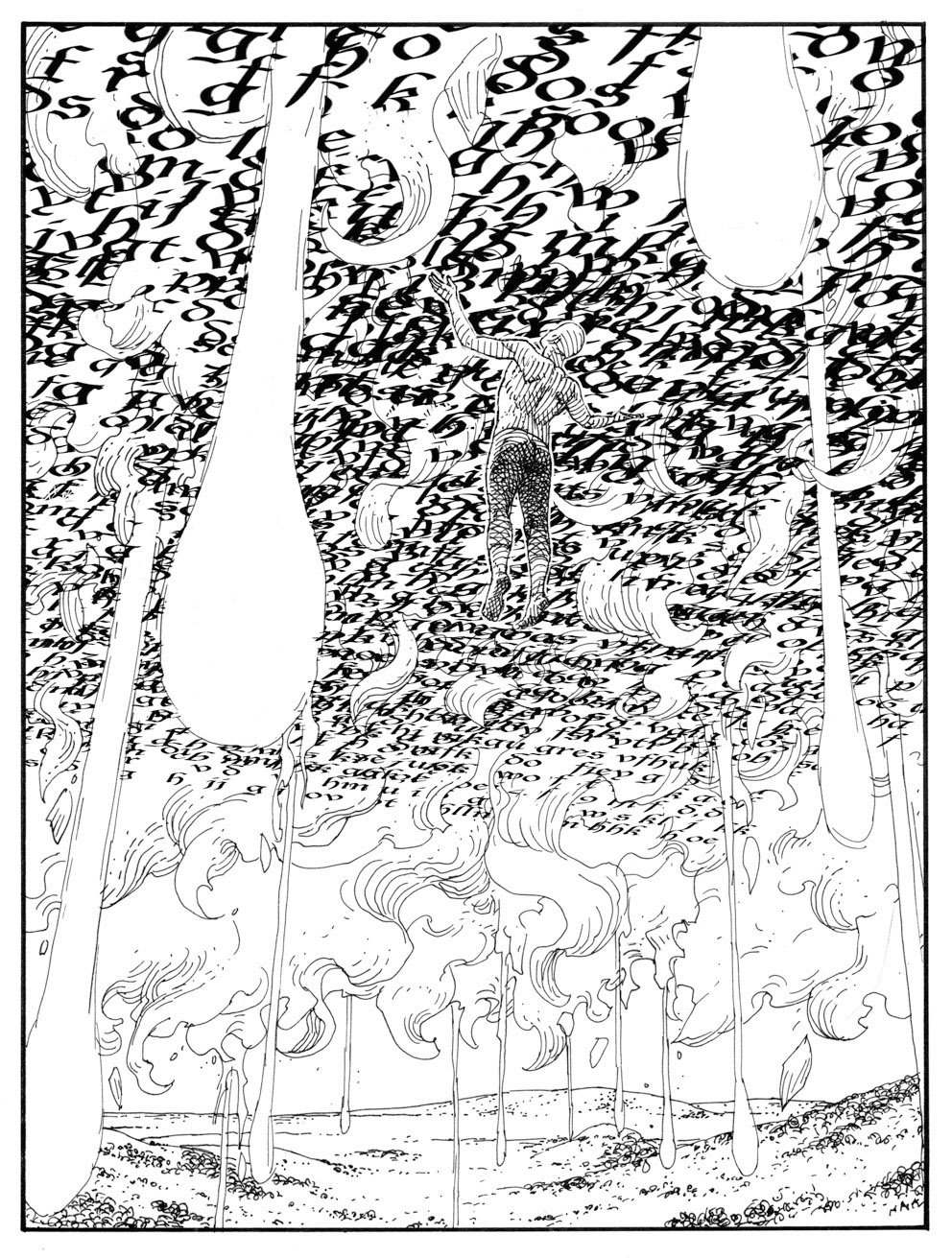
LA página más oscura de la leyenda de Arturo Adragón, el joven caballero que dirigió al Ejército Negro y que creó Arquimia, el mayor reino de justicia jamás conocido, se escribió durante la terrible batalla de Emedia. Allí ocurrieron dos graves acontecimientos que le partieron el corazón: la muerte de la princesa Alexia a sus propias manos y la derrota de su ejército.
Un profundo deseo de venganza se instaló en su espíritu; continuamente pensaba en matar a Demónicus, al que hacía responsable de tanta desgracia, y en castigarse a sí mismo, por haber fallado a sus hombres y por haber matado al gran amor de su vida. Las imágenes de la feroz batalla, en la que los soldados del Ejército Negro morían bajo las armas envenenadas de los demoniquianos, devorados por bestias carnívoras y abrasados por el fuego de feroces dragones, mientras él luchaba contra Alexia, poblaban sus sueños cada noche y le atormentaban sin descanso.
Desde entonces, Arturo se había convertido en un ser que no conocía la paz; pasaba muchas horas aislado, intentando ordenar sus ideas y tratando de dominar los sentimientos de rabia y frustración que le oprimían.
Arturo Adragón se encontraba ahora en la gruta subterránea del monasterio de Ambrosia, envuelto en un silencio tan profundo que Insta los más leves ruidos producidos por los pliegues de su ropa se amplificaban como un trueno y resonaban hasta en el último rincón.
Acababa de destapar el féretro de Alexia. Se inclinó sobre el ataúd, introdujo la caja de madera con el pergamino secreto que Arquimaes le había confiado y la puso entre las inertes y rígidas manos de la Princesa. Sabía que el documento aquí estaría bien protegido.
Comprobó con satisfacción que su maestro había hecho un buen trabajo de embalsamamiento y había aplicado sus mejores técnicas para conservar el cuerpo sin vida de su amada, sobre cuyo rostro pasó los dedos en señal de despedida.
Ajustó la tapa y la apretó con fuerza; los cerrojos de seguridad diseñados por Arquimaes se cerraron y el ataúd quedó definitivamente sellado. Le tranquilizó saber que nadie podría volver a abrir el féretro salvo él o su maestro, que eran los únicos que conocían la forma de hacerlo. Ahora, Alexia y el pergamino con la fórmula de la vida eterna yacían juntos en una caja fortificada, inexpugnable.
Entonces, se puso en pie, se despojó de su ropa de guerra, quedándose únicamente con el faldón y dejando su cuerpo tatuado al descubierto. Extendió los brazos hacia los lados, como si fuesen alas, y susurró una palabra que solo él pudo escuchar: «Adragón». Lentamente, sus pies se despegaron del suelo y su cuerpo se elevó, ligero como una pluma.
Suspendido en el aire, como si estuviera colgado de un hilo invisible, cerró los ojos y se adentró en sus recuerdos.
La visión de un guerrero que cabalgaba sobre un dragón, vestido con la armadura del príncipe Ratala, y que luchaba ferozmente contra él, dispuesto a matarle, se hizo tan real que sus puños se cerraron involuntariamente para eliminarla.
Su enemigo manejaba la espada con la habilidad de un guerrero experto y le forzaba a evitar sus mandobles. El filo de su arma le rozó varias veces y, después de asestarle un peligroso golpe, Arturo aprovechó un descuido de su rival y le clavó la espada alquímica con tanta furia que lo atravesó por completo y lo mató.
Los rugidos de alegría de los hombres del Ejército Negro le compensaron por los malos ratos pasados durante el infernal duelo, a lomos de un dragón, convencido todavía de que luchaba contra Ratala, que le había desafiado.
Arturo recordó cómo la muerte de Ratala había mermado las fuerzas de Demónicus. Todo estaba a favor del Ejército Negro, que recuperó la confianza en sí mismo y se vio con ánimo para ganar aquella terrible batalla contra el Mago Tenebroso. Pero después algo había salido mal.
Una vez en el suelo, Arturo Adragón quitó el yelmo de su enemigo muerto y descubrió con horror que aquel cadáver pertenecía a Alexia y no a Ratala. El mundo se oscureció y todo dejó de tener sentido para él. ¡Acababa de matar a la persona que amaba! Lo había hecho con sus propias manos, con la espada alquímica. Un arma mágica a la que había jurado servir con honor y justicia. ¡Y su primera víctima había sido precisamente Alexia! Si el mundo se hubiera derrumbado en aquel momento, ni siquiera se habría dado cuenta.
Rememoró otra vez aquella horrorosa escena y se dejó llevar por los recuerdos. Intentó nuevamente desviar el curso de los acontecimientos, sin conseguirlo. Aquella tragedia estaba grabada en la eternidad a sangre y fuego y nadie podía cambiarla. Ahora solo quedaban los remordimientos, que le corroían las entrañas.
Con el corazón destrozado, Arturo descendió lentamente y se posó sobre la arena. Se acercó al riachuelo y vio su cabeza reflejada en el agua transparente. Su rostro, enmarcado con la letra adragoniana, se balanceaba suavemente sobre el espejo cristalino, dividiendo su rostro en pequeñas ondas que se alejaban.
* * *
Esa noche había bajado hasta el río para bañarse en soledad, como hacía cada vez que la desesperación le atenazaba. La mansa corriente que balanceaba su cuerpo le proporcionaba un consuelo pasajero y le ayudaba a enfrentarse a sus fantasmas, cada vez más poderosos, el agua fría era buena compañera para alguien que deseaba desaparecer de este mundo, reunirse con su amada y acompañar a sus hombres muertos.
De repente, el ritmo de la corriente se alteró y le devolvió a la realidad. Arturo se preguntó si esa repentina crecida del río se podía deber al deshielo, pero en seguida descartó esa posibilidad. Alguien estaba cruzando el lecho del río un poco más arriba y, a juzgar por la fuerza de las olas, se trataba de algo grande.
Entonces se alarmó.
Salió velozmente del agua, se acercó a su caballo, se ajustó el calzón y se puso el faldón de la túnica, y escuchó un relincho contenido, acompañado del paso de varios caballos. Medio desnudo, agarró su espada y se subió a un frondoso roble.
Gracias a la luz de la luna llena pudo ver cómo unos cuarenta hombres, envueltos en capas negras y fuertemente armados, se dirigían sigilosamente hacia Ambrosia.
«Demoniquianos», pensó con acierto…
No dudó ni un instante. Saltó del árbol y, de una carrera, se encaramó a una roca que cortaba el camino de los invasores.
—¡No deis ni un paso más! —ordenó enérgico cuando los intrusos entraron en el claro—. ¿Qué buscáis aquí, hombres de Demónicus?
El general Nórtigo escuchó aquella voz con sorpresa. Sus hombres ya habían aniquilado dos patrullas emedianas de vigilancia y le habían asegurado que el camino estaba libre, que no encontrarían centinelas en esta parte del bosque.
—¿Cómo te atreves? —preguntó el general—. ¿Quién te envía?
—Responde a mi pregunta —exigió Arturo, señalándole con la espada—. ¿Qué queréis?
Nórtigo observó la oscura silueta que le cerraba el paso. Pronto se dio cuenta de que se trataba de un solo hombre y de que no tenía precisamente una complexión fornida. El asunto se resolvería enviando a un par de sus mejores soldados.
—Súrfalo, Estiquio, quitad de en medio a este estúpido —ordenó.
Dos hombres de aspecto feroz, armados con una maza y un hacha vikinga de doble filo, se acercaron a él.
Arturo se quedó quieto. Sabía que esos dos guerreros querían acabar con él rápidamente. Confiaban demasiado en sus habilidades.
Súrtalo se acercó por la derecha, y Estiquio por la izquierda. Planeaban un ataque cruzado. Una táctica infalible. Y sonrieron para hacer saber a su víctima que no tenía escapatoria.
El hacha de Estiquio inició un movimiento ascendente mientras la maza de Súrfalo formaba un remolino de aire a su alrededor.
La espada de Arturo se movió con tal rapidez que los reflejos plateados de la luna apenas pudieron mostrar su trayectoria. Cortó el cuello de Súrfalo y rajó el vientre de Estiquio sin que tuvieran tiempo de gritar. Únicamente la cabeza del primero, que rebotó en el suelo, hizo un pequeño ruido que estremeció a todos.
—¿Quién eres? —preguntó Nórtigo, al ver cómo sus dos mejores hombres habían sido vencidos con tal facilidad.
—Me llamo Arturo Adragón. Soy el jefe del Ejército Negro, al que habéis vencido en las llanuras de Emedia.
Nórtigo sintió un nudo en la garganta. Ahora le reconocía. Le había visto luchar en el campo de batalla y se había sentido deslumbrado por él.
—Somos muchos contra uno solo —le advirtió el general invasor—. Es mejor que arrojes la espada. No podrás con nosotros.
—La vida ya no tiene valor para mí —respondió Arturo, masticando las palabras—. Me haréis un favor si me matáis.
—Será un placer para nosotros —aseguró el jefe de los guerreros.
—No retrocederé ni un solo paso —aseguró Arturo con firmeza mientras blandía la espada ensangrentada—. Aquí os espero.
Nórtigo no daba crédito a sus oídos. ¡Un solo hombre se atrevía a desafiar a sus más curtidos guerreros! Hombres elegidos, cuya ferocidad estaba más que probada. Todos habían participado en la batalla de Emedia y habían vencido a ese extraño Ejército Negro, que había confiado su victoria a letras de tinta y libros de papel.
—¡Rodeadle y acabad con él! —ordenó Nórtigo, convencido de que sus hombres no le dejarían escapar con vida—. ¡Matadle!
Cuando los guerreros dieron un paso adelante, dispuestos a cumplir la orden de su jefe, Arturo alzó los brazos y lanzó un grito:
—¡Adragón! ¡Ven a mí!
Ese grito de guerra heló el corazón del general demoniquiano. Se sintió tentado de ordenar la retirada, pero contuvo su impulso de cobardía. De repente, el cuerpo de Arturo se vio envuelto en una extraña nube negra que salió de su pecho. Como si un millón de pájaros oscuros hubieran acudido a su llamada. El zumbido que acompañaba a esas extrañas formas hizo detenerse a los guerreros, que, sorprendidos, no sabían a qué atenerse.
Arturo alzó la espada hacia las estrellas, y las letras se colocaron como un gran batallón disciplinado recortado en el cielo, sobre la luna blanca. Un ejército dispuesto a atacar.
—¡Adragón! —volvió a gritar Arturo, señalando a sus enemigos con su espada alquímica—. ¡Adragón!
Las letras se lanzaron contra los guerreros demoniquianos. Después de rodearlos por completo, se infiltraron silenciosamente en sus filas e iniciaron un inesperado ataque que los soldados fueron incapaces de repeler.
Nórtigo, atónito, escuchó los gritos de sus hombres con impotencia. Esas malditas letras los estaban aniquilando sin piedad y pronto comprendió que sus guerreros no podrían con ellas. La batalla estaba perdida. Miró a Arturo, esperando que alguno de los suyos le hubiera disparado una flecha o una lanza, pero lo que vio le horrorizó: ¡la negra figura de un dragón protegía a Arturo! ¡Era una alucinación diabólica!
Dispuesto a acabar con aquella horrible magia, espoleó a su montura y se lanzó contra Arturo, blandiendo una espada envenenada. Nórtigo consiguió acercarse, tras sortear a los heridos y moribundos que se revolvían entre los caballos caídos; incluso saboreó un momento el triunfo cuando advirtió que el muchacho estaba al alcance de su arma. Pero, otra vez, las cosas cambiaron de rumbo.
El dragón que protegía a Arturo se abalanzó sobre él y le lanzó por los aires como a un pelele. Mientras volaba, y como si se tratase de una visión infernal, contempló a sus hombres rugiendo de dolor, mientras las letras negras los mataban a todos, sin contemplaciones.
—¡Maldito seas! —exclamó al caer sobre una roca, a los pies de Arturo—. ¡Condenado Arturo Adragón!
—¡Malditos son los que atacan de noche y a traición! ¡Malditos los que transforman a los hombres en bestias y atacan a mujeres y niños inocentes! —respondió Arturo, apuntándole con su espada alquímica—. ¡Malditos los que robáis la vida! ¿A qué habéis venido esta noche?
—¡No lo sabrás, perro!
—¡Habla o muere! —le increpó Arturo—. ¿Cuáles son vuestras intenciones? ¿Qué buscáis en Ambrosia?
—¡Moriré antes que revelar el objeto de mi misión! —respondió, clavándose su propio cuchillo en el corazón—. ¡Por Demónicus!
Antes de morir, Nórtigo pudo ver cómo Arturo enarbolaba su espada señalando al cielo, y las letras se colocaban de nuevo sobre su cuerpo, igual que una coraza.
La noche recuperó su silencio.
Arturo caminó hasta el borde del río, se lavó, terminó de vestirse, montó su caballo y se dirigió hacia Ambrosia, donde todos dormían tranquilamente, ajenos a lo que acababa de suceder. Los centinelas le dejaron cruzar la puerta del recinto fortificado, levantado alrededor de los restos de la abadía, sin darse cuenta de la excitación que le embargaba.
Acababa de matar a cuarenta demoniquianos y se sentía aliviado. Solo la muerte de sus enemigos ayudaba a mitigar el dolor por lo que le había hecho a Alexia y por la derrota de sus hombres.
Pero una pregunta rondaba su mente: ¿qué buscaban esos demoniquianos?
ME llamo Arturo Adragón y desde lo más alto de la cúpula de la Fundación observo en silencio la ciudad de Férenix, que se extiende a mis pies. Pienso en la manera de arrancarle los secretos que oculta bajo su vientre de cemento.
Mi mano derecha sujeta con fuerza la espada que utilicé, días atrás, para luchar contra Stromber, allá abajo, en los sótanos de este edificio medieval que el anticuario intenta arrebatar a mi familia. Y recuerdo la terrible lucha que mantuve con él. No puedo olvidar el momento en el que creí morir, atravesado por su espada.
Después de todo lo que ha ocurrido desde mi último cumpleaños, se con seguridad que nada me asusta. Ahora sé que tengo la fuerza del dragón sobre mi frente y que tengo poder para luchar contra todo lo que intente destruirme, tanto si se trata de personas como de fantasmas.
Elevo la espada y apunto al cielo. Se está formando una gran concentración de robustas y oscuras nubes que anuncian tormenta.
También he aceptado que tengo sueños dolorosos y extraños que me hacen sufrir mucho, pero he terminado por admitir que forman parte de mí y los recibo con resignación. Si tengo esos sueños, será por motivo y no voy a renegar de ellos. Solo tengo dos temores: que mis sueños desaparezcan y que pueda volverme loco, igual que mi abuelo paterno.
Pero reconozco que mi mayor deseo sería volver a ver a mi madre.
La tormenta acaba de empezar y un rayo se ha reflejado en la afilada hoja de la espada. Si alguien me viera ahora, seguramente me confundiría con una estatua de piedra como las que adornan el tejado de la Fundación.
Mi vida ha cambiado. Todo ha sucedido tan deprisa que apenas he tenido tiempo de asimilarlo. He pasado de ser un niño a convertirme en casi un adulto. Ahora, por fin, empiezo a comprender que los sueños me transportan a un lugar en el que todo es más real que la realidad misma. A un territorio desconocido en el que me reencuentro una y otra vez.
Pero, volviendo a la realidad, sé que me voy a embarcar en una misión difícil y complicada: tengo que ayudar a mi padre a recuperar la Fundación.
Dejaré mi vida en el empeño, pero no permitiré que nadie se adueñe de este edificio en el que mi madre tiene su última morada. Nadie la sacará de aquí. Ahora que la he encontrado, no la perderé.
La tormenta ha llegado a Férenix y descarga su lluvia sobre la ciudad. Siento cómo mi cuerpo recibe las primeras gotas de agua helada que caen de las nubes.
Espero que mis sueños me ayuden a comprender toda la verdad sobre mí. Necesito saber si, tal como sospecho, mi madre dio la vida por mí. Y también quiero averiguar qué pasó la noche en que Stromber me clavó su espada y me sentí morir. Lo que sucedió en la gruta es un misterio que no he conseguido resolver. Por eso me sigo haciendo preguntas que no tienen respuesta: ¿Soy inmortal? ¿Lo soy gracias a mi madre? ¿Soy un esclavo del dragón?
Llevo más de una hora bajo la lluvia, haciéndome preguntas y especulando sobre mi pasado y mi futuro. Ahora que falta poco para el amanecer, vuelvo a entrar en la cúpula, en busca de la reconfortante protección de la Fundación.
Han pasado unas cuantas horas desde que salió el sol, y ahora intento prestar atención a lo que sucede a mi alrededor.
Estoy en el salón de actos de la Fundación, donde nos hemos reunido convocados por Del Hierro y su abogado, el señor Terrier. Stromber está sentado entre ellos dos y, a juzgar por la seguridad de su semblante, podría decirse que preside la mesa.
Releo la copia de la citación que han distribuido y que Sombra me ha prestado:
Rogamos su presencia en el salón de actos el lunes, a las diez horas, para tratar un asunto de la máxima importancia.
Mi padre, Sombra, los guardeses Mahania y Mohamed, Adela la jefa de seguridad, así como los demás empleados de la Fundación y yo, estamos sentados en las butacas, dispuestos a escuchar lo que nos van a contar.
Desde la mesa que han colocado en el escenario, Del Hierro se inclina hacia delante, conecta su micrófono y abre la sesión.
—Buenas días a todos los presentes. Esta reunión tiene por objeto informarles de los cambios que se avecinan. A continuación, nuestro abogado, el señor Terrier, les va dar todos los detalles.
—Como abogado del banco que representa Del Hierro, tengo el deber de informarles de que en el día de hoy, y a partir de este momento, el señor Stromber toma posesión de su cargo como Administrador General de la Fundación Adragón. El señor Arturo Adragón, antiguo propietario de este edificio, pasa a ocupar el puesto de asesor y sus funciones quedan limitadas a las decisiones que el señor Stromber tenga a bien aceptar —dice antes de hacer una pausa para beber un trago de agua. Intenta ocultar que está muy nervioso, pero no puede—. Por lo tanto, señoras y señores, desde este instante, todas las decisiones deben contar con la aprobación personal del nuevo administrador, Frank Stromber. Sin excepciones.
Se produce un silencio abrumador.
Sombra está rígido como una estatua.
El señor Stromber toma la palabra para explicarles las nuevas normas que regirán esta institución.
Terrier desconecta su micrófono y hace una seña a su compañero, que aprieta una tecla. El anticuario espera unos segundos antes de acercarse el micro:
—Buenos días, señoras y señores —dice el señor Stromber con su voz más seductora—. Antes de nada, y para su tranquilidad, les anuncio que sus puestos de trabajo están asegurados. Mantendremos a las personas que trabajan aquí, aunque es posible que contratemos nuevos empleados. Por lo demás, las cosas seguirán igual. La Fundación mantendrá su actividad habitual, aunque ampliada para aumentar los ingresos. A partir de ahora, habrá más visitantes. Hemos recibido buenas ofertas de algunas agencias de viajes que desean traer turistas para conocer este edificio. Como saben, solo tenemos potestad sobre la parte superior del edificio, pero no descartamos acceder en breve a los sótanos, que encierran muchos elementos de valor histórico que harán las delicias de los turistas. Por lo tanto, la Fundación ofrecerá turismo cultural y pasará a denominarse Fundación Stromber Adragón. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Todo el mundo se mira, pero nadie dice nada. Sin embargo, noto que Sombra está alterado.
—¡Esta casa se ha llamado siempre Adragón! —protesta al fin—. Esto es un abuso intolerable. ¡Llenar la Fundación de turistas degrada la labor que hemos hecho aquí durante años! ¡Una infamia! ¡Usted está desprestigiando el apellido Adragón!
Del Hierro y Stromber se miran e intercambian una sonrisa maliciosa.
—Querido señor Sombra —advierte el abogado—. Lo que estamos haciendo es completamente legal. Ha sido negociado con el señor Adragón.
Papá pone la mano sobre el hombro de Sombra para tranquilizarlo.
Stromber espera pacientemente a que la situación se serene. Solo cuando hay un silencio absoluto vuelve a hablar.
—Dentro de poco vendrán algunos arquitectos. No deben preocuparse, solo van a hacer algunas reformas. Es necesario modernizar este edificio. Reforzaremos los sistemas de seguridad, renovaremos los ascensores y el cableado eléctrico, cambiaremos algunas paredes y mejoraremos la decoración… En fin, estaré a su disposición en mi nuevo despacho, el que pertenecía al señor Adragón, que ahora pasa a ocupar el pequeño despacho de la planta primera. Por mí, eso es todo.
—Bien, pues si no hay ninguna pregunta, levantamos la sesión —ordena Del Hierro—. Gracias por su asistencia.
Los tres se ponen en pie, bajan del escenario y salen del salón, dejándonos sumidos en el más absoluto desconcierto. Stromber, que cojea, me ha lanzado una fugaz mirada que he tratado de evitar, aunque no lo he conseguido.
—Arturo, es mejor que te vayas al instituto —me dice papá—. Todavía puedes aprovechar alguna clase.
—Haz caso a tu padre, Arturo —insiste Sombra—. Es lo mejor.
Miro mi reloj de pulsera y veo que puedo llegar al instituto a la hora del recreo. Así que tomo mi mochila y salgo corriendo.
Cuando estoy llegando a la puerta de la Fundación, un vigilante se acerca a mí:
—El señor Stromber desea hablar contigo, Arturo. Quiere que subas a su despacho.
—Tengo que ir al instituto. Luego iré a verle.
—Haz lo que quieras, pero no deberías olvidar que es el gran jefe de todo esto —responde—. Tú mismo.
—Está bien, subiré ahora —digo, obediente—. Pero no me gusta perder clases.
—Buen chico. Está en su despacho.
Subo las escaleras con cierta lentitud para ganar tiempo y tratar de imaginar de qué querrá hablar conmigo. Desde nuestro duelo en el sótano no nos hemos vuelto a ver, y supongo que tenemos que recordarnos mutuamente lo que ha pasado. Un duelo a muerte requiere algunas explicaciones y provoca cierto rencor.
Doy un par de golpes en la puerta y espero. Apenas han pasado unos segundos cuando una voz me autoriza a entrar.
—Entra, Arturo; entra, muchacho.
—Señor Stromber, ¿me ha mandado llamar?
—Pasa, pasa, que no te voy a comer…
—Es un poco tarde. Tengo que ir al instituto.
—Es un poco tarde para todo, chico. Debiste darte cuenta de que no es bueno enfrentarse conmigo. ¿Te acuerdas de lo que pasó allí abajo?
—Oh, sí, claro que me acuerdo. Sobre todo cuando le veo cojear, señor Stromber.
—Vaya, así que estamos de buen humor, ¿eh?
—Usted ha sacado el tema. ¿Para qué me ha mandado llamar?
—Para hacer un trato. Ya has visto que ahora soy prácticamente el amo de este edificio y no puedes hacer nada para impedirlo. Conseguiré el poder absoluto sobre lo que hay encima de la tierra. Y conseguiré apropiarme también de lo que hay debajo. Y va a ser muy pronto.
—Vale, sí, venga…
—Si me entregas el secreto que estoy buscando, os devuelvo todo esto y me voy.
—¿Secreto? ¿De qué secreto habla?
—¡Hablo del secreto que te devolvió la vida cuando te maté ahí abajo! ¡De eso hablo!
—Usted delira, señor Stromber. Su sed de poder le ha vuelto loco. ¡Yo nunca he estado muerto!
—Claro, y yo nunca he recibido un sablazo tuyo y jamás hemos luchado con espadas. No me tomes por idiota, chico.
—Es un poco tarde. Tengo que irme. Adiós.
—¡Te equivocas! ¡Tu padre lo pagará muy caro! ¡Muy caro!
—¡Deje a mi padre en paz!
Abro la puerta con furia y salgo del despacho acompañado por sus amenazas.
—¡Os echaré de aquí a todos! —grita, desde el otro lado de la puerta.
Cuando llego al primer piso, veo que Sombra está discutiendo con un funcionario del banco, un hombre vestido con un traje negro que lleva en la mano una carpeta donde lo apunta todo.
—¡Le digo que estoy haciendo mi trabajo! —grita el hombre—. ¡Haga el favor de no molestarme!
—¿Su trabajo? ¿A eso le llama hacer su trabajo?
—¿Qué ocurre, Sombra? —pregunto, acercándome.
—¡Este individuo ha estropeado un pergamino! ¡Lo ha roto!
—¡Se ha roto solo! —se defiende el funcionario—. ¡Yo apenas lo he tocado!
Papá se acerca y coge el papel destrozado.
—¡Esto es un desastre! —se queja—. ¡Acaba usted de destrozar un documento muy valioso!
—¡Le digo que se ha roto solo! —se defiende el hombre.
—¡Eso es porque usted no ha sabido tratarlo debidamente! —grita Sombra, fuera de sí—. ¡Usted no está preparado para manejar estas cosas!
—¡Me quejaré a sus jefes! —añade papá.
Adela se acerca y se interpone entre Sombra y el hombre.
—¡Ya basta! —ordena—. ¡Aquí no quiero discusiones!
Agarro a Sombra del brazo y le arrastro escaleras abajo, mientras papá y Adela siguen con la riña. Cuando llegamos al portal, le advierto:
—Las cosas están muy mal, Sombra. Intenta no crear conflictos o nos echarán de aquí. Están esperando la más mínima oportunidad para deshacerse de nosotros. ¿Entiendes?
—¡Es que me indigna ver lo que hacen con nuestras cosas!
—Escucha, ahora tenemos que ser pacientes. No podemos darles opción a que no nos permitan acceder a la biblioteca. Hazme caso, por favor.
Se queda quieto, sin decir nada.
—Está bien, ve tranquilo —dice finalmente—. No haré nada que nos pueda perjudicar. Me dedicaré a cuidar los sótanos.
—Gracias, Sombra. Y cuida de papá. Me preocupa.
Salgo a la calle y me pongo la capucha para protegerme de la lluvia. La situación es insostenible. No sé cuánto tiempo podremos seguir así. Tengo la impresión de que todo está a punto de explotar.
Veo a Patacoja en la acera de enfrente, refugiado en un portal, y cruzo la calle para saludarle.
—Hemos perdido la batalla, amigo —le digo—. Lo hemos perdido lodo.
—Nunca se debe decir eso —me responde, en tono paternalista—. Nunca hay que darse por vencido.
—Tengo que irme a clase. Luego hablaremos.
* * *
Cuando llego al instituto, mis compañeros están saliendo al recreo. Mercurio me abre la puerta y me deja entrar. Está lloviendo.
—Vamos, Arturo, entra antes de que nos vea el director y me regañe. Gracias, amigo. Es que hoy hemos tenido una reunión importante en la Fundación.
—Venga, no me cuentes historias, que ya me las conozco todas —dice en plan gruñón, pero simpático.
Cruzo el patio de entrada y voy al de Secundaria. Pero, como casi siempre, me encuentro con Cristóbal, que tiene la habilidad de cruzarse conmigo cuando menos me lo espero.
—Eh, Arturo, ¿cómo es que llegas tan tarde?
—Hemos tenido una reunión con los del banco. No me ha quedado más remedio que asistir.
—Ya, tú que te habrás enrollado.
—Bueno, se trata de mi casa, ¿no? Venga, ya hablamos luego, ahora tengo que ver a Metáfora.
—Oye, Arturo, me ha dicho mi padre que quiere volver a hablar contigo sobre lo de tus sueños. Quiere que le llames para una nueva sesión.
—Los psicólogos son tenaces, ¿eh?
—Ya te digo. ¿Vas a seguir con la terapia?
—Claro, dile que esta noche le llamo. Hasta luego.
—¡Ten cuidado con Horacio!
Salgo corriendo esquivando los charcos. La lluvia ha arreciado.
—¡Arturo! —grita Metáfora—. ¡Estoy aquí! ¡Aquí!
Cuando me acerco, se separa del grupo de amigas que la acompañan.
—¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido todo? —me dice.
—Mal. Muy mal. Stromber ya es el administrador de la Fundación. Va a haber cambios drásticos y ha amenazado con echarnos. Sombra está furioso.
—Lo siento. Lo siento mucho por vosotros. ¿Puedo hacer algo?
—Nadie puede ayudarnos. Las cosas se han complicado y ya es demasiado tarde. Me temo que lo peor está por venir.
—Vamos a ver a mi madre. Está deseando saber en qué ha quedado todo.
Nos asomamos a la sala de profesores, y Norma sale en cuanto nos ve.
—Acabo de hablar con tu padre —nos dice—. Lo siento mucho.
—Todo está perdido —me lamento—. Es el final.
—No digas eso —dice Metáfora cogiéndome la mano—. Ya verás cómo ocurre algo. Ten confianza.
—No creo. Hay cosas que no tienen arreglo… Creo que mi padre está empeorando. Le veo demasiado nervioso. Si sigue así…
—Tu padre hace lo que puede.
—Mi padre, mi padre… ¡Mi padre ha perdido la razón, Metáfora! ¡Ya no sé si puedo confiar en él!
—No digas eso, por favor —dice Norma—. Tu padre es un buen hombre que lucha por lo suyo y se esfuerza para que las cosas mejoren.
—Pero me ha mentido. Le quiero, me preocupo por él, pero no sé a qué atenerme. Estoy confundido.
Es posible que Norma tenga razón, pero yo estoy bastante desanimado con esta situación. Y la ha provocado él. No sé, empiezo a pensar que está perdiendo facultades mentales. Espero que no acabe como el abuelo, en un manicomio. Todavía no he entendido bien esa historia de querer resucitar a mamá. ¡Es una verdadera locura!
ARQUIMAES estaba adormilado en el interior de su tienda cuando, de repente, sintió una punzada en el pecho. Aquello le indicaba que algo relacionado con la fuerza del dragón acababa de suceder. Entonces se levantó y salió en plena noche, dispuesto a encontrar la respuesta.
—¿Pasa algo? —preguntó la reina Emedi, despertándose.
—No lo sé. Duerme tranquila. Volveré pronto —respondió, saliendo de la tienda.
Después de dar algunas vueltas entre carros y casuchas, sin saber muy bien qué estaba buscando, vio que Arturo Adragón franqueaba el puesto de centinelas y entraba en el campamento.
—Arturo, ¿qué ha pasado? —preguntó el sabio, sujetando las bridas del caballo—. ¿Estás bien?
—Sí, pero he tenido un tropiezo con los demoniquianos.
—La verdad es que hace días que esperaba algún ataque —reconoció Arquimaes—. Demónicus no cejará en su empeño de acabar con nosotros.
—Me temo que se trate de una avanzadilla que venía para preparar el terreno al ejército demoniquiano —dijo Arturo desmontando—. Dentro de poco lo tendremos aquí. Debemos preparar la defensa.
—Pero ¿qué ha pasado con esos hombres? —preguntó el alquimista—. ¿Dónde están?
—Las letras se han ocupado de ellos —respondió tajante—. Hay que atrapar a sus caballos antes de que se pierdan. Nos vendrán bien.
Arquimaes comprendió lo que había sucedido y se sintió culpable. Aún no le había explicado a Arturo que su poder no se lo permitía todo. También asumió que Demónicus, ahora que los había encontrado, no les daría tregua.
Dejaron el caballo en manos de un palafrenero y entraron en la tienda, donde la reina Emedi les esperaba impaciente.
—Arturo ha tenido un enfrentamiento con soldados demoniquianos —explicó Arquimaes—. Han muerto todos, pero suponemos que vendrán más.
—Arturo, no debes salir solo de noche —le sugirió la reina—. Es demasiado peligroso.
—No les temo —respondió—. No tengo miedo.
—Lo sé. Pero Demónicus podría usar alguno de sus hechizos y sorprenderte.
—Esta noche has salido bien librado —explicó Arquimaes—. Pero la reina tiene razón. Es posible que ese hechicero use estratagemas más poderosas que enviar a sus guerreros al amparo de la oscuridad. Debemos extremar las precauciones.
Arturo apretó con fuerza la empuñadura de su espada, preguntándose si debía contar los detalles. Ese ejército de letras le había sorprendido incluso a él.
—Solo me da miedo la soledad —murmuró Arturo—. Me asustan los fantasmas que hay dentro de mí. Debo recuperar a Alexia o me volveré loco.
—¿Qué pretendían exactamente esos soldados? —preguntó Emedi—. ¿Venían a atacarnos?
—Estoy convencido de que buscaban algo más —respondió Arturo—. Pero no he conseguido descubrir qué.
—Nuestro punto débil —dijo Arquimaes—. No hay más motivo de preocupación para ellos que ése.
—Demónicus quería recuperar el cuerpo de su hija Alexia —añadió Emedi.
—Pero no saben que está aquí —objetó Arturo—. No tienen ni idea.
—Para eso habrán enviado a esos espías, para asegurarse —determinó Arquimaes—. Cuando vean que no vuelven, enviarán otros. Debemos estar preparados.
—Lo estaremos —dijo Arturo—. Doblaremos la vigilancia.
* * *
Demónicus, el Gran Mago Tenebroso, estaba desolado por la pérdida de su hija Alexia. Su maquiavélica mente no había dejado de buscar la manera de vengarse, y hubiera dado cualquier cosa por tener a Arturo Adragón encerrado en una de sus cámaras de tortura.
Reunido en plena noche con sus generales en la gran sala de la cúpula de fuego, planeaba el asalto definitivo.
—Los emedianos se han refugiado en el valle de Ambrosia —informó un hombre de larga barba llamado Tibérides—. Se están reagrupando.
—Todavía representan una fuerza peligrosa. Incluso podrían estar en condiciones de atacarnos —añadió Atila, el jefe de una de las tribus de los hombres de las aguas pantanosas—. Mis hombres quieren resolver el asunto inmediatamente y recuperar el botín que se nos escapó en la batalla de Emedia.
—Todo el mundo debe saber que nuestros enemigos perecen cuando se enfrentan a nosotros —añadió Tibérides—. ¡Acabemos con ellos de una vez!
Demónicus escuchó las opiniones de los generales. Todos estaban de acuerdo en exterminar a los emedianos.
—Eso es lo que haremos —ronqueó Demónicus—. No debe quedar ni un emediano. Pero quiero vivo a Arturo Adragón, y que recuperéis el cuerpo de mi hija. Es posible que Tránsito, el hermano renegado de Arquimaes, nos pueda decir algo. El conoce muy bien a ese sabio. Hacedle venid.
Y añadió:
—He enviado un destacamento, al mando del general Nórtigo, con una misión que nos ayudará a conseguir el dominio de esos malditos emedianos.
—¿Qué misión es ésa? —preguntó Átila.
—¡Secuestrar a la reina Emedi! A estas horas ya estará en poder de Nórtigo —respondió Demónicus—. Os aseguro que dentro de unos días la victoria será nuestra. Los historiadores pensarán que nunca existieron. ¡Los borraremos de la faz de la tierra!
—Con ella en nuestro poder, no se opondrán a nuestros deseos. ¡Es un gran plan! —reconoció Tibérides—. ¡Se rendirán sin condiciones!
Los generales brindaron por la decisión de su jefe.
—Pero recordad —añadió—: ¡Quiero a Arturo Adragón vivo! ¡Vivo! ¿Habéis entendido?
* * *
Mientras tanto, muy lejos de allí, en las lindes del bosque de Amórica, el antiguo conde Morfidio, ahora convertido en el rey Frómodi, estaba siendo transportado por sus hombres sobre unas toscas parihuelas de madera. Había perdido el brazo derecho en la encarnizada lucha contra Arquimaes, en la batalla de Emedia, y se encontraba muy débil, al límite de sus fuerzas.
—Mi señor, es mejor detenernos aquí —propuso Escorpio, su servidor y consejero—. Si entramos en ese bosque, podríamos morir todos.
—¿Tienes miedo? —preguntó Frómodi—. ¿Es eso?
—Rey Frómodi, gracias a mi miedo he sobrevivido muchos años. Y ahora conviene ser precavido. Estos proscritos tienen mucha puntería. Pueden atravesar la garganta de un hombre antes de que se dé cuenta. Son muy peligrosos, y son muchos, mi señor.
—¿Quieres que nos quedemos aquí hasta que mi brazo se pudra y se convierta en carroña para los buitres? —ironizó el rey—. ¿Olvidas que necesito encontrar a esa maldita Górgula para que vuelva a unirlo a mi cuerpo?
—Lo sé, mi señor, pero os sugiero que acampemos aquí y enviemos un emisario a vuestro castillo —propuso Escorpio—. Es lo mejor. Lo más seguro.
Frómodi sintió un agudo dolor en el muñón de su brazo derecho. Después observó la tela que envolvía su miembro cercenado y se sintió preocupado por el repugnante color que había adquirido.
—Tenemos que encontrar a esa bruja lo antes posible —apremió.
—Enviad a uno de vuestros soldados al castillo, mi señor Frómodi —insistió Escorpio—. Si se da prisa, puede traer refuerzos en pocos días.
—Enviaré un mensajero. Pero entraremos en el bosque y fingiremos ser amigos de esos proscritos. Una vez allí, esperaremos a mis soldados. No podemos perder más tiempo. Mi brazo se está pudriendo y yo estoy perdiendo la paciencia.
Escorpio no discutió. El olor del miembro de Frómodi hablaba por sí solo.
* * *
La reina Émedi observó con inquietud el rostro de Arquimaes. El sabio, que tenía la mirada vacía y se mantenía en un extraño silencio, llevaba un par de días encerrado en sí mismo.
Arquimaes apenas había probado bocado.
—Estás preocupado por Arturo, ¿verdad?
El alquimista levantó la cabeza y la miró fijamente, como si ella le hubiera sorprendido en sus más íntimos pensamientos.
—Sí, creo que debo hacer algo. Está desesperado y nunca se perdonará haber matado a Alexia. Debe recuperarla o se quitará la vida —Arquimaes se quedó quieto durante un instante—. El problema es que tendríamos que hacer un largo viaje y no es un buen momento para dejarte sola, mi reina. Los demoniquianos pueden atacar en cualquier momento.
—Es a Arturo a quien no debes dejar solo. Ve con él, yo estaré bien. Mis hombres aún tienen fuerza suficiente para enfrentarse a ellos.
—¿Estás segura? Me había jurado no volver a separarme de ti —dijo el alquimista.
—Y yo, Arquimaes, he jurado no interferir en tus obligaciones. Arturo debe recuperar la alegría de vivir o nunca dirigirá ese gran reino de justicia que quieres crear. Si me devolviste la vida a mí, debes hacerlo también con Alexia. A pesar de ser la hija de Demónicus, hay que hacerlo por el bien de nuestro… de nuestro querido Arturo.
—Lo sé, mi reina. Sé que tienes razón. Yo también he dudado mucho, pero estoy de acuerdo contigo. Arturo es lo más importante —aceptó el sabio—. Pero es necesario esperar un poco.
—¿Esperar a qué?
—El momento oportuno. Arturo no está listo.
De repente, escucharon cómo varios caballos se acercaban a galope y se detenían ante la tienda. Leónidas entró de sopetón, acompañado de un centinela y de otros dos caballeros.
—¿Qué ocurre, amigo mío? —preguntó la reina, poniéndose en pie.
—¡Los demoniquianos! —exclamó el fiel caballero, sudoroso y fuera de sí—. ¡Vienen hacia aquí! ¡Un ejército entero! ¡Mañana estarán ante nosotros!
HE venido a ver al doctor Vistalegre, el padre de Cristóbal, que me ha citado con cierta urgencia. He preferido venir solo, sin avisar a Metáfora, para sentirme más libre. Ya se lo contaré.
—Hola, Arturo, veo que te has rapado la cabeza.
—Sí, mucha gente lo hace ahora. No creo que tenga importancia.
—¿Por qué lo has hecho? ¿Te ves más adulto quizá?
—Es posible —digo con cierta desgana, para que vea que el tema no me interesa demasiado—. No sé, me da igual…
—Bien, hablemos de cosas serias. ¿Sigues con esos sueños tan intensos? ¿Crees todavía que son reales y que de verdad ocurren en otra dimensión?
—Sí, señor, los sueños son cada vez más reales y más profundos. Le aseguro que cuando me despierto, tengo muchas veces la sensación de que los he vivido de verdad… O de que los voy a vivir.
—He investigado un poco tu caso y he descubierto algunas cosas que pueden servirnos para entender mejor lo que te ocurre. Además, te voy a hacer una proposición. Dentro de poco hay una convención internacional de médicos expertos en el sueño y he pensado que, si a ti te parece bien, podría presentar tu caso. Es posible que ciertas eminencias se interesen por ti y nos aporten algunas sugerencias interesantes. ¿Qué te parece?
—No sé. Creo que mis sueños forman parte de mi intimidad y no me gustaría que se hiciesen públicos. Prefiero mantenerlos entre nosotros. Que no salgan de aquí.
—Recuerda que Metáfora también los conoce. Y Cristóbal sabe algo.
—Ellos no dirán nada a nadie.
—Haré lo que tú digas. Pero si quieres solucionar tu problema, te aconsejo que no te cierres en ti mismo. Te confieso que lo tuyo es muy difícil de resolver, jamás me he encontrado con algo similar. Creo que estamos ante algo inaudito… Es posible que acabes pasando a la historia de la medicina.
Empiezo a sospechar que está más perdido que yo. Quizá me convenga buscar otro médico. Lo siento por Cristóbal, pero si esto sigue así, tendré que hacerlo. En vez de ayudarme, me está enredando cada vez más.
—Sin embargo, he hecho algunas averiguaciones y he encontrado algo que puede acercarnos a la verdad. ¿Has oído hablar del doctor Steiner, Rudolf Steiner?
—Ni idea.
—Verás, Steiner estudió la frontera entre la vida y la muerte y llegó a algunas conclusiones. Escucha lo que escribió: Cuando empezamos a soñar nos encontramos con la muerte… Cada vez que nos levantamos o nos acostamos, entramos y salimos de un mundo diferente.
—Bueno, eso es una exageración, todo el mundo sabe que cuando nos acostamos, lo único que hacemos es soñar, no morirnos.
—En realidad, lo que quiso decir fue que nos encontramos con la muerte cada vez que nos acostamos. Que nos topamos con ella, solo eso. ¿No te parece que eso es lo que podría estar pasándote?
—¿Usted piensa eso? ¿Insinúa que cada vez que me acuesto, me doy de bruces con la muerte? Oiga, esto se parece demasiado a las películas de zombis o de fantasmas.
—¿Te gustan las películas de fantasmas?
—No demasiado. He visto algunas, pero…
—Steiner no era ningún cineasta ni escribía guiones de cine. Era un científico que llegó a la conclusión de que, cuando soñamos, a veces, damos un paseo por el mundo de los muertos. ¿Conoces la mitología griega? En ella se habla de una barca que cruza el río de la vida. Hércules lo cruzó. Orfeo entró en el mundo de los muertos para traer a su mujer a este mundo.
—Sí, y algunos escritores también han inventado historias semejantes. Y muchos directores de cine han hecho películas de fantasmas que vuelven a la vida…
—Pero no estamos hablando de cine, sino de ciencia…
—¿Ciencia? Pero usted quiere hacerme creer cosas que solo aparecen en las obras de ficción, como las películas o los cuadros…
—¿Conoces a un pintor francés llamado Ingres?
Se levanta, se acerca a una estantería llena de libros y, después de rebuscar un poco, coge uno y lo abre.
—Mira. Pintó un cuadro que se titula El sueño de Ossian… Representa a un hombre dormido que sueña con guerreros y bellas mujeres a los que ha convocado desde el más allá.
Me acerca el libro y me muestra una bellísima imagen en la que, en primer término, hay un hombre que duerme tranquilamente mientras que de su cabeza parecen salir guerreros y otros personajes iluminados de manera diferente. ¡Un vivo rodeado de muertos!
—Ya, pero él no está entre esos guerreros que vienen del otro mundo —le hago notar.
—¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el individuo armado y que lleva la cara cubierta con un casco no es él?
—Bueno, visto así, todo se puede interpretar como a usted le convenga.
—No se trata de que yo tenga razón. Lo que intento decirte es que puede que tus sueños provengan de un lugar muy profundo que hay dentro de ti. De un lugar inexplorado hasta ahora y que, por algún motivo, está surgiendo.
Miro atentamente el cuadro de Ingres y pienso en las palabras del doctor Vistalegre. Un hombre que sueña con muertos; posiblemente, consigo mismo. Muy curioso, quizá me pase a mí lo mismo. ¿Sueño con seres que han muerto?
—Es la gran obsesión de los artistas —añade—. Miles de ellos han escrito novelas y poesías, pintado cuadros y grabados, cantado canciones y óperas… No pasa nada, pero tienes que entender que es posible que lo tuyo tenga algo que ver con la otra vida, la de los sueños que llevan al…
—¡Abismo de la Muerte! —digo sin pensar.
—¿Qué? ¿Qué has dicho?
—Abismo de la Muerte.
—¿De dónde lo has sacado?
—No sé, lo habré copiado de alguna película o de algún libro…
—¡O de algún sueño!
—No sé, es posible que lo haya escuchado en algún sitio.
—Escucha, Arturo, te ruego que me acompañes a esa convención. Es posible que encontremos a alguien que pueda ayudarnos. Te aseguro que necesitamos solucionar tu problema —dice con un extraño brillo en los ojos que se parece al miedo—. Ven y explica tú mismo lo que te pasa. Seguro que interesarás a alguien.
* * *
Entro en la cafetería donde he quedado con Metáfora y la veo sentada al fondo, cerca de un gran ventanal.
Para ganar tiempo, me quito el chaquetón y lo dejo caer al suelo, torpemente.
—Hola, perdona si llego un poco tarde —me disculpo apenas tomo asiento.
—Llegas tarde y estás nervioso. ¿De dónde vienes? ¿O es que no me lo quieres decir?
—El doctor Vistalegre me ha propuesto ir a una convención internacional para presentar mi caso. ¿Te sientes informada?
—¿Has ido solo? ¿Por qué no me has llamado?
—Metáfora, por favor, que ya sé ir solo al médico —digo—. Además, es personal.
—No vengas ahora con tonterías. Después de todo lo que hemos pasado juntos, por favor…
Prefiero no responder. Puede que tenga algo de razón, pero me veo incapaz de explicarle que, en realidad, no quería que viniese.
—Querías ir solo… —dice como si me hubiera leído el pensamiento, como suele hacer a veces.
—Bueno, sí…
—¿Y de qué habéis hablado?
—Pues eso, ya te lo he dicho.
Se queda mirando con los ojos entornados, pensando en lo que va decir, que no va a ser bueno para mi, seguro.
—¿Y eso es lo que te ha puesto tan nervioso? ¡Venga ya!
Ahora soy yo el que la mira, pensando en lo que voy a responder.
—¿Conoces a un pintor que se llama Ingres? ¿Un artista francés que pintó un cuadro llamado El sueño de Ossian?
—¿Me estás tomando el pelo?
—Espera, voy a pedir algo y ahora te lo cuento todo.
Mientras me acerco a la barra para pedir un zumo, pienso en la forma de contárselo todo sin que parezca una película de terror o de fantasía. Metáfora tiene los pies en el suelo y, para ella, las historias fantásticas no valen de mucho. No obstante, desde que presenció el duelo con Stromber, ha empezado a aceptar cosas que antes se negaba a reconocer.
—Ah, y eso de que tu padre quiera resucitar a tu madre usando a la mía está muy bien para el guión de una película, pero yo sé que es imposible, Arturo —dice apenas me siento—. Y ahora, cuéntame la historia del cuadro ese y lo que has hablado con el doctor Vistalegre, haz el favor.
—Metáfora, ¿has oído hablar de un tal Steiner?
—Pero bueno, ¿no se llamaba Ingres? ¡A ver si te aclaras!
—Tienes razón, perdona… A ver, verás, resulta que un doctor llamado Steiner, Rudolf Steiner…
ARTURO, Arquimaes, Emedi, Leónidas, Puño de Hierro y otros caballeros observaban el movimiento de tropas demoniquianas desde una improvisada torre de vigilancia.
—Nos están cercando —dijo Arturo—. Se están preparando para atacarnos.
—O para sitiarnos indefinidamente —repuso Arquimaes—. No tienen necesidad de guerrear. Si nos imponen un cerco férreo, nos matarán de hambre.
—Debemos defendernos —añadió Leónidas—. Si atacamos por sorpresa, podemos ganar.
—No, querido amigo. Nuestros hombres están agotados tras la derrota de Emedia, no les podemos pedir ese esfuerzo —explicó la reina Emedi—. Debemos ser pacientes.
—Si, y recabar aliados —intervino Arquimaes—. Debemos aliarnos con otros reyes.
—Nadie quiso ayudarnos cuando nos atacaron en Emedia —gruñó Puño de Hierro—, y nadie querrá ahora que hemos fracasado.
—No hay otro remedio —insistió el sabio.
—Mientras tanto, yo podría hacer algo… —empezó a decir Arturo.
—No. Es mejor negociar —insistió Arquimaes, sabiendo a qué se refería—. Hazme caso, Arturo, hazme caso.
Arturo Adragón miró a su maestro y se preguntó a qué se debía su negativa. Sabía perfectamente que tenía poder suficiente para aniquilar a buena parte de la tropa que Demónicus había enviado. Lo había demostrado hacía pocas noches, cuando esos cuarenta guerreros habían caído bajo la fuerza de su poder mágico.
Mientras ellos discutían, el ejército de Demónicus tomaba posiciones y crecía sin cesar. Todo indicaba que, tal como había pronosticado Arquimaes, iban a someterlos a un asedio terrible, iban a cerrar un puño de acero en torno a los restos de Ambrosia y los iban a asfixiar.
* * *
El odio que Tránsito profesaba a su hermano Arquimaes le había llevado a ponerse al servicio incondicional de Demónicus a cambio de que éste le diera la oportunidad de vengarse del alquimista.
No pasaba un solo día sin que Tránsito recordara que su hermano pequeño había muerto por culpa de Arquimaes y, sobre todo, que la destrucción de Ambrosia había sido también culpa del sabio, por haber traído a aquellos malvados y salvajes guerreros. Pero lo que de verdad le corroía era el hecho de que hubiera abandonado los hábitos, en contra de sus consejos, y se hubiera convertido en alquimista. Para él, su hermano Arquimaes era un auténtico traidor y tenía que purgar sus pecados.
Desde su nombramiento por Demónicus como administrador del castillo arrebatado a la reina Emedi, había invertido muchas horas en registrar las estancias que habían pertenecido a su hermano. Buscaba pistas que pudieran desvelar sus secretos, sobre todo aquel que, según algunos, era capaz de devolver la vida a los muertos. El secreto de la inmortalidad.
Había interrogado hasta la saciedad a algunos prisioneros emedianos y había conseguido arrancarles algunas informaciones de gran valor. Sin embargo, la más importante, la que su nuevo señor Demónicus esperaba recibir, no aparecía por ningún sitio.
—Te lo preguntaré otra vez, soldado, ¿dónde está la princesa Alexia?
—Está muerta —respondió el agonizante soldado emediano, que llevaba días atado al potro de tortura—. La mató nuestro jefe, Arturo Adragón.
—¿Eres consciente de que tu situación puede empeorar aún más? —bramó el monje—. ¿Dónde está el cuerpo de la princesa?
—Eso tenéis que preguntárselo al mismísimo Arturo Adragón —dijo haciendo un tremendo esfuerzo, ya que las cuerdas le apretaban el pecho cada vez con más fuerza—. ¡Yo no lo sé!
Tránsito hizo una señal al verdugo y un movimiento brusco de la rueda tensó las cuerdas, que acabaron con la vida del prisionero.
Tránsito salió de la cámara de torturas bastante desilusionado. No adelantaba nada. Era como si el cuerpo de la princesa hubiera desaparecido de este mundo. Estaba seguro de que Arturo se la había llevado, pero no encontraba pruebas que apoyasen su idea. Además, sabía que Demónicus no era amigo de errores, sobre todo si estaban relacionados con su propia hija.
—¿Dónde puedo encontrar la prueba que necesito? —preguntó en voz alta cuando entraba en el laboratorio de Arquimaes—. ¿Dónde?
Al día siguiente, un emisario de Demónicus cruzaba el puente levadizo y pedía audiencia. Cuando escuchó el requerimiento del Gran Mago Tenebroso, sintió un profundo escalofrío.
* * *
Arturo y Arquimaes entraron en una estancia medio destartalada, pero que aún se mantenía entera, sobre la que se apoyaba el muro en el que Tránsito había escrito con grandes letras todo lo que pensaba sobre Arquimaes. Arturo posó la vista sobre él y leyó la maldición de Tránsito:
AQUÍ SE ELEVÓ LA ABADÍA DE AMBROSIA, LA CUAL TRABAJÓ DURANTE MUCHOS AÑOS AL SERVICIO DE LA ESCRITURA. DE ELLA SALIERON NUMEROSOS LIBROS CALIGRAFIADOS POR LOS MONJES QUE LA HABITARON Y QUE PRESTARON SUS SERVICIOS HASTA QUE LA BARBARIE LES ARREBATÓ LA VIDA Y LOS ARROJÓ DE ESTE LUGAR. Y TODO POR CULPA DE UN TRAIDOR LLAMADO ARQUIMAES, QUE TRAJO CONSIGO EL DOLOR Y LA MUERTE. OJALÁ SU ALMA SE PUDRA EN EL INFIERNO.
—En ese muro están escritas palabras que me maldicen —dijo el alquimista—. Yo también he cometido errores y debo pagarlos. Los dos tenemos que ponernos en paz con nosotros mismos, nuestros fantasmas nos acosan.
—Maestro, no entiendo por qué no me dejáis luchar contra el ejército de Demónicus. Con la ayuda de las letras puedo hacer estragos en sus filas. Y evitar que muchos de los nuestros mueran.
—Lo hago para protegerte, querido Arturo —respondió el alquimista—. Es por ti.
—Pero yo no corro peligro. Cada día manejo mejor las letras voladoras. Además, dispongo de la espada alquímica. Soy un buen guerrero y lo sabéis.
Arquimaes se acercó a Arturo y desenvainó la espada alquímica. Después, agitó la hoja en el aire, como si cortara algo invisible.
—No se trata de tu vida, sino de ti, de tu espíritu, de tu alma, de lo mejor que hay en ti. De eso hablo, Arturo.
—Pero ahora soy el jefe del Ejército Negro. La reina Emedi me ha nombrado caballero, he prometido lealtad y fidelidad, y estoy preparado para…
—Eso fue antes de que mataras a Alexia —le cortó Arquimaes—. Su muerte te ha hecho cambiar. Estás perdiendo el control y quiero ayudarte a recuperarlo.
—No entiendo, maestro. De verdad que no sé a qué os referís. Es cierto que estoy dolido por mi error y que echo mucho de menos a Alexia, pero me veo capacitado para enfrentarme con nuestros enemigos. Ya os conté lo que pasó la otra noche.
—A eso me refiero, Arturo. Los mataste a todos, y no había necesidad. Tu poder te supera. Estás rabioso por la muerte de Alexia. Tus fantasmas se agitan dentro de ti y te piden sangre. Y tú no te das cuenta. Confundes la fuerza de tu poder con el abuso del mismo. Hace tiempo que lo vengo observando. Das rienda suelta a tu fuerza. Eres peligroso. Te hemos dado poder para hacer el bien, no para matar indiscriminadamente. ¿O crees que te hemos dado esta espada para que la utilices como si fuese una guadaña que siega vidas? Es un arma de bien, Arturo, no de maldad… Tu rabia te ha sobrepasado.
Arturo no habría permitido a otra persona que le hablara de esta manera. Pero las palabras de Arquimaes, lejos de rebotar en su razón igual que una piedra contra un muro, empezaron a calar en su alma.
—¿Lo habéis hablado con la reina Emedi?
—Emedi piensa como yo. Tememos que tu rabia te desborde. Ahora, lo más urgente no es deshacernos de esos enemigos tenebrosos que nos rodean y que amenazan nuestra supervivencia. Lo verdaderamente urgente es recuperar tu cordura y tu equilibrio.
—¿Qué tengo que hacer? —preguntó Arturo Adragón, empezando a aceptar que su maestro podía tener razón—. ¿Cómo se domina esa rabia que me corroe?
—En primer lugar, debes aceptar el daño que te está haciendo. Revisa tus sentimientos y piensa en cuántos hombres has matado desde que clavaste tu espada en el cuerpo de la princesa Alexia. Es posible que comprendas que el poder del dragón te ha dado un exceso de fuerza y no has sabido controlarlo. Debes reprimir tus impulsos. Usa tu poder con moderación.
Arturo inclinó la cabeza y cerró los ojos. No lo sabía, pero ahora estaba bajo el influjo de las palabras de Arquimaes, que había preparado esta entrevista con sumo cuidado. Por eso, y por primera vez desde la muerte de Alexia, sintió en su interior una pequeña oleada de paz y tranquilidad.
—Haré lo que queráis, maestro.
—No te dejaré solo. Te acompañaré en tu camino —prometió Arquimaes, poniendo su mano derecha sobre el hombro de su mejor ayudante—. Volverás a ser tú mismo.
Del bosque cercano llegó un aullido estremecedor. Las bestias carnívoras de Demónicus habían salido de caza.
A pesar de todas las dificultades que se han cruzado en nuestro camino, Patacoja, Metáfora y yo hemos seguido explorando las profundidades del sótano de la Fundación. Y hoy hemos vuelto a bajar, ignorando el peligro que entraña.
El palacio arquimiano es mucho más espacioso de lo que pensábamos. Pasillos interminables nos han llevado a la conclusión de que se trata de una extensa red cuyo fin no se ve por ninguna parte.
Los que construyeron esta obra sabían lo que creaban, pero nosotros aún estamos dando los primeros pasos.
—Entonces, ¿qué hacemos? —pregunta Patacoja—. ¿Seguimos adelante o no? Ahora que Stromber es el administrador, las cosas se pueden complicar mucho. Incluso podría denunciarnos.
—No. El no tiene jurisdicción sobre los sótanos —afirmo—. Podemos seguir investigando. Tengo ganas de saber lo que hay ahí abajo. Ese palacio es un gran misterio que me apetece explorar.
—Pues más tarde o más temprano habrá que dar a conocer nuestro descubrimiento —advierte Metáfora—. Si alguien descubre lo que estamos haciendo, las autoridades podrían tomárselo a mal y presentar una denuncia contra nosotros por no haberlo notificado. ¿Verdad, Patacoja?
—Tienes razón. A estas alturas sabemos que se trata de un gran descubrimiento. Y eso puede crearnos problemas. Se me ocurre que podíamos pedir ayuda a Adela.
—¿Tú crees?
—Hombre, piensa que es la jefa de seguridad. Debemos darle un margen de confianza. Es posible que pueda ayudarnos.
—No sé, a lo mejor tienes razón, pero yo esperaría, a ver si se da a conocer un poco mejor. Parece que guarda su vida en una caja fuerte. No hay forma de saber de qué lado está.
—Bueno, sabemos que es amiga de mi madre —nos recuerda Metáfora.
—Yo la veo muy esquiva —comenta Patacoja—. Cuando me ve me ignora. Es como si no existiera. Menuda mujer: dura como una roca.
—Bueno, no nos distraigamos —digo—. Tenemos que tomar una decisión. Yo voto por seguir adelante.
—Estoy de acuerdo contigo —dice Metáfora—. Volvamos a bajar.
—Vale, pero debemos tomar muchas precauciones —advierte Patacoja—. Si Stromber se entera, puede darnos un disgusto. Ese tío va a por ti. Después de la lucha con espada que tuvisteis ahí abajo, debe de estar rabioso. Hará cualquier cosa por perjudicarte. Ya te dije que…
—Sí, que quiere ser yo.
—Quiere tu apellido —añade Metáfora—. Ese hombre es muy peligroso, Arturo. Debes tener cuidado.
—Es verdad, pero no voy a huir. La Fundación ha sido mi casa durante toda mi vida y nadie me va a echar.
—Bien, volveremos mañana mismo. Dadme tiempo para prepararlo todo. Tengo que poner en orden mis notas. He hecho muchos dibujos y todo es todavía bastante confuso.
—De acuerdo. Tú eres el arqueólogo y sabes lo que hay que hacer.
* * *
He vuelto a subir a la cúpula para visitar a mi madre, al cuadro de mi madre. Al principio pensé en bajar al sarcófago que contiene su cuerpo, pero sé que aún no estoy preparado, por eso seguiré viniendo aquí.
Después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que mi padre no podrá resucitarla. Esas cosas, a lo mejor, ocurrían en la Edad Media, que estaba llena de hechiceros, brujos, magos, hadas y elfos, pero no ahora; ahora, la gente ya no resucita. Es verdad que existe la criogenización, que es esa técnica que congela a los muertos para resucitarlos después de muchos años, cuando se haya descubierto algún remedio para la enfermedad que los ha matado, pero nada más. También se habla de la clonación y de ciertos procesos que pueden alterar los genes en humanos y animales, pero de resucitaciones, nada de nada. Que una cosa es congelar una pescadilla o una oveja y otra muy distinta es congelar una persona y luego devolverle la vida. Por eso sé que me tendré que conformar con hablar con ella a través de este espléndido óleo.
—Hola, mamá, aquí estoy otra vez —digo mientras descorro la sábana que cubre el lienzo.
Me siento en el viejo sillón. Después de contemplar el retrato durante un rato, en silencio, comienzo a hablar.
—Aunque papá asegura que puede resucitarte, debo reconocer que no estoy seguro de que vaya a conseguirlo, ni siquiera con ayuda de ese pergamino.
Observo su sonrisa estática y me pregunto si me estará escuchando.
—En cualquier caso, tanto si lo consigue como si no, estoy muy contento de que tu cuerpo se encuentre en la Fundación. Y dentro de poco podré bajar para estar más cerca de ti, el único modo de sentirme seguro. Pero hoy te quiero hacer una promesa… Quiero prometerte que, aunque lo que papá se propone hacer con Norma no le salga bien, no le guardaré ningún rencor por haberme dado esperanzas falsas.
Espero un poco y hablo de nuevo.
—Así que puedes estar tranquila. Papá y yo no nos distanciaremos por ese motivo. A pesar de que, por muy sincero que fuera aquella noche, cuando me lo confesó todo, tengo la sensación de que todavía le quedaron cosas por contarme. Sé que en su historia falta alguna pieza importante. En fin, ya la descubriré.
Me levanto y me acerco a la sábana, pero, antes de cubrir de nuevo el cuadro, le cuento una última cosa.
—Ah, por cierto, he empezado a tomar notas para escribir una versión de la historia del rey Arturo. Me apetece mucho escribir sobre esa fascinante historia de los caballeros de la mesa redonda, son unos personajes maravillosos. Y Merlín, el mago, alguien que me gustaría tener cerca. Bueno, mamá, volveré en cuanto pueda —digo cubriendo el cuadro.
Desciendo las escaleras hasta que llego a la planta baja y me encuentro con Adela.
—Ah, Arturo, ¿qué tal estás?, Adela, ¿y tú?
—Intentando ordenar todo esto, que es bastante complicado. Asegurar este edificio me está dando verdaderos quebraderos de cabeza; sobre todo ahora, que hay un nuevo administrador.
—Claro, es lo que tiene atender a los usurpadores…
—Oye, jovencito, a mí no me hables así —responde, un poco ofendida—. Yo soy la jefa de seguridad, no la juez que decide lo que está bien o lo que está mal. Ahora el administrador es el señor Stromber, y yo le obedezco, ¿estamos?
—Perdona, Adela. Tienes razón.
—Bien. No lo olvides —me advierte—. Por cierto, me ha llamado el inspector Demetrio, que te atendió cuando lo del asalto. Quiere que vayas a Jefatura a declarar.
—¿Declarar otra vez? Pero si ya les he contado todo.
—No te dejarán en paz hasta tener la certeza de que les has dicho toda la verdad. Ellos piensan que aún les ocultas algo.
—Pues se equivocan —insisto.
—Bien, mañana tendrás ocasión de demostrárselo. Tienes cita. ¿Quieres que te acompañe?
—Te lo agradecería. Me dará seguridad.
—Mañana por la tarde te recogeré en el instituto e iremos juntos. Piensa bien en lo que vas a decir. No dudes, o creerán que mientes.
—Lo haré. Gracias otra vez. Por cierto, ¿lo sabe mi padre?
—Si tú no se lo cuentas…
—No creo que sea necesario. Total, será una declaración de nada. No hace falta inquietarle.
Ahora que estoy en mi habitación pensando en las palabras de Adela, me doy cuenta de que se parecen bastante a las que le he dicho a mamá esta misma tarde, cuando le hablado de esa sensación de que faltaba algo en la historia. Da la impresión de que, en eso, la policía y yo nos parecemos.
También parece que, en esta vida, tienes que ser preciso y evitar las dudas cuando dices algo. O si no, pensarán que mientes.
ARTURO y Arquimaes descendieron lentamente la escalera de Ambrosia que llevaba a la gruta de la roca negra. Cuando entraron en la cueva se detuvieron cerca del pequeño lago de agua transparente y esperaron un poco antes de acercarse al ataúd de Alexia.
—Aquí está segura —afirmó el sabio—. Nadie la encontrará.
—La protegeré todo el tiempo que haga falta —prometió Arturo—. No permitiré que nadie se la lleve. Ni siquiera su padre.
—Si sigues así te volverás loco. Menos mal que tu tormento terminará pronto —afirmó el sabio—. Ella volverá contigo.
—Es lo único que deseo. O ella viene a mí, o yo voy a ella. No hay alternativa.
—Pero tendrás que colaborar. No es fácil devolver la vida a los muertos. Y hay que pagar un precio muy alto.
—¿Qué debo hacer? ¿Qué queréis que haga?
—Debes venir conmigo a la cueva del Gran Dragón. El te lo dirá.
—¿La cueva del Gran Dragón? Nunca me habíais hablado de ella. ¿Dónde está?
—Es un secreto que ni siquiera tú puedes conocer. Es el misterio mejor guardado del mundo. Mi maestro, Arquitamius, me lo enseñó bajo la promesa de no desvelárselo a nadie.
—¿Tan secreto como lo que hay aquí dentro? —preguntó Arturo acercándose a la caja de madera que contenía la obra del sabio.
—Exactamente, tú lo has dicho.
—¿Cuándo visitaremos esa cueva, maestro?
—Cuando estés listo. Yo te diré cuándo ha llegado el momento, pero será pronto. Ten un poco de paciencia.
Arturo guardó silencio. Sabía que Arquimaes le avisaría cuando lo considerara oportuno, y eso era suficiente para él. Se arrodilló ante el féretro de Alexia y puso la mano sobre la tapa. Entonces sintió algo extraño, un intenso calor que le presionaba el pecho. Supo que se trataba del pergamino que había dejado en las manos de Alexia, quizá con la esperanza de que obrara algún milagro.
—Tendré paciencia, maestro —dijo—. Esperaré.
Arquimaes puso la mano sobre el hombro de su ayudante y sintió cómo el calor del pergamino le atravesaba. Entonces se dio cuenta de que Arturo casi estaba listo para iniciar el viaje hacia la cueva del Gran Dragón.
* * *
Demónicus estaba en manos de los curanderos, que hacían lo imposible por sanar sus terribles heridas. Pero su empeoramiento era más que evidente. A pesar de los dolores que sufría, de su boca no salía un solo gemido. Tránsito, el hermano de Arquimaes, estaba sentado a su lado.
—Te he dado todos los poderes necesarios para devolverme a mi hija y aún no has conseguido nada —le advirtió Demónicus en tono amenazador—. Me estás fallando, monje.
—Te aseguro, mi señor, que estoy haciendo lo imposible para encontrar su cuerpo —respondió nerviosamente Tránsito—. Pero no consigo descubrir su paradero.
—Me aseguraste que serías capaz de encontrarla —dijo Demónicus, bastante enfadado—. Te aconsejo que cumplas tu promesa.
—Lo sé. Pero estoy convencido de que una poderosa fuerza oscura impide que la localicemos, mi señor —afirmó Tránsito—. No encuentro otra explicación.
—¿Qué dices? ¿Acaso crees que mi hija se oculta de mí? ¿Quieres decir que se esconde en el Abismo de la Muerte?
—No, mi señor. Me refiero a fuerzas mágicas creadas especialmente para ocultarla de nosotros.
—¿De dónde sale semejante energía? —preguntó Demónicus, mientras un curandero le aplicaba sobre el rostro una pomada que le producía un gran dolor.
Un criado se acercó tímidamente y pidió permiso para hablar.
—Mi señor, ha llegado un mensajero —comentó en voz baja—. Viene de las tierras de Ambrosia y afirma que tiene algo importante que deciros.
Demónicus movió la mano derecha, en señal de afirmación. El criado se acercó a la puerta y permitió la entrada a un guerrero sucio y maloliente que se arrodilló ante Demónicus.
—¡Habla! —dijo el mago, y pidió a los demás que salieran de la estancia; todos menos Tránsito.
—Me llamo Oestes, pertenezco al destacamento del general Nórtigo; traigo malas noticias —dijo, sabiendo que a partir de este momento su vida ya no valía nada—. Soy el único superviviente. Yo estaba patrullando en la retaguardia. Cuando los alcancé, descubrí que los habían aniquilado.
—¿Aniquilados? Pero si los emedianos están exhaustos y nuestros guerreros eran expertos… Además, Nórtigo es un hombre astuto que no se dejaría sorprender. ¿Qué ha ocurrido?
—Hemos sido víctimas de la magia. Ese chico de las letras, el que mató a vuestra hija Alexia, los ha matado a todos. Los ha aniquilado sin piedad.
Demónicus se quedó petrificado. Arturo Adragón había impedido que su magnífico plan se llevase a cabo. Un plan para acabar de una vez con él, con el Ejército Negro, con Arquimaes, con la reina Emedi y con todos los emedianos. Un plan que le dejaba el camino libre para hacerse dueño y señor de todas las tierras conocidas y crear un imperio que, en honor a su hija, se llamaría Alexiana.
—¿Estás seguro de lo que dices? —preguntó el mago antes de sufrir una nueva crisis de dolor—. ¿Es cierto que Arturo Adragón ha matado a todos los hombres del general Nórtigo?
—Completamente, mi señor. Vi cómo se alejaba.
—Bien. Espera mis órdenes en tu cuartel, Oestes. Y ni una palabra de esto a nadie —susurró Demónicus.
—Sí, mi señor —dijo con alivio el mensajero y, tras una inclinación a modo de despedida, salió con la sensación de haber nacido de nuevo. Nadie que hubiera llevado malas noticias al Mago Tenebroso había vivido para contarlo.
—¿Qué opinas, Tránsito? —bramó Demónicus.
—Ya sabemos quién crea esa fuerza que oculta el cuerpo de vuestra hija. ¡Es ese maldito Arturo Adragón! ¡Estoy seguro de que él la esconde!
—¿Con qué propósito? —se preguntó Demónicus.
—Quizá para resucitarla —respondió Tránsito.
—Hum… tiene sentido —reconoció el Gran Mago—. Es posible que tengas razón.
Más tranquilo por la deducción del monje traidor, ordenó a los curanderos que volvieran a tratar sus heridas, que ya le estaban mortificando de nuevo.
—¿Qué tal llevas las pruebas de mutación que te encargué? —preguntó el Gran Mago Tenebroso.
—Bien, muy bien.
—Los hombres dragones serán pronto una realidad. Nadie osará enfrentarse a ellos.
—También estoy trabajando con la magia del fuego. Es la única en la que creo. Es vida y destrucción a la vez. El fuego es nuestro mejor aliado.
—¡Pues úsalo y acaba con ellos de una vez por todas! —bramó Demónicus, fuera de sí—. ¡Elimínalos a todos! ¡Que ardan como la madera!
Tránsito inclinó la cabeza en señal de obediencia.
—Haré lo que pueda, mi señor —dijo—. Intentaré complaceros.
—Te daré una llama especial. ¡Te daré la mejor arma imaginable! —rugió el mago—. ¡No podrás fallar!
—Os prometo que lo conseguiré.
—Acaba con ese hermano tuyo y con los demás —ordenó categórico Demónicus—. ¡Y trae el cuerpo de mi hija!
* * *
Los soldados de Frómodi habían instalado un pequeño campamento al pie de una colina con una doble intención: reponer fuerzas y hacer creer a los proscritos del bosque de Amórica que eran inofensivos. ¿Qué amenaza representaban cinco soldados, un criado y un herido?
Habían enviado un mensajero al castillo para solicitar refuerzos, a pesar de que Frómodi sabía muy bien que sus caballeros no le darían voluntariamente la ayuda que necesitaba. Sus súbditos le odiaban y él lo sabía.
Desde que se había apropiado del reino del antiguo rey Benicius, aprovechándose de la ayuda que los campesinos le habían proporcionado, Frómodi había impuesto un estado de terror entre los suyos. Y era consciente de que, ahora que los necesitaba, no era fácil que se mantuvieran fieles.
—Escorpio, tengo que encargarte un trabajo —le dijo a su espía—. Un trabajo delicado y secreto.
—Estoy siempre a vuestro servicio, mi señor —respondió el astuto delator—. Decidme qué esperáis de mí.
—Necesito que te acerques de incógnito a mi castillo para matar a dos o tres caballeros. Debes hacerlo de manera que nadie sepa qué ha ocurrido, pero que sirva para convencerlos de que hay ahí alguien que trabaja para mí y que defiende mis intereses. Quiero que entiendan que mi brazo es más largo de lo que ellos imaginan. Necesito que siembres el miedo entre mis vasallos. ¿Entiendes?
—Yo no soy un asesino.
—¿Prefieres quizá ser la víctima?
—Haré lo que me pedís.
—Hazlo después de que llegue el mensajero. Es necesario que entiendan que su negativa es un error.
—O sea, primero espero a que se nieguen a enviaros refuerzos, y después actúo. ¿Es eso?
—Exactamente. Ya sabía que eras un hombre listo. Por eso estás a mi servicio —dijo Frómodi—. Llegarás lejos, amigo Escorpio.
—Espero mi recompensa. He hecho todo lo que me habéis pedido, y aún no he visto el brillo del oro.
—No te preocupes. Serás rico cuando todo esto haya acabado.
—¿Qué será de mí si, por accidente, vuestros enemigos os hicieran abandonar este mundo?
—¿Crees acaso que hay alguien que pueda acabar conmigo?
—Ese mago ha estado a punto de partiros por la mitad. Menos mal que se ha contentado con arrancaros el brazo, mi señor. Me gustaría tener alguna garantía, por si acaso.
—A tu vuelta tendrás parte de lo prometido.
—Quiero algo más que oro, mi rey. ¡Quiero el título de conde!
—¿Quieres ser el conde Escorpio? Vaya, ésta sí que es buena… En fin, te aseguro que en cuanto recupere mi brazo y vuelva a sentarme en mi trono, lo primero que haré será nombrarte conde…
—Mantener el título es caro.
—Te daré mi castillo. El que tenía cuando ese condenado Benicius me lo arrebató. El castillo que perteneció a mi padre.
—Pero, mi señor, ese castillo está en ruinas.
—Lo reconstruiremos. Serás conde, me rendirás vasallaje y vivirás como un noble. Tendrás tierras, vasallos y un pequeño ejército que pondrás a mi servicio cada vez que lo necesite. ¿Te parece bien?
—Sí, mi señor. Vuestra propuesta me satisface.
—Entonces, coge tu caballo y parte inmediatamente hacia mi reino y cumple con la misión que te acabo de encomendar.
Escorpio se levantó, se acercó a su montura y se perdió en la distancia.
Iba contento. Por fin estaba en el buen camino: lo que más deseaba en el mundo estaba al alcance de su mano. Él, un miserable ignorante, hijo de ladrones, estaba a punto de convertirse en un noble. ¡Ojalá sus padres pudieran verlo!
* * *
Crispín se acercó a Arturo y le ayudó a limpiar su caballo. Cogió los arreos y los colocó cuidadosamente sobre la cerca de madera; después, cepilló el lomo del corcel.
—Arturo, sé que vas a partir con Arquimaes —dijo el joven escudero—. Me gustaría ir contigo.
—Vamos a un lugar secreto, Crispín —respondió Arturo—. No creo que Arquimaes te permita venir. Además, no sé cuándo partiremos…
—Soy tu escudero. Si me vas a apartar de ti cada vez que salgas de viaje, nunca llegaré a ser caballero.
—Tienes razón, amigo Crispín. Hablaré con Arquimaes. Le pediré permiso para que nos acompañes… Pero no te prometo nada. Por cierto, ¿cómo te has enterado?
—Es que…, Es que sueñas en voz alta…
—¿Qué? ¿Me tomas el pelo?
—Te lo juro —aseguró Crispín.
—¿Se lo has contado a alguien?
—No, no he dicho nada.
Arturo guardó silencio durante unos instantes. Finalmente, cuando terminaron con el caballo y se dirigían hacia las tiendas, dijo:
—Ojalá acceda. Sé que este viaje es importante para ti.
—Un buen escudero tiene que estar con su señor en los momentos importantes.
Arturo sonrió en silencio. Comprendía perfectamente a su escudero. Él sentía lo mismo por su maestro.
—No nos hagamos demasiadas ilusiones. Además del permiso de Arquimaes, tendremos que sortear algunos obstáculos. Cada vez hay más demoniquianos a nuestro alrededor.
—Los mataréis a todos, como la otra noche.
—No, Crispín. Los venceremos, pero no los exterminaremos. Nuestro objetivo es implantar un reino de justicia, no de terror —sentenció.
En ese momento, Arturo comprendió que las palabras de Arquimaes tenían mayor alcance de lo que él pensaba.
EL inspector Demetrio lleva un rato observándome sin decir nada. Desde que he entrado en su despacho, no ha pronunciado una sola palabra aparte de ofrecerme el asiento y darme las buenas tardes. No sé para qué me ha citado, pero, a juzgar por su expresión, me temo que me va a someter a un interrogatorio exhaustivo.
—Dime tu nombre completo, tu dirección y tu edad —ordena, mirándome fijamente.
—Me llamo Arturo Adragón, vivo en Férenix, en la Fundación, una biblioteca medieval que pertenece a mi familia desde hace mucho tiempo. Y tengo catorce años… Dentro de poco cumpliré quince.
—Bien, y ahora explícame exactamente qué ocurrió con aquellos hombres, en el sótano de la Fundación.
—Eso ya se lo he explicado varias veces a los agentes.
—Quiero que me lo repitas. Tu declaración está llena de agujeros y contradicciones. Necesito estar seguro de que no mientes.
—No he mentido, inspector. Le juro que no hay más verdad que la que les he contado… Esos hombres entraron a robar y tuve la mala suerte de toparme con ellos. Estuve a punto de morir.
—Pero fueron ellos lo que salieron mal parados. Tú solo tenías algunos arañazos.
—Se pelearon por el botín. Cada uno de esos bandidos quería llevarse la mayor parte. Por eso se pelearon. Dijeron que iban a matarme.
—Uno tiene una herida de espada y otro sufre una dentellada de animal en el cuello. Los dientes se notan perfectamente.
—Yo recibí un golpe y perdí el conocimiento. Cuando desperté, todo había pasado… No sé nada más y no puedo recordar otros datos. Se lo aseguro.
El inspector me observa con atención y posa su mirada sobre mi cabeza rapada, como si fuese la prueba sospechosa que me delata. Noto en su expresión que no se ha creído una sola palabra de mi historia.
—¿Por qué te has rapado? ¿Es una promesa o algo así? ¿Crees que vas a ligar más? Hace poco que te lo has hecho, ¿no?
—Bueno, se me ocurrió de repente. Fue un impulso. Mucha gente lo hace, está de moda… Muchos actores famosos lo hacen.
—Claro. Y también está de moda hacerse tatuajes, perforaciones… Y luchas con espadas y dragones que muerden. Los jóvenes estáis locos.
—Sí, señor… Tiene usted razón.
—Está bien, chico, puedes irte. Pero te advierto que si descubrimos que nos has mentido, podrías tener problemas graves.
Me levanto y doy un paso hacia atrás, dispuesto a salir de esa encerrona.
—Adiós, inspector. Si recuerdo algo más, le aseguro que le llamaré.
—Harías muy bien, pero dudo que lo hagas… Por cierto, ¿sabes qué le ha pasado al señor Stromber? Creo que tiene una herida grave en una pierna. Se parece mucho a una herida de espada.
—Me han dicho que ha tenido un accidente. En la Fundación hay muchos muebles y objetos cortantes y uno se puede herir con facilidad. Aquello es peligroso para los que no están habituados.
—Así que no sabes nada más que lo que me has contado, ¿eh?
—Ya se lo he dicho. Solo sé lo queche oído —insisto.
Abro la puerta, cuando observo que se levanta.
—Arturo, quiero que sepas que los ladrones que escaparon pueden volver a atacarte —añade—. Por eso necesito saber qué ha pasado. Estás en peligro. Esos tipos son muy peligrosos, querrán vengarse.
—En la Fundación tenemos un jefe de seguridad que nos protegerá.
—Ojalá lo consiga.
—Gracias, inspector.
Salgo del despacho y me encuentro con Adela, que me está esperando junto a Metáfora.
—¿Qué ha pasado? —pregunta Adela.
—Oh, nada grave. Solo quería que volviera a contarle lo que pasó cuando entraron aquellos ladrones.
—¿Se lo has contado todo? —me interpela Metáfora.
—Claro, le he contado todo lo que sé, que no es mucho.
Adela me lanza una mirada de interrogación, pero no le presto atención. Al fin y al cabo, no tengo nada que reprocharme. He contado todo lo que he podido, pero no estoy dispuesto a correr el riesgo de que me tomen por loco. Si le hubiera contado que el dragón de mi frente me defendió del ataque de esos brutos, ahora estaría encerrado en un psiquiátrico.
—Entonces, podemos irnos —dice Adela—. Aquí ya no tenemos nada que hacer.
Bajamos en el ascensor, Adela recoge su móvil en el puesto de seguridad y salimos a la calle. Nos acercamos a la parada de taxi para coger uno que nos lleve a casa.
—¿Adonde van los señores? —pregunta un simpático taxista.
—Vamos al centro. A la calle Central. A la biblioteca medieval —explica Adela.
El coche se pone en marcha y dejamos atrás el edificio de la Jefatura de Policía. A pesar del intenso tráfico, en pocos minutos llegamos a nuestro destino.
—Podemos tomar algo antes de entrar —propone Metáfora.
—Me parece bien —digo—. Un buen zumo me vendrá bien.
—Id vosotros, que yo tengo que trabajar —dice Adela abriendo el bolso para pagar la carrera.
—Vaya, los mayores nunca tienen tiempo para estar con los más jóvenes —bromea Metáfora—. No nos hacen ni caso. No somos importantes para ellos.
Adela sonríe mientras coge el cambio y lo guarda.
—Bueno, venga, está bien. Pero rápido.
Entramos en una cafetería y nos sentamos, como siempre, cerca del ventanal. Un camarero toma nota y nos sirve las consumiciones.
—Entonces, ¿el inspector no te ha dicho nada nuevo? —pregunta Adela—. ¿Para qué te habrá llamado?
—No lo sé —digo—. Al final me ha advertido de que debía tener cuidado de las represalias de esa gente. Quizá sus amigos, los que se escaparon, quieran vengarse.
—Vaya, a ti hay que preguntarte dos veces la misma cosa para que cuentes algo —suelta Metáfora—. Eso no nos lo habías contado.
—Es que no he querido dar demasiada importancia a su advertencia. No conviene exagerar.
—Arturo, cuando la policía te dice algo, debes tenerlo en cuenta —añade Adela—. No creas que lo dicen para asustarte.
—¡Eh! ¿No es Patacoja aquel que va por ahí? —exclama Metáfora—. ¡Miradle!
—Voy a llamarle. Ahí fuera hace mucho frío —digo—. Ahora vuelvo.
Salgo a la calle corriendo y me acerco hasta mi amigo.
—Hola, Patacoja. ¿Qué haces por aquí? —le pregunto.
—Vengo de ver a mi amiga Escoria —dice con tono apático—. A ver si encuentro alguna información.
—¿Escoria?
—Es una vieja amiga que sabe muchas cosas. ¿Y tú?
—Estamos aquí tomando algo. Si quieres, te invitamos.
—¿Con quién estás?
—Con Metáfora y Adela.
—Huy, con esa señora tengo poco que hacer. Ni siquiera me saluda cuando me ve por la Fundación.
—Venga, anda, no digas tonterías.
Patacoja agita la cabeza, como cuando se encuentra en un callejón sin salida. Pero al final…
—Bueno, pero te advierto que como salga con alguna impertinencia, me voy.
Una vez dentro, los camareros y algunos clientes le lanzan miradas suspicaces. A pesar de que desde que vive en la Fundación Patacoja cuida más su aspecto personal, aún deja mucho que desear.
—Le he convencido de que se tome algo con nosotros —digo, para dejar claro que Patacoja ha venido por iniciativa mía—. He tenido que insistirle mucho.
—Hola —dice tímidamente—. Aquí estoy.
—Siéntate a mi lado —dice Metáfora en un gesto de bienvenida—. ¿Qué quieres tomar?
—Pues… Bueno… Una Coca-Cola… Hola, señorita Adela.
—Hola —responde secamente.
El ambiente es tenso. Metáfora y yo cruzamos una mirada en la que me indica que no ha sido una buena idea traer a mi amigo.
—Adela, ¿sabes que, en realidad, Patacoja se llama Juan Vatman y es arqueólogo de profesión?
—Pues qué bien —responde, dando un trago de café.
—Bueno, ahora ya no ejerzo, pero…
—Me ha contado que descubrió las ruinas de Angélicus —añado.
—¿Él solito?
—Bueno, yo solo formaba parte del equipo. Era uno más.
—¿Y es ahí donde perdiste la pierna? —pregunta en un tono francamente desagradable.
—Oh, no, señorita. Eso fue un accidente de tráfico.
—Lo siento por el coche —añade Adela—. Debió de darse un buen golpe.
Patacoja se queda sin palabras y nosotros no sabemos qué hacer.
—Bueno, tuvo un accidente terrible, pero no fue culpa suya —intervengo—. Eso le llevó a la ruina.
—Claro, claro. Seguro que él no tuvo ninguna culpa.
—Adela, Patacoja es un buen amigo y no hay motivos para tratarle así —la reprende Metáfora.
—Bueno, será mejor que me vaya. Todavía tengo que recoger las herramientas del jardín y ya es un poco tarde —se excusa Patacoja—. Adiós a todos.
Adela ni siquiera se digna a responder y mira hacia otro lado para evitar cruzar una mirada con él. El desprecio que siente hacia mi amigo es evidente.
—No me fío de ese tipo —dice cuando se ha marchado—. Es un indeseable.
—No digas eso. Le conozco hace mucho tiempo y nunca ha hecho nada malo —digo—. Te aseguro que es un buen hombre.
—Si lo fuese, no estaría en esta situación.
—Él no tiene la culpa. El destino se ha cebado en él.
—El destino no se ceba en nadie. Y en cuanto a que es un buen hombre, ya lo veremos.
Sus palabras tienen un tinte amenazador que no me gusta nada. No acabo de entender qué le pasa a Adela.
ARTURO no lograba conciliar el sueño. Desde la conversación con Arquimaes, su corazón se había llenado de dudas. ¿Se había convertido en un salvaje descontrolado? ¿Era verdad que había adquirido una extraordinaria destreza para matar? ¿Era cierto que mataba sin contemplaciones? ¿Realmente no controlaba su poder?
Agobiado por sus pensamientos, se levantó en plena noche, envainó su espada, tomó una gruesa capa y salió de la tienda en busca de tranquilidad. Mientras daba una vuelta por el campamento, saludó a los centinelas y observó a los demoniquianos que, fuera de las barricadas, se calentaban alrededor de las fogatas. Ambrosia estaba completamente rodeada y pronto empezarían a escasear los víveres.
Un silbido le alertó de una flecha furtiva que se dirigía hacia él. Detectó el proyectil y pudo esquivarlo en el último momento. Era habitual que los sitiadores enviasen sorpresas mortales, y más de un vigía había perdido la vida inesperadamente.
—¿Estáis bien, caballero Adragón? —preguntó un centinela acercándose.
—Sí, he tenido suerte. Esta flecha venía hacia mí.
—Esos miserables no dejan de instigarnos con regalitos como ese —explicó el soldado, que se mantenía bien protegido tras un gran escudo—. Esta misma tarde han matado a dos de los nuestros. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta situación?
—Hasta que nos sintamos fuertes —respondió Arturo—. Tenemos que rearmarnos y buscar aliados.
—Nadie vendrá en nuestra ayuda. Todo el campamento lo sabe. Deberíamos salir y atacar a sangre y fuego. Es mejor morir atacando.
—No, soldado, es mejor vivir —le corrigió Arturo—. Debemos tener paciencia.
—Sí, mi señor. Lo que vos digáis —aceptó el soldado antes de retirarse.
Arturo sabía que existía cierto descontento entre sus hombres. Estaba seguro de que no se rebelarían, pero también sabía que tenían la moral muy minada. Además, muchos le culpaban de la derrota de Emedia y esperaban la oportunidad de decírselo a la cara.
Vio cómo el centinela se unía a un pequeño grupo de soldados y hablaba con ellos. Cogió la antorcha y se acercó.
—Estad atentos, soldados. Los demoniquianos quieren eliminarnos y necesitamos sobrevivir como sea —dijo—. Os necesitamos.
—A veces pensamos que es mejor morir de un flechazo que soportar esta permanente humillación —alegó un hombre de barba muy poblada—. Un buen jefe ordenaría salir a campo abierto para luchar cara a cara.
—Te equivocas. Precisamente un buen jefe debe velar por la seguridad de sus hombres. El ejército de Demónicus es muy poderoso y nosotros estamos muy debilitados. Es necesario esperar y recuperar fuerzas. Cuando llegue el momento, les daremos su merecido. Os lo juro.
—Esas palabras son muy bonitas, pero ya nos han derrotado una vez —dijo otro soldado—. Quizá sea mejor morir con las armas en la mano, con honor.
—Quizá sea mejor ser inteligentes y pensar en las mujeres, niños y heridos que solo cuentan con nuestra protección —le reprendió Arturo con firmeza—. Quizá sea mejor fortalecernos y unirnos. Quizá sea mejor esquivar sus flechas y sus piedras… y no dejarse matar por las bestias que nos envían. Quizá sea mejor ser fieles a la reina Emedi, a la que hemos jurado lealtad.
Las duras palabras de Arturo calaron en el corazón de los soldados, que, a pesar de todo, amaban y respetaban a su reina.
—Tenéis razón, caballero Adragón, podéis contar con nosotros —dijo el de la barba—. Seguiremos con nuestra labor.
Arturo se alejó de allí en dirección a las ruinas de la abadía, abriéndose paso entre los escombros. Descendió por la escalera que llevaba a la gruta donde reposaba el cuerpo de Alexia. Cuando llegó hasta el féretro, se quedó unos instantes con la mirada clavada en la caja, sin decir palabra.
—Alexia, vamos a devolverte la vida —dijo al cabo de un rato—. Por fin voy a tener la dicha de verte de nuevo a mi lado. Mi maestro Arquimaes me ha prometido su ayuda para recuperarte a cambio de mi compromiso de actuar con serenidad. Guardaré mi rabia y controlaré mis actos, para que puedas volver al mundo de los vivos y encuentres en mí al caballero sereno y equilibrado que luchará por nuestro amor.
Hizo una breve pausa y prosiguió con su parlamento.
—Tendremos que hacer un largo viaje, así que debes tener paciencia. No estarás sola y evitaré ponerte en peligro. Sospecho que tu padre, Demónicus, ha ordenado rodear Ambrosia para recuperarte, pero no se lo permitiré. Ninguna fuerza de este mundo me separará de ti. Vas a volver conmigo, pase lo que pase. Ten un poco de paciencia. Antes de lo que imaginas, estarás de nuevo a mi lado para no separarnos jamás.
* * *
Demónicus hizo una señal y el verdugo golpeó con su espada la masa negruzca, casi carbonizada, que aún ardía con fuerza. El brazo de Herejio quedó separado del cuerpo, que aún estaba colgado de las cadenas, y cayó al suelo haciendo saltar algunas chispas.
—Ese traidor arderá durante siglos —vaticinó el Gran Mago Tenebroso—. Llévate este miembro y úsalo en la misión que te he encomendado, Tránsito.
—¿Es Herejio, el mago? —preguntó Tránsito, asombrado.
—Fue ayudante mío. Le enseñé todos los misterios del fuego, pero decidió traicionarme —aseguró Demónicus—. Éste es el fin que reservo a los traidores. Ahora nos será de utilidad. Llevará nuestro fuego hasta el valle de Ambrosia.
A una señal del Gran Mago, los verdugos cogieron el brazo ardiente con unas pinzas largas y lo introdujeron en una caja enrejada.
—Transportadlo con cuidado —le advirtió Demónicus—. No lo perdáis de vista ni un minuto. Todavía es peligroso.
Tránsito, asombrado por las palabras de su nuevo amo, abrió bien los ojos y observó con atención aquella antorcha humana.
—Puede arrojar chispas —siguió explicando—. Le gusta lanzarlas a los ojos. Ya ha dejado ciegos a un par de vigilantes. Está sediento de venganza.
En ese momento, como si hubiera escuchado las palabras de Demónicus, el brazo se agitó y lanzó varias centellas, que les hicieron retroceder.
Un verdugo le clavó varias veces una lanza, hasta que logró tranquilizarlo.
Tránsito no dijo nada, pero estaba horrorizado. Y por primera vez se preguntó qué clase de ser era Demónicus, capaz de mantener a sus enemigos durante años en semejante estado de sufrimiento.
—No me traiciones nunca, Tránsito —le advirtió Demónicus, como si hubiese leído en sus ojos el terror que le embargaba—. Tú has elegido servirme. No dejes que te tiemble la mano cuando llegue el momento de aniquilar a tu hermano Arquimaes. No te lo perdonaría.
—No lo olvidaré, mi señor Demónicus —aseguró el monje—. Os seré fiel.
—Mis ayudantes te darán todo lo necesario para que triunfes en esta misión —dijo alejándose—. ¡No me falles!
El monje inclinó la cabeza en silencio.
—El general Atila se hará cargo de las fuerzas que vigilan Ambrosia —añadió Demónicus—. Tiene orden de reforzar el cerco y darte todo lo que necesites. Buena suerte, monje.
Tránsito tragó saliva y cerró los ojos.
* * *
La tienda real estaba iluminada con enormes velas.
Arturo, Arquimaes y Emedi se habían reunido para celebrar una cena de despedida.
—¿Cuándo regresaréis? —preguntó Emedi—. Vuestra ausencia puede representar un peligro para nuestra supervivencia.
—Lo antes posible —aseguró Arquimaes—. No te preocupes, volveremos fortalecidos.
—Leónidas se ocupará de dirigir al ejército —añadió Arturo—. Puño de Hierro le ayudará, será su comandante en jefe. El Ejército Negro está en buenas manos y Ambrosia seguirá bien protegida.
—Lo que de verdad me preocupa es que vuestra misión tenga éxito —dijo la soberana—. Deseo de todo corazón que salga bien.
—Lo intentaremos —respondió el alquimista—. El destino es el único que…
—¿El destino? —preguntó Arturo, un poco sobresaltado—. Pero, maestro, vos me habéis asegurado que devolveríais la vida a Alexia.
—Te he prometido que te ayudaría a conseguirlo —le corrigió el alquimista—. Pero solo la fuerza del dragón puede lograrlo.
—Pero vos poseéis el secreto de la vida y la muerte —insistió el joven caballero.
—Yo he descubierto una fórmula que devuelve la vida siempre que el dragón lo apruebe. Digamos que mi fórmula es un pasaporte, pero no es la solución definitiva, es solo un paso intermedio.
—Muchos hombres han muerto buscando esa fórmula y ahora resulta que a lo mejor no vale para nada —le reprochó Arturo y, arrojando al suelo el trozo de carne que estaba comiendo, se puso en pie de un salto—. ¡Todo esto es una farsa!
Arturo salió de la tienda apartando la cortina de un manotazo. Emedi y Arquimaes se mantuvieron un rato en silencio.
—Está muy nervioso —dijo la reina—. Quizá debería ir a verle.
—No. Es mejor esperar a que se tranquilice —respondió Arquimaes—. Está fuera de sí de pensar que quizá nunca vuelva a ver a Alexia. Espero que tenga la fortaleza suficiente para soportar lo que le espera.
—La tendrá —comentó Emedi—. Confío en él.
* * *
Escorpio divisó la silueta del castillo de Frómodi al atardecer, después de un largo y penoso viaje.
Sabía que muchas personas le habían visto con él y podían reconocerle. Aquellos hombres odiaban cualquier cosa relacionada con Frómodi, que había traicionado a los campesinos y se había erigido en rey en lugar de Benicius. Lo más prudente sería cambiar su aspecto.
«Si me reconocen, me cortarán el cuello», pensó.
Entonces, su vista se posó sobre un buhonero que había acampado al otro lado del camino, entre rocas y helechos, junto a un pequeño riachuelo.
Escorpio esbozó una sonrisa, espoleó su caballo y se dirigió hacia el solitario vendedor ambulante.
—Buenas tardes, compañero —dijo—. ¿Aceptarías la compañía de un cansado viajero que está dispuesto a pagar bien por una buena cena?
—Claro que sí —respondió el inocente buhonero—. Tengo carne, pan, queso… Y estoy haciendo un guiso que, con solo olerlo, alimenta. Te cobraré dos monedas de plata y te incluiré una jarra de buen vino. Mi nombre es Hud.
—Acepto encantado, Hud —respondió Escorpio poniendo pie a tierra—. La verdad es que me muero de hambre.
—Pues entrégame esas monedas y acomódate —dijo el vendedor—. Esta noche tu estómago recobrará el placer de sentirse lleno. Y dormirás como nunca en tu vida.
Los dos hombres disfrutaron de una extraordinaria velada. Cenaron abundantemente, charlaron, bebieron… O mejor dicho, Escorpio simulaba que bebía pero, en realidad, arrojaba el vino al suelo cada vez que el Hud se distraía.
—Amigo Hud, he tenido la suerte de encontrarte —dijo Escorpio mientras se acercaba para llenarle la jarra—. El destino te ha puesto en mi camino para cambiar mi vida.
—No exageres, amigo. La vida de una persona no cambia en una noche —respondió Hud.
—A lo mejor no cambia, pero sí se puede acabar —dijo Escorpio asestándole un fuerte golpe en el cuello—. Y la tuya acaba de terminar.
La mano que sujetaba la jarra perdió fuerza y dejó caer el recipiente; un puñal le atravesaba la garganta.
Escorpio se levantó, abrió la cortina del carro y sacó algunas ropas del buhonero, que aún agonizaba sobre la hierba.
—Vaya, pero si tenemos la misma talla —bromeó Escorpio después de ponerse un chaquetón—. ¿Todavía sigues creyendo que el destino no cambia la vida de un hombre en una sola noche?
Cuando el sol despuntaba tras las montañas y el gallo insistía en despertar a toda la comarca, un carro conducido por un tranquilo buhonero cruzaba el puente levadizo del castillo del rey Frómodi, donde horas antes había llegado un mensajero solicitando tropas de refuerzo.
Lo que Escorpio no sabía era que el mensajero había sido encarcelado, y que el mensaje ardía en el fuego.
EN nuestro último encuentro, Horacio, mi compañero de clase, no me ha vuelto a molestar. Pero eso no quiere decir que haya renunciado a seguir acosándome.
—Dice que estás embrujado —me comentó Cristóbal hace unos días—. Insiste en que eres un apestado y es mejor hacerte el vacío.
Es cierto que mis compañeros me evitan. Quiero decir, que me evitan más que antes. Y ahora ya sé a qué se debe.
Acabamos de salir de clase de Literatura. Metáfora y yo nos despedimos de Norma, que nos ha anunciado que pronto nos hablará del sistema feudal y de las grandes leyendas. Estoy impaciente por escucharla.
—Mamá, me voy con Arturo a la Fundación —dice Metáfora—. Tenemos que hacer un trabajo.
—Está bien, no llegues tarde a casa —responde Norma—. Ya sabes que no me gusta que…
—Hola a todo el mundo —dice papá entrando en el aula—. ¿Puedo participar en vuestra tertulia??
—No hay ninguna tertulia —responde Norma—. Estos chicos me estaban diciendo que se iban a la Fundación a hacer no sé qué cosas.
—Pues déjalos que se marchen. Nosotros tenemos que hablar durante un buen rato… Hasta luego, jóvenes —dice casi echándonos.
—Hasta luego, papá.
—Esperad un poco —pide Norma—. Ahora que estamos todos, quería deciros que dentro de unos días es el cumpleaños de Metáfora, y he pensado hacer una fiesta.
—No me habías dicho nada —responde Metáfora—. No esperaba que…
—¿No sabías que ibas a cumplir años? —pregunta papá bromeando—. ¿Es que no sabes cuándo naciste?
—Lo que no sabía es que lo íbamos celebrar.
—Hace años que no celebramos los cumpleaños de Metáfora —explica Norma—. Pero me parece que ha llegado la hora de cambiar de costumbre. ¿No te parece, hija?
Metáfora se queda pensativa. Me da la impresión de que está un poco triste.
—Desde que su padre nos abandonó, se ha negado a celebrarlo —explica su madre—. ¿Qué dices, Metáfora? ¿Quieres invitarlos o no?
—Sí, mamá —responde, después de reflexionar unos segundos—. Creo que tienes razón.
—Entonces, hecho. El viernes de la próxima semana, por la noche, haremos una pequeña celebración familiar. Contamos con vosotros. No quiero que luego vengáis con excusas —casi ordena—. A las nueve.
—¿Quieres que lo organicemos en la Fundación? —pregunta papá—. Igual que cuando hicimos la de Arturo.
—En nuestra casa está bien —responde Norma—. Es lo mejor.
Todos nos damos cuenta en seguida de que Norma ha querido insinuar a papá que ya no puede hacer lo que le apetezca en la Fundación, que tendría que pedirle permiso a Stromber. Pero nadie hace referencia al tema.
—Vale, me parece bien —dice papá con un tono de voz que no deja lugar a dudas sobre lo que pasa por su cabeza—. Lo haremos como tú dices.
—Bueno, nosotros nos vamos —dice Metáfora resuelta—. Tenemos cosas que hacer.
Salimos del aula y bajamos la escalera. Al llegar al patio, vemos que está lloviendo. Cristóbal se acerca corriendo, sorteando los charcos.
—Hola, Arturo. Hola, Metáfora —dice cuando se une a nosotros—. ¿Adonde vais?
A la Fundación —responde Metáfora—. Tenemos que trabajar. Nos han puesto muchos deberes.
—Jo, de verdad, parece que estáis casados. No os separáis ni a sol ni a sombra.
—Oye, pequeñín, deberías estar con los de tu curso —le reprendo—. No debes meterte en cosas de mayores. ¡Y no estamos casados!
—Vale, vale… Oye, ¿sabes que estoy pensando en raparme la cabeza como tú…?
—¿Vas a dejar de decir tonterías? Yo tengo mis motivos para haber hecho eso.
—¿Ah, sí? Me gustaría saber por qué se rapa uno la cabeza —pregunta, deseoso de saber—. Pareces un penitente medieval… Ya sabes, uno de esos caballeros que hacían promesas religiosas y luego se iban a buscar el Santo Grial o a las Cruzadas…
—Ni sueñes con que te lo vaya a contar, enano. Es un asunto privado. Pero te aconsejo que no lo hagas. La gente te mirará como a un bicho raro. Te lo digo yo, que estoy harto de soportar miradas.
—A mí no me da miedo. Si tú puedes hacerlo, yo también… Ya lo verás.
—No creo que le gustes a Mireia si te dejas la cabeza como una bola de billar —dice Metáfora—. A ella le gustan los chicos con melena.
—¿Tú crees? —pregunta ingenuamente.
—Claro, igual que ese borde de Horacio, que parece un pijo con ese peinado.
—Horacio no tiene nada que hacer con Mireia —dice, un poco receloso—. A ella no le gusta ese estilo.
—Pues no se despega de él —asegura Metáfora—. ¡Míralos!
Al otro lado del patio vemos a Horacio junto a sus amigos, entre los cuales se encuentra Mireia. El evita mirarme de frente, pero yo sé que me ha visto.
—Bueno, eso no significa nada. Cuando me rape la cabeza como Arturo, seguro que Mireia se fijará en mí —insiste Cristóbal.
—Me alegra saber que lo llevas tan bien —digo—. Piensa en ello mientras nosotros nos vamos, chaval. Adiós.
—¡Eh! No os iréis sin mí, ¿verdad?
—Cuando los mayores se marchan, los niños se quedan —dice Metáfora—. Hasta luego, enano.
—Si me lleváis con vosotros, os cuento lo último sobre Mercurio. Me he enterado de algo que te puede interesar, Arturo.
—Está bien, pesado, pero más te vale que cuentes cosas interesantes o me enfadaré —digo.
Cristóbal nos cuenta que el director del instituto ha decidido despedir a Mercurio. Él cree que lo hace para satisfacer al padre de Horacio, del que se está haciendo muy amigo. Aunque quizá ya lo eran. El caso es que Mercurio va a dejar de trabajar en el instituto Férenix.
Después de insistir en que pensaba afeitarse la cabeza, Cristóbal se ha marchado un poco más contento porque ha podido hablar un poco. Aunque, eso sí, me ha pedido consejo para llamar la atención de Mireia.
—Debes buscar una chica de tu edad —le dice Metáfora—. ¿No hay alguna en tu clase que te guste un poco?
—Ni hablar. Las chicas de mi edad son un poco sosas. Prefiero una un poco mayor, con más experiencia —asegura antes de irse—. Tenéis que ayudarme a ligar con Mireia.
* * *
Ahora que estamos solos, en mi habitación, Metáfora y yo visitamos algunas páginas de Internet en busca de información sobre Steiner, el especialista en sueños del que me habló el doctor Vistalegre.
Sorprendentemente, hay muchos datos. Es increíble la cantidad de cosas que hay en Internet sobre personas que uno apenas conoce.
—Este hombre es muy conocido, ¿verdad? —dice Metáfora—. Y parece que tiene un gran prestigio.
—Sí, es una pena que esté muerto. Me hubiera gustado hablar con él; seguro que me daría un montón de respuestas —digo—. Una verdadera pena.
—Lo tuyo, lo de tus sueños, debe tener una explicación que acabaremos encontrando. Ya verás cómo al final se trata de algo sencillo, aunque ahora nos parezca un grave problema.
—¿Sencillo? ¡Esto es como un cesto de cerezas, enredadas unas con otras! Tú misma viste lo que pasó en la cueva, después de la lucha que mantuve con Stromber. No puede tratarse de un asunto sencillo. Los sueños y mi inmortalidad se han mezclado como el café con leche y ya no hay forma de distinguir uno de otro.
—Arturo, reconozco que aquello fue muy fuerte, pero no nos vamos a asustar a la primera. Es verdad que me quedé sorprendida cuando vi lo que te pasaba… Reconozco que me pareció que habías muerto y que resucitabas. Pero, bueno, reflexionando, he llegado a la conclusión de que debí de equivocarme. Debió de ser un espejismo o algo así.
—Estoy de acuerdo contigo, debí de sufrir un fuerte desmayo que nos hizo creer que me moría —explico, tratando de quitar importancia al asunto. No me parece una buena idea insistir en eso de que soy inmortal.
—Sí, y eso de que el dragón cobra vida, seguro que también es un engaño de la mente. Yo creo que está tan bien dibujado que, cuando lo ven de cerca, se creen que se mueve. Es un dibujo muy realista. Me gustaría saber cómo apareció ahí.
Se levanta y me pasa la mano sobre la cabeza.
—Te está creciendo un poco el pelo. Deberías afeitarte otra vez —dice.
—Te avisaré para que me afeites… Si quieres.
—No me llegaste a explicar exactamente por qué me pediste que te afeitara la cabeza —dice—. ¿No me lo quieres contar?
—Ya te lo contaré. De momento, considera que fue un capricho momentáneo. Cosas de la edad, ya sabes, la influencia de las películas, los cómics y todo eso…
—Sí, ya… Pero fue a raíz de la pelea con Stromber. ¿Tuvo algo que ver? ¿Crees que has vuelto a nacer? ¿Es un símbolo que representa que empiezas una nueva vida, como hacen los que resucitan?
—Nadie resucita.
—Bueno, me refiero a los personajes literarios y cinematográficos.
Como siempre, Metáfora da vueltas a las cosas y las enreda. Intenta hacerme creer que lo de la gruta no le parece sorprendente, pero, en el fondo, está muy inquieta. Igual que yo, que un día pienso una cosa y al siguiente creo otra.
—No digas tonterías, Metáfora. Yo no puedo pensar en eso. Ni resurrección, ni inmortalidad. Eso son cosas que se decían en la antigüedad.
—Pues tu padre sí que cree en la resurrección. Sigue empeñado en usar a mi madre para devolverle la vida a Reyna.
—Se le pasará. Yo creo que cuando él y Sombra se juntan, se les ocurren tonterías de las que luego no saben salir. No hagas ni caso.
—Ya, pero tú mismo me lo contaste con ilusión. ¿No te acuerdas?
—Oh, claro, claro… Creo que me dejé engatusar por sus palabras, pero me ha pasado lo mismo que a ti, que me he dado cuenta de que es un bobada.
—Pues él está empeñado en seguir adelante —dice Metáfora.
—Bah, se le pasará, ya verás. Oye, mira esta frase: «El amor surge de los sueños». Curioso, ¿verdad?
EL valle de Ambrosia era un lugar frío, las tormentas de nieve y lluvia eran frecuentes. Por eso, cuando el cielo empezó a cubrirse, nadie se alarmó.
Pero el día en que Arquimaes y Arturo iban a partir, la reina Mireia se dio cuenta de que las nubes no descargaban agua, granizo o nieve. Además, se concentraran en un punto, sobre la vieja abadía de Ambrosía, donde los emedianos habían levantado un campamento y trataban de emprender una nueva vida.
Estoy preocupada —le dijo a Arquimaes, mientras preparaban algunos enseres para el viaje—. Esas nubes forman un techo sobre nuestras cabezas y no parece que vaya a llover. Ni siquiera el viento las ha desplazado. No lo entiendo. Parecen ancladas en el cielo.
Arquimaes, que siempre procuraba no crear alarma, le quitó importancia al asunto.
No te preocupes, mi reina —dijo, como si no le inquietara lo más mínimo—. Las nubes viajan hacia donde quieren y nadie puede hacer nada para impedirlo. Un día de estos se marcharán y las olvidarás.
Supongo que tienes razón, mi querido Arquimaes —respondió—. Me preocupo por cosas que no tienen importancia. Siento haberte distraído con esta tontería.
A veces, querida, pasamos tanto tiempo mirando las nubes que olvidamos mirar la realidad que nos rodea —dijo el sabio—. Tenemos suficiente abajo en la tierra para agobiarnos por lo que pasa en el cielo.
—Arturo, reconozco que aquello fue muy fuerte, pero no nos vamos a asustar a la primera. Es verdad que me quedé sorprendida cuando vi lo que te pasaba… Reconozco que me pareció que habías muerto y que resucitabas. Pero, bueno, reflexionando, he llegado a la conclusión de que debí de equivocarme. Debió de ser un espejismo o algo así.
—Estoy de acuerdo contigo, debí de sufrir un fuerte desmayo que nos hizo creer que me moría —explico, tratando de quitar importancia al asunto. No me parece una buena idea insistir en eso de que soy inmortal.
—Sí, y eso de que el dragón cobra vida, seguro que también es un engaño de la mente. Yo creo que está tan bien dibujado que, cuando lo ven de cerca, se creen que se mueve. Es un dibujo muy realista. Me gustaría saber cómo apareció ahí.
Se levanta y me pasa la mano sobre la cabeza.
—Te está creciendo un poco el pelo. Deberías afeitarte otra vez —dice.
—Te avisaré para que me afeites… Si quieres.
—No me llegaste a explicar exactamente por qué me pediste que te afeitara la cabeza —dice—. ¿No me lo quieres contar?
—Ya te lo contaré. De momento, considera que fue un capricho momentáneo. Cosas de la edad, ya sabes, la influencia de las películas, los cómics y todo eso…
—Sí, ya… Pero fue a raíz de la pelea con Stromber. ¿Tuvo algo que ver? ¿Crees que has vuelto a nacer? ¿Es un símbolo que representa que empiezas una nueva vida, como hacen los que resucitan?
—Nadie resucita.
—Bueno, me refiero a los personajes literarios y cinematográficos.
Como siempre, Metáfora da vueltas a las cosas y las enreda. Intenta hacerme creer que lo de la gruta no le parece sorprendente, pero, en el fondo, está muy inquieta. Igual que yo, que un día pienso una cosa y al siguiente creo otra.
—No digas tonterías, Metáfora. Yo no puedo pensar en eso. Ni resurrección, ni inmortalidad. Eso son cosas que se decían en la antigüedad.
—Pues tu padre sí que cree en la resurrección. Sigue empeñado en usar a mi madre para devolverle la vida a Reyna.
—Se le pasará. Yo creo que cuando él y Sombra se juntan, se les ocurren tonterías de las que luego no saben salir. No hagas ni caso.
Sin embargo, Arquimaes sabía que algo no encajaba en aquella formación de nubes oscuras con brillos rojizos. Por eso, esa misma mañana consultó algunos libros y llegó a la conclusión de que podían significar un grave peligro.
Se acercó al campo de entrenamiento y encontró a Arturo practicando con Leónidas.
—Arturo, necesito hablar contigo —le dijo durante un descanso—. Hay algo que me preocupa.
—¿Podemos hablarlo esta tarde, maestro? Si abandono ahora, Leónidas podría pensar que le tengo miedo —dijo bromeando—. No quiero irme dejándole esa falsa impresión.
—Cuanto antes, mejor —respondió Arquimaes—. Acaba el entrenamiento con Leónidas y hablemos. No tardes demasiado.
—Acabaré en seguida, maestro —respondió Arturo, muy seguro de sí mismo—. Leónidas es pan comido.
—No le hagáis caso, maestro Arquimaes —bromeó Leónidas lanzando una estocada contra Arturo—. Este joven aún tiene mucho que aprender para ser un verdadero caballero.
—Es cierto que me queda mucho por aprender, amigo Leónidas, pero también es cierto que sé más de lo que desearíais —respondió Arturo contraatacando.
Los dos caballeros cruzaron sus espadas con bastante dureza, cosa que extrañó a Arquimaes, ya que en los entrenamientos no era necesaria tanta brutalidad.
De repente, dominado por una furia incontrolada, Arturo, que acababa de recibir un golpe en el hombro con la espada de madera, se lanzó contra Leónidas hasta que le partió el arma y, sin que nadie pudiera impedirlo, lo tiró al suelo.
—¡Alto, Arturo! —ordenó Arquimaes—. ¡Detente!
Arturo se quedó quieto, con la espada dispuesta a golpear y los músculos en tensión.
—¿Qué haces, Arturo? —preguntó Leónidas—. Solo estamos practicando, amigo.
—Lo siento —respondió el joven Adragón saliendo de su trance—. No sé qué me ha pasado. Discúlpame.
Los otros caballeros dejaron su entrenamiento para observar a Arturo, que intentaba dominarse.
—Vamos, Arturo, demos un paseo a caballo y hablemos —propuso el sabio—. Deja la espada y tranquilízate.
Encima de sus cabezas, el cielo rugió y algunos rayos iluminaron el valle.
* * *
Para proteger a Tránsito, Demónicus había puesto a su disposición un carro revestido de una coraza de hierro inexpugnable. En la parte trasera, colgada de una pértiga de acero, pendía la caja enrejada con el brazo encendido de Herejio. Dentro había varias vasijas llenas de una bazofia oscura y aceitosa. Una compañía de treinta hombres, además de patrullas de vigilancia en todos los flancos, protegía el carro y su valiosa carga.
El viaje era largo y pesado. Tránsito, para aprovechar el tiempo, se había llevado varios libros y pergaminos que había encontrado en el castillo de Emedi y los estudiaba con atención.
Tuvo un extraño presentimiento al descubrir un tomo grueso, que estaba junto a otros ejemplares, en el interior del gran cofre de madera con un mecanismo de cierre metálico. Sabía que acababa de encontrar algo importante.
Con las manos temblorosas, lo agarró y lo sacó de su encierro. Tras varios intentos infructuosos, consiguió decodificar el mecanismo secreto que lo mantenía cerrado y, cuando lo abrió, su corazón palpitó de alegría. La caligrafía empleada le confirmó que estaba escrito por el propio Arquimaes.
Esas letras negras, de trazo armonioso y dispuestas en espaciadas filas, desfilaron ante sus ojos ávidos de conocimiento. La belleza de la caligrafía y las elegantes letras, muchas de las cuales llevaban anexas una cabeza de dragón, garras, colas, rayos, agua, nubes y otros elementos, le llevaron a pensar que aquel libro debía de contener grandes secretos, ya que su hermano no era precisamente un hombre dispuesto a perder el tiempo. Todo lo que escribía o dibujaba tenía una finalidad y, como bien sabía el propio Tránsito, formaba parte de un plan extraordinario. ¡El de dar conocimiento a los hombres y transformarlos en materia noble!
Dedicó muchas horas de trabajo a analizar las páginas de aquel ejemplar, pero no encontró nada valioso. Ya al final, decidió poner toda su atención en la tinta que, de pronto, se movió durante una de sus revisiones.
—¡Esas letras tienen vida! —dijo lleno de asombro—. ¡Son seres vivos que respiran! ¡He descubierto tu secreto, Arquimaes! ¡Ahora somos iguales!
Cerró el libro, lo apretó contra su pecho y lo acarició como si se tratara de un bebé.
—¡La piedra filosofal! —susurró—. ¡Por fin es mía!
* * *
Arquimaes y Arturo cabalgaron hasta una colina cercana a Ambrosia, dentro del perímetro de seguridad, en un punto equidistante entre los emedianos y las fuerzas que los asediaban, fuera del alcance de sus flechas.
El alquimista detuvo su caballo e hizo una pregunta:
—Arturo, ¿ves algo anormal?
—¿Dónde, maestro? ¿A qué os referís?
—Al paisaje. Quiero saber si ves algo que te llame la atención o te inquiete.
Arturo observó atentamente lo que había ante él.
—No veo nada que me perturbe, salvo esos guerreros de Demónicus —respondió inocentemente el joven—. Todo está en orden.
—¿Estás seguro? ¿Ni siquiera el cielo te inquieta?
—Parece que va a caer una buena tormenta —añadió—. Esas nubes presagian días de frío y lluvia. Hace tiempo que están ahí.
—¿Cuántos días?
—No sé, varios… Quizá una semana, o más… La verdad es que no he prestado demasiada atención…
—Émedi dice que hace más de dos semanas que esas nubes han empezado a concentrarse —explicó Arquimaes—. Y está preocupada.
Por primera vez, Arturo contempló las nubes con más atención. Pensó que nunca había visto semejante masa gris sobre su cabeza.
—La verdad, maestro, ahora que me fijo, se trata de una gran concentración. Son oscuras y densas… Y tienen un extraño color rojizo…
—¿Crees que es una densidad natural? ¿Has visto alguna vez algo similar?
—Puedo afirmar que nunca he visto nada igual —reconoció Arturo—. Esto es muy extraño ¿A qué creéis que se debe?
Arquimaes sonrió tristemente y esperó a que el joven encontrara por sí mismo la respuesta adecuada.
—¡Demónicus! —restalló Arturo, asustando a su caballo—. ¡Es obra de Demónicus! ¿Acaso intenta arrojar un diluvio sobre nosotros?
—Ojalá se tratase solo de agua o nieve —respondió el sabio—. Pero me temo algo peor.
—¿Qué puede ser peor que un diluvio?
—¡Una lluvia de fuego!
—¡Fuego! —exclamó Arturo, alarmado—. ¡Eso nos destruiría!
Arquimaes asintió con la cabeza. Entonces, Arturo hizo un gesto de preocupación.
—Ahora ya sabemos para qué están esos soldados a nuestro alrededor. Nos han sitiado para mantenernos encerrados —explicó Arquimaes—. Somos prisioneros en nuestra propia casa, que será nuestra tumba.
—¡Nos van a achicharrar! —sentenció Arturo—. ¿Cuándo empezará a llover fuego, maestro?
—No creo que tarde mucho. Podría ser mañana mismo.
—¿Qué podemos hacer para protegernos? —preguntó Arturo, bastante inquieto.
—No lo sé, pero habrá que pensar algo.
Arturo y Arquimaes compartieron su miedo en silencio; cada uno imaginó las consecuencias que tendría una lluvia de fuego sobre los emedianos, que no contaban más que con débiles cabañas de madera, carros y tiendas de paño. Sería su fin. Y también el del Ejército Negro.
—Lo siento, Arturo. Tendremos que retrasar nuestro viaje —dijo Arquimaes—. Tenemos que resolver esta situación.
Arturo comprendió que Arquimaes tenía razón y no dijo nada. Su obligación, ahora, era salvar las vidas de los emedianos.
—Hagamos lo que tenemos que hacer, maestro —dijo—. Salvemos a nuestra gente.
* * *
Tránsito descendió del carromato envuelto en una capa oscura que llevaba el símbolo de Demónicus: la calavera mutante con la cabeza coronada de llamas.
Los pretorianos que le habían acompañado en su viaje desde la cúpula de fuego de la fortaleza principal de Demónika le rodearon inmediatamente y le protegieron con sus escudos para que nadie pudiera reconocerle o identificarle.
—¡Llevadme ante el general Atila! —ordenó apenas puso los pies en el suelo—. ¡Quiero verle inmediatamente! ¡Traigo órdenes de Demónicus!
—¡Yo te llevaré ante él! —exclamó el oficial de guardia—. ¡Te recibirá en su tienda de mando!
Algunos soldados se añadieron a la escolta personal del antiguo monje y le protegieron hasta la tienda del general, que le estaba esperando en la puerta, con una amplia sonrisa.
—Bienvenido, Tránsito, enviado de nuestro señor Demónicus —dijo mientras hacía una reverencia—. Te estábamos esperando.
—Gracias por tu bienvenida, amigo Atila. Tus hombres han tenido la cortesía de salir a buscarnos a varios kilómetros de aquí para darnos escolta. Y por ello te doy las gracias.
—Los enviados de nuestro Gran Mago son bien recibidos en este campamento. Dime qué necesitas y lo pondré inmediatamente a tu disposición.
—Es muy sencillo. Traigo una misión que debo cumplir desde un lugar específico. Te daré los detalles mientras cenamos, pero te adelanto que tienes que conseguirme varios emedianos vivos. Los necesitaré para llevar a cabo mi trabajo.
—¿Sacrificios humanos?
—No hagas preguntas —respondió, tajante, Tránsito—. A menos que quieras acompañar a esos hombres.
—No era mi intención inmiscuirme en tus altos asuntos, querido Tránsito —dijo Atila en tono conciliador—. Cenemos en paz. Yo te entregaré a esos hombres. Tenemos algunos prisioneros emedianos que pondré mañana a tu disposición para que hagas con ellos lo que quieras.
Arriba, el cielo rugió con fuerza y avisó a todos los que quisieron escuchar que una gran tormenta estaba a punto de empezar.
ESTOY en casa comiendo con papá, que lleva un buen rato mirándome sin atreverse a hablar. Le conozco muy bien y sé que quiere decirme algo.
—Arturo —dice finalmente, aprovechando que Mahania ha ido a la cocina en busca del postre—. ¿Has pensado qué le vas a regalar a Metáfora por su cumpleaños?
—No se me ha ocurrió nada aún —le digo—. ¿Tienes tú alguna idea?
—¿Yo? ¿Cómo se me va a ocurrir algo a mí para una jovencita? Yo no sé lo que les gusta a las chicas de hoy.
—Puedes preguntarle a Norma. A lo mejor ella te da alguna pista.
—Bien pensado… Por cierto, ¿has hablado con Norma últimamente?
Mahania entra y nos sirve un flan a cada uno.
—¿Van a querer algo más? —pregunta antes de retirarse.
—No, Mahania, muchas gracias —responde papá cortésmente.
—¿Un café?
—Sí, un café me vendrá bien.
Mahania nos vuelve a dejar solos.
—¿Qué decías, papá?
—Te preguntaba que si hablabas mucho con Norma… Vamos, que si tienes contacto con ella.
—Lo normal. Algunas veces en el instituto y cuando estoy con Metáfora… Casi nada… ¿Por qué lo preguntas?
—Por nada, por nada…
Espero un poco. Estoy seguro de que va a continuar con el interrogatorio.
—Es que me gustaría saber si te ha comentado algo de eso… Ya sabes.
—¿A qué te refieres?
—Pues a lo de mamá. Lo que te conté… Lo de…
Mahania entra con una pequeña bandeja en la que hay una taza de café y un azucarero. La deja sobre la mesa y vuelve a salir.
—Me refiero a lo de la resurrección de mamá —dice en voz baja para que Mahania, que ya está saliendo, no le oiga—. ¿Te acuerdas?
—Oh, sí, claro… Me ha dicho Metáfora que Norma está muy ilusionada con eso.
—¿Tú crees que quiere seguir adelante? —insiste.
—Pues yo creo que sí. Pero deberías hablar con ella y preguntárselo directamente, ¿no crees?
—Ya lo he hecho. Solo quería cotejar contigo que todo está en orden. Me alegra saber que también se lo ha comentado a Metáfora. Es una buena noticia.
Clavo la cucharilla en el flan y lo pruebo.
—Oye, papá, ¿tú estás seguro de que quieres usar a Norma para resucitar a mamá?
—¿No quieres que mamá vuelva con nosotros? —pregunta un poco preocupado.
—Claro, papá. Claro que quiero que mamá vuelva, pero me pregunto si Norma debe pagar ese precio. Le estás pidiendo que cambie su vida por la de mamá. Ella tiene una hija. No sé, pero me parece que es demasiado.
—Norma me quiere y está dispuesta a hacer un sacrificio. Además, no le va a suponer un gran cambio.
—Vamos, papá, sabes perfectamente que si se ofrece para dar vida a mamá, las consecuencias pueden ser imprevisibles.
—Exageras. Además, deberías estar de mi lado, del lado de mamá, y no poner tantas pegas.
—Estoy contigo y con mamá, pero si Norma se entera de que la estás utilizando hasta el punto que imagino, puede que se eche atrás y te abandone. Papá, corres el peligro de perder algo real a cambio de un sueño. Eso es lo que quiero que entiendas.
Guarda silencio mientras remueve el azúcar con la cucharilla.
—Sinceramente, no sé si debes seguir adelante con algo que no puede salir bien —añado—. No es posible resucitar a una persona, aunque sea mamá.
Noto que mis palabras le han puesto nervioso. Deja la taza de café sobre la mesa y derrama un poco de brebaje que se expande sobre el mantel.
—Tengo que trabajar —gruñe mientras abre la puerta y sale—. ¡Ya hablaremos!
* * *
Me encuentro con Sombra, que se dirige hacia la puerta de los sótanos. Desde que Stromber se ha hecho cargo de la Fundación, apenas le veo.
—Hola, Sombra.
—Hola, Arturo.
—Oye, quería hablar contigo…
—Pues acompáñame, que tengo mucho trabajo.
Le sigo y le ayudo a llevar los productos de limpieza.
—He hablado con papá. Insiste en lo de resucitar a mamá.
—Claro, ya lo hemos hablado. Me dijo que estabas de acuerdo con él. Ya lo tenemos casi todo preparado. Solo queda descifrar ese pergamino, pero lo conseguiré en breve. Hemos contratado a un experto en jeroglíficos —dice mientras empuja la puerta del tercer sótano.
Una extraña sensación de frío nos sobrecoge. Es como entrar en un frigorífico. Aquí está el sarcófago medieval que contiene el cuerpo de mamá.
—Pero, Sombra, yo creo que eso es una locura. Nadie resucita.
—En este caso es posible. Sabemos que ese pergamino contiene una fórmula mágica que consigue que… que los muertos vuelvan a la vida. ¡Es el pergamino de Arquimaes!
Empiezo a creer que se han vuelto locos. Es increíble que alguien como Sombra, tan racional y analítico, tan sereno y lleno de sabiduría, esté convencido de algo tan extraordinario. No me lo explico… A menos que ese pergamino tenga algún poder contagioso que afecte a la mente de los que lo tocan… no encuentro otra explicación.
Sombra se arrodilla ante el sarcófago y abre algunos frascos de detergente y limpiadores. Saca una bayeta y empieza a limpiar la piedra con sumo cuidado.
—Es muy importante que se mantenga limpio —asevera—. Los objetos sucios solo traen malas cosas. La limpieza es la base de la vida.
Ahora que le veo ahí, de rodillas, frotando sin cesar, convencido de que tiene poder para devolver la vida a alguien que lleva catorce años enterrado, empiezo a convencerme de que algo raro está pasando.
—Bueno, Sombra, tengo que irme —digo, dando un paso atrás—. Ya nos veremos.
—Claro, hijo, claro… Yo tengo que trabajar un poco para preparar el momento cumbre. Ya falta poco, ya falta poco…
Subo la escalera y salgo a la planta principal, donde hay bastante movimiento de gente.
Me acerco a Adela, que está en la puerta vigilando y tomando notas, como siempre.
—Mucho público, ¿verdad? —digo.
—Sí, desde que el señor Stromber se ha hecho cargo, hay más turistas. Vienen autobuses enteros. El negocio mejora.
—Ya lo veo. Pero esto es una biblioteca, no un museo.
—Ahora es una biblioteca museo. La gente tiene ganas de ver y tocar objetos medievales. Ya sabes, desde que el cine y los libros han puesto de moda lo medieval, el turismo cultural está en crecimiento. Y esto es solo el principio.
—¿Qué quieres decir?
—Ya lo verás dentro de poco. El señor Stromber tiene grandes planes.
—Pareces un jeroglífico. Cuesta entender lo que dices.
—Es que no estoy autorizada a hablar. Pero tú mismo podrás comprobarlo en seguida.
—Lo que digo, misterio tras misterio.
—Pues el que no es nada misterioso es tu amigo, el jardinero cojo. ¡Menudo pájaro!
—¿Qué pasa con Patacoja?
—He hecho algunas averiguaciones. Y te aseguro que no es el pobre mendigo que quiere aparentar. No iría con él ni a la vuelta de la esquina.
Estoy a punto de preguntarle a qué se refiere, cuando el señor Stromber llega en su coche y Adela sale a su encuentro.
—Vaya, espero que no me asustes a los turistas —dice en tono de burla—. Esa cabeza rapada no es muy adecuada para el museo.
—No es un museo, es una biblioteca.
—Dentro de poco ya no se llamará Fundación, sino Museo Stromber Adragón —afirma—. Entonces, te darás cuenta de que estabas equivocado. Ah, y también abriremos las salas inferiores. Convertiré este centro en uno de los más visitados del mundo y yo seré el propietario del más importante museo medieval de Férenix. Es cuestión de tiempo, ya lo verás.
—Usted no me engaña. Usted busca otra cosa y no le interesa el patrimonio histórico. Y tampoco le importa la Edad Media.
—Te equivocas, jovencito. Es, posiblemente, lo único que me atrae. Más que el dinero… La Edad Media es un territorio donde cabe todo.
Se apoya en el bastón y se aleja cojeando. Adela le acompaña mientras le informa de la cantidad de visitas y, seguramente, de la necesidad de ampliar las medidas de seguridad.
La verdad es que me tiene desconcertado. No acabo de comprender qué busca exactamente. Stromber está lleno de misterios.
ARQUIMAES, Arturo, Crispín y tres monjes calígrafos salieron del campamento al amanecer, antes de que los emedianos se despertaran. Los centinelas que los vieron salir recibieron la orden de no decir una sola palabra sobre la expedición, ni siquiera a sus familias.
Nadie sabía que habían pasado la noche en compañía de los monjes. Les habían vuelto a pedir el extraordinario esfuerzo de escribir libros con la tinta mágica creada por el alquimista a partir del polvo de la gruta subterránea. Y nadie quiso preguntar qué transportaban en las cuatro muías que los acompañaban.
—¿Sabemos adonde nos dirigimos, maestro? —preguntó Arturo.
—Creo que sí, pero no estoy seguro del todo. Dentro de algunas horas lo confirmaremos. Nos espera un duro camino.
Cabalgaron durante varias horas, siempre en dirección a la alta montaña que se erigía ante ellos.
—Esa montaña es uno de los motivos por los que se decidió construir Ambrosia precisamente aquí —explicó Arquimaes—. Es la montaña que lo protege de los vientos y que, a la vez, les sirve de protección contra las invasiones de los pueblos del oeste. Es demasiado alta y peligrosa para cruzarla con un ejército. Además, es un lugar excelente para situar una torre de vigilancia.
—¿Para qué queremos subir hasta lo más alto? —preguntó Crispín—. ¿Qué se nos ha perdido a nosotros allí arriba?
—Es un lugar de observación, amigo mío —respondió Arquimaes—. Fijaos, los demoniquianos rodean a los emedianos por todas partes menos por una. La única zona libre que queda es precisamente la que ocupa esta montaña —explicó Arquimaes.
—Desde aquí se puede ver cómo han cercado completamente a Ambrosia. Nadie puede entrar y salir sin toparse con ellos —añadió Arturo—. Han hecho bien su trabajo.
—Intentan que nadie pueda escapar —le explicó Arquimaes—. Han creado un perímetro de encierro. Una cárcel de la que nadie puede salir.
—Sí, una cárcel —susurró Arturo—. ¡Una cárcel de exterminio!
—Lo has dicho bien, Arturo: quieren exterminarnos. Y si no espabilamos, lo conseguirán.
—¿Qué planean esos hombres contra nosotros y nuestra gente? —preguntó un monje.
—Lo peor que una mente pueda imaginar —afirmó Arquimaes.
El sol habría iluminado el valle si las grandes formaciones de nubes no hubieran estado allí. Pero cuando llegaron a la cima de la montaña, no había ningún signo de que el sol fuese a abrirse paso. Además, la densa niebla que dominaba esa zona les impidió ver más allá de unos pocos metros.
—Si la niebla no cede, tendremos dificultades para ver lo que queremos ver —se lamentó el alquimista—. Podría complicar nuestra misión.
Los caballos estaban exhaustos por el esfuerzo y ellos también necesitaban un descanso. Por eso, lo primero que hicieron fue preparar un pequeño campamento y comer un poco.
—Hagamos un fuego —sugirió el joven escudero—. Hace mucho frío aquí.
—Nada de fogatas, Crispín —le advirtió Arquimaes—. No queremos que nadie sepa que estamos aquí. Nos calentaremos con mantas y pieles. Puede que el fuego que tanto anhelas se convierta en tu peor enemigo.
Aunque Crispín fue incapaz de interpretar las palabras del alquimista, siguió con su trabajo. A duras penas consiguió levantar una pequeña tienda de campaña unida a unas rocas y sujeta al tronco de uno de los pocos árboles de la zona.
Esperaron pacientemente a que el día avanzara y se turnaron en las guardias para aprovechar hasta la más mínima oportunidad, pero sus esfuerzos no se vieron recompensados hasta el inicio de la tarde.
—¡La niebla se está disipando! —les alertó Arturo, que estaba de guardia en el borde del acantilado, en el pico más alto de la montaña.
Arquimaes, Crispín y los monjes salieron de la tienda, se acercaron al puesto de guardia de Arturo y pudieron contemplar el valle que se extendía a sus pies.
—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Arturo—. ¿Cuál es vuestro plan, maestro?
—¿Plan? No hay ningún plan, Arturo —dijo Arquimaes—. Ahora solo podemos esperar a que pase algo. Debemos estar preparados para impedir que esa masa de fuego caiga sobre nuestra gente. Y eso ocurrirá tarde o temprano.
—¿Podremos impedirlo?
—Tenemos que hacerlo. Debemos salvar a nuestra gente… Somos su única esperanza.
Arturo prefirió no seguir preguntando. Sabía que Arquimaes haría todo lo que estuviera en su mano para proteger a los emedianos. También sabía que era un hombre de recursos, y eso le tranquilizaba.
Crispín, que había escuchado las explicaciones de Arturo y Arquimaes, estaba horrorizado. Cuando le dijeron que iban a subir a este monte para llevar a cabo una importante misión, no tenía ni idea de lo que se avecinaba.
—A partir de ahora no dormiremos y nos mantendremos en guardia —ordenó el alquimista—. Cualquier cosa sospechosa debe ser motivo de alarma. Guardia continua.
* * *
Tránsito entró en la gran celda acompañado de cinco soldados y varios criados que portaban grandes vasijas. Los prisioneros emedianos estaban encadenados al muro, bajo la vigilancia de los verdugos. El olor a carne quemada inundaba la estancia, pero, lejos de repugnar al antiguo monje ambrosiano, parecía hacer que se sintiera a gusto.
Si habían sido torturados, seguro que tenían el ánimo debilitado y eso facilitaría su trabajo.
Se sentó en la gran silla de madera reservada para el jefe de torturas y observó con atención a los cinco prisioneros emedianos, que tenían capuchas sobre la cabeza y la espalda surcada de llagas sangrantes.
—¿Habéis estado en la batalla de Emedia? —preguntó amablemente—. ¿Sois emedianos?
Los cinco respondieron afirmativamente. Sus débiles voces indicaban claramente que habían recibido un duro castigo.
—¿Recordáis a Ratala, el que murió convertido en una bola de fuego a los pies del castillo de vuestra reina?
También consiguió una respuesta afirmativa.
—He venido a anunciaros que vais a tener el honor de morir como él. El destino os ha elegido para que paséis a la lista de gloriosos servidores de Demónicus. Habéis tenido suerte.
Los cinco hombres se agitaron con inquietud. Las palabras de Tránsito les habían asustado. ¿Qué pensaba hacer con ellos? ¿Qué terrible fin les esperaba?
Tránsito hizo una señal a los criados. Éstos, inmediatamente, destaparon las vasijas, llenaron los cazos y vaciaron su contenido sobre los cuerpos de los indefensos prisioneros, que se mantuvieron en silencio…
—Ahora vais a recibir el alimento de los dioses —anunció Tránsito—. Eso os convertirá en seres especiales.
Los soldados despojaron a los emedianos de sus capuchas y los criados les llenaron la boca a la fuerza.
—¡Tragad, cerdos! —les ordenaron—. ¡Tragad!
Los prisioneros no tuvieron otra opción que engullir la bazofia que les daban.
—¡Ya estáis preparados! —exclamó el monje hechicero—. Dentro de poco haréis un vuelo extraordinario hacia las nubes. Vuestro destino está ahí arriba. No os quejaréis, soldados; vais a tener un final glorioso e inolvidable.
A pesar de que intentaron imaginar a qué se refería, no lo consiguieron. Su imaginación no estaba preparada para competir con la del mago. Pero sus mentes se llenaron de terror. El líquido pegajoso estaba siendo absorbido por sus cuerpos y empezaron a sufrir ligeros temblores.
—¡Encerradlos en jaulas! —ordenó Tránsito—. ¡Mañana estarán preparados para cumplir su misión!
Tránsito estaba seguro de que los prisioneros eran emedianos que habían participado en la batalla, y eso los convertía en víctimas perfectas para su plan. De esta manera, cuando la noticia se extendiera, los enemigos de Demónicus tendrían motivos para imaginarse el fin que les esperaba, si es que quedaba alguno vivo. Sonrió al pensarlo: emedianos contra emedianos.
* * *
Crispín entró de golpe en la tienda de Arquimaes, donde el sabio estaba reponiendo fuerzas junto a Arturo, y los sobresaltó a ambos con sus gritos.
—Maestro, Arturo, ¡venid, deprisa! ¡Algo está pasando ahí abajo!
Los tres se acercaron al puesto de observación.
—¡Fijaos! ¡Hay un carromato escoltado por soldados! Al principio, cuando salió, pensé que se marchaba de su campamento, pero se está dirigiendo hacia esa gran colina.
—En ese montículo hay un grupo de hombres que le están esperando. Incluso han preparado un altar de piedra —añadió Arquimaes—. Van a hacer algo especial en ese sitio.
—¿Sacrificios humanos? —preguntó Arturo.
—Es posible —sentenció Arquimaes—. Esa gente tiene gran afición a entregar vidas a sus dioses. Pero estemos atentos a sus movimientos, por si acaso.
* * *
El carromato de Tránsito siguió su camino hasta lo más alto de la colina, donde varios soldados le aguardaban. Los prisioneros fueron llevados hasta el altar y colocados sobre la plataforma de piedra.
A pesar de la distancia, Arquimaes, Arturo y Crispín observaban con gran atención, aunque, naturalmente, no podían ver los detalles.
Entonces, entre la niebla blanquecina pudieron distinguir una luz.
—¡Una llama! —exclamó Arturo—. ¡Han encendido una antorcha!
—Sí, pero no distingo qué hacen con ella —respondió Arquimaes—. No logro ver lo que pretenden.
—¡El rito ha empezado! —exclamó Arturo—. ¡El fuego es su símbolo mágico!
Blandiendo la antorcha, Tránsito se acercó a los prisioneros, que estaban encadenados a las argollas de la piedra sagrada. Durante la noche habían sufrido una espectacular transformación: ahora eran medio humanos y medio bestias. Sus cabezas se parecían a las de los dragones y de su espalda salían alas oscuras y viscosas.
Los desgraciados emedianos escucharon los pasos del hechicero. Algunos llegaron a sentir el calor del fuego y se revolvieron. Algo peligroso se avecinaba.
—¡Emedianos, ha llegado vuestro gran momento! —exclamó el monje—. ¡Espero que os comportéis con dignidad!
Uno de los prisioneros intentó zafarse y recibió varios latigazos que no lograron aplacar su furia.
Tránsito hizo una señal con el brazo y uno de los soldados, que ya tenía la espada desenfundada, le atravesó la garganta. Cayó al suelo entre estertores hasta que su vida se apagó.
—¡Que el poder del fuego demoniquiano se haga realidad! —exclamó Tránsito prendiendo fuego a los cuatro prisioneros emedianos con el brazo ardiente de Herejio—. ¡Que la furia de Demónicus caiga sobre las cabezas de nuestros enemigos!
Entonces extendió los brazos y de sus manos salieron unos rayos luminosos, casi imperceptibles, que rozaron los cuerpos llameantes de los mutantes. Los emedianos iniciaron el vuelo, entre pavorosos rugidos, en dirección a las oscuras nubes que cubrían el valle de Ambrosia. ¡Eran dragones de fuego!
Arquimaes, Arturo y Crispín observaron horrorizados cómo los cuatro hombres, envueltos en llamas rojizas y anaranjadas, ascendían lentamente hacia las nubes. Unas nubes que serían un verdadero peligro para los emedianos.
Hola, Arturo. Soy el hermano Tránsito.
Me gustaría hablar contigo. Volveré a llamar.
SI no me equivoco, el hermano Tránsito es el abad del monasterio del monte Fer. Dio una conferencia en el Museo de Historia sobre escritura medieval. Pero no sé de dónde habrá sacado mi número. Quizá hable con él un poco más tarde. Ahora tengo otras cosas que hacer… Sin embargo, el teléfono suena otra vez.
—¿Quién es?
—¿Arturo Adragón?
—¿Quién llama?
—Soy el abad del monasterio del monte Fer.
—Ah, hola, sí, soy yo, Arturo… Iba a llamarle ahora…
—¿Podrías venir a visitarme? Quiero enseñarte algo.
—¿De qué se trata?
—Prefiero que lo veas tú mismo.
—Es que…
—Es importante. Te aseguro que no te arrepentirás. Si pudieras venir esta misma tarde, sería fantástico. ¿Te espero?
—Mmmm… Bueno, quizá a ultima hora…
—Gracias, Arturo. Hasta luego.
Vaya, esto sí que es pillarle a uno por sorpresa. No me ha dado ni tiempo a pensarlo. ¿Qué querrá enseñarme? Apenas me conoce y casi no me ha dejado hablar.
En fin, parece que hoy todo el mundo quiere verme. Antes he estado hablando con el general Battaglia, que me ha citado para compartir conmigo sus nuevas pesquisas sobre el Ejército Negro.
* * *
Estoy llegando a casa del general Battaglia. Metáfora me está esperando en la esquina de su calle. Ella está tan intrigada como yo.
—Hola, ¿estás preparado para escuchar las batallitas del general? —pregunta con tono irónico.
—Por lo visto esta tarde todo el mundo quiere contarme historias raras. ¿A que no, adivinas quién me ha llamado?
—¿Alexia?
—¡No! ¡Y haz el favor de no bromear con esas cosas!
—Vaya, entonces ha sido alguien real.
—Pues sí, pero no te lo voy a decir, por lista.
—Entonces, tampoco te diré con quién he estado hablando de ti —dice.
Caminamos en silencio durante un rato. Cuando estamos a punto de entrar en el portal de la casa del general, me detengo y le hago una pregunta.
—A ver, ¿con quién has estado hablando de mí? —pregunto.
—Primero dime quién te ha llamado.
—Ni hablar. No me fío de ti —insisto.
—Yo tampoco —responde, un poco airada—. Venga, subamos.
—Me ha llamado el abad del monasterio del monte Fer —digo—. Ahora te toca a ti.
—He hablado con Horacio.
—Vaya, así que mis enemigos son ahora tus amigos.
—No me vengas con tonterías. Me ha dicho que está muy arrepentido de haberte tratado tan mal…
Me quedo un momento en silencio, procesando lo que me acaba de decir.
—… y que le gustaría ser amigo tuyo.
—¿Y tú te lo crees?
—A mí me ha parecido muy sincero. ¿Subimos o qué?
—Claro, para eso hemos venido.
—Ah, y ya me contarás qué quería el hermano Tránsito.
El general nos recibe con una gran sonrisa. Está tan contento de vernos que cualquiera diría que nunca recibe visitas.
—Hola, chicos, pasad —dice, poniendo su mejor voz.
Entramos en su casa, que es grande como un cuartel. Las paredes están llenas de estanterías, cuadros y armas.
—Vaya, general, esto es un pequeño museo —dice Metáfora.
—En este piso han vivido varias generaciones de la familia Battaglia —dice con orgullo—. Es como la Fundación, pero en pequeño… y en militar.
—Ya se nota, ya —digo—. Tiene usted un verdadero arsenal aquí.
—Sí, pero estas armas no son tan antiguas como las tuyas. Tenéis un verdadero tesoro ahí abajo. El día que os decidáis a venderlo todo, os haréis de oro.
—¡Nunca venderemos los objetos de la Fundación! —respondo un poco alterado—. ¡Forman parte del patrimonio familiar!
—Pues parece que Stromber ya es dueño de casi todo, ¿no? —dice.
—De forma provisional —en seguida cambio de tema—. ¿De qué quería usted hablarnos, general? —pregunto.
—¿Queréis tomar algo? —nos ofrece—. ¿Un refresco?
—No, gracias, tenemos un poco de prisa. Todavía tengo que ir al monte Fer —respondo.
—Vaya, ¿así que vas a visitar a ese cascarrabias de abad?
—¡Yo no he dicho eso!
—No hace falta. Nadie sube hasta allí si no es para ir al monasterio. Fray Tránsito es un personaje difícil de tratar.
—Háblenos del Ejército Negro —le apremia Metáfora—. Estoy deseando escuchar sus conclusiones.
—Antes voy a servirme un té. ¿Seguro que no queréis nada?
Sale del salón, dejándome de mal humor. No me han gustado nada sus comentarios sobre la Fundación.
Mientras regresa, aprovecho para curiosear. Todo indica que es un hombre de armas que se ha pasado la vida en el ejército. El general Battaglia ha debido de ser un buen profesional.
—Bueno, ya estoy aquí —dice sentándose en su silla—. Escuchad bien lo que os voy a contar.
—Usted me dijo por teléfono que el Ejército Negro no era lo que parecía —digo—. ¿Qué cree que es, entonces?
—Es cierto, muchacho. Todo indica que el Ejército Negro existió de verdad, pero nadie puede decir a ciencia cierta qué cosas hizo. Algunos historiadores aseguran que ganó muchas batallas, mientras que otros afirman que desapareció tras la primera derrota.
Se sirve ceremoniosamente el té en una taza ricamente decorada, que parece de porcelana.
—Yo he descubierto que ese ejército no era un ejército.
—¿Y qué era? —preguntamos Metáfora y yo a la vez.
—Eso es lo que no sé. Tal vez una idea, una especie de leyenda para ahuyentar a los enemigos… Algo parecido a esas historias de muertos vivientes y espíritus vengativos.
—Le felicito, general —digo—. Y ahora que ha descubierto que el Ejército Negro no existió, ya puede dedicarse a otras cosas.
—Te equivocas, Arturo. Ahora es cuando empieza la verdadera investigación.
—¿Qué quiere decir? —pregunta Metáfora—. ¿No nos acaba de decir que era una leyenda?
—Sí, una leyenda que todavía sobrevive. Una leyenda viva. ¡Estoy convencido de que ese Ejército Negro está más vivo que nunca!
Metáfora y yo nos miramos con escepticismo. Creo que los dos estamos pensando lo mismo.
Una hora después, con la cabeza llena de extraños misterios y leyendas relacionadas con el Ejército Negro, Metáfora y yo nos levantamos para marcharnos.
—General, ¿puedo hacerle una pregunta personal?
—Claro, Arturo. Ya sabes que no hay preguntas indiscretas sino respuestas indiscretas.
—¿Puede decirme en qué cuerpo sirvió usted cuando estaba en el ejército? —le pregunto.
—¿Cuándo estaba en activo? —repite, como si tratara de ganar tiempo para encontrar la respuesta.
—Sí, eso, en activo.
—Pues, verás, en realidad yo hacía un trabajo administrativo… Ya sabes, un trabajo imprescindible para el ejército… —explica.
—Pero ¿qué hacía usted exactamente?
—Me destinaron a comunicaciones —responde con orgullo.
—Pero debió de aburrirse mucho —dice Metáfora—. A usted le gusta la acción.
—El servicio de comunicaciones es la arteria principal del ejército, jovencita —responde, un poco ofendido—. Ninguna fuerza militar puede hacer nada sin estar bien informado. La comunicación lo es todo para nosotros, los militares.
—Lo siento, general, no quería ofenderle —dice Metáfora.
Mientras bajamos la escalera, me hago preguntas y más preguntas. ¿Qué busca exactamente el general Battaglia en la Fundación?
Ya en el portal, me acuerdo de las palabras de Sombra: «Ese hombre ha abierto una puerta que nos traerá complicaciones».
—Arturo, me parece que el general Battaglia está completamente loco —dice Metáfora cuando estamos a punto de cruzar la calle—. Y nos va a volver locos a todos.
—Yo creo que está más cuerdo de lo que aparenta. Me parece que sabe exactamente lo que busca. Y me gustaría saber qué es.
ARQUIMAES salió de su tienda portando entre sus manos docenas de libros que dejó caer al suelo.
—Arturo, colócate en el borde del risco y quítate la ropa —ordenó Arquimaes—. ¡Deprisa!
—Sí, maestro, ahora mismo —respondió el joven caballero.
Crispín se acercó a Arturo y le ayudo a despojarse de la camisa, la cota de malla y la gruesa capa de paño.
De pronto, un resplandor iluminó el valle. Los mutantes emedianos, convertidos en hombres-dragón, acababan de alcanzar las nubes provocando un infierno llameante.
—¡Hemos llegado tarde! —exclamó Arquimaes—. ¡Nos han tomado la delantera!
—¡Sigamos adelante! —gritó Arturo arrojando las botas a su escudero—. ¿Qué debo hacer?
—¡Llama a Adragón, hay que detener ese fuego asesino! —ordenó el alquimista—. ¡Solo tú puedes hacerlo!
Las nubes descargaban su carga letal sobre Ambrosia, que comenzaba a sufrir las consecuencias. Los emedianos trataban de protegerse en las pocas construcciones de piedra que aún quedaban en pie. Familias enteras perecieron envueltas en llamas. La magnitud del desastre fue tal que algunos preferían quitarse la vida antes que contemplar el salvaje espectáculo.
—¡Es el fin del mundo! —exclamó la reina Emedi.
—¡Si Arquimaes no lo detiene, moriremos todos! —añadió Leónidas fuera de sí—. ¡Esto clama venganza!
—Ten confianza —respondió Emedi—. ¡Lo conseguirá!
Mientras tanto, en la cumbre del monte Fer, Arturo extendió sus brazos hacia el cielo y gritó:
—¡Adragón!
Pero las letras no se movían de su sitio. Era como si la voz de Arturo careciese de poder. El intenso fuego de las nubes anulaba cualquier otro tipo de magia.
—¡Insiste! —le ordenó Arquimaes—. ¡Insiste, Arturo!
Los monjes, que habían desplegado los libros a los pies del joven caballero, observaban con atención todos los movimientos del jefe del Ejército Negro. A una señal de Arquimaes, lanzaron varios ejemplares al aire, formando una barrera protectora entre Arturo y las nubes.
—¡Adragón! ¡Ven a mí! —gritó, mientras los libros continuaban flotando—. ¡Te necesito!
En ese momento, mientras la cascada de fuego seguía cayendo sobre Ambrosia, las letras empezaron a cobrar vida y, situadas sobre el acantilado, esperaron órdenes de Arturo. Las letras de los libros se unieron a las que surgían del pecho de Arturo, formando un imponente ejército dirigido por el caballero Adragón.
—¡Detened las llamas! ¡Acabad con el fuego de Demónicus! —ordenó categóricamente Arturo Adragón—. ¡Ahora!
Inmediatamente, las letras formaron una muralla alrededor del cuerpo de Arturo. Después, en estricta formación militar, emprendieron el vuelo hacia las grandes nubes rojizas que arrojaban una terrible lluvia de fuego sobre el valle.
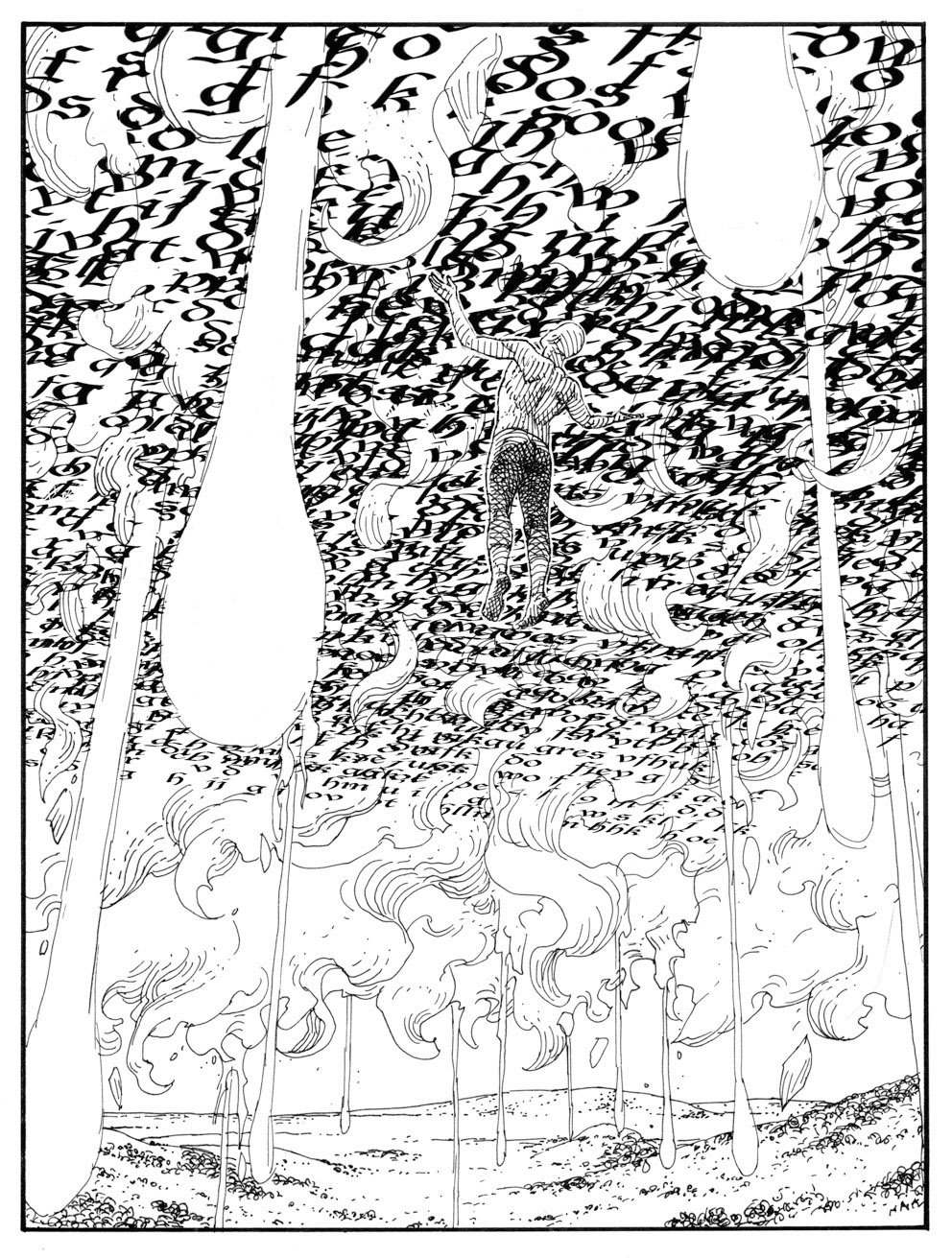
Emedi y sus caballeros pudieron ver cómo una nube oscura dirigía su lengua rojiza y ardiente sobre ellos. Sin embargo, un rayo de esperanza se instaló en sus corazones cuando comprendieron que se debía a la poderosa magia de Arquimaes… O de Arturo…
—Sabía que no nos abandonarías —susurró la reina—. ¡Estaba segura!
Arquimaes, que parecía haber oído las palabras de Emedi, se afanaba en mantener vivo el sortilegio. Con un pincel impregnado en un gran frasco de tinta, escribía letras en el aire, que cobraban vida y se unían a otras más pequeñas, reforzando su poder.
El cielo se volvió negro cuando las letras adragonianas se acercaron a las nubes incendiarias y las rodearon. Miles y miles de pequeños signos oscuros entraron en el mundo de fuego que la hechicería de los demoniquianos había provocado y lo cercaron.
Tránsito estaba desconcertado. Demónicus ya le había prevenido contra la magia de Arquimaes, pero jamás hubiera imaginado que el alquimista sería capaz de oponerse a su ataque con semejante ejército. Su hermano, al que tanto odiaba, disponía de mayor poder que él, y eso le enfureció.
Arturo Adragón, con los brazos en tensión, soportaba estoicamente el terrible calor que llegaba de las nubes.
—¡Adragón! ¡Devuelve el fuego a sus dueños! —ordenó—. ¡El fuego para los demoniquianos!
* * *
Frómodi escuchaba a su soldado con atención.
—Al otro lado de aquella colina hay una venta. Quizá podríamos descansar y recuperar fuerzas.
—¿Es un lugar seguro? —insistió el rey.
—Totalmente, mi señor —aventuró el soldado—. El dueño se llama Nárnico, es un hombre pacífico al que le gusta el oro. Si queréis, puedo ir de avanzadilla para advertirle de vuestra llegada.
—Ve, pues; en seguida llegaremos nosotros —aceptó Frómodi.
El soldado, contento por la decisión del monarca, volvió grupas y partió hacia la hospedería de Nárnico.
Los hombres de Frómodi ensillaron los caballos. Poco después, llegaban a las puertas de la taberna, que estaba rodeada de una pequeña empalizada de madera.
Nárnico les estaba esperando.
—Bienvenido a mi casa, rey Frómodi —dijo Nárnico—. Aquí encontrarás todo lo que necesites.
—Muchos hombres armados tienes aquí —dijo Frómodi.
—Es para nuestra seguridad —respondió el mesonero—. No hay que olvidar que estas tierras están llenas de bandoleros y saqueadores.
—Estaremos solo algunos días —le informó Frómodi—. Hasta que lleguen los refuerzos.
—Vuestro soldado me ha informado —añadió el hombre con una ligera inclinación de cabeza—. Mi casa es vuestra. Descabalgad y venid a comer. Ya hablaremos del precio.
Frómodi se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre ambicioso y eso le gustó.
—¡Descabalgad, soldados! —ordenó a los suyos—. Nos instalaremos aquí.
* * *
Las letras hacían lo posible para apartar las grandes nubes de fuego, pero su peso era tan grande que apenas conseguían desplazarlas.
—¡No pueden con ellas! —exclamó Crispín—. ¡Esas nubes van a acabar con nuestra gente!
Arquimaes comprendió que el escudero tenía razón. Era consciente de que estaban haciendo todo lo que podían, y a él ya no le quedaban recursos.
—¡No dejes que te dobleguen, Arturo! —exclamó viendo al joven al límite de sus fuerzas—. ¡No te rindas!
Arturo redobló sus esfuerzos y arengó a las letras para que actuaran con fuerza, pero era inútil.
—¡No consigo avanzar, maestro! —gritó Arturo al borde de la desesperación—. ¡Estamos perdidos!
Las llamas seguían cayendo en tromba sobre Ambrosia y sus alrededores. Era lo más parecido al fin del mundo que se había visto hasta ese momento, y los refugiados emedianos estaban cayendo en la histeria y la desesperación.
—¡Hay que alejar esas nubes de aquí! —ordenó el sabio—. ¡Hay que liberar a los emedianos de este castigo! ¡Hazlo tú! —añadió Arquimaes—. ¡No hay otro remedio!
Arturo escuchó las palabras de su maestro sin comprender el mensaje.
—¿Qué queréis decir, Arquimaes? —preguntó.
—¡Tienes que empujar tú las nubes! ¡Tienes que saltar al vacío y hacerlo con tus propias manos!
Arturo temió acatar aquella orden, que equivalía a un posible suicidio. Si se lanzaba al vacío en esas condiciones, podía acabar despeñado entre las rocas que le esperaban abajo, al fondo del precipicio. Pero cuando lanzó una mirada a las llamas, que formaban una lluvia incandescente, decidió que no era momento de dudas.
Siguiendo las órdenes de su maestro, dio un paso adelante y se colocó en el borde del precipicio, al límite de lo imposible. Su cuerpo fue atraído por el tremendo vacío que se extendía a sus pies y se tambaleó. Entonces Arturo comprendió que había llegado el momento de conocer el alcance del poder de las letras adragonianas, de descubrir si era tan fuerte como Arquimaes le había asegurado. Dando un paso hacia el vacío, exclamó:
—¡Voy a tu encuentro, Alexia!
Cuando vio que su cuerpo se mantenía en el aire, dio otro paso… Sintió un escalofrío y siguió adelante. ¡Estaba volando, igual que un pájaro!
Ninguna leyenda conocida había hablado jamás de un caballero protegido por letras mágicas, que volaba en un cielo cubierto de nubes asesinas que arrojaban fuego por el vientre. Nadie recordaba una hazaña semejante.
Arturo Adragón, el jefe del Ejército Negro, poseedor de la espada alquímica creada por Arquimaes, voló hasta las nubes rojas. Ante el asombro de todos, envuelto en llamas que caían a raudales sobre él, formó una barrera con las letras y empujó las nubes hacia la colina en la que Tránsito observaba atónito el espectáculo más grandioso que ningún poeta hubiera sido capaz de imaginar.
El valiente joven se vio a sí mismo volando sobre el valle ambrosiano mientras desplazaba, con la ayuda de las letras, aquellas gigantescas nubes cargadas de fuego y odio. Se asombró cuando comprobó que no era un sueño ni una ilusión, sino que se trataba de algo tan real que costaba asimilarlo. Su confianza en las letras mágicas del gran dragón se hizo tan grande como el valle que le contemplaba. Arturo nunca volvió a poner en duda el poder de su maestro.
Abajo, los emedianos y los demoniquianos vivían, respectivamente, momentos de locura y de desconcierto al comprobar lo que pasaba sobre sus cabezas.
Poetas y juglares cantarían tiempo después a un dragón negro que, con las alas desplegadas y soportando un intenso castigo, se enfrentó a unas nubes que arrojaban ríos de fuego sobre las inocentes cabezas de los humanos que poblaban el valle más tranquilo del mundo.
Arturo Adragón nunca fue consciente de que todos le vieron bajo la forma de un imponente dragón. Por ello las canciones jamás mencionarían su nombre.
LA puerta del monasterio, de madera de roble, gruesa como un libro de mil páginas y reforzada con láminas y clavos de hierro, debe de ser la más antigua que he visto en mi vida. Sin contar las de los sótanos de la Fundación, claro. Sobre ella y rodeada de pequeñas figuras humanas, en situaciones que no acabo de descifrar, hay una inscripción grabada en piedra:
MONASTERIO DE FER
CONSTRUIDO EN EL SIGLO X,
CUANDO EL CIELO SE INCENDIÓ
En realidad, parece más la puerta de un castillo que la de una abadía. Y ahora que me fijo, el edificio es más propio de una pequeña fortaleza que de un monasterio.
Es curioso, pero aquí se tiene la impresión de estar en la Edad Media, y no en el siglo XXI. Parece como si el tiempo no hubiera pasado, como si se hubiese congelado.
La aldaba metálica, fría como el hielo, suena con profundidad, como si no se cansara de hacerlo. Su eco resuena en mis oídos con fuerza, y se queda ahí, instalado. Metáfora y Cristóbal me miran impacientes.
—¿Tú crees que nos oirán? —pregunta Metáfora, muerta de frío—. Da la impresión de que no hay nadie.
—Seguro que nos abrirán —digo—. He hablado con el abad y he quedado con él. Aquí vive mucha gente. Mira, sale humo de la chimenea.
—Eso no quiere decir nada —insiste.
—Aquí vive mucha gente. Os lo digo yo —dice Cristóbal con firmeza—. Monjes medievales.
—No digas tonterías, anda. Aquí no pueden vivir monjes medievales. Querrás decir que viven como en la Edad Media.
—Hazme caso, Metáfora. Son medievales. Estas personas no saben ni en qué siglo viven. Llevan tanto tiempo recluidos que han perdido hasta la noción del tiempo.
El taxista que nos ha traído hasta aquí nos mira con intriga. Le he pedido que nos espere hasta que salgamos, pero me da la impresión de que desconfía. Y eso que le he dejado una señal de treinta euros, que hemos conseguido reunir entre los tres.
Por fin, la puerta cruje lentamente y se desplaza. Se abre sin prisas, como si no le apeteciera, como si estuviera despertando de un largo letargo.
Una figura humana aparece entre las dos hojas. Es un hombre mayor, que me mira con desconfianza y afecto a la vez. Me recuerda a Sombra.
—¿Arturo Adragón? —pregunta.
—Sí, he quedado con el padre…
—Pasad, pasad, que ahí fuera hace un frío tremendo. Ahora os llevaremos a un lugar caliente.
—Gracias, hermano —dice Cristóbal, siempre tan lanzado—. Si tardan un poco más en abrir, nos hubieran encontrado en estado de congelación.
—¿Quieres decir muertos de frío? —responde el monje.
—Criogenizados. O sea, ni muertos ni vivos, pero sí congelados, como la merluza envasada.
—La merluza está muerta, querido amigo —añade un monje que empuja la otra hoja y que vemos por primera vez.
—La criogenización es la tecnología que lo congela todo —explica Cristóbal, que parece saber mucho del tema—. Da igual que esté vivo o muerto.
—Es cierto, pero no te mantiene con vida —añade nuestro acompañante—. Si te criogenizan, te mueres.
—No esté tan seguro, hermano…
Los tres nos lanzamos a empujar las puertas para ayudar a esos pobres monjes que vienen en sandalias y protegidos por una simple capa sobre el hábito.
—Estamos a más de dos mil metros de altura —dice el primer monje—. Y nieva en seguida. No es fácil vivir aquí.
—¿Y por qué no se trasladan al valle? —pregunta Metáfora—. Allí la temperatura es más llevadera. A pesar de que, de vez en cuando, también nieva.
—Ay, hija mía, el monasterio está aquí y no podemos moverlo. Nuestro fundador decidió levantar aquí la primera piedra y nosotros no somos nadie para cambiarlo de lugar.
—Hoy día, hasta las piedras se trasladan, hermano —digo—. Se han dado casos de millonarios que han trasladado un castillo desde Europa hasta Estados Unidos, piedra a piedra.
—Nosotros no podemos hacer eso. Lo que se construye, construido queda. Debería estar prohibido mover los cimientos de sitio. Los edificios nacen donde se construyen y nadie debería trasladarlos.
Cruzamos un gran patio que tiene más de un palmo de nieve y en el que apenas hay pisadas en el suelo. Nos dirigimos al único edificio del que sale humo. Si hay gente viviendo en los otros, deben de estar pasando un frío mortal. Yo no aguantaría ni un solo día en estas condiciones. Menos mal que me he abrigado bien.
Cuando entramos, vemos que se trata de la cocina. Hay mucho humo y un gran ajetreo. Huele a verduras cocidas y a pan recién hecho. Los monjes cocineros parecen expertos y se mueven con agilidad. Me recuerdan a los de los grandes restaurantes, donde no paran ni un momento.
—Hermanos, tenemos visita —dice nuestro acompañante—. ¿Podemos ofrecerles un caldo caliente para que se recuperen?
—Claro, hermano Pietro, que se sirvan ellos mismos —dice uno, que apenas tiene pelo en la cabeza, aunque lleva una barba muy poblada—. Ahí está la olla.
—Por nosotros no se molesten —digo—. Nos iremos en seguida.
—No es molestia —dice Pietro, cogiendo una cazuela y empezando a servirnos un humeante caldo en unas tazas muy rústicas—. Tomad, esto hace revivir a un muerto.
Metáfora coge la taza que le ofrece y la sujeta con las dos manos, como calentándose con ella.
—¡Hum! ¡Qué bien!
Cristóbal agarra la suya y se la lleva a los labios.
—Cuidado —le advierte Pietro—. Está muy caliente.
—¡Ahhhh! ¡Ya lo creo! ¡Qué barbaridad!
—¡Ves cómo eres un impaciente! —le reprocha Metáfora—. Siempre te pasa lo mismo con todo. Hay que tener cuidado.
Yo agarro mi taza con precaución y espero un poco antes de acercármela a la boca.
Bebo el caldo y siento que la vida vuelve a mí y que mis miembros empiezan a reaccionar. Desde el estómago noto una especie de energía que recorre todo mi cuerpo.
—Es extraordinario —digo—. ¿Verdad, chicos?
—Nunca había tomado algo igual —dice Metáfora—. ¿De qué está hecho?
—Eso no lo sabremos nunca. Los hermanos cocineros jamás revelerán el secreto de este caldo. La fórmula proviene de la Edad Media y ha servido para salvar muchas vidas. Os puedo asegurar que en este monasterio nadie se ha muerto de frío.
—Sabe un poco a carne —digo—. ¿Gallina?
—Y otras cosas que no te pienso contar, muchacho —responde uno de los cocineros, cubierto por un delantal lleno de grasa—. El secreto de este caldo no se revelará jamás. Es nuestro, del monasterio Fer. Ni siquiera en el potro de tortura nos harán hablar.
—Si has terminado, te llevaré ante el abad. Te está esperando —dice Pietro.
—¿Podremos ir nosotros también? —pregunta Metáfora.
—Lo siento. El abad Tránsito me ha dado órdenes muy concretas.
Pietro y yo volvemos a salir al patio, pero, curiosamente, no siento casi el frío. Definitivamente, el caldo me ha sentado bien.
Llegamos a un edificio de piedra gris y subimos por unas anchísimas escaleras hasta la primera planta. Cruzamos una larga galería que nos lleva a la biblioteca. Allí, un hombre parado junto una ventana nos observa en silencio. Reconozco en él al monje que dio la conferencia en la Fundación, el hermano Tránsito, experto en escritura medieval.
—Hola, Arturo —dice dando algunos pasos hacia mí—. Siento haberte hecho venir hasta aquí, pero era necesario.
—Usted tuvo la amabilidad de ir hasta Férenix para dar una conferencia. Es lo menos que podía hacer.
—¿Necesitan algo más? —pregunta Pietro.
—Nada, gracias —responde el abad.
Pietro sale y cierra la puerta tras él. El abad y yo estamos solos.
—Querido Arturo —dice con su mejor tono—. Tenemos algo de gran valor y quería enseñártelo.
—¿Por qué a mí?
—Cuando lo veas lo comprenderás. Sígueme.
Me lleva hasta el fondo de la biblioteca y, una vez allí, comienza a descorrer una cortina.
—Lo que hay aquí detrás tiene mil años. Espero que despierte tu interés, Arturo Adragón.
Poco a poco aparece ante mis ojos un gran mural, pintado con viejos colores sobre un muro agrietado. Representa a un caballero que mantiene entre sus brazos a una mujer muerta. Está de rodillas y grita al cielo, desolado. Tras él, montones de libros arden en grandes llamas que se extienden hasta el castillo que hay a su espalda. Soldados a caballo parecen esperar la orden de atacar, posiblemente a un ejército que se dibuja sobre las colinas circundantes.
—¿Qué opinas? —pregunta el abad—. ¿Te recuerda algo?
—¡Mi sueño! ¡Yo he vivido esta escena en mis sueños!
El caballero es igual que yo y lleva la letra adragoniana en la cara. En el suelo hay un escudo triangular con el mismo símbolo. Y la espada que ha matado a esa chica y que está ensangrentada lleva la empuñadura del dragón. ¿Es la espada alquímica?
El fresco tiene muchos detalles. En el cielo se ven dos dragones sobrevolando la fortaleza y varias flechas lanzadas por los defensores del castillo. Estandartes con el símbolo adragoniano y varios caballeros que destacan como jefes de… ¡el Ejército Negro! Incluso parece que hay una mujer, una reina…
Me siento mareado. La impresión es demasiado fuerte. Necesito sentarme.
—Vaya, veo que te ha impactado —dice el abad sujetándome—. Siéntate aquí, en este banco.
Me dejo caer sobre el asiento y me recupero un poco. Menos mal que he tomado ese caldo reconfortante, porque si no, creo que me habría desmayado.
—¡No puede ser! ¡Es imposible! —digo para desahogarme.
Todo se tambalea en mi interior. Mi memoria, mis recuerdos y mis sueños se mezclan de una manera brutal y me aturden. De repente, es como si estuviese viviendo en esta escena y me pregunto cuándo he servido yo de modelo al pintor. Sin duda alguna, el caballero del dragón soy yo.
—¿Recuerdas algo, Arturo?
—No lo sé. Estoy muy confuso.
—Bueno, por hoy lo vamos a dejar. No quiero presionarte.
—Sí, es lo mejor. Me he quedado sin fuerzas.
—Pero antes dime una cosa: ¿crees que es posible que ese caballero seas tú?
Estoy a punto de negarlo, pero algo en mi interior me obliga a decir la verdad.
—Bueno, es posible que tenga algo que ver con él. Pero yo no he vivido en la Edad Media.
—Sois como dos gotas de agua. Además, esa letra que os cruza el rostro es única. Nadie más la tiene…
—Que yo sepa, soy la única persona viva que la tiene. He buscado información en Internet y en libros, pero no he encontrado ninguna pista.
—Pues protégela. No sea que alguien quiera quitártela.
—Es imposible. Forma parte de mí. Está dentro de la piel…
El abad recubre el cuadro con la tela. Se acerca y me ayuda a levantarme.
—Puede que en los próximos días recuerdes cosas relacionadas con este cuadro —dice—. Me gustaría que me las contaras. Pero, sobre todo, no hables de ello con nadie. No nos gusta llamar la atención. Será nuestro secreto, ¿vale?
—Puede confiar en mí —aseguro—. No diré nada a nadie.
Volvemos a la cocina y veo que mis dos amigos están hablando amigablemente con los monjes cocineros. Cristóbal está pelando patatas y Metáfora las trocea.
—Vaya, Arturo, te echábamos de menos —dice Metáfora—. ¿Qué tal te ha ido?
—Bien. Este sitio es una maravilla —respondo.
—Vuestro amigo Arturo se ha portado muy bien —dice el abad—. Así que le haremos un regalo. ¿Verdad, hermano Lucio?
—Tenemos un regalo para él. Es algo que hacemos nosotros, con nuestras propias manos. Se lo enviaremos a casa.
—¿Qué es?
—Un pastel elaborado con una receta que conservamos desde la Edad Media. Entonces, un monje de este monasterio inventó la manera de que la gente quisiera imperiosamente decir la verdad. Ahora se trata de ver si te atreves a probarlo… Ya compartirlo.
—Gracias. Cuando lo reciba, lo probaré, seguro —digo—. Tenemos que irnos. Se está haciendo tarde.
Después de despedirnos de todos, salimos del monasterio y las grandes puertas se cierran a nuestra espalda. El taxi que nos ha traído sigue esperando fuera.
—Volvemos a Férenix —le indico al taxista—. Al centro.
El coche arranca y yo miro por la ventanilla trasera. Entre los copos de nieve, veo cómo la silueta del monasterio se esfuma entre la niebla.
LA lluvia de fuego caía sobre el campamento demoniquiano. Las tiendas militares ardían como la paja y el incendio se extendía por todo el cuartel. Muchos caballos, asustados, huyeron y se perdieron en la pradera, mientras las muías de carga y los bueyes morían entre las llamas que los acorralaban.
Las nubes no dejaban de arrojar esquirlas tan grandes como carros de fuego. Era una maldición del cielo que provenía directamente de su propio jefe, Demónicus, el Gran Mago Tenebroso.
Tránsito observó con terror cómo el techo de fuego le cubría.
—¡Malditos emedianos! —gritó—. ¡Maldito Arquimaes!
Llegó a su carromato justo a tiempo de evitar ser quemado. Cerró la puerta a cal y canto y se quedó allí, solo, aislado, en su laboratorio ambulante. Escuchó cómo caían los grandes bloques ardientes, aunque, gracias al blindaje de su carro, no le producían daños. El monje hechicero escuchó gritos y lamentos de sus hombres, pero únicamente pensaba en salvar su vida. Y no dejaba de preguntarse cómo habría conseguido Arquimaes dominar las nubes ardientes.
—¡Esas malditas letras! —bramó—. ¡Las destruiré! Y también acabaré contigo, Arquimaes… ¡Y con Arturo Adragón! ¡Lo juro!
Desde su privilegiada atalaya, Arturo Adragón pudo contemplar el resultado de su actuación. Los emedianos estaban a salvo.
Sin embargo, decidió terminar su trabajo.
Ordenó a las letras que le rodearan y formaran unas gigantescas aspas de molino. Entonces, las hizo girar a gran velocidad y creó un gran remolino, similar a un tornado.
Las nubes ardientes empezaron a deshacerse y, convertidas en ceniza, se difuminaban en el aire igual que los restos de una fogata en plena tormenta. Finalmente, las nubes quedaron pulverizadas.
El valle recobró su luminosidad gris y fría y el cielo quedó despejado. Las aves volvieron a volar y el sol logró iluminar algunas zonas de las colinas.
Entonces, Arturo voló majestuosamente hasta el puesto de observación de Arquimaes y, una vez allí, volvió a poner los pies en el suelo. Después, elevó los brazos y atrajo hacia sí todas las letras que aún sobrevolaban el valle de Ambrosia. Las de los libros volvieron a colocarse en sus páginas; las de su cuerpo, a situarse sobre su piel, y las que Arquimaes había escrito volvieron al tintero.
Crispín se abalanzó sobre él y le cubrió el cuerpo con una capa de paño. También le ofreció un brebaje caliente que le ayudó a recuperarse.
El rostro de Arturo reflejaba el tremendo esfuerzo realizado. Arquimaes se acercó y le abrazó. El joven sintió, por fin, el calor humano que tanto había echado de menos.
—Hoy has entrado en la leyenda —susurró el sabio—. Has salvado muchas vidas y la gente venerará tu nombre.
—Hoy he encontrado el abrazo de un padre —respondió Arturo—. Hoy es un gran día para mí.
Los monjes calígrafos felicitaron a Arturo por su extraordinaria hazaña y Crispín no pudo resistir la tentación de arrodillarse ante él y besarle la mano.
—No hagas eso, Crispín —protestó Arturo—. No quiero que nadie se arrodille ante mí.
—Es una señal de agradecimiento —respondió el escudero—. Quiero demostrarte mi gratitud por tu valentía y deseo expresarte mi respeto por tu arrojo. Soy un privilegiado por ser tu escudero, Arturo Adragón.
—¡Mirad! —exclamó uno de los monjes—. Los demoniquianos están apagando el incendio de su campamento.
Aunque los dos bandos habían sufrido las consecuencias de la bárbara máquina del Mago Tenebroso, los demoniquianos se habían llevado la peor parte. Su campamento estaba destruido.
—Demónicus no dejará de intentar hacernos daño —auguró Arturo—. No parará hasta que nos haya matado a todos. Enviará más guerreros.
—Tienes razón, Arturo —dijo Arquimaes—. No me gusta decir esto, pero me temo que no nos va a quedar más remedio que acabar con él. Se trata de su vida o de la nuestra.
—Sí, maestro —añadió Crispín—. Hay que eliminar a ese diablo. Nunca nos perdonará que nos hayamos salvado. Su rabia contra nosotros aumentará.
—Arturo, ¿sigues dispuesto a la lucha por la justicia? —preguntó Arquimaes.
—Ya sabéis que sí, maestro, pero…
—¿Qué sucede?
—¿Qué pasará con Alexia…?
Arquimaes le puso la mano sobre el hombro y dijo:
—Tranquilo, Arturo. Primero recuperaremos a Alexia y después iremos a por ese diabólico hechicero.
—Gracias, maestro.
Arturo abrazó a su maestro. Crispín se unió a sus amigos y los tres se fundieron en un extraordinario abrazo. Un poco más lejos, los monjes, observando los efectos del fuego, los miraban con esperanza.
—Construiremos aquí un pequeño monasterio desde el que vigilaremos el valle en tiempos de guerra —dijo uno de los monjes—. Es un buen lugar para la reflexión y el recogimiento.
—No estoy muy seguro de ello, amigo. Aquí hace mucho frío y nieva constantemente —advirtió el alquimista—. Es más adecuado para soldados.
—Os equivocáis. Los monjes somos los más idóneos para soportar la vida dura y las malas condiciones. Permitidnos que hagamos algo útil por nuestra comunidad. Mis hermanos y yo estaremos encantados de quedarnos aquí para hacer ese doble trabajo de recogimiento y vigilancia. Aquí podríamos llenar muchas páginas de libros sin ser molestados. Nuestro trabajo cundiría mucho.
—Bueno, puede que tengáis razón…
Y, diciendo esto, Arquimaes estrechó la mano del hermano Atlantis, en un pacto que duraría muchos años.
—Y ahora, amigos, volvamos a Ambrosia para organizar el futuro —dijo el alquimista, poniendo fraternalmente su mano sobre el hombro de Arturo—. Nuestro trabajo aquí ha concluido.
LA casa de Norma y Metáfora es acogedora. No demasiado grande, pero se ve que está muy bien cuidada y llena de detalles: plantas, flores, fotografías, reproducciones de cuadros…
Papá llega, como siempre, un poco tarde. Nosotros ya hemos puesto la mesa y todo está a punto para celebrar el cumpleaños de Metáfora, que es seis meses mayor que yo. Quince años.
—Bueno, ahora que estamos todos, podemos sentarnos a la mesa —dice Norma sacando una botella—. Los mayores disfrutaremos de un exquisito vino mientras que los más jóvenes disfrutarán de un maravilloso zumo de frutas.
—Néctar de…
—Vaya, eso me recuerda algo —digo.
—La noche de tu cumpleaños, que también lo celebramos con néctar —dice Metáfora—. ¿Recuerdas?
—Claro, la noche que me regalasteis la navaja de afeitar.
—Algún día me tendrás que explicar por qué te has afeitado la cabeza —añade papá—. De verdad que no entiendo estas nuevas modas.
—Cosas de jóvenes —interviene Norma—. Ellos saben lo que hacen. Además, eso no perjudica a nadie.
—Desde luego que no, pero no dirás que no estaba más… más presentable con el pelo largo. Ahora parece un presidiario.
—O un dios —añade Norma.
—O un caballero medieval —dice Metáfora.
—Sí, cualquier cosa menos un estudiante —insiste papá.
—No dirás que no traigo buenas notas, ¿verdad?
—Haberse afeitado la cabeza no significa que se haya destrozado el cerebro —dice Metáfora defendiéndome—. Lo sigue usando.
Norma le entrega un sacacorchos y papá se enzarza en una pelea con la botella.
—No sé qué hacen con estos vinos, pero cada día es más difícil destaparlos —gruñe mientras enrosca el sacacorchos.
Veo que Norma y Metáfora se miran maliciosamente. Me doy cuenta de que Norma le ha dado el sacacorchos para distraerle y evitar que la conversación siga adelante.
—Bien, esta noche tomaremos un manjar exquisito que Metáfora y yo hemos preparado —anuncia Norma con orgullo—. Espero que os guste.
—¡Eso será si consigo sacar este maldito tapón! —se queja papá tirando con fuerza—. Mira que está duro.
—Trae aquí, anda —dice Norma.
Papá le entrega la botella. Norma manipula delicadamente el sacacorchos y saca suavemente el tapón.
—Bueno, ahora que el problema del vino está resuelto, creo que podemos empezar a cenar.
Norma va a la cocina y vuelve con una gran cazuela entre las manos, ahora protegidas con guantes de cocinera.
En un ambiente tranquilo, empezamos a cenar. La carne es exquisita y todo indica que la noche va a ser especial. Vamos a disfrutar de una fiesta de cumpleaños como debe ser.
—Creo que habéis ido a visitar a los monjes del monte Fer —dice Norma—. ¿Qué ha pasado?
—Nada. Arturo no me ha querido contar el motivo de la visita —responde Metáfora—. Ya sabéis que le gustan mucho los secretitos.
—¿Secretitos? —salta papá—. ¿Qué secretitos son ésos?
—Yo no lo sé —explica Metáfora—. Nos dejó en la cocina a Cristóbal y a mí y él se marchó con el hermano Pietro a ver algo, pero no nos ha contado nada.
—¿Y no nos lo vas a contar, ahora que estamos en familia? —propone Norma, con la sutileza que la caracteriza—. Los secretos de los monasterios son siempre apasionantes.
—Bueno, no es nada —digo—. Solo me han enseñado un cuadro.
—¿De Ingres? —pregunta Metáfora.
—No, de un autor medieval desconocido. Es un cuadro de una batalla.
—¿Qué batalla? —quiere saber papá.
—La gran batalla de Emedia —digo—. El antiguo reino medieval que acabó arrasado por los hechiceros.
—Ah, sí, el de la reina Émedi —explica—. La reina que estaba casada con Arquimaes. Hay muchas leyendas sobre ella.
—¿Y era muy guapa? —pregunta Metáfora—. Si Arquimaes y ella se casaron, debió de ser preciosa.
—A juzgar por la figura de mármol que yace sobre el sarcófago de la Fundación, debió de serlo —responde papá—. Igual que Reyna, mi mujer: ella también era guapísima.
—Y ese cuadro, ¿qué representa? —pregunta Norma.
—Una escena muy dramática… Un caballero abrazando a una mujer muerta en plena batalla. Están delante de un castillo y los soldados luchan entre el fuego, más o menos.
—¡Una historia de amor en plena guerra! —exclama Metáfora—. ¡Qué emocionante!
Norma coge su copa de vino y da un buen trago.
—Las historias de amor siempre surgen en la guerra —dice, después de dejar la copa sobre la mesa.
—¿No era el amor el que provocaba las guerras? —dice papá.
—El amor es una guerra continua —añade Norma—. Es una guerra perdida en la que los dos siempre pierden.
—O ganan —le corrige Metáfora—. Cuando dos se enamoran, la batalla está ganada. Como la ganasteis tú y papá, a pesar de que luego resultara ser un cobarde que abandonó a su familia.
—Pues el cuadro estaba muy bien pintado. Tenía muchos detalles. Soldados, banderas, dragones…
—Entonces no era muy bueno —dice papá—. Los dragones no existen.
—Bueno, papá, es un detalle imaginativo. Ya sabes, un toque creativo —respondo—. El cuadro era muy bueno.
—¿Y para qué te lo enseñaron? —pregunta Norma tomando otro trago—. ¿Querían vendértelo?
—No lo sé con exactitud. Creo que querían conocer mi opinión porque saben que quiero escribir un libro sobre el rey Arturo.
—¡Arturo! Así se llamaba el hijo de Arquimaes y Emedi —dice papá con una gran sonrisa—. Ahora me acuerdo.
—Igual que tú —dice Metáfora.
—Sí, pero yo no soy hijo de una reina —le rebato—. Arturo era un nombre muy común en la Edad Media. Significa fuerte como un oso, o algo así.
—Dicen que murió envenenado —añade papá—. Aunque no es seguro. Los historiadores, a veces, cuentan las cosas de una extraña manera. A lo mejor quisieron decir otra cosa.
—Y nunca se sabrá —afirmo.
—¿Cómo? Eso no se puede decir, Arturo.
—Mamá, ¿no estás bebiendo demasiado? —pregunta Metáfora.
—Has sacado el tema de papá… y mira lo que pasa. Además, es tu cumpleaños y me puedo permitir el lujo.
—Pero… siempre me has dicho que le habías olvidado.
—Los grandes amores nunca se olvidan, Metáfora.
LOS soldados del Ejército Negro habían sido convocados a una reunión por Arquimaes, Arturo y Emedi. Después de la extraordinaria epopeya vivida, el ánimo de los emedianos estaba encendido. Por fin iban a atacar a los hombres de Demónicus, cuyo ejército seguía siendo muy numeroso a pesar de los estragos de la lluvia de fuego.
Leónidas organizó el agrupamiento, al que acudieron decenas de emedianos provistos de armas para demostrar su deseo de entrar en batalla.
—¿Cuándo vamos a atacar? —preguntó un soldado a voz en grito—. ¡Queremos acabar con esa gente de una vez!
—¡Tranquilos! —exclamó Leónidas levantando los brazos para pedir calma—. Lo sabréis a su debido tiempo.
Cuando se hizo el silencio, Arturo Adragón, pertrechado con sus mejores ropas de guerra, alzó la voz.
—¡Soldados, caballeros del Ejército Negro! —exclamó—. ¡Necesitamos voluntarios para una misión! Es una misión secreta en la que lo único cierto es que caeremos sobre esos salvajes igual que el fuego de las nubes cayó sobre nosotros.
—¿Cuándo se producirá ese ataque? —preguntó impaciente un joven soldado que tenía la cabeza vendada.
—Mañana por la noche —añadió Arquimaes—. Pero solo pueden participar los que dispongan de caballo, ya que hay que cruzar las líneas enemigas.
—¿Estáis dispuestos a jugaros la vida en un ataque sorpresa? —clamó Arturo.
Una multitud de brazos armados se levantó inmediatamente y Arturo sonrió satisfecho. Estaba seguro de que sus hombres no le fallarían. Cuando propuso a Arquimaes que solo participasen voluntarios, sabía muy bien lo que hacía. Sabía perfectamente que los que se ofrecen voluntariamente para acciones de guerra son los más aguerridos.
—Todos no podéis venir, así que mañana seleccionaremos a los más aptos. Pero os aseguro que daremos a esos bárbaros la lección que se merecen —gritó Arturo—. ¡Podéis estar seguros!
—¡Por Arturo Adragón! —gritó Leónidas levantando su espada—. ¡Por nuestra reina!
—¡Por nuestra libertad! —añadió Puño de Hierro—. ¡Por Emedia!
Docenas de voces se alzaron en estruendosos vítores y las armas salieron de sus fundas para formar un extraordinario bosque de acero.
* * *
Escorpio abordó al caballero que paseaba tranquilamente por el mercado, probando frutas, seleccionando carne, eligiendo ropa, con la actitud arrogante de quien sabe cómo conseguir un buen precio.
—Tengo preciosas vainas de espadas elaboradas con piel de ternera del norte. ¿Os interesan?
—Escucha, bribón: si intentas engañarme, te meteré en una celda hasta que tus huesos se conviertan en comida para cerdos —le advirtió, acercándose en busca de alguna buena ocasión de encontrar algo especial—. A ver, ¿qué tienes aquí?
—Mirad esta maravillosa capa. Protege del frío y ensalza el porte del que la lleva —explicó Escorpio—. ¿Queréis probarla?
El caballero, después de tocarla, se quitó la que llevaba y se la entregó a su escudero. Luego se dio la vuelta para que Escorpio se la colocara sobre los hombros.
—¿De dónde has sacado este tejido? —preguntó el hombre de armas—. Parece buena. ¿La has robado?
—Oh, no, caballero —respondió el espía del rey Frómodi—. Pertenecía a un gran guerrero llamado Frómodi.
El caballero sintió una punzada y dio una vuelta sobre sí mismo.
—¿Qué has dicho? ¿Has nombrado a Frómodi?
—He nombrado a un noble caballero que protege con su capa a todos los que le son fieles —respondió Escorpio—. Su manto alcanza más allá de la razón y de la vista.
—¿Te envía Frómodi?
—No, señor, soy un pobre vendedor de ropa que comercia con lo que puede. Pero el señor al que hacéis referencia me pagará bien si soy capaz de colocar esta capa sobre el hombre que le será fiel y le enviará los refuerzos que necesita. Ya habéis visto lo que les ha pasado a estos caballeros infieles que han muerto estos días.
—Sí, alguien ha estado…
—No dejéis que os ocurra a vos, caballero: Frómodi tiene aliados ocultos que trabajan en la oscuridad. Protegeos con esta capa y vivid durante muchos años —susurró Escorpio—. Es el mejor consejo que os puedo dar. Cogedla, es gratis.
El inteligente caballero comprendió el mensaje, se puso la capa y dijo en voz baja:
—Decid a Frómodi que tendrá la tropa que necesita.
—De vuestra parte, caballero —dijo Escorpio mientras hacía una reverencia y guardaba la daga que había estado apuntando al estómago del noble hombre de armas oculta bajo la capa.
* * *
Arturo se arrodilló ante el féretro de Alexia. La corriente de aire levantó una ligera nube de polvo negro y el silencio se hizo aún más patente.
El joven permaneció un rato en esa postura, como muestra de respeto y recogimiento. Después, extendió los brazos y empezó a levitar. Su cuerpo se elevó hasta el techo de la cueva.
—Alexia —susurró—, por fin ha llegado el momento de emprender el viaje… Dentro de poco volveremos a estar juntos. Espero que no me guardes rencor por lo que te hice.
Arturo se sintió flotar con ligereza y esperó un poco antes de continuar su discurso.
—Arquimaes me ha advertido que tendré que pagar un precio muy alto a cambio de devolverte la vida. Dice que el Gran Dragón es muy exigente y quiere estar seguro de que los que le piden algo lo hacen de corazón… Pero no debes preocuparte. No hay precio que yo no esté dispuesto a pagar a cambio de verte viva de nuevo, de sentir tu aliento y rozar tu piel. Saldrás del Abismo de la Muerte, volverás al Mundo de los Vivos y nada ni nadie nos separará. ¡Te lo juro por mi vida!
Cuando consideró que le había abierto suficientemente su corazón, descendió de nuevo hasta el suelo. Delante del sarcófago desenfundó su espada, se acercó al riachuelo de agua transparente e introdujo la hoja.
—Esto es para limpiar toda la sangre que has derramado —dijo dirigiéndose a la espada—. Prometo que, a partir de ahora, seré más prudente en tu uso. Me aseguraré de que únicamente viertes la sangre necesaria y jamás, pase lo que pase, te usaré como un arma de venganza sino de virtud y justicia. Hago esta solemne promesa para tranquilizar a mi maestro, el gran Arquimaes, y para limpiar mi corazón y hacerle merecedor del poder del Gran Dragón, quien debe devolver la vida a Alexia.
Escuchó cómo Arquimaes y Crispín descendían por la escalera y se acercaban.
—¿Estás preparado? —preguntó el alquimista.
—Sí, maestro. Estoy listo para iniciar el viaje a la cueva del Gran Dragón.
—Pues vamos a ello —dijo Arquimaes—. Todo está preparado.
Entre los tres cogieron el féretro y lo sacaron de la gruta.
Cuando Arturo salió, observó cómo los guerreros se estaban organizando para el ataque nocturno que se avecinaba.
Él ya estaba preparado.
NORMA ha bebido un poco más de la cuenta y habla más de lo que debe. La atmósfera se ha enrarecido. Norma discute con Metáfora a causa del tema que yo he originado cuando he explicado lo de la trágica escena de amor entre el caballero y la chica muerta.
—Hace años que no sé nada de mi padre, pero cuando le vea, le explicaré que me hizo mucho daño —dice Metáfora con rabia.
—No digas eso, Metáfora —le reprende Norma—. Es verdad que te abandonó durante tu enfermedad, pero tienes que pensar que lo hizo por algún motivo.
—¿Motivo? ¿Le estás justificando? —explota—. ¡Nunca se lo perdonaré! Se portó como un cobarde. Debería estar prohibido que los padres hicieran esas cosas a los hijos.
—Bueno —dice papá intentando zanjar el tema—, ha sido una cena exquisita.
—Y ha llegado la hora del postre —anuncio—. He traído un pastel especial que me han enviado hoy los monjes del monasterio del monte Fer. Dicen que fortalece la memoria y otorga poderes mágicos a los que lo toman.
—No me digas que también está hecho por un alquimista —bromea Norma—. Todas nuestras cosas están relacionadas con la alquimia.
—Espero que eso no te disguste —interviene papá—. La alquimia medieval hizo grandes descubrimientos que sirvieron para mejorar la vida de las personas.
—Ahora verás que los alquimistas también eran unos sibaritas —digo—. A ver qué nos han dado estos monjes.
Me levanto y abro la gran caja de madera que tanto interés ha despertado.
—¡Tatatachín! ¡Aquí está el pastel más antiguo que hayáis probado nunca! —digo.
—¡Es el Pastelum Veritas! —dice papá apenas lo ve—. ¡Está basado en una fórmula medieval!
—¿Cómo lo has llamado? —pregunta Norma.
—Pastelum Veritas —repite—. Es una tarta ideada para que la gente diga la verdad. Creo que incluso la utilizaban en los interrogatorios.
—¿Es de chocolate? —pregunta Norma—. La probaré un poquito, pero…
—No, no es chocolate, es fruta escarchada molida, mezclada con moras salvajes, higos, avellanas y otros frutos. Es único en el mundo. Dicen que el que lo prueba ya no puede volver a mentir nunca más —explica papá, que parece conocerlo muy bien—. Es el pastel de la verdad.
—¿Un pastel contra las mentiras? —pregunta Norma, un poco sorprendida.
—No, cariño, es un pastel a favor de la verdad, que no es lo mismo —dice papá, siguiendo el juego y guiñándole un ojo a Norma—. Si lo pruebas sabré que siempre me dirás la verdad y nunca desconfiaré de ti.
—Pues no sé si me conviene probarlo —continúa Norma en tono de broma—. A veces, un exceso de verdades puede ser más peligroso que algunas mentiras.
—La verdad es la Gran Diosa Perdida de este mundo —insiste papá—. Por eso no debemos desaprovechar esta ocasión.
—Bueno, también podemos dejarlo para otro día —propongo.
—Ni hablar —protesta Norma—. Hoy es un buen día para probar algo especial.
Para darle más ceremonia al asunto, aplaude fervorosamente. Entonces, coloco el extraño pastel en el centro de la mesa y, antes de que nadie pueda volver a decir una sola palabra, salgo disparado hacia la cocina y vuelvo con unas cucharillas de postre.
Por el camino me acuerdo de las historias que papá me contó sobre mi nacimiento y sobre la muerte de mamá y que siempre sospeché que eran falsas, y me pregunto qué pasaría si lo tomase.
—Hay un rito para comer este pastel —anuncia papá—. Hay que seguir algunas reglas para que funcione. Cada uno debe coger un trozo cerca del que otro ha comido. Es una labor de grupo, igual que la verdad, que es cosa de todos.
—Espero que no nos afecte demasiado y empecemos a soltar verdades —dice Metáfora mirando a su madre de reojo.
—Está bien —digo levantando mi cucharilla—. Lo haremos como mandan los cánones. Espero que se digiera bien.
Norma clava su cuchara en el pastel y prueba el primer trozo. Después de degustarlo, espera un poco y emite un juicio.
—Vaya, es delicioso. Está lleno de sabores que no acabo de identificar… Pero me gusta.
—Metáfora, te toca —indico.
Metáfora toma un trozo y se lo lleva a la boca. Cierra los ojos y espera unos segundos antes de hablar.
—¡Es impresionante! ¡Nunca había probado nada igual!
—Parece de otro mundo —determina papá después de probarlo.
—No sé de dónde proviene, pero es el pastel más… —dice Norma.
—¿Auténtico? —le pregunto.
—Arturo, pruébalo y así nos ayudas a definirlo —pide Metáfora.
Incrusto mi cucharilla en el pastel y tengo una extraña sensación. Es como si ya lo conociera, como si ya lo hubiera probado.
—Es muy natural, muy de la tierra —digo después de saborearlo—. Me gusta.
Papá toma un pequeño bocado y cierra los ojos antes de hablar. Parece que está escrutando el sabor para descubrir su verdadero contenido.
—Muchas frutas del bosque… un licor que no identifico… y algo más, algo muy profundo, nuevo y desconocido.
—Ya os lo dije —digo—. Me aseguraron que era algo inusual.
—Las fórmulas secretas ya no existen —dice Norma—. Ahora todo está inventado y cualquiera puede…
—¡La Coca-Cola! La verdadera fórmula de la Coca-Cola fue un secreto durante años —exclama Metáfora—. Fue uno de los secretos mejor guardados.
Nos miramos todos, un poco sorprendidos.
—Es verdad —reconoce Norma—. Hasta que les obligaron a desvelarla.
—Ya os he dicho que este mundo está lleno de misterios y de secretos —dice papá tomando otro bocado.
—Si sigues comiendo, empezarás a contar verdades sin parar —le advierte Norma—. Y no sé si te conviene. Ya viste lo que pasó en el cumpleaños de Arturo.
—Es que esta vez eres tú la que va a contar verdades —le indica papá casi como dándole una orden—. Ya es hora de que nos cuentes algunas cosas.
—Yo no he ocultado nada. Lo sabéis todo sobre mí…
—Eso es lo que dices siempre —responde papá—. Pero seguro que tienes algún secretillo guardado.
—Sí, a mí me gustaría saber dónde está papá para ir a decirle cuatro cosas… —dice Metáfora inesperadamente.
—Está muerto —suelta Norma como si hubiera dicho algo natural.
—¿Muerto? —pregunta Metáfora—. ¿Está muerto?
Norma se ha quedado pálida como una losa de mármol.
Es evidente que acaba de hablar más de la cuenta y se está dando cuenta de las consecuencias de sus palabras. Ha cerrado la boca y no parece dispuesta a seguir hablando.
—¡Mamá, te exijo que me lo cuentes todo! —exclama Metáfora.
Papá y yo nos miramos. Damos por hecho que, después de esta revelación, puede pasar algo muy gordo entre ella y Metáfora.
—¡Quiero saber por qué me lo has ocultado! —insiste.
—Es que… no era el momento de decírtelo —responde Norma.
—¿Y cuándo era el momento de decirme que mi padre está muerto? ¿Cuándo?
—Verás, yo lo he sabido hace poco… Bueno, hace algunos años…
—¿Dónde está enterrado? ¿Puedes decirme eso al menos?
—Aquí, en Férenix.
—¿Qué? ¿Y por qué está aquí y no en nuestra ciudad?
—Pues no lo sé exactamente… No lo tengo muy claro…
—¡Sí lo sabes! ¡Me estás mintiendo! —grita Metáfora fuera de sí, a punto de llorar—. ¡Eres una mentirosa!
Norma mira a papá y él le devuelve la mirada. Ahora estamos todos atrapados en una red visual, similar a una telaraña.
—Bueno, lo mejor es que nos marchemos —susurra papá—. Ya es un poco tarde.
—No, no hace falta. Creo que ha llegado el momento de contar la verdad, y quiero que la oigáis. Tarde o temprano, Metáfora lo tenía que saber —dice Norma mordisqueando un poco de pastel—. Tiene derecho a saberlo.
Nos acomodamos en nuestro asiento: todo parece indicar que hay mucho que escuchar.
—Recordarás que hace años estuviste muy enferma —le dice a Metáfora, que asiente—. Una enfermedad que ningún médico fue capaz de diagnosticar. Al principio hablaron de un virus; luego, de una enfermedad degenerativa; pero nunca dieron con el problema. El caso es que estuviste en coma durante mucho tiempo. Había días en los que parecías estar muerta. Otros te veíamos respirar, pero en aquellas angustiosas jornadas asumimos que no volverías a vivir. Fue la peor época de mi vida.
Se detiene y da un trago a su copa de vino.
—Estábamos desesperados. Tu padre y yo no sabíamos qué hacer. Rezamos, hicimos promesas imposibles de cumplir, nos gastamos todo el dinero que teníamos, vendimos nuestra casa, pedimos préstamos, pero ningún medico encontró la solución a tu enfermedad. Es imposible transmitiros nuestra desesperación.
Veo que Metáfora tiene los ojos húmedos. En ese momento pone su mano sobre la de su madre.
—Lo siento, mamá…
—Tú no tienes la culpa de nada. Algo maligno y desconocido había entrado en ti y no había forma de acabar con ello. Después de algunos meses de angustia, Román propuso que Metáfora se pusiera en manos de un brujo o algo así. Me dijo que había localizado a uno que había resuelto muchos casos igual de extraños. Estaba desesperada y accedí… A pesar de que no creo ni creeré en cosas sobrenaturales. Así que, una noche, ese hombre vino a visitarnos. Era un individuo de mirada clara y limpia, con una voz muy seductora y gestos amables. Después de hablar un poco con él, le permití verte, así que entró en tu habitación y…
Toma otro trago de vino y pellizca el pastel, del que come un pequeño bocado. Después, se limpia las lágrimas.
—… me pidió una cosa muy extraña. Solicitó que colocáramos una lámpara detrás de él y que no hubiera ninguna otra luz en la habitación. Después me di cuenta de que su sombra se proyectaba sobre tu cuerpo y de que ni siquiera llegó a rozarte con sus dedos. Su sombra era la conexión con tu enfermedad… Al cabo de unos minutos se levantó y, sin decir palabra, salió de la casa. Y nunca más volví a verle.
—¿No llegó a hacer algún tipo de diagnóstico? —pregunta papá absolutamente interesado—. ¿Ningún consejo?
—Ni una palabra. Es como si hubiera enmudecido mientras la observaba. Nos dejó sumidos en una preocupación aún mayor; ahora ya no nos quedaba nadie a quien recurrir. Román y yo empezamos a tener discusiones y…
—Lo recuerdo. De noche, cuando lograba abrir los ojos, escuchaba cómo papá te hacía reproches —dice Metáfora—. Me estaba muriendo y él te regañaba.
Norma hace una pausa. No acabo de descifrar muy bien lo que pasa por su cabeza, pero estoy seguro de que las palabras de Metáfora la han desconcertado y le han dolido…
—El caso es que un día ya no pudo soportarlo más y se marchó. Nos dejó solas con nuestra angustia. Unos días después, un abogado me llamó para decirme que había vendido la imprenta familiar y que tenía que firmar unos documentos que me permitirían acceder a la cuenta bancaria de Román. Ya veis que se preocupó de dejarnos amparadas económicamente.
—Bueno, es lo menos que podía hacer —reconoce Metáfora—. Pero se portó como un cobarde y nunca se lo perdonaré.
Norma guarda un extraño silencio. No rebate a Metáfora, pero estoy seguro de que tampoco aprueba sus palabras.
—Debes recordar que es tu padre —le dice—. Quizá algún día comprendas lo que pasó de verdad.
—¿Lo que pasó de verdad? ¿Bromeas, mamá? Lo que ocurrió es que no pudo soportar ver a su hija en ese estado y se marchó cuando más le necesitábamos, eso es lo que pasó. ¡Y tú lo sabes muy bien! No entiendo a qué viene ahora esa disculpa.
—Pues, posiblemente, a que las cosas no siempre son como parecen.
Metáfora aprieta los labios para no responder. En el fondo está tan desconcertada como yo.
Papá sirve las últimas gotas de vino en su copa y en la de Norma.
—Bueno, ha llegado la hora de los regalos —dice—. Cuando alguien cumple años hay que hacerle un buen regalo… Aquí tienes lo que Arturo y yo tenemos para ti, Metáfora. ¡Feliz cumpleaños!
Papá le entrega una caja y Metáfora deshace el lazo que la envuelve.
—¡Una corona de reina! —exclama—. ¡Es una verdadera corona!
—Es una reproducción de la corona de la reina Ginebra —explica papá—. Es una idea de Arturo.
Metáfora se levanta, se acerca al espejo y, lentamente, se coloca la corona sobre la cabeza.
—¡Estás preciosa! —exclama Norma—. ¡Pareces una reina de verdad!
—Gracias, Arturo… Muchas gracias —dice mientras me da un beso en la mejilla.
—Creo que es lo menos que te mereces. Para mí ya eres una reina, solo te faltaba la corona —digo.
Metáfora se limpia las lágrimas y da un beso a su madre.
—Es posible que tu padre te esté viendo desde algún sitio —dice Norma.
—Mamá, ¿qué te pasa esta noche? ¿Qué te pasa con papá que no haces más que defenderle? No puedo perdonarle y lo sabes muy bien.
—¡Pues deberías! —exclama inesperadamente Norma en un arranque de furia incontenible—. ¡Después de lo que ha hecho por ti! ¡Le debes lo que eres!
Norma se levanta y se mete en su habitación sollozando.
Metáfora se queda paralizada, igual que nosotros.
—¡Vaya con el Pastelum Veritas! —digo.
—Y que lo digas —dice papá tomando el último trago de vino de su copa.
De repente, la puerta se abre y Norma, con los ojos enrojecidos, se asoma.
—¡Y tú, a ver cuándo resucitas a tu mujer, que ya estoy harta de esperar!
Ahora sí que la noche ha llegado al final.
LA noche era muy oscura. No había luna, incluso las estrellas habían decidido permanecer escondidas.
En el campamento de Ambrosia no había ni una sola luz. Parecía una noche de ultratumba, en la que las fuerzas oscuras podían surgir en cualquier momento. El silencio era absoluto y nadie en el campamento demoniquiano podía suponer lo que se avecinaba.
Arturo, a la cabeza de la escuadra de jinetes, apretó ligeramente las piernas sobre los flancos de su caballo y éste, obedeciendo la orden, empezó a caminar despacio. Crispín le seguía de cerca con el arco preparado, atento a cualquier movimiento sospechoso. Arquimaes sujetaba las riendas del carro que portaba el féretro y que estaba cubierto por una tela negra para que pasara inadvertido. Los jinetes les siguieron en silencio.
Consiguieron avanzar durante un trecho sin ver a ningún enemigo y con la certeza de que nadie había detectado su presencia. Cruzaron la empalizada, salieron del campamento ambrosiano y lograron situarse en formación de ataque en la explanada que los separaba de las fuerzas demoniquianas.
Los lanceros formaron una fila horizontal en forma de cuña, en cuya punta estaba Arturo Adragón. Detrás, y con los flancos protegidos, el carro.
Arturo levantó su espada y dio la orden de atacar:
—¡Adelante! ¡Adelante! —gritó con todas sus fuerzas.
Los lanceros espolearon sus monturas y se lanzaron directamente hacia el campamento enemigo, mientras protegían el carro, que les seguía de cerca.
Algunos centinelas demoniquianos escucharon el galope de los caballos. Tardaron un poco en reaccionar, ya que no esperaban una acción de este tipo, pero se aprestaron para repeler el ataque. Sin embargo, fue demasiado tarde. Los emedianos, con Arturo a la cabeza, cayeron sobre ellos como una tromba y los arrollaron sin piedad. La punta de lanza que habían formado penetró en la empalizada y se abrió paso como una cuña, dejando vía libre a los lanceros. La sorpresa y la estrategia de ataque dieron un resultado excelente.
Los guerreros demoniquianos trataron de frenar la marcha del enemigo, pero aunque derribaron algunos caballos, los emedianos lograron cruzar el campamento con cierta facilidad.
Arturo, recordando las sabias palabras de su maestro, trató de contenerse ante los enemigos que se cruzaban en su camino. Podía controlar su fuerza y su rabia, y en ningún momento puso la expedición en peligro.
Los lanceros, cuidadosamente escogidos, hicieron un buen trabajo abriendo paso y protegiendo el carro al mismo tiempo.
Muchos demoniquianos cayeron aquella noche, en la que los emedianos pudieron resarcirse en parte de la derrota de Emedia. También fueron derribadas varias tiendas y cabañas. Para abandonar el campamento, Arturo y sus hombres se valieron de una estratagema tan simple como eficaz: prendieron un fuego cuya extinción entretuvo a casi todo el ejército demoniquiano.
Una vez fuera de peligro, los emedianos se detuvieron a descansar.
—Nosotros seguimos nuestro camino —explicó Arquimaes a Puño de Hierro—. Vosotros quedaos aquí e impedid que nos sigan. Es posible que envíen algunas patrullas.
—Contad con ello —respondió el caballero—. Nadie os perseguirá. Sabemos que vuestra misión es importante y daremos nuestra vida para que la llevéis a cabo.
—Sí, es posible que pueda devolver la paz a Arturo —dijo el alquimista—. Ojalá lo consiga.
Poco después, Arturo, Arquimaes y Crispín se perdían en la oscuridad.
* * *
Frómodi llevaba algunos días hospedado en el establecimiento de Nárnico y empezaba a recuperar fuerzas. Había envuelto su brazo en un paño húmedo que, gracias a la generosidad del posadero, permanecía oculto en lo más profundo del sótano, entre grandes tinajas de vino.
Su mente no dejaba de preparar el plan de ataque al campamento de proscritos. Y tampoco dejaba de pensar en Arquimaes y su fórmula secreta de la inmortalidad.
Una noche, medio ebrio, decidió bajar a la bodega para limpiar su brazo.
—¡Nárnico! —ordenó con malos modos—. ¡Ábreme esa gruta apestosa! ¡Quiero bajar!
—Sí, mi señor, ahora mismo —respondió el tabernero, que nunca le negaba nada—. Avisaré a uno de vuestros hombres para que se quede en la puerta vigilando.
Nárnico salió corriendo, mientras el rey se levantaba de la mesa con mucha dificultad. Con una copa en la mano, Frómodi empezó a bajar por la escalera.
—Entrad, mi señor —le dijo Nárnico abriendo la puerta de la bodega.
—Si alguien entra, lo mataré —amenazó Frómodi—. Esta noche quiero estar solo.
—No os preocupéis, nadie os molestará —concluyó Nárnico, y salió de allí.
Una vez escuchó que la cerradura giraba y un chasquido metálico le confirmó que estaba aislado del mundo, terminó el vino de su copa y se adentró en la bodega, apoyándose en las grandes barricas de roble.
Cuando llegó al fondo, donde su brazo reposaba, abrió la espita de un barril y volvió a llenar la copa. Entonces, casualmente, descubrió algo que se movía frente a él, entre sacos y herramientas de vendimia.
—¿Quién está ahí? —preguntó en tono agresivo—. ¿Qué es esto?
Empujando algunos enseres, dejó al descubierto un cuadro brillante que parecía un espejo. A pesar de que era de mala calidad y estaba recubierto de polvo, logró ver su imagen. Y se asustó.
Ahí estaba, con la camisa manchada de vino, abierta y con el pecho al descubierto, la barba sin arreglar, el pelo ensortijado, casi cubriéndole la cara… y la mancha negra. Esa horrible mancha negra que se extendía como la tinta sobre la tela de algodón, imparable, sucia, absorbente. Repugnante y pegajosa como la sangre mezclada con hiel. Ahora le llegaba hasta el cuello. Si no hacía algo, pronto le cubriría por completo.
—Górgula —susurró—. Le pediré que haga algo contra ese monstruo.
Bebió de su copa y volvió a hablar:
—Ella me repondrá el brazo y me quitará esta horrible mancha negra… Y luego conseguiré la fórmula de Arquimaes y podré hacer lo que tengo que hacer… Claro que lo haré… ¡Alcanzaré la inmortalidad!
Agotado y con los sentidos embotados, se dejó caer al suelo y su cabeza quedó apoyada contra la pared. Cuando cerró los ojos, los efluvios del vino hicieron su efecto y trajeron a su memoria evocaciones que creía enterradas para siempre. Recuerdos que le obsesionaban, de los que no podía librarse y que surgían como la lava de un volcán en erupción. Recuerdos que le atormentaban.
Las imágenes de su infancia, que pasó apartado de todos por ser hijo ilegítimo del conde Idio, desfilaron en su mente produciéndole un dolor casi insoportable.
Pasó en ese estado varias horas hasta que, casi al amanecer, Darnico, ayudado por un par de hombres, lo llevó totalmente inconsciente hasta su cama, donde durmió durante todo el día.
* * *
El sol estaba asomando en el horizonte cuando Arturo, Arquimaes y Crispín iniciaron la marcha hacia su destino. Más atrás, los soldados emedianos formaban una barrera que cerraba el paso a cualquiera que quisiese seguirlos.
Los tres compañeros ya habían recorrido un buen trecho cuando escucharon gritos en las colinas. Un nutrido grupo de demoniquianos había alcanzado a los caballeros dirigidos por Puño de Hierro y se habían enzarzado en una pugna feroz.
La batalla se resolvió con brevedad, pero fue muy intensa. Los emedianos, envalentonados por el pequeño éxito de su anterior ataque sorpresa, se deshicieron de sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos.
Arturo y sus compañeros entraron en un terreno rocoso, pero se mantenían alerta, muy conscientes del ataque que habían sufrido los compañeros que protegían su marcha.
—Si los emedianos han perdido, tendremos a esos bárbaros en nuestros talones antes del mediodía —advirtió Arquimaes—. Espero que hayan ganado.
Marcharon durante horas. Crispín, que no dejaba de otear el horizonte de retaguardia, no advirtió nada alarmante. Al mediodía, ya alejados del campamento demoniquiano y convencidos de que estaban a salvo, decidieron hacer un descanso.
Antes de reiniciar la marcha, Arturo observó que el féretro de Alexia se había desplazado ligeramente. Debido a la excesiva violencia de la carrera, la caja se había soltado un poco y fue necesario reforzar las ataduras.
—Lo siento, Alexia —dijo pasando su mano sobre la caja—. No volverá a suceder.
Siguiendo con su plan, al anochecer, Arturo se deshizo de sus ropas de guerra y se vistió como un hombre sencillo. Guardó la cota de malla, los protectores de hombros y codos, el yelmo y las botas junto a los refuerzos de su caballo, y lo escondió todo al pie de una roca. Envolvió la empuñadura de su espada y camufló la vaina a fin de que no llamara la atención. Arquimaes se había vestido como un mercader y Crispín parecía ahora un criado. Era necesario pasar inadvertidos.
Viajaron despacio para no llamar la atención. Cuando, al atardecer del día siguiente, creían que ya iban a conseguir su objetivo, una nube de polvo les indicó que una patrulla se acercaba por la derecha. Se escondieron entre unas rocas altas y dejaron pasar al pequeño ejército que, sin duda, trataba de darles alcance. Una vez que los demoniquianos se perdieron en la distancia, salieron de su escondite.
—Han echado a sus perros para que nos persigan —se lamentó Crispín—. Tarde o temprano nos encontrarán.
—Somos muy pocos y no nos conviene pelear contra ellos —dijo Arquimaes.
—Pero hay que impedir que descubran el cuerpo de Alexia —advirtió Arturo—. Si Demónicus se entera de que lo tenemos nosotros, enviará a todo su ejército.
—Tienes razón. Tenemos que conseguir que no nos vean.
—Lo mejor sería viajar de noche y dormir de día —propuso Arturo—. Nadie debe vernos.
—El viaje será más largo y penoso —argumentó Arquimaes—. Los caballos no ven en la oscuridad y alguno podría tropezar y partirse una pata.
—Vale la pena correr el riesgo —insistió Arturo—. Cualquier cosa es mejor que arriesgarse a que Alexia caiga en sus manos.
Arquimaes no respondió. Le preocupaba la obsesión de Arturo, que crecía cada día.
HE quedado con Patacoja para hablar sobre algunas cuestiones relacionadas con la Fundación. Hemos organizado una cita secreta y ni siquiera se lo he comentado a Metáfora, con la que apenas he hablado desde la noche de su cumpleaños.
Entro en el Parque Central y camino lentamente hasta una pequeña zona despoblada, oculta entre arbustos y árboles. Mi amigo está sentado en un banco de madera, esperándome.
—Hola, Arturo —dice dándome la bienvenida—. ¿Te ha seguido alguien?
—Creo que no —me siento a su lado y le doy un golpecito en la espalda—. Bueno, vayamos al grano. ¿Qué novedades tienes?
—Malas noticias. Parece que van a volver a atacar la Fundación.
—¿Cómo sabes eso? ¿Es que eres agente secreto o algo así?
—¿Agente secreto? No, tú sabes de sobra que no. Aunque si quieres saber quién forma o formaba parte del servicio secreto, te lo puedo decir.
—Menos mal que Metáfora no está aquí. Te diría que eres un fantasioso. A ver, sorpréndeme, ¿quién es el agente secreto?
—¿No te lo imaginas?
—¿El inspector…?
—¡Battaglia! El general Battaglia. Era del servicio secreto militar.
—Venga, hombre. El general Battaglia estaba destinado a comunicaciones.
—¿Sí? Eso te lo ha contado él, ¿verdad?
—Claro que… ¡Jouuu! ¿Es verdad eso qué dices? ¿Cómo lo sabes?
—¿Por qué te iba a mentir? Ya te he dicho que estoy bien informado. Te aseguro que es cierto.
—O sea, que Sombra tenía razón al sospechar de él. ¿Y qué busca en la Fundación?
—Eso no lo sé. Puede que solo esté pasando el tiempo con investigaciones inofensivas.
—O que trabaje para alguien. Para Stromber. ¿Crees que puede ser un espía al servicio de Stromber?
—No lo sé —dice—. Pero hay algo más importante que eso. Mis contactos me han avisado de que los que asaltaron la Fundación están preparando algo gordo contra vosotros. Sobre todo contra ti. Te la tienen jurada.
—Me estás asustando.
—No es para menos.
Las palabras de mi amigo me han alterado un poco. No me gustaría traer problemas a la Fundación por culpa de…
—Te llaman el Diablo del Dragón —dice interrumpiendo mis pensamientos—. ¿Es verdad eso que dicen de que el dragón de tu frente les mordió?
—Bah, eso son tonterías. Son capaces de inventar cualquier…
—Arturo, ¿te vi renacer la noche en que peleaste con Stromber? —pregunta inesperadamente—. ¿Te mató de verdad y reviviste cuando Metáfora te echó agua en la cara?
Me levanto de un salto y me pongo ante él.
—Venga, Patacoja, tú no viste nada de eso. Quedé conmocionado. Tú mismo lo dijiste. No te conviertas en un creador de leyendas fantásticas, ¿vale?
—Por eso lo digo, porque lo vi. A pesar de que he reflexionado mucho sobre ello, tengo un montón de dudas. Tendrías que explicarme qué pasa en la Fundación, qué misterios encierra.
—Lo que tenemos que hacer es seguir explorando ese palacio arquimiano. ¿Cuándo volvemos a bajar?
Patacoja se apoya en su muleta y se pone en pie. Empezamos a andar hacia la salida del parque. Justo antes de llegar a una bifurcación, se detiene.
—La semana que viene estaremos preparados para hacer una expedición —dice—. Si es que sigo en la Fundación.
—Yo me ocuparé de eso —afirmo—. Puedes estar seguro.
—Es mejor que nos separemos —añade dirigiéndose hacia el camino de la derecha—. Ten cuidado, Arturo. Ten mucho cuidado.
—Contamos con la protección de Adela.
—Oh, claro. La jefa de seguridad…
Veo cómo se aleja y me pregunto qué pasa entre él y Adela. Parece que se odian.
Voy por el otro camino, lentamente, disfrutando del aire puro del parque. Tengo pocas ocasiones de acercarme a la naturaleza. Soy demasiado urbano como para salir de la ciudad y pasear por el campo. El viaje del otro día al monasterio me sentó muy bien, aunque me costó un pequeño resfriado.
Está anocheciendo y, más allá de los árboles, las luces de los edificios empiezan a encenderse.
Me cruzo con un hombre que hace footing. Resopla y suda. Cuando se cruza conmigo, no puede evitar lanzar una mirada de curiosidad al dibujo del dragón de mi frente. Otros dos jóvenes vienen en sentido contrario y hacen lo mismo. Me calo la gorra hasta la cejas. Es increíble: a pesar de la oscuridad, ese dibujo no hace más que llamar la atención.
Ahora no hay nadie. Pero escucho pasos detrás de mí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Algo ha caído sobre mí y me ha tapado los ojos. Alguien me abraza… Me atrapa… No, son dos… Ahora me empujan…
—¡Ni una palabra, chico! —me amenaza un hombre—. ¡No se te ocurra gritar!
Para convencerme de que sus amenazas son reales, me da un puñetazo en el costado.
Noto que entramos en la maleza. Me atenazan con fuerza. Uno ha rodeado mi cuello con sus brazos mientras que el otro me presiona la cintura y me empuja hasta tumbarme en el suelo.
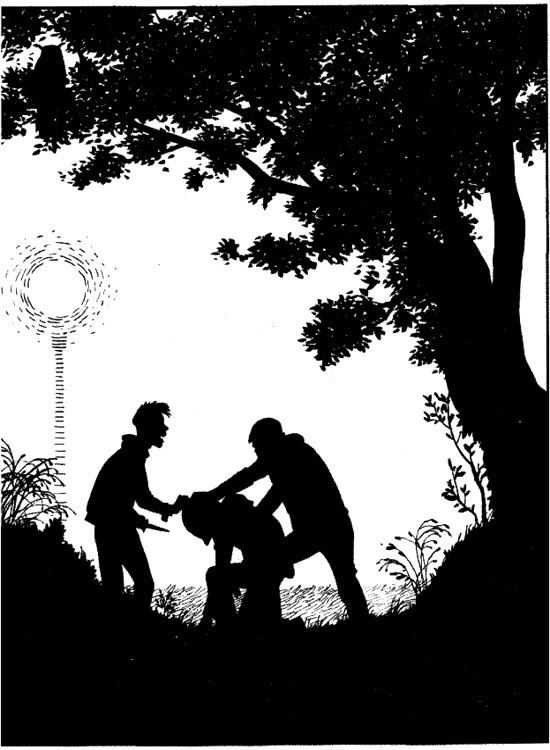
—¡No digas nada! —insiste la misma voz de antes.
Intento acompasar mi respiración y trato de prestar atención a lo que ocurre a mi alrededor.
De repente, percibo que un objeto punzante se apoya contra mi nuca.
—¡Córtale la cabeza! ¡Córtala y acabemos!
—No, prefiero… ¡Ay!
—¿Qué haces? —pregunta el que ha hablado primero.
—¡Suéltale! —grita alguien—. ¡Suéltale o te parto la cabeza!
Noto que la presión cede. El que me tenía agarrado del cuello me suelta.
—¡Te arrepentirás de esto! —dice amenazante.
—¡Vete ahora mismo! —ordena mi salvador, cuya voz creo reconocer.
Por si acaso, no me muevo. Espero a que ocurra algo. Noto cómo mi capucha se mueve.
—Tranquilo, Arturo —dice la voz de Patacoja—. Tranquilo.
La capucha se desliza y vuelvo a ver lo que me rodea. Un cuchillo caído sobre la hierba y dos siluetas que se alejan corriendo hasta perderse en la oscuridad.
—¿Qué ha pasado? —pregunto—. ¿Quiénes eran estos tipos?
—No lo sé, pero no tenían buenas intenciones, no señor.
—No entiendo. Decían que querían matarme.
—Escucha, es mejor que nos marchemos de aquí lo antes posible. ¡Levántate!
Dejo de hacer preguntas y me pongo en pie. Patacoja se apoya en su muleta y penetra en el follaje. Le sigo y volvemos al camino, que ahora está vacío.
—Menos mal que los vi a lo lejos —dice Patacoja—. Si no, ahora estarías muerto.
—Gracias por haberme salvado, Patacoja. Muchas gracias. Quizá debería ir a la policía…
—No hables con nadie de esto —dice—. Ni una palabra, chico, ni una palabra a nadie. Deja que yo me ocupe de todo.
Cuando llegamos a la puerta de la Fundación, vuelve a advertirme.
—Recuerda, Arturo, ni una palabra a nadie.
* * *
Después de lo que me ha ocurrido esta noche, y a pesar de los consejos de Patacoja, tengo necesidad de desahogarme con alguien. Descorro la tela y descubro la imagen de mamá.
—Mamá, estoy asustado. Esta noche han intentado matarme. Si no es por Patacoja, no estaría aquí. Me ha faltado poco para perder la vida. Lo peor es que no sé quiénes son esos tipos que han intentado acabar conmigo.
Me froto las manos, nervioso, mientras pienso en lo que voy a decir.
—Patacoja me ha aconsejado no denunciarlo y le he hecho caso. Pero no estoy seguro. No sé si he hecho bien… Los que han intentado matarme no eran unos vulgares ladrones… Venían preparados y me eligieron cuidadosamente. Patacoja les vio seguirme. Decían que querían cortarme el cuello. ¿Para qué querrían hacer eso? ¿Es que no les bastaba con clavarme un cuchillo?
Se me está ocurriendo una respuesta, pero es tan tremenda que ni siquiera me atrevo a explicarla en voz alta. Si es verdad lo que estoy pensando, mi vida corre serio peligro.
Cubro el cuadro y salgo del desván. Antes llegar a mi habitación, subo al tejado de la cúpula y me quedo ahí, observando la ciudad que, como siempre, se extiende a mis pies.
FIN DEL LIBRO SEXTO