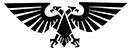
CUATRO
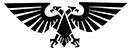
CUATRO
Se suele decir que la diplomacia no es más que la guerra por otros medios. Nuestras batallas son esfuerzos no menos desesperados por evitar el derramamiento de sangre, pero al final sólo conseguimos vino y magros alimentos.
TOLLEN FERLANG, delegado imperial en el Reino de Ultramar, 564-603 M4l.
—¿Está seguro de que se encuentra bien? —preguntó Kasteen con una leve arruga de preocupación entre los ojos. Asentí y ajusté el cabestrillo que me había puesto para añadir dramatismo a la cosa. Era de seda negra y combinaba con las tonalidades color ébano de mi uniforme, lo cual, al menos eso creía, me daba un aspecto tolerablemente gallardo.
—Estoy bien —dije, sonriendo con valentía—. Los otros tipos llevaron la peor parte, gracias el Emperador. —Habían pasado uno o dos días desde la pelea con los herejes y el brazo casi se me había curado. Los médicos me aseguraron que no había sufrido nada más que unas magulladuras importantes. Todavía sentía rigidez y me dolía un poco, pero bien pensado, me había salido barato. Y, por cierto, mucho más barato que a Divas, que había pasado la noche en la enfermería y todavía llevaba un bastón. A pesar de todo hacía gala de un ánimo que resultaba irritante, y yo había buscado todo tipo de tareas que me impidieran reunirme con él cada vez que hacía el intento de volver a tener contacto social conmigo.
Por fortuna para mí, Divas había quedado inconsciente antes de que apareciera el kroot, de modo que mi reputación había recibido otro inmerecido empujón. Toren suponía que yo me había enfrentado solo a nuestros atacantes, y yo no vi ninguna razón para sacarlo de su error. Además, la conversación que había mantenido con la criatura me había dejado una curiosa desazón y me sentía reacio a pensar demasiado en ella. Observé que en su relato mi amigo había disfrazado un poco el motivo por el que nos encontrábamos en terreno de los simpatizantes de los tau, y eso me hizo concebir esperanzas de que el encuentro le hubiera infundido un poco de sentido común. Sin embargo, conociendo a Divas, lo dudaba.
—Bueno, eso es lo que consiguen atacando a lo mejor del Imperio —afirmó Kasteen, más que dispuesta a tragarse la versión generalmente aceptada de los hechos, ya que esta reciente evidencia de mis excepcionales aptitudes marciales daba mayor lustre al regimiento que mandaba. Se acomodó el uniforme, colocando en su sitio el capote color ocre con evidentes muestras de incomodidad. Como la mayoría de los valhallanos, toleraba bien el frío glacial y encontraba hasta los climas más levemente templados un poco agobiantes. Como yo había pasado la mayor parte de mi vida en regimientos valhallanos, hacía tiempo que había adquirido la costumbre de poner el aire acondicionado de las habitaciones a temperaturas que hacían exhalar vapor por las narices, y solía llevar puesto mi capote de comisario en todo momento, pero ellos todavía se estaban acomodando a las condiciones locales con cierta dificultad.
—Si me permite sugerírselo, coronel —le dije—, el uniforme tropical sería perfectamente aceptable.
—¿Le parece? —Se mostró indecisa y me recordó una vez más lo joven que era para encontrarse en un cargo tan elevado, lo cual, una vez más, me hizo sentir simpatía por ella. El prestigio del regimiento estaba en sus manos, y resultaba fácil olvidar las pesadas responsabilidades que tenía sobre los hombros.
—Claro que sí —le aseguré. Dejó a un lado el pesado gorro de piel, despeinándose un poco al hacerlo, y empezó a desabotonar el capote. Luego vaciló.
—No lo sé —dudó—. Si piensan que soy demasiado informal eso se reflejará en todos nosotros.
—Por amor del Emperador, Regina —dijo Broklaw con tono divertido—. ¿Qué impresión crees que dejarás si vas por ahí sudando como un orco? —Observé el uso del nombre de pila, la primera vez que lo oía, con tranquila satisfacción. Otro hito en la marcha del 597.º hacia la plena integración. La verdadera prueba llegaría cuando tuvieran que combatir por primera vez, por supuesto, lo que siempre sería demasiado pronto, pero era una buena señal—. El comisario tiene razón.
—El comisario siempre tiene razón —apunté sonriendo—. Eso es lo que dice el reglamento.
—Bueno, eso es algo que no puedo discutir. —Kasteen se quitó el capote con evidente alivio y alisó la chaqueta que llevaba debajo. Era de corte sobrio y resaltaba su figura de una manera que indudablemente atraería la atención de la mayor parte de los hombres presentes. Broklaw hizo un gesto de aprobación.
—Creo que no necesitas preocuparte por la impresión que vayas a producir —dijo halagador.
—Mientras sea buena. —Kasteen se alisó el cabello y empezó a ajustarse el cinto del arma. Al igual que yo, llevaba una espada sierra, pero la suya tenía adornos dorados y escenas piadosas decorando tanto la funda como la empuñadura. El contraste con la mía, de un modelo mucho más funcional y desconchada por un uso excesivo para mi gustó, era sorprendente. También estaba inmaculada la cartuchera que llevaba sobre la otra cadera, de cuero negro brillante, y en la que guardaba una pistola bólter reluciente en toda su bien pulida superficie y grabada intrincadamente con iconos de los santos.
—De eso no cabe duda —la tranquilicé.
Su nerviosismo era comprensible, ya que habíamos sido invitados a una recepción diplomática en el palacio del gobernador. Al menos yo había sido invitado, y el protocolo establecía que el coronel de mi regimiento y una guardia de honor adecuada me acompañaran. Esta especie de velada era algo a lo que ella no estaba habituada, y era muy consciente de que se encontraba fuera de su elemento.
Yo, por el contrario, me encontraba en el mío. Una de las muchas ventajas de ser un héroe del Imperio es que lo consideran a uno una pieza codiciada para cierto tipo de reuniones sociales, lo que me había dado innumerables ocasiones de disfrutar de las casas, las bodegas y las hijas de los ricos ociosos a lo largo de los años y me había familiarizado con el mundo en que se mueven. Lo que no había que olvidar nunca, como le dije en confianza a Kasteen, era que ellos tenían sus propias ideas de lo que era un soldado, unas ideas que tenían muy poco que ver con la realidad.
—Lo mejor que puede hacer —le recomendé—, es, en primer lugar, no dejar que la agobien todas esas tonterías del protocolo. Lo que ellos esperan es que nos equivoquemos, de modo que a la disformidad con ellos. —Sonrió a pesar de sí misma y se acomodó un poco más a sus anchas en el asiento del coche del estado mayor que Jurgen había encontrado en algún lugar. Investido de mi autoridad como comisario, lo cual le permitía requisar sin problema prácticamente cualquier cosa que no fuera una nave de combate, había desarrollado un talento muy especial para conseguir todo lo que yo considerara necesario para mi comodidad o conveniencia a lo largo de los años. Yo nunca hacía demasiadas preguntas sobre su origen, ya que sospechaba que algunas de las respuestas podrían haberme complicado la vida.
—Eso es fácil para usted —repuso Kasteen—. Usted es un héroe. Yo no soy más que…
—Uno de los comandantes de regimiento más jóvenes de toda la Guardia —dije—. Un puesto que, en mi opinión, le han otorgado por méritos personales. —Sonreí—. Y mi confianza no es algo que se gane a la ligera. —Por supuesto, era lo que ella necesitaba oír; siempre se me ha dado bien lo de manipular a las personas, y es una de las razones por las que soy tan bueno en mi trabajo. Ahora se la veía más contenta.
—¿Qué me aconseja, entonces? —preguntó.
—Puede que sean ricos y poderosos, pero no son más que civiles. —Me encogí de hombros—. Por mucho que intenten ocultarlo, siempre la admirarán. Siempre he creído que lo mejor en estos casos es comportarse como un simple militar, sin interés por la política. El Emperador ordena y nosotros obedecemos…
—Atravesando la disformidad y hasta los confines del mundo —completó la letra de la canción con una sonrisa—. De modo que no deberíamos dar nuestra opinión ni responder preguntas sobre política.
—Exacto —asentí—. Si quieren conversación, cuénteles unas cuantas historias sobre sus antiguas campañas. De todos modos, eso es lo único que les interesa. —En mi caso era así, sin duda. Estaba seguro de haber sido invitado sólo como fachada patriótica, para impresionar a los tau con el calibre de la oposición a la que se enfrentarían en caso de ser lo bastante necios para tratar de guerrear con nosotros. En mi caso, por supuesto, eso significaba que podían izar su bandera en lo alto del palacio del gobernador si les daba la gana, pero eso no venía al caso.
—Gracias, Ciaphas. —Kasteen apoyó la barbilla sobre la mano y observó las luces de la calle que parpadeaban al otro lado de la ventanilla. Era la primera vez que alguien del regimiento me trataba con tanta familiaridad desde que me había incorporado a él. Me resultaba extraño, pero curiosamente agradable.
—De nada… Regina —dije, y ella sonrió.
(Ya sé lo que están pensando, y se equivocan. Al final, realmente llegué a pensar en ella como una amiga, y también Broklaw, pero no pasó de ahí. Cualquier otra cosa habría hecho nuestras posiciones insostenibles. A veces, cuando miro hacia atrás, pienso que fue una pena, pero las cosas son como son).
* * *
El palacio del gobernador estaba en lo que la población local llamaba el Distrito Antiguo, donde la afición por la arquitectura de influencia tau, que se había propagado por el resto de la ciudad, no había tenido arraigo, de modo que la vaga sensación de inquietud que se había apoderado de mí desde nuestra llegada empezó a desvanecerse por fin. Las villas y mansiones por las que pasábamos tenían los contornos sólidos y familiares de la arquitectura imperial que me había resultado familiar toda mi vida, y sentí que empezaba a levantarme el ánimo hasta tal punto que casi pensaba en disfrutar de la noche que teníamos por delante.
Jurgen condujo el vehículo a través de un par de puertas de hierro forjado decoradas con el aquila imperial, y los neumáticos emitieron el susurro de cuando se circula sobre grava bien rastrillada mientras avanzábamos por un paseo largo y curvo iluminado por vacilantes antorchas. Detrás de nosotros venía el camión con nuestra guardia de honor que, sin duda, estaría produciendo estragos con sus neumáticos para trabajos pesados. Los soldados apreciaban la espléndida vista desde la parte trasera abierta mientras señalaban y charlaban. Más allá de las luces de las antorchas se veía un gran prado bien cuidado, salpicado de arbustos y fuentes ornamentales. Por hábito, una parte de mí se dedicaba a estudiar la mejor manera de usarlos como cobertura.
Un respingo audible de Kasteen me dio a entender que por su ventanilla ya podía ver el palacio, y un momento después, superada la curva de la avenida de acceso, yo también pude verlo.
—No está mal la choza —dije con estudiada displicencia. Kasteen recuperó la compostura, borrando la expresión de asombro de su rostro.
—Me recuerda a un burdel que solíamos visitar cuando yo era cadete —comentó, decidida a imitar mi aparente indiferencia. Sonreí.
—Bien —dije—. Recuerde que somos soldados. No nos dejamos impresionar por este tipo de cosas.
—En absoluto —coincidió, alisando su chaqueta innecesariamente.
Era un edificio excesivo para no dejarse impresionar por él. Debía de medir más de un kilómetro de uno a otro extremo, aunque, por supuesto, gran parte de la superficie estaría dedicada a patios y jardines interiores ocultos detrás de las paredes exteriores. De todas las superficies brotaban, como si fuera acné, contrafuertes y almenas llenos de esculturas que recordaban a gobernadores anteriores y a otros notables de la comunidad cuyos nombres ya nadie recordaba, y enormes superficies habían sido doradas y reflejaban las luces de fuera de una manera que habría resultado profética si hubiéramos estado enterados. Sin embargo, en ese momento sólo me pareció uno de los montones de piedra más vulgares que hubiera visto jamás.
Jurgen paró junto a la entrada principal, al final de una alfombra roja, con tanta pericia como un piloto de lanzadera ingresando en una dársena de atraque. Un momento después llegó el camión, y nuestra guardia de honor saltó a tierra, desplegándose un escuadrón completo, cinco parejas de soldados que se colocaron unos frente a otros, a uno y otro lado de la alfombra, con los rifles láser al hombro.
—¿Coronel? —Le ofrecí mi brazo a Kasteen mientras un lacayo vestido como una tarta de bodas se apresuraba a abrirnos la puerta.
—Gracias, comisario. —Cuando salimos, me detuve un momento para intercambiar una palabra con Jurgen.
—¿Alguna otra orden, señor?
Negué con la cabeza.
—Sólo busque un lugar donde aparcar y consígase algo de comer —dije. En realidad podría haber hecho que mi asistente nos acompañara, pero la idea de que Jurgen se mezclase con la crema de la aristocracia gravalaxiana me resultaba demasiado estrafalaria. Me volví hacia el suboficial a cargo de la guardia de honor, un tal sargento Lustig, y di un toquecito al microtransmisor que me había introducido en la oreja—. Usted también —añadí—. Póngase cómodo mientras nos espera. Ya le avisaré cuando estemos dispuestos para marcharnos.
—Sí, señor. —Un esbozo de sonrisa rondó por su ancha cara antes de que volviera a restablecerse la disciplina. Entonces inhaló con fuerza—. ¡Escuadrón… Aten… ción! —ladró, y todos respondieron con precisión de un nanosegundo. No era sorprendente que se hubieran ganado la ración extra de bebida esta semana, pensé. El choque sincronizado de los talones hizo que se volvieran hacia nosotros todas las cabezas circundantes, representantes de la nobleza menor del lugar. Todos quedaron poderosamente impresionados, sobre todo los chóferes.
—Creo que hemos causado impresión —murmuró Kasteen mientras llegábamos a las elaboradas puertas de entrada.
—De eso se trataba —confirmé.
Dentro, todo era como yo lo había previsto, el tipo de vulgar ostentación que muchos acaudalados piensan que es de buen gusto, con profusión de cristal y dorados y llamativos tapices de batallas históricas y de primarcas pagados de sí mismos por doquier, lo que daba al lugar el aspecto de los almacenes de unos piratas. El techo de altos arcos estaba soportado por columnas artísticamente talladas imitando la corteza de algunas especies arbóreas locales, y se me hundieron los pies en la alfombra como si los hubiera metido en una ciénaga. Me llevó un momento darme cuenta de que la trama formaba un enorme retrato, tal vez del propio gobernador, si se la miraba desde lo alto de la escalera, y noté divertido que alguien había dejado caer un canapé que parecía un moco colgando de la nariz. No sé si habría sido un verdadero accidente o el acto de un sirviente disgustado. Kasteen frunció los labios al captar plenamente la opulencia del lugar.
—Lo retiro —dijo en voz baja—. Un burdel seguramente estaría decorado con más gusto. —Reprimí una sonrisa mientras otro lacayo nos precedía para presentarnos.
—El comisario Ciaphas Cain —anunció—, y la coronel Regina Kasteen. —Lo que por fin dejó bien claro quiénes éramos. Era harto evidente quién era el individuo de aspecto enfermizo sentado en una alta plataforma al otro extremo del salón. Yo había conocido a unos cuantos gobernadores planetarios en mi época, y todos ellos tenían una tendencia a la imbecilidad innata[16], pero este ejemplar parecía digno de llevarse la palma. En cierto modo, se las ingeniaba para parecer subalimentado y fofo al mismo tiempo, y su piel tenía la palidez de un pescado. Los ojos acuosos no tenían un color definido y nos miraban por debajo de un flequillo de pelo gris y ralo.
—Gobernador Grice —saludé con una reverencia formal—. Es un placer.
—Al contrario —respondió con una voz un poco temblorosa—. El placer es todo mío. —Bueno, en ese sentido tenía razón, aunque a mí ni siquiera me miró. Se puso de pie y saludó a Kasteen con una reverencia—. Nos honra con su presencia, coronel.
Vaya, esto era una nueva experiencia, quedar eclipsado por una chiquilla, pero supongo que de haberla conocido, lo habrían entendido. Era impresionante para quienes admiren a las pelirrojas, y supongo que el viejo tonto no tenía oportunidades de ver muchas. De todos modos, me dio ocasión de desaparecer del cuadro y dedicarme a buscar algo de diversión, lo que hice con la mayor prontitud.
Como tenía por costumbre, me di un buen paseo con los ojos y los oídos bien abiertos, ya que nunca se sabe de dónde pueden salir retazos de información útil, aunque lo que buscaba realmente era entretenimiento. Una mujer joven estaba de pie en una plataforma en un extremo del salón, rodeada de músicos que sonaban casi tan bien como la banda de nuestro regimiento, pero la verdad que podrían haber estado tocando tambores de guerra orcos, porque lo único que me importaba era su voz: era extraordinaria. Estaba cantando viejos clásicos sentimentales como La noche antes de que te fueras y El amor que tuvimos, e incluso un viejo cínico como yo era capaz de apreciar la emoción que ponía en ellas y sentir que, sólo por esta vez, las trilladas palabras sonaban como si fueran verdaderas. Fragmentos de su voz profunda de contralto llegaban hasta mí, estuviera donde estuviese, abriéndose camino entre las habladurías y las charlas insustanciales, y no podía evitar que mis ojos la buscaran cada vez que la multitud se abría dejando un hueco que me permitiera verla.
Y la verdad es que lo que veía bien valía la pena. Era alta y esbelta, con una cabellera de un tono rubio que jamás había visto ni he vuelto a ver que le llegaba hasta los hombros y enmarcaba un rostro que me dejaba sin aliento. Sus ojos eran de un azul desvaído, como un horizonte lejano, y tenía la impresión de que me traspasaban cada vez que miraba en mi dirección. Llevaba un vestido del mismo color que sus ojos, casi exactamente el mismo color, que se pegaba a su figura como la niebla.
Vaya, jamás he creído en tonterías sentimentales como el amor a primera vista, pero soy totalmente sincero cuando digo, incluso ahora, después de casi un siglo, que puedo cerrar los ojos e imaginarla como era entonces y oír esas canciones como si estuviera todavía en la misma habitación.
Sin embargo, yo no estaba allí para escuchar a cantantes de cabaret, por encantadoras que fueran, de modo que hice todo lo posible por mezclarme con la gente y captar todas las habladurías que pudieran ayudarnos a combatir a los tau cuando llegara la ocasión y, en la medida de lo posible, mantenerme a mí al margen.
—De modo que es usted el famoso comisario Cain —dijo alguien ofreciéndome una bebida fresca. La cogí automáticamente y me volví un poco para usar la mano buena y que se viera bien mi cabestrillo. Me encontré con un tipo de rostro estrecho vestido con una túnica lujosa pero lucida con modestia que definitivamente lo delataba como diplomático. Echó una mirada al cabestrillo—. Tengo entendido que estuvo a punto de adelantar el comienzo de la guerra.
—No por gusto, se lo aseguro —le respondí—, sólo por defender a un oficial que carece del autocontrol necesario para pasar por alto un acto de sedición.
—Ya veo. —Me miró con los ojos entrecerrados, tratando de evaluarme. Yo mantuve una expresión neutral—. Supongo que su autocontrol es un poco más fuerte.
—Por el momento —repliqué, escogiendo las palabras con cuidado—, todavía estamos en paz con los tau. Debo reconocer que aquí la situación interna es un poco inquietante, pero a menos que se ordene la intervención de la Guardia, eso sólo compete a los Arbites, a la FDP y a su excelencia. —Señalé con la cabeza a Grice, que estaba escuchando con el máximo interés la explicación que le daba Kasteen sobre la mejor manera de destripar a un termagant, aunque su corte de sicofantes estaba empezando a ponerse un poco verde en torno a las branquias—. No soy contrario a luchar si tengo que hacerlo, pero es una decisión que deben tomar cabezas más sabias que la mía.
—Entiendo —dijo, y me alargó una mano para que se la estrechara. Después de un momento de titubeo, más por desconcertarlo que por otra cosa, pasé el vaso a mi otra mano y acepté su oferta—. Erasmus Donali, emisario imperial.
—Ya lo suponía. —Sonreí a mi vez—. Tiene usted todo el aspecto de un diplomático.
—Mientras que usted tiene un aspecto excepcional para un soldado. —Donali dio un sorbo a su bebida y yo lo imité. Era una buena cosecha—. La mayoría de ellos no pueden esperar a que empiecen los tiros.
—Son la Guardia Imperial —dije—. Viven para luchar por el Emperador. Yo soy un comisario y se supone que debo tener una visión más amplia.
—¿Y eso incluye evitar el combate? Me sorprende usted.
—Como he dicho antes —afirmé—, ésa no es una decisión que me corresponda a mí tomar, pero si personas como usted pueden solucionar el conflicto mediante negociaciones y mantienen vivos a los soldados que habrían de morir para que combatan a otro enemigo determinando así la suerte en una batalla más importante, considero que están ustedes sirviendo a los mejores intereses del Imperio. —Y, de paso, me permiten conservar el pellejo, que es lo más importante para mí.
Donali pareció sorprendido y también un poco complacido.
—Ya veo que su fama es más que justificada —declaró—. Espero responder a sus expectativas, pero puede que no sea fácil.
No era eso lo que yo quería oír, pueden estar seguros, pero me encogí de hombros y tomé otro sorbo de mi bebida.
—Emperador mediante —solté, una frase que le había copiado a Jurgen en nuestra larga relación. Por supuesto, cuando él la dice la interpreta al pie de la letra; para mí no es más que el equivalente verbal de un encogimiento de hombros. Realmente, jamás me he creído que Su Divina Majestad pueda perder tiempo evitando que toda la galaxia se vaya al diablo para velar por mis intereses o los de cualquier otro, que tanto da, y por eso soy tan diligente en el cumplimiento de mi propio trabajo—. Supongo que la dificultad reside en el apoyo público que tienen los tau en determinados distritos.
—Exacto —reconoció mi nuevo amigo asintiendo con aire sombrío—. De lo que puede dar las gracias a ese imbécil que está ahí hablando con su coronel. —Señaló a Grice con un movimiento de cabeza—. Estaba tan absorto contando los sobornos recibidos de otros como él… —otra inclinación de cabeza hacia el otro extremo del salón— que ni siquiera se dio cuenta de que su planeta se le iba de debajo de los pies.
Me volví a mirar en la dirección que había señalado: un individuo cadavérico, de nariz de halcón, vestido con unas calzas escarlatas nada discretas y un tabardo color burdeos, estaba disertando ante un grupo de la aristocracia local. A su lado había un par de sirvientes de librea que miraban en derredor tan cómodos como un orco en traje de noche. Guardaespaldas mercenarios, y sé de lo que hablo. Cerca de él había un escriba que tomaba notas.
—Uno de los comerciantes independientes de los que tanto hemos oído hablar —aventuré. Donali se encogió de hombros.
—Eso dice, pero aquí nadie es exactamente lo que parece, comisario. De eso puede estar seguro.
Bueno, en eso había dado en el clavo por lo que a mí respecta. De modo que intercambié unas cuantas palabras más sin trascendencia y seguí paseando.
Tras unas cuantas conversaciones con dignatarios locales cuyos nombres no se me quedaron grabados, mi copa necesitaba que la volvieran a llenar. Me dirigí a la mesa que había al otro lado del salón donde había expuesta toda una serie de suculentas delicatessen. Por el camino observé que Kasteen había conseguido desembarazarse del gobernador y estaba deambulando por el salón como si hubiera frecuentado la alta sociedad desde que aprendió a caminar. El aire de confianza que irradiaba ahora era notable, especialmente si se comparaba con su anterior nerviosismo, pero la capacidad para mostrarse calmada y controlada en cualquier circunstancia es una cualidad vital para un líder, y por lo que sé, ella la practicaba de forma tan descarada como yo. Realmente daba la impresión de que se lo estaba pasando bien, y le dediqué un alegre saludo cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ella respondió con una sonrisa deslumbrante y se dio la vuelta dirigiéndose hacia la pista de baile con un par de petimetres aristócratas a remolque.
—Da la impresión de que se ha quedado sin pareja —dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta y me encontré hundiéndome en las profundidades de los grandes ojos azules de la cantante a la que había estado observando antes. Me pasó algo que casi nunca me sucede: por un momento me quedé sin saber qué decir. Ella estaba sonriendo, con un plato de canapés en la mano.
—Es…, bueno, sólo es una colega —dije—. Una oficial de mi regimiento. No hay nada entre nosotros. Eso va contra el reglamento, además. Y de todos modos, no…
Se echó a reír con una risita cálida, atrevida, que me produjo el mismo efecto que el amasec, y me di cuenta de que estaba tratando de hacerme hablar.
—Lo sé —dijo—. No hay tiempo para romances en la Guardia Imperial. Debe de ser difícil de sobrellevar.
—Tenemos nuestros deberes para con el Emperador —me defendí—. Para un soldado debe bastar con eso. —Es el tipo de cosas que suelo decir, y la mayoría de los civiles se lo traga, pero mi bella cantante me miraba burlona, con la sombra de una sonrisa en una de las comisuras de su boca, y de repente tuve la sensación de que podía ver a través de mí hasta el centro del engaño y del egoísmo que suelo mantener oculto al mundo. Era una sensación inquietante.
—Puede que para algunos, pero yo creo que en usted hay algo oculto. —Cogió una botella de la mesa más próxima con su mano libre y me llenó la copa.
—Todo el mundo oculta algo —repliqué, más que nada para desviar la conversación. Volvió a sonreír.
—Eso es muy astuto, comisario. —Extendió una mano, delicada y fría al tacto, cuyo dedo corazón lucía un anillo grande y finamente trabajado, de factura inusual. Era evidente que tenía muchísimo éxito en su profesión, o que tenía, al menos, a un admirador muy rico. Habría apostado por ambas cosas. Le besé la mano formalmente, como exigía la etiqueta y, para mi sorpresa, volvió a reírse.
—Caballero además de oficial. Está usted lleno de sorpresas. —Me desconcertó dejando caer una cortesía, a semejanza de las bovinas debutantes que nos rodeaban, con un destello de engaño en sus ojos deslumbrantes—. Dicho sea de paso, soy Amberley Vail y canto un poco.
—Lo sé —dije—, y además lo hace muy bien. —Agradeció el cumplido con una leve inclinación de cabeza. Yo le hice una reverencia formal, entrando en el juego—. Ciaphas Cain —me presenté— a su servicio, agregado actualmente al 597.º de Valhallan. —Los ojos se le desorbitaron un poco al oír mi presentación.
—He oído hablar de usted —dijo, un poco azorada—. ¿No combatió usted contra los genestealers en Keffia? —Claro que lo había hecho, si por combatir se entiende andar por ahí bebiendo recafeinado mientras la unidad de artillería con la que iba tiraba bombas sobre las mayores concentraciones de genestealers que podíamos encontrar a kilómetros de distancia. Yo había estado presente, por así decirlo, y se me adjudicó gran parte del mérito, más por suerte que por buen juicio. Fue uno de los primeros incidentes que sentaron las bases de mi inmerecida fama de héroe, pero mis desventuras a partir de entonces habían eclipsado lo que la mayor parte de la galaxia todavía consideraba un incidente de poca monta en un agrimundo perdido.
—No lo hice solo —dije, adoptando la pose de héroe modesto que no me costaba ningún trabajo—. En aquel momento había una flota de combate imperial en órbita.
—Y dos divisiones completas de la Guardia Imperial en el planeta. —Volvió a reír al ver mi expresión atónita—. Tengo parientes en Skandaburg[17]. Todavía se habla de usted por allí.
—No veo por qué —dije—. Me limité a hacer mi trabajo.
—Por supuesto —asintió Amberley, y volví a tener la sensación de que no la había engañado en ningún momento—. Usted es un comisario imperial. El deber ante todo, ¿no?
—Por supuesto —afirmé—. Y ahora mismo creo que es mi deber pedirle que baile conmigo. —Era un intento transparente de cambiar de tema y esperaba que ella lo atribuyera a azoramiento provocado por mi modestia, y casi esperaba que me rechazara. Sin embargo, sonrió, dejó su plato de delicatessen a medio comer y se apoyó en mi brazo sano.
—Me encantaría —respondió—. Dispongo de algunos minutos antes de mi segunda actuación.
Fue así que nos deslizamos por la pista de baile y pasé unos minutos muy agradables con su cabeza apoyada en mi hombro mientras girábamos al ritmo de un viejo vals cuyo nombre nunca recuerdo. Vi pasar a Kasteen por allí un par de veces, seguida en cada ocasión por un galán diferente, y me miró enarcando una ceja como advertencia previa contra alguna broma cruel en el camino de vuelta al recinto, pero en ese momento tenía la cabeza muy lejos de aquello.
En un momento dado, Amberley se apartó, a mi entender con desgana, a menos que me dejara engañar por mis secretos deseos, y empezó a dirigirse hacia el escenario. Caminé a su lado, hablando de cosas intrascendentes, simplemente para prolongar un interludio agradable en lo que, por lo demás, prometía ser una velada de lo más aburrida, y fue entonces cuando observé que estaba teniendo lugar una acalorada discusión entre Grice y el comerciante independiente de cara de halcón.
—¿Sabe usted quién es ése? —pregunté, sin esperar realmente una respuesta. Sin embargo, parecía que mi compañera estaba muy bien enterada de los entresijos de la política gravalaxiana. Supuse que era una de las ventajas de actuar para la aristocracia. El caso es que asintió y pareció sorprendida.
—Su nombre es Orelius. Un comerciante independiente de aquí que se encarga de tratar con los tau, al menos eso dice. —Dio la explicación con el mismo tono de escepticismo que había empleado Donali, y por algún motivo recordé las fantasías de espionaje de Divas durante aquella noche pasada en el Ala del Águila.
—¿Por qué lo dice? —pregunté. Amberley se encogió de hombros.
—Los tau llevan más de un siglo tratando con los mismo comerciantes. Orelius llegó de no se sabe dónde hace uno o dos meses, y trató de entablar negociaciones con ellos a través de Grice. Puede que sea una simple coincidencia, pero… —Otro encogimiento de hombros hizo que el vestido se deslizara de sus esbeltos hombros.
—¿Por qué ahora que la situación política amenaza con desestabilizarse? —pregunté. Ella asintió con la cabeza.
—Parece un poco insólito.
—Puede que espere sacar ventaja de la confusión para conseguir mejores condiciones —aventuré. Mientras observábamos, Orelius se dio media vuelta y se marchó seguido por sus guardaespaldas. Grice estaba pálido y sudoroso, todavía más que de costumbre, y extendió la mano temblorosa para coger una copa de la bandeja que sostenía un sirviente—. Sea como sea, ha dejado temblando a nuestro ilustre gobernador.
—¿De veras? —Amberley miraba cómo se iba—. Eso parece un poco presuntuoso incluso para un comerciante independiente.
—Si realmente es lo que es —dije sin pensar. Los insondables ojos azules se volvieron hacia mí.
—¿Y qué otra cosa podría ser?
—Un inquisidor —manifesté, y mientras lo decía la idea iba arraigando más firmemente. Amberley abrió mucho los ojos.
—¿Un inquisidor? ¿Aquí? —Su voz sonó algo trémula, como si la enormidad de la idea fuera tal que no pudiera concebirla—. ¿Qué le hace pensar eso?
Las ganas de impresionarla eran casi irresistibles, debo confesarlo, y si supieran ustedes lo fascinante que era, sé que hubieran sentido lo mismo. Me puse, pues, en mi papel de comisario.
—Sólo puedo decir —le confesé bajando la voz para añadir dramatismo a la situación— que he oído de una fuente militar de toda solvencia —lo cual, como comprenderán, sonaba mejor que «de un idiota borracho»— que hay agentes de la Inquisición actuando en Gravalax.
—Seguro que no. —Negó con la cabeza y sus mechones rubios se agitaron en un torbellino—. Y aunque los hubiera, ¿por qué sospechar de Orelius?
—Bueno, basta con mirarlo —apunté—. Todo el mundo sabe que los inquisidores infiltrados se suelen disfrazar de comerciantes independientes[18]. Es la manera más fácil de viajar de incógnito con la multitud de gorrones a los que parecen atraer.
—Podría estar en lo cierto —aceptó ella con un delicado estremecimiento—, pero no es de nuestra incumbencia.
Estaba totalmente de acuerdo, por supuesto, pero no es eso lo que mi heroica reputación lleva a la gente a esperar de mí, de modo que adopté mi expresión más seria y dije:
—La seguridad del Imperio es de la incumbencia de todos los leales súbditos de Su Majestad. —Bueno, eso también es cierto, aunque me deja a mí al margen, cosa que nadie tiene por qué saber. Amberley asintió con gesto sombrío y se dirigió al escenario. Yo la miré marcharse maldiciéndome por ser tan idiota como para poner demasiado énfasis en la cuestión.
Como ustedes imaginarán, el resto de la noche no prometía nada emocionante, de modo que volví a la comida y la bebida. Las raciones que nos daban en el cuartel eran adecuadas, pero no iba a desperdiciar la oportunidad de saborear algunas exquisiteces que tenía al alcance de la mano, además, desde allí se podía disfrutar de la actuación de Amberley. Por otra parte —y eso lo había aprendido en incontables situaciones similares—, era el mejor lugar para recoger habladurías, ya que todos se pasaban por allí en un momento u otro.
Fue así como conocí a Orelius, sin tener la menor idea de los problemas que me acarrearía esa inocente conversación.
Supongo que la culpa la tuvo el cabestrillo. En su momento me había parecido una buena idea, pero aquella maldita cosa se convertía en un engorro cada vez que intentaba llenar un plato, pues se metía por el medio y me impedía alcanzar las pastas de palovino que estaban en el otro extremo de la mesa. Si pasaba el plato a la mano izquierda, volverme me resultaba difícil y mi centro de gravedad se desplazaba, de modo que tampoco podía alcanzarlo. Estaba tratando de encontrar una manera de llegar a ellos cuando un brazo delgado se cruzó en mi camino y levantó el plato.
—Permítame —se ofreció una voz seca y cultivada. Puso un par de delicatessen en mi plato y me encontré dirigiéndome al hombre al que había tomado por un agente de la Inquisición. Era ridículo, por supuesto, pero de todos modos…
—Gracias, señor Orelius —dije—, es usted muy amable.
—¿Nos conocemos? —Su mirada era escrutadora. Sus pupilas casi negras eran inquietantemente penetrantes y aumentaban su parecido con un ave de presa.
—Su reputación lo precede —afirmé sin ningún énfasis especial, dejando que lo interpretara como quisiera. No me importa admitir que estaba menos relajado de lo que trataba de aparentar. Si realmente era un inquisidor, lo más probable es que fuera también un psíquico y supiera lo que yo era realmente, pero ya había conocido a muchos de estos que leían la mente y sabía que no eran tan formidables como pensaba la gente en general. La mayoría de ellos sólo puede leer pensamientos superficiales, y yo estaba tan acostumbrado a simular que lo hacía sin siquiera tener conciencia de ello.
—Eso seguro. —Él también era ducho en este juego, una habilidad esencial tanto si su profesión era la que aparentaba como la que yo había supuesto.
—Parece gozar usted de la confianza de su excelencia —dije, y eso hizo aparecer en su rostro el primer atisbo de emoción. Parecía que había atravesado sus defensas.
—Así es. Por desgracia, parece que su excelencia ha perdido el seso. —Se sirvió también él un pastelillo—. La indecisión lo tiene paralizado.
—¿Indecisión respecto de qué? —pregunté con aire inocente.
—Respecto de lo que le conviene, y a su pueblo, por supuesto. —Orelius mordió el pastelillo como si fuera la yugular de Grice—. A menos que empiece a mostrar dotes de liderazgo, habrá un baño de sangre y fuego. Pero todo lo que hace es quedarse ahí sentado y vacilar, y esperar que todo se solucione.
—Entonces, es de esperar que recupere el sentido cuanto antes —apunté. Sus ojos penetrantes volvieron a atravesarme.
—Así es —repuso con flema—. Por el bien de todos. —Esbozó una sonrisa totalmente falta de calidez—. Que el Emperador sea con usted, comisario Cain. —La sorpresa debió de haberse reflejado en mi cara porque la sonrisa se hizo un poco más ancha—. Su reputación también lo precede a usted.
Dicho esto, se fue dejándome lleno de curiosidad.
No tuve mucho tiempo para indagar en la causa de mi inquietud porque el lacayo que había anunciado nuestra llegada había regresado y parecía un poco nervioso. Había anunciado a numerosos huéspedes después de que Kasteen y yo hiciéramos nuestra entrada, pero estaba claro que esta vez esperaba que se lo escuchase. Golpeó con un bastón el reluciente suelo de madera y el parloteo fue cesando gradualmente. Amberley se interrumpió en mitad de una canción, lo cual fue una verdadera lástima. El pecho del lacayo se hinchó al sentirse importante.
—Excelencia. Damas y caballeros, Oran Shui’sassai, embajador de los tau.
Y por primera vez desde mi llegada a Gravalax, me encontré cara a cara con el enemigo.