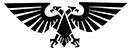
UNO
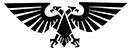
UNO
No sé qué efecto tienen sobre el enemigo, pero, por el Emperador, que a mí me dan miedo.
General KARIS,
de los valhallanos bajo su mando
Una de las primeras cosas que se aprenden siendo comisario es que la gente nunca se alegra de verlo a uno. Esto ya no es así por lo que a mí respecta, por supuesto, ahora que mi gloriosa e inmerecida reputación me precede a dondequiera que vaya. Una buena regla empírica en mis tiempos de juventud, pero nunca antes me había encontrado frente a frente con la muerte ante la mirada de los soldados a los que se suponía que debía inculcar lealtad al Emperador. En mis comienzos, como secuaz ocasionalmente leal de Su Gloriosa Majestad, me había enfrentado —o, para ser más preciso, había huido de ellos despavorido y dando voces— a orcos, necrones, tiránidos y a una hueste demoníaca seriamente mutilada, para escoger sólo algunos de los puntos culminantes de mi ignominiosa carrera. Pero encontrarme en aquel comedor de tropa a punto de ser desmembrado por miembros de la Guardia amotinados, fue una experiencia única que, la verdad, no tengo el menor deseo de repetir.
Tendría que haberme dado cuenta de la gravedad de la situación al ver que el oficial al mando de mi nuevo regimiento me recibía con una verdadera sonrisa en cuanto puse un pie fuera de la lanzadera. A esas alturas ya no me faltaban motivos para temerme lo peor, por supuesto, pero me había quedado sin alternativas. Por paradójico que pueda parecer, aceptar este destino miserable me había parecido, inquietantemente, la mejor opción que tenía para mantener intacto mi pellejo.
El problema, por supuesto, era mi inmerecida fama de héroe, que por entonces había alcanzado proporciones tan grotescas que el Comisariado reparó en mí y decidió que se estaba desaprovechando mi talento en la unidad de artillería que yo había elegido como el destino más seguro para cumplir toda una vida de servicio al Emperador, situada como estaba a una gran distancia de lo más encarnizado del combate. Fue así que me vi arrancado de una posición de relativo anonimato y destinado directamente al cuartel general de la brigada.
En un primer momento aquello no había pintado demasiado mal, ya que poco más tenía que hacer que revisar archivos de datos y organizar algún que otro escuadrón de tiro, lo que se me daba bastante bien. Pero el problema de que todos piensen que eres un héroe es que tienden a suponer que te gusta encontrarte en peligro mortal y desviarte de su camino para brindarles algo de eso. En la media docena de años transcurridos desde mi llegada, había sido destacado temporalmente a unidades destinadas, entre otras cosas, a asaltar posiciones fijas, despejar algún armatoste espacial y realizar reconocimiento muy por detrás de las líneas enemigas. Y cada vez que regresaba vivo, debido en no escasa medida a mi habilidad natural para ponerme a cubierto y esperar a que cesara el ruido, el estado mayor me daba una palmadita en la espalda, me hacía algún comentario elogioso y trataba de encontrar una manera todavía más creativa para exponerme a que me mataran.
Era evidente que algo había que hacer, y rápido, antes de que la suerte me abandonara. Así pues, como tantas veces había hecho antes, dejé que mi reputación hiciera el trabajo por mí y solicité que me volvieran a trasladar a un regimiento. A cualquier regimiento. Por entonces no me importaba. Mi larga experiencia me había enseñado que las oportunidades de conservar la cabeza sobre los hombros eran muy superiores cuando podía cerrar filas con todos los oficiales que tenía a mi alrededor.
—La verdad es que no creo que esté hecho para el papeleo —le dije a modo de disculpa al enano con cara de comadreja de la oficina del general supremo. Él asintió comprensivamente y revisó con gran bambolla mi hoja de servicio.
—No puedo decir que me sorprenda —dijo con tono levemente nasal. Aunque procuraba parecer frío y compuesto, su expresión corporal dejaba claro su nerviosismo al encontrarse en presencia de una leyenda viva; al menos así me había llamado algún necio amigo de encasillar a la gente después del asedio de Perlia, y la etiqueta hizo fortuna. Lo siguiente de que tengo conciencia es de mi propia cara mirándome con expresión mordaz desde los carteles de reclutamiento de todo el sector, y no recuerdo haber podido tomarme con tranquilidad una taza de recafeinado sin encontrarme bajo las narices un papel para que le pusiera mi autógrafo—. No todos pueden con ello.
—Es una pena que no podamos tener todos su dedicación a la buena marcha del Imperio —dije. Me miró un momento con atención, preguntándose si le estaría tomando el pelo, cosa que, por supuesto, estaba haciendo, y decidió finalmente que sólo trataba de ser cortés. Decidí emplearme un poco más a fondo—. Pero me temo que he sido soldado demasiado tiempo como para tratar de cambiar de hábitos a estas alturas.
Por supuesto, eso entraba en el tipo de cosas que se esperaban de Cain, el héroe, y cara de comadreja se lo creyó a pies juntillas. Tomó mi solicitud de traslado como si fuera una reliquia de un santo canonizado.
—Me ocuparé personalmente —dijo haciendo prácticamente una reverencia mientras me acompañaba a la puerta.
* * *
Y fue así que aproximadamente un mes más tarde me encontré a bordo de una lanzadera acercándome a la bodega del Cólera Justa, una vieja y desvencijada nave de transporte de tropas como las hay a miles en el servicio imperial, en todas las cuales tengo la sensación de haber viajado en uno u otro momento a lo largo de los años. Una bocanada del olor familiar del aire de a bordo, viciado, reciclado, mezclado íntimamente con sudor rancio, aceite de motor y col cocida, inundó el compartimento del pasaje al abrirse las escotillas. Lo aspiré con fruición ya que venía a desplazar al otro olor, no menos familiar, del artillero Jurgen, mi asistente casi desde los comienzos de mi carrera como comisario, hacía casi veinte años.
De escasa estatura para ser un valhallano, Jurgen se las ingeniaba para parecer torpe y fuera de lugar a dondequiera que fuese, y en todo el tiempo que llevábamos juntos, no podía recordar una sola ocasión en la que hubiera llevado puesta una prenda que pareciera hecha para él. Aunque era de natural amigable, parecía encontrarse incómodo con la gente y, a su vez, la mayoría prefería evitar su compañía, una tendencia exacerbada, sin duda, por la permanente soriasis que sufría y por su olor corporal al que, con toda sinceridad, llevaba bastante tiempo acostumbrarse.
A pesar de todo, había demostrado ser un asistente capaz y valioso, lo que se debía en gran medida a su peculiar mentalidad. No era demasiado brillante, pero estaba ansioso por complacer y cumplir escrupulosamente las órdenes, con lo cual se había convertido en un conveniente parachoques entre mi persona y algunos de los aspectos más gravosos de mi función. Nunca cuestionaba nada de lo que yo dijera o hiciera, convencido aparentemente de que en cierto modo tenía que ser por bien del Imperio, lo cual, teniendo en cuenta las actividades ocasionalmente vergonzosas en las que era sabido que yo participaba, era mucho más de lo que es dado esperar de cualquier otro soldado. A pesar del tiempo transcurrido, a veces me sorprendo todavía echándolo de menos.
De modo que ahí estaba, pegado a mí, medio oculto tras el equipaje de ambos que se había ingeniado para reunir y sostener a pesar del peso, cuando los tacones de mis botas resonaron por primera vez en la rampa de descenso de la lanzadera. No puse ninguna objeción; la experiencia me había demostrado que era una buena idea para que la gente que no lo conocía de antes fuera haciéndolo progresivamente.
Me detuve un instante para conseguir un efecto teatral antes de adelantarme para acudir al encuentro del pequeño grupo de oficiales de la guardia reunidos para saludarme junto a las puertas del área de carga. Hice resonar mis botas sobre la superficie metálica para darme el aire más marcial y autoritario posible, efecto que quedó apenas deslucido por los chasquidos de la zona chamuscada de debajo de los motores de la lanzadera al enfriarse y el trote de Jurgen por detrás de mí.
—Bienvenido, comisario. Es un gran honor —dijo una mujer sorprendentemente joven, pelirroja y de ojos azules, que se adelantó haciendo un corto y decidido saludo con eficiencia propia de un desfile. Por un momento pensé que era un desaire que sólo estuvieran presentes los oficiales más jóvenes, luego identifiqué su rostro con la imagen de archivo de la pizarra de información resumida y le devolví el saludo.
—Coronel Kasteen —dije con una inclinación de cabeza. Aunque no tenía nada que oponer a que me adularan las jóvenes en circunstancias normales, el intento tan obvio de zalamería me pareció repugnante. Después observé con atención su expresión expectante y tuve la sensación de que estaba al borde de una escalera que no existía. Era absolutamente sincera. Que el Emperador me asista, realmente estaban contentos de verme. Las cosas por estos lugares debían de estar todavía peor de lo que había imaginado.
Sin embargo, aunque tenía cierto presentimiento, todavía estaba por descubrir lo mal que estaba todo. Una cosa era cierta, que sentía un cosquilleo en las palmas de la manos, síntoma inequívoco de que el aire estaba cargado de problemas, como la corriente estática que hay en la atmósfera antes de una tormenta, y aún había otra, y era que había roto con el hábito de toda una vida y había leído realmente y con atención el informe previo durante el tedioso viaje hasta reunirme con la nave.
Resumiendo, la moral en el 296.º/301.º de Valhalla había tocado fondo, y era evidente que la causa de todo ello era el título del regimiento. La combinación de regimientos con dotación insuficiente era práctica habitual en la Guardia Imperial, una forma sensata de consolidación después de haber sufrido bajas en combate para mantener las unidades plenamente operativas y que pudieran resultar útiles sobre el campo. Lo que no había sido tan sensato era la idea de sumar lo que había quedado de la 301.a, una unidad de asalto planetaria excepcional con mil quinientos años de convicción tradicional en su superioridad innata sobre todas las demás unidades de la Guardia, especialmente sobre las demás valhallanas, con el 296.º mando de guarnición de retaguardia que, para colmo de males, era uno de los pocos regimientos formados íntegramente por mujeres que se mantenía sobre aquella desolada bola de hielo. Y la guinda del pastel era que a Kasteen la habían puesto al mando en virtud de una antigüedad que superaba apenas en tres días a la de su subordinado inmediato, un hombre con mucha más experiencia en combate.
No es que a ninguno de ellos les faltara ahora, después de la batalla por Corania. Los tiránidos habían atacado sin advertencia, y todos los regimientos de la Guardia asentados en el planeta se habían visto obligados a oponer una feroz resistencia durante casi un año antes de que la flota y un par de capítulos de Astartes[1] hubieran llegado para cambiar el rumbo de la guerra. Por entonces, cada una de las unidades supervivientes había tenido por lo menos un cincuenta por ciento de bajas; algunas, muchas más, y los burócratas del Munitorum se habían puesto a la tarea de consolidar a los maltrechos supervivientes en unidades nuevamente operativas.
Al menos en los papeles. Nadie con experiencia militar práctica podría haber tenido tan poco seso como para pasar por alto los efectos morales de sus decisiones. Pero ya se sabe, así son los burócratas. Tal vez si a unos cuantos zánganos del Administratum les hubieran dado rifles láser y les hubieran hecho prestar servicio con los soldados durante uno o dos meses, se les habrían aclarado un poco las ideas, suponiendo que por algún milagro no les pegaran un tiro por la espalda el primer día, claro está.
Pero me estoy yendo por las ramas. Devolví el saludo a Kasteen y reparé mientras lo hacía en lo levemente descolorida que estaba la tela debajo de su insignia de grado donde habían estado los galones de capitán antes de su reciente e imprevista promoción a coronel. Quedaban muy pocos oficiales en ambos regimientos cuando los tiránidos acabaron con ellos, y tuvieron suerte. Por lo menos una de las unidades reconsolidadas estaba encabezada por un antiguo cabo, o al menos eso tengo entendido[2]. Por desgracia, ninguno de sus comisarios había sobrevivido, de modo que, gracias a mi poco oportuna solicitud de traslado, me había tocado a mí deshacer el entuerto. Vaya suerte.
—El mayor Broklaw, mi segundo —presentó Kasteen al hombre que estaba a su lado y cuya insignia era igualmente nueva. Se sonrojó imperceptiblemente, pero dio un paso adelante y me estrechó la mano con firmeza. Tenía unos ojos de color gris como el pedernal debajo del flequillo oscuro, y me apretó la mano con fuerza algo excesiva, tratando de medir la mía. Dos podían prestarse a ese juego, y yo tenía la ventaja de un par de dedos potenciados, de modo que le devolví el favor, sonriendo afablemente al ver cómo desaparecía el color de su cara.
—Mayor. —Lo solté antes de que resultara dañado algo más que su orgullo, y pasé al siguiente oficial de la fila. Kasteen había reunido a la mayor parte de su personal de mando, tal como mandaba el protocolo, pero estaba claro que a la mayor parte no le daba demasiada seguridad tenerme por allí. Sólo unos cuantos me miraron a los ojos, pero la leyenda de Cain el Héroe me había precedido, y los que sí me sostuvieron la mirada evidentemente esperaban que fuera capaz de enmendar la situación que todos sentían se les había escapado de control.
No sé qué pensarían los demás; tal vez sólo se sintieran aliviados al ver que no hablaba de fusilar a muchos de ellos ni de hacervenir a alguien competente. Por supuesto, de haber sido ésa una opción realista, podría haberla considerado, pero yo tenía una reputación no buscada de ser honesto y justo y tenía que mantenerla, de modo que eso era lo que había.
Terminadas las presentaciones me volví a Kasteen y señalé al vacilante montón de bolsas de viaje que había detrás de mí. La coronel abrió un poco más los ojos al atisbar la cara de Jurgen detrás de la barricada, pero supongo que a cualquiera que se hubiera enfrentado a los tiránidos esta experiencia lo habría dejado relativamente frío, de modo que rápidamente corrigió su expresión. Observé con regocijo bien disimulado que la mayoría de los oficiales reunidos contenían la respiración todo lo que podían.
—Mi asistente, artillero de primera Ferik Jurgen —dije. En realidad, había sólo una categoría de artilleros, pero suponía que ellos no lo sabrían, y la pequeña promoción oficiosa añadiría puntos al prestigio de ser el asistente de un comisario. Eso, a su vez, me beneficiaría a mí—. ¿Podrían asignarle un alojamiento?
—Por supuesto. —Se volvió a uno de los lugartenientes más jóvenes, una chica rubia de aspecto algo equino que parecía más apta para estar en una granja que vistiendo un uniforme, y le hizo una seña con la cabeza—. Sulla, haz que el oficial de intendencia se encargue de ello.
—Yo misma me encargaré —respondió, excediéndose un poco de lo que es habitual en un ansioso oficial joven—. Magil está haciendo todo lo que puede, pero todavía no domina totalmente el sistema. —Kasteen asintió sin convicción, desconocedora de que hubiera un problema, pero pude ver que la mandíbula de Broklaw asumía un gesto tenso y que la mayor parte de los hombres presentes a duras penas podían disimular su desagrado.
—Sulla era nuestro sargento a cargo de la intendencia hasta la última ronda de promociones —explicó Kasteen—. Conoce mejor que nadie los recursos de la nave.
—Estoy seguro de ello —dije diplomáticamente—. Y también estoy seguro de que tiene deberes más apremiantes que atender que encontrar una litera para Jurgen. Nosotros mismos nos pondremos en contacto con su sargento Magil, si no tiene nada que objetar.
—Nada en absoluto. —Kasteen pareció momentáneamente intrigada, pero pronto lo superó. Observé con el rabillo del ojo que Broklaw me miraba ahora con algo muy próximo al respeto. Bien, ya era algo, pero estaba bastante claro que iba a tener que trabajar duro para convertir a esta ralea dividida y desmoralizada en algo con visos de unidad de combate.
Bueno, al menos hasta cierto punto. Aunque distaban mucho de estar preparados para combatir a los enemigos del Emperador, sin duda estaban en buena forma para luchar los unos con los otros, como no tardaría en descubrir.
No he llegado a mi segundo siglo pasando por alto los pequeños presentimientos que a veces me asaltan impensadamente, como ese escozor en las palmas de las manos o la vocecita que a veces oigo dentro de la cabeza y que me dice que algo es demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, en mis primeros días a bordo del Cólera Justa no tuve necesidad alguna de esos sutiles avisos de mi subconsciente. La tensión que se respiraba en el aire de los corredores que nos habían asignado, como el ozono en las inmediaciones de una hueste demoníaca, casi hacía saltar chispas de los mamparos. Y no fui yo el único en notarlo. Ninguno de los demás regimientos a bordo se aventuraba por nuestra parte de la nave, ni para mantener contactos sociales ni por la tradición consagrada por el tiempo de gastar bromas a los miembros de otra unidad. Los prebostes navales patrullaban en grupos tensos y cautelosos. En la desesperación por conseguir un respiro, incluso llegué a hacer visitas de cortesía a los demás comisarios de a bordo, pero éstos no tenían nada de sociables; eran todos, sin excepción, hombres latosos y sin sentido del humor. En el caso de los más jóvenes, se sentían demasiado abrumados por mi reputación para ser una buena compañía, y la mayor parte de los de más edad tenían un resentimiento sordo por el que consideraban un joven advenedizo ávido de gloria. Pero, tediosos como eran estos interludios, antes de lo que pensaba habría de dar gracias por ellos.
El único punto luminoso era el capitán Parjita, que llevaba treinta años al mando de la nave y con el que simpaticé desde la primera cena que compartimos. Estoy seguro de que la primera vez que me invitó fue por imposición del protocolo, y quizá porque sentía curiosidad por ver qué aspecto tenía en persona el Héroe del Imperio, pero cuando íbamos todavía por el primer plato ya estábamos charlando como viejos amigos. Le conté unas cuantas mentiras escandalosas sobre mis aventuras pasadas y él me ofreció a cambio algunas anécdotas de su propia cosecha, y para cuando pasamos al amasec ya me sentía más relajado de lo que había estado en meses. En primer lugar, realmente comprendía los problemas que tenía con Kasteen y su gente.
—Tiene que restablecer la disciplina —me dijo innecesariamente—. Antes de que la podredumbre se extienda más. Haga fusilar a unos cuantos. Eso les aclarará las ideas.
Eso era fácil de decir, pero no tan fácil de llevar a la práctica. Es lo que hubieran hecho la mayor parte de los comisarios, es cierto, pero unir al regimiento por el terror y por el odio hacia su comandante tiene sus desventajas, especialmente si uno va a encontrarse en medio de un campo de batalla con estos individuos en un momento no muy lejano y todos estarán armados. Además, como ya he dicho, yo tenía una reputación que mantener, y buena parte de ella era hacer ver que realmente me importaban un bledo todos los soldados que tenía a mi mando. De modo que ésa, desgraciadamente, no era una opción.
Fue una de las veces en que volvía a mi alojamiento tras una de esas agradables veladas que me vi obligado a hacerlo, y, en cierto sentido, bien podría haber prescindido de ello.
* * *
Lo primero que me alertó fue el ruido, un murmullo creciente de voces proveniente de los corredores que llevaban a nuestra sección de la nave. Mi estado de ánimo agradablemente reflexivo, aumentado por el amasec de Parjita y por la victoria obtenida en el tablero de regicida, se evaporó en un instante. Conocía demasiado bien aquel sonido, y el retumbo a mis espaldas, sobre la cubierta, de las botas de un escuadrón de prebostes que marchaba a paso redoblado hacia el origen del tumulto bastones en ristre bastó para confirmarlo. Acomodé mi paso al suyo tras colocarme junto al jefe de la sección.
—Suena como un motín —dije. Debajo del casco sin adornos, la cabeza asintió.
—Así es, señor.
—¿Alguna idea sobre lo que lo originó? —No es que eso realmente me importara. El resentimiento sordo reinante entre los valhallanos era por sí mismo causa suficiente. Cualquier excusa habría servido. Si aquel hombre tenía la clave, jamás llegué a oírla. Cuando llegué a la puerta del comedor, una taza de cerámica con la insignia del 296.º regimiento se estrelló contra su casco.
—¡Por la sangre del Emperador! —La esquivé por reflejo y me refugié tras el mueble más próximo para evaluar la situación mientras los prebostes avanzaban por delante de mí golpeando con sus bastones a todo el que se les ponía por delante. La sala era una masa ondulante de hombres y mujeres rabiosos que intercambiaban puñetazos, puntapiés y golpes de todo tipo. Cualquier vestigio de disciplina se había ido al diablo. Ya había varios hombres en el suelo, sangrando y gritando mientras los combatientes que seguían activos los pisoteaban y las bajas no dejaban de aumentar.
Lo más encarnizado del combate se desarrollaba en el centro del salón, donde un grupo reducido de camorristas estaban empeñados en matarse los unos a los otros a menos que alguien interviniera. Para eso estaba la policía militar. Me refugié detrás de una mesa volcada, estudiando el panorama mientras le enviaba a Kasteen el informe de la situación por el microtransmisor y miraba a los prebostes que se iban abriendo camino esforzadamente. Me pareció que los dos que peleaban en el centro del grupo tenían sus fuerzas igualadas: un hombre de cabeza rapada, musculoso como un Catachán, que superaba en estatura a una mujer enjuta y fuerte que llevaba el cabello negro como ala de cuervo muy corto. Si él la aventajaba en fuerza, ella lo compensaba con su agilidad. Golpeaba y retrocedía poniéndose fuera del alcance del hombre, reduciendo la mayor parte de los ataques a golpes de refilón, lo cual era muy conveniente, ya que un golpe de lleno de aquellos puños como mazas podría haberle hundido las costillas. Vi cómo él giraba y le lanzaba una patada alta a la sien; ella trató de esquivarlo, y cayó cuan larga era al recibir el impacto del pie en la parte superior de la cabeza. Sin embargo, dio una voltereta y recuperó la posición erecta con un cuchillo de una de las mesas en la mano. Trató de alcanzarlo en el esternón, pero él la bloqueó y acabó con una roja cuchillada en el brazo derecho.
Ése fue, más o menos, el momento en que las cosas empezaron a ponerse feas. Los policías habían recorrido casi la mitad de la distancia que los separaba de donde estaban los dos alborotadores cuando los dos lados finalmente se dieron cuenta de que tenían un enemigo en común. Una mujer joven a la que le sangraba la nariz rota se vio apartada sin ceremonias del hombre a cuya entrepierna intentaba hacer llegar una patada y se volvió contra el policía que intentaba sujetarla. El golpe que le dio con el codo rebotó sin consecuencia en la armadura que le cubría el torso, pero el que anteriormente había sido su oponente saltó en su defensa armado con un plato roto, al que hizo describir un arco breve que alcanzó al preboste en la juntura del cuello, donde la protección era más débil. Saltó un chorro de sangre arterial que salpicó a todos los que estaban alrededor y el policía militar cayó de rodillas tratando de contener la hemorragia.
—¡Por las tripas del Emperador! —Empecé a desandar el camino hacia la puerta para esperar los refuerzos que Kasteen había prometido. Si es que no lo estaban ya antes, los amotinados estaban ahora sedientos de sangre, y cualquiera al que percibieran como un signo de autoridad se convertiría en una diana evidente. Ante mis ojos, ambas facciones se volvieron contra los prebostes, que, cogidos en medio, desaparecieron bajo un enjambre de cuerpos. Los soldados habían dejado de parecer humanos. Había visto a tiránidos actuar así ante lo que percibían como una amenaza, pero esto era aún peor. En un enjambre de tiránidos suele haber una finalidad e inteligencia detrás de todo lo que hacen, aunque resulta difícil recordar eso cuando una avalancha de quitina se le echa encima a uno con toda la intención de dejarlo convertido en carne para hamburguesa, pero era evidente que en este caso la inteligencia no funcionaba, sólo las puras ansias desatadas de derramar sangre. Maldita sea, he visto a fanáticos de Khornate con más autocontrol que el que esos miembros, supuestamente disciplinados, de la Guardia demostraban tener en aquel comedor.
Al menos, mientras estaban despedazando a los policías militares era poco probable que repararan en mí, de modo que fui avanzando como pude hacia la puerta, listo para ponerme al mando de los refuerzos en cuanto llegaran. Y lo habría conseguido si el jefe del escuadrón no hubiera salido a la superficie el tiempo suficiente como para gritar:
—¡Socorro, comisario!
Vaya. Estupendo. Todos los ojos que había en la sala se volvieron de repente hacia donde yo estaba. Creí ver mi rostro reflejado en todas las pupilas, rastreándome como lo habría hecho un auspex.
Me dije que si daba un solo paso más hacia aquella puerta era hombre muerto. Los tendría encima en cuestión de segundos. La única forma de sobrevivir era tomarlos por sorpresa. Di, pues, un paso adelante como si acabara de entrar en la sala.
—Tú —dije señalando al azar a un soldado—. Trae una escoba.
No sé qué esperarían que dijera, pero definitivamente no era eso. En el aire se mascaba una confusa expectación y durante un segundo reinó el silencio. Nadie se movió.
—Eso no fue una petición —dije, alzando un poco la voz y dando otro paso adelante—. Este comedor es un absoluto desastre, y de aquí no se va a marchar nadie hasta que todo quede limpio. —Mi bota resbaló en un charco de sangre que empezaba a coagularse—. Tú, tú y tú, id con él. Cubos y mopas. Aseguraos de traerlos en cantidad suficiente para limpiarlo todo.
Empezaron a reinar la confusión y la incertidumbre. Los soldados se miraban con nerviosismo. Empezaban a darse cuenta de que la situación se les había ido de las manos y de que eso tendría consecuencias. Los guardias a los que yo había señalado, dos de ellos mujeres, empezaron a dirigirse inquietos hacia la puerta.
—¡Rápido! —dije vociferando, con mi tono más autoritario.
Los soldados en cuestión salieron pitando, respondiendo a los arraigados patrones de disciplina.
Después de eso todo fue fácil; ahora que había afirmado mi autoridad, el resto fue rodado, y cuando Kasteen llegó arrastrando tras de sí a otro escuadrón de prebostes, yo ya había reunido a unos cuantos más para escoltar hasta la enfermería a los que estaban heridos o algo peor. Un número sorprendente de ellos aún podía andar, pero todavía había demasiados casos de camilla para mi gusto.
—Tengo entendido que se las arregló perfectamente —dijo a mi lado Kasteen con la cara pálida mientras examinaba los daños. Me encogí de hombros, sabedor por experiencia propia de que las bolas de nieve del reconocimiento crecen tanto más rápido cuanto menos lo desea uno.
—No lo bastante para algunas de estas pobres almas —dije.
—Lo más valiente que he visto en mi vida —dijo alguien a mis espaldas mientras uno de los policías militares heridos abandonaba el lugar apoyándose en un par de sus compañeros—. Permaneció allí, firme como una roca, haciendo frente a esos malditos… —Su voz se alejó, aumentando un poco más mi heroica reputación, que yo sabía que al día siguiente sería ya el tema de conversación de toda la nave.
—Tendrá que haber una investigación. —Kasteen parecía atónita, incapaz de asimilar del todo la enormidad de lo que había sucedido—. Tendremos que saber quién lo inició, qué sucedió…
—¿Quién tiene la culpa? —intervino Broklaw desde la puerta. Por la dirección de su mirada se veía claramente a quién consideraba responsable. Kasteen se sonrojó.
—No tengo duda de que descubriremos a los hombres responsables —dijo ella acentuando leve pero perceptiblemente el sustantivo. Broklaw no quiso entrar al trapo.
—Podemos dar las gracias al Emperador por tener aquí a un juez imparcial en el comisario —replicó con tono ecuánime—. Estoy seguro de que podemos confiar en él para averiguarlo todo.
Di gracias para mis adentros. Tenía razón. La forma en que solucionara aquello iba a determinar mi futuro dentro del regimiento. Y eso sin mencionar que otra vez tendría que luchar por mi vida, comenzando una larga y poco deseada asociación con los psicópatas[3] favoritos del Emperador y un encuentro con la mujer más fascinante que haya conocido jamás.