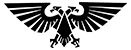
DOS
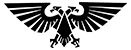
DOS
El aire congelado del exterior era peor de lo que podría haber imaginado, y había estado en bastantes mundos helados con anterioridad como para tener una idea bastante aproximada de lo que cabía esperar. De hecho, supongo, no debía de hacer más frío que en Valhalla, o en Nusquam Fundumentibus, pero había pasado bastante tiempo desde que había caminado por la nieve de cualquiera de ellos, y mis peores recuerdos de aquellas experiencias parecían haberse desvanecido. El viento cortante me devolvió la vida en el mismo momento en que pisé la rampa, a pesar de las capas de aislamiento extra que me había puesto antes de dejar mis habitaciones a bordo del Puro de Corazón.
Mientras bajaba tambaleándome por la rampa, que ya estaba peligrosamente resbaladiza por la fina capa de nieve que se había asentado sobre ella, sentí como si se me clavaran finas agujas de hielo en las sienes, sustituyendo lo que quedaba del dolor de cabeza resultante del impacto por uno mucho peor. Enterré el rostro en la bufanda que llevaba al cuello, teniendo buen cuidado de respirar a través de ella para que no se me congelaran los pulmones, pero aun así el aire me arañaba las vías respiratorias como si se tratara de emanaciones de ácido.
Una vasta llanura helada se extendía ante mis ojos, nublada por los copos de nieve que arrastraba el viento, lo cual reducía la visibilidad a unas pocas decenas de metros. Las ráfagas que soplaban de vez en cuando dejaban a la vista las bajas y grises murallas que formaban las montañas circundantes. Destacaban sobre el gris más claro del cielo, y un instante después me di cuenta de que lo que al principio había tomado por afloramientos de formas más o menos regulares, eran, en realidad, las torres y los tanques de almacenamiento de la refinería, que aún estaban demasiado lejos para verlos con claridad.
—Diecisiete heridos, de los cuales catorce pueden andar. —Sulla se plantó de un brinco frente a mí. El hilillo de sangre que le caía de la nariz se le había congelado. Saludó ansiosa—. Ocho de ellos son nuestros. —El resto serían de la primera sección, entonces. Asentí, ya que aún no me sentía capaz de hablar.
De todos modos habría sido un esfuerzo inútil, ya que un motor rugió detrás de nosotros al ponerse en marcha y el primero de nuestros Chimera descendió con gran estruendo por la rampa, llenando el aire con el ruido de su avance y con el olor acre del promethium quemado. Di gracias al Emperador por ello, pensando que al menos no tendría que recorrer a pie el difícil camino hacia la refinería. Sulla se percató de hacia dónde miraba.
—El teniente Voss está comprobando el estado de los vehículos en este momento. —Su homólogo levantó la vista desde un grupo de soldados que estaban cerca de la rampa, con una placa de datos en la mano, y saludó alegremente. No era ninguna sorpresa, ya que Voss solía estar alegre a menudo. Era evidente que estaba en su elemento, sonriendo ampliamente mientras las ruedas de oruga se hundían en la nieve y, bendito Emperador, todavía llevaba el capote desabrochado. Sentí que mi temperatura bajaba otros diez grados sólo con mirarlo.
—Hemos salido bastante bien parados —dijo con la voz distorsionada por el comunicador—. Sólo daños menores. Nada que no podamos arreglar.
—Debería resultar fácil —coincidió Sulla—. En un lugar como éste debe de haber muchos tecnosacerdotes.
—Quizá también puedan hacer algo con este montón de chatarra —dije con acritud, echando nieve con el pie a nuestro derrotado transporte y decidiendo arriesgarme a hablar a pesar del aire cortante que penetró en mis pulmones. Si ellos no podían, la pérdida de una de nuestras lanzaderas sería un duro golpe que retrasaría enormemente el despliegue de nuestras tropas, quizá hasta el punto de no poder estar totalmente preparados cuando llegaran los orcos.
—Al menos estamos en el lugar correcto —intervino Jurgen, materializándose junto a mi codo. Me quedé algo desconcertado al darme cuenta de que no había percibido su aproximación, como si algo funcionara mal de manera inexplicable. Entonces me di cuenta de que el frío había neutralizado su olor corporal de manera muy efectiva. O eso, o se me había congelado la nariz.
En cualquier caso, tenía razón. El piloto, a quien estaba comenzando a perdonar por haberme manchado las botas, había cumplido su palabra, tomando tierra sobre la plataforma de aterrizaje principal, después de todo. Sin haberse arriesgado demasiado, sin embargo. Había apuntado al borde exterior, dejándonos aproximadamente a un kilómetro, cubierto de nieve compacta y hielo, que nos tocaría recorrer para llegar al refugio de los depósitos de almacenamiento que había visto antes. La leve cicatriz de hielo derretido y vuelto a congelar que marcaba el lugar en el que habíamos rebotado y resbalado hasta detenernos ya estaba empezando a desaparecer bajo la nieve que se amontonaba.
—Parece más un muelle espacial que una plataforma de aterrizaje —comentó Sulla. Yo asentí, bastante impresionado con el tamaño de las cosas, pero decidido a no demostrarlo.
—Las lanzaderas de las naves cisterna tienen más de quinientos metros de longitud —dije, sacando a relucir un hecho digerido a medias de la ampliamente ignorada pantalla informativa[8]—. Y llegan a aterrizar hasta doce de una vez. —Sulla parecía bastante impresionada. Es cierto que pensar en un enjambre de lanzaderas, cuyo tamaño es aproximadamente la mitad del de la nave en la que habíamos venido, llenando el cielo sobre nuestras cabezas causaba cierta impresión (o me la habría causado si en ese momento no se me hubieran estado congelando las gónadas).
Sin embargo, en ese mismo instante desaparecieron de mi cabeza todos los pensamientos que pudiera tener al respecto, reemplazados por algo más urgente: un proyectil proveniente de un bólter que hizo impacto contra el casco de ceramita a menos de un metro de donde estábamos.
—¡Orcos! —gritó Sulla, y pensé que era algo innecesario dadas las circunstancias. Me volví rápidamente para mirar en la dirección hacia donde señalaba. Al menos tuvo el sentido común de hacerlo empuñando su pistola láser, y abrió fuego contra un pequeño grupo de pielesverdes que se acercaba con rapidez, caminando por la nieve con una ferocidad implacable.
—¿Acaso están locos? —chasqueó la voz de Voss en mi oído—. ¡Los superamos en número por lo menos de diez a uno!
Ese tipo de comportamiento me pareció estúpido hasta para los orcos, y ya estaba buscando desesperadamente la fuerza principal, que seguramente nos estaría rodeando, cuando de repente se me ocurrió la explicación. Yo era el único humano al que podían ver; los uniformes de camuflaje de los valhallanos hacían que se fundieran con el entorno, como era de esperar, y al ver mi uniforme de comisario, negro y granate, que hacía que yo destacara como una hembra de ogro en un concurso de belleza, no se molestaron en mirar si había alguien más. Di las gracias en silencio al Emperador por los copos de nieve que flotaban en el aire y que habían ocultado a los demás a su vista.
—¡Alto el fuego! —ordené con brusquedad al ver la oportunidad de una emboscada perfecta. Eché un rápido vistazo y observé que al menos tres escuadrones completos habían desembarcado. Estaban tumbados sobre la nieve, en la que habían hecho pequeños agujeros. Una táctica que, creía recordar, había funcionado bien con sus antecesores cuando una horda orca había sido tan temeraria como para atacar su mundo natal—. Atraigámoslos hacia aquí. —Era mucho mejor atacarlos de cerca que a distancia, ya que si no correríamos el riesgo de que algún superviviente escapara para informar de nuestra llegada al jefe de guerra.
—Buen plan —dijo Sulla, como si fuera materia de debate, y de repente me di cuenta de que era el único expuesto a un peligro inmediato.
No es que me preocupara en exceso la puntería de los orcos, pero incluso los pielesverdes acertaban alguna que otra vez, tal como probaba el que hubieran abatido nuestra lanzadera, así que me tiré al suelo de repente, levantando el brazo con dramatismo y lanzando un grito muy teatral. Fue una actuación que no habría podido engañar ni a un niño de cinco años, pero oí un grito triunfal proveniente del orco que iba en cabeza, que iba armado con lo que parecía un bólter bastante tosco. Los otros empezaron a protestar con gritos guturales, y pude oír lo suficiente para deducir que estaban discutiendo acerca de quién debía llevarse el mérito por haberme matado[9]. Si tuviera una moneda por cada vez que ha ocurrido eso…
—No disparen —transmití por la red de comunicadores. Por supuesto era casi innecesario, aquellos soldados sabían lo que debían hacer, pero no quería ningún fallo. Los orcos se acercaron como si tal cosa, corriendo aparentemente sin cansarse a pesar de lo traicionero del terreno y del viento cortante que le habría robado toda la fuerza a un hombre desprotegido en pocos segundos. Comencé una cuenta atrás de la distancia mentalmente. Doscientos metros, ciento cincuenta…
Cuanto más se acercaban, más detalles podía distinguir y menos quería ver. Había diez en total, y más o menos la mitad llevaban bólter como el que había visto antes. Los demás llevaban pesadas espadas de combate cuerpo a cuerpo y pistolas que tenían el mismo engañoso aspecto destartalado que los bólter. Había visto ejemplos suficientes en encuentros anteriores como para no caer en el engaño, sin embargo. Aunque parecían toscas, las armas de fuego funcionaban perfectamente, y eran bastante letales si llegaban a acertarle a alguien. Lo mismo sucedía con las hachas, que, con la potencia de los músculos de un orco tras ellas, eran capaces de atravesar incluso las armaduras de los Astartes.
Siguieron acercándose, discutiendo entre gruñidos, con los chalecos sin mangas decorados con toscos dibujos, lo cual decía muchas cosas acerca de su resistencia inhumana en un clima tan inhóspito. Me fijé con extrañeza en que todos iban vestidos igual, de gris oscuro, que se mezclaba mejor con el paisaje invernal que los colores más vivos que normalmente asociaba con los pielesverdes. Entonces me di cuenta de que el último orco del grupo no iba armado como los demás. Llevaba un arma de cañón de gran calibre colgando del hombro, oculta tras el cuerpo del orco en su mayor parte. No tenía ni idea de qué era, pero estaba bastante seguro de que no me iba a gustar la respuesta.
El misterio quedó resuelto segundos más tarde, cuando vieron el Chimera estacionado, que había permanecido oculto a su vista por la mole de la lanzadera derribada. Era evidente que pretendían saquearla, y estaban seguros en su arrogancia de que podrían asesinar a cualquier superviviente que la defendiera, por lo que la aparición repentina de un vehículo militar los dejó temporalmente descolocados. Tras un breve intercambio de gruñidos, durante los cuales el líder, a quien fui capaz de identificar con bastante certeza gracias a su hábito de hacer hincapié en las instrucciones con golpes en la cabeza (más o menos como uno de los tutores menos populares de la época en la que estuve en la schola progenium), señaló hacia el Chimera. El orco con el arma de gran calibre se la descolgó del hombro, revelando un tosco lanzamisiles. Al menos eso explicaba cómo habían conseguido dañar la lanzadera, aunque el disparo había sido muy afortunado. Antes de que pudiera hacer advertencia alguna, el orco disparó, y una línea de humo marcó la trayectoria del misil, que detonó unos pocos metros a la izquierda del Chimera.
Me di cuenta de que era inútil esperar que la tripulación retrasara su respuesta, ya que el siguiente disparo podría alcanzarlos. Efectivamente, el pesado bólter de la torreta giró para apuntar a los orcos. A su alrededor se elevaron ráfagas de nieve y hielo mientras los proyectiles explosivos detonaban con gran estruendo destrozando a un par de ellos, entre los que se hallaba, para gran alivio mío, el del lanzamisiles.
Fue entonces cuando pudimos ver qué es lo que hace a esas criaturas tan temibles en los campos de batalla. Al contrario que otros enemigos más sensatos, que se hubieran puesto a cubierto o se habrían retirado para reagruparse, aquellos salvajes sintieron la necesidad inexcusable de acercarse rápidamente para neutralizar la amenaza. Con un rugido que helaba la sangre avanzaron a la carrera como uno solo, cargando de cabeza contra una ráfaga de fuego abrasador.
Bueno, después de eso no cabía duda, especialmente después de que un pie maloliente no me pisara la cabeza por pocos centímetros, así que me puse de pie y di la orden general de abrir fuego a discreción. No creo que llegaran a saber qué fue lo que los golpeó: de repente se encontraron en medio del fuego concentrado de unas cuarenta pistolas láser, sin contar la ráfaga incesante de fuego de los bólter pesados, y tras unos pocos segundos no quedó gran cosa de ellos aparte de algunas manchas desagradables sobre la nieve. Sulla se acercó tranquilamente para inspeccionar aquel desastre, y escupió un trozo pequeño de hielo.
—Así que ésos eran orcos —dijo—. No parecen tan duros. —Me abstuve de darle la repuesta cortante que estaba a punto de salir de mis labios. Sería mejor que se sintiera confiada el mayor tiempo posible. Sabía por amarga experiencia que cuando la fuerza principal llegara al día siguiente sería otra historia.
—Para usted la primera sangre, entonces, comisario. —Kasteen me sonrió mientras se quitaba el grueso capuchón de piel. Sus rizos pelirrojos quedaron sueltos, y recorrió con la mirada la sala de conferencias que estaba en el corazón de la refinería.
La sonrisa le flaqueó un poco cuando su vista se detuvo en un pequeño grupo de tecnosacerdotes que había en el extremo de la pesada mesa de madera, pero volvió a cobrar fuerza cuando vio al resto de los asistentes: una mezcla de funcionarios del Administratum, sentados en estricto orden de importancia, y un grupo de hombres y mujeres cuyas manos encallecidas y rostros llenos de arrugas indicaban que eran los que hacían la mayor parte del trabajo.
—Ha sido más por suerte que por mi buen juicio, se lo puedo asegurar —dije. Kasteen había venido en la segunda lanzadera, unos veinte minutos más tarde de que nuestro grupo de avanzadilla hubiera llegado a los alojamientos de la refinería, y todavía me sentía como un polo[10]. Apreté los dedos contra la taza de café que Jurgen me había traído, notando cómo el calor se extendía por los de verdad (los mecánicos estaban como siempre, por supuesto). Podría haber prescindido de la pared transparente en el extremo de la sala de conferencias, a través de la cual se podía ver la nieve cayendo sin cesar (un recordatorio visual de que el frío todavía me tenía en sus garras). A pesar de ello, era innegable que la visión de la planta procesadora, con sus enormes estructuras y las llamaradas que expulsaba, era espectacular. El tamaño de todo aquello me llamó la atención por primera vez, y comencé a comprender por qué hacían falta cientos de personas para extraer las materias primas del hielo que estaba bajo nuestros pies y procesarlas hasta obtener el preciado combustible.
—¿Llama usted suerte a eso? —Mazarin entró zumbando en la habitación por detrás de nosotros, sobresaltando a Kasteen—. ¿A estropear una lanzadera en perfecto estado?
Quizá sí que tuviera algún parecido familiar con su padre, después de todo, pensé. Había llegado en el mismo descenso que Kasteen para valorar los daños, y acababa de volver del campo de aterrizaje. Unos gruesos copos de nieve comenzaban a derretirse sobre su cabeza y sus hombros.
—Nada que no pueda arreglar, alabado sea el Omnissiah.
Aquello fue un alivio, al menos nuestro despliegue no se retrasaría tanto como temía. Levitó hacia el pequeño grupo de tecnosacerdotes en los que me había fijado antes y comenzó a conversar con ellos en un extraño lenguaje lleno de gorjeos que me produjo dentera.
—Está solicitando el uso de sus instalaciones para reparar la lanzadera —dijo uno de los expertos del Administratum, que evidentemente había percibido nuestra confusión. Era un hombre joven, con el cabello rubio y ralo y la complexión pálida de alguien que pasa demasiado tiempo con una pantalla de datos.
—¿Comprende usted ese galimatías? —pregunté, impresionado a mi pesar.
—Por el Emperador, no. Si lo comprendiera, tendrían que matarme. —Sonrió mientras lo decía, aunque por lo que yo sabía no estaba bromeando[11]—. Sencillamente acaba de entregarnos una petición para el depositario principal con una lista de las piezas de repuesto que necesita. —Extendió la mano y Kasteen se la estrechó formalmente—. Soy el amanuense Quintus, por cierto. Si necesitan cualquier cosa, no duden en acudir a mí. Si yo no puedo conseguirlo, sé quién puede hacerlo.
—Gracias. —Kasteen le dedicó una cálida sonrisa—. Coronel Kasteen, 597.° valhallano. Éste es el comisario de nuestro regimiento, Ciaphas Cain.
—Es un honor. —Me estrechó la mano de manera directa y con firmeza—. He visto su estatua en la plaza de la Liberación, en Talethorn. Debo decir que realmente no le hace justicia.
—Eso será por las cagadas de paloma —repliqué secamente—. Tienen cierta tendencia a erosionar mi dignidad natural. —Se rió, dando muestras de muy buen humor, y decidí que me caía bien.
—Permítanme presentarles a unas cuantas personas —dijo. Señaló al grupo de los tecnosacerdotes, en particular a un hombre de aproximadamente su edad que estaba hablando embelesado con Mazarin—. Ese es el cogitador Logash. Mi homólogo, por decirlo de alguna manera. —Bajó ligeramente la voz—. Conseguirán más cosas si acuden antes a él en vez de perder el tiempo con alguien de más rango en el Mechanicus, si saben a qué me refiero.
—Más o menos como usted y el Administratum —sugerí, y él sonrió.
—No he dicho tal cosa —señaló—, pero Logash y yo no somos tan rígidos como algunos de los rangos más altos de nuestras respectivas órdenes.
—Puedes volver a decirlo. —El hombre que pensaba que era el líder de los trabajadores se unió a la conversación—. ¿Cuántos más de nosotros van a tener que morir allí abajo antes de que se den cuenta? —Tenía la mirada dura de un hombre que estaba acostumbrado al trabajo físico, y su cabello era gris; sin embargo, ardía en él una pasión que parecía contradecirse con la frialdad que nos rodeaba.
—Técnicamente no ha muerto nadie —repuso Quintus.
El hombre dejó escapar un resoplido.
—Desaparecido, entonces. Cinco hombres en las últimas cinco semanas.
Quintus se encogió de hombros.
—He hecho todo lo que he podido para convencerlos de que investigaran, ya lo sabes. —El hombre asintió con reticencia—. Pero sencillamente argumentan que los accidentes ocurren. Desprendimientos, bolsas de aire…
—Llevo trabajando aquí más de veinte años —dijo el hombre—. Lo sé todo acerca de los desprendimientos y de una docena más de peligros de los que vosotros, los chupatintas, ni habéis oído hablar. Y todos dejan cuerpos.
—Pero, oficialmente, sin cuerpos no hay nada que investigar.
—Es una locura —intervino Kasteen.
El hombre sonrió por primera vez.
—Eso es lo que les digo una y otra vez, pero este chaval es el único al que le funciona el cerebro, al parecer. —Extendió la mano—. Soy Artur Morel, por cierto. Gremio de mineros. —Le estrechó la mano con fuerza.
Debo admitir que aquella conversación acerca de muertes y desapariciones misteriosas me tenía intrigado. Si íbamos a librar una batalla, no quería tener que estar vigilando mis espaldas todo el tiempo, así que decidí tener una conversación más larga con él en cuanto tuviera la oportunidad. Después de todo ya nos habíamos topado con una partida de reconocimiento orco, y si ya había otra merodeando por la mina, tendríamos que sacarlos de allí de forma prioritaria.
Pero lo primero era lo primero: teníamos una guerra que planear. Mazarin se marchó de la habitación con Logash dando pasitos rápidos detrás de ella, claramente interesado en proporcionarle lo que necesitaba, y la experta del Administratum de más alto rango, una mujer de pelo canoso llamada Pryke, comenzó la reunión decididamente entusiasmada.
No hace falta decir que resultó interminable. Las instalaciones parecían depender a partes iguales de las tres facciones presentes para seguir funcionando, o al menos eso era lo que Pryke imaginaba ingenuamente, a pesar de que yo había hecho una pequeña apuesta de que si poníamos a los zánganos del Administratum fuera, en la nieve, para entretener a los orcos mientras organizábamos nuestras defensas, eso tendría un efecto insignificante en la producción de promethium. Cada tema que sacaba era rebatido educadamente por el mago Ernulph, el tecnosacerdote de mayor rango, que se dedicaba a recordarle a todo el mundo que sin su gente para realizar los rituales apropiados, la planta sencillamente se detendría. Por supuesto, sin las materias primas que les proporcionaban los mineros de Morel sucedería exactamente lo mismo, pero el jefe del gremio tuvo el suficiente tacto para no sacar las cosas aún más de quicio señalándolo, cosa que le agradecí enormemente, especialmente porque mi estómago había comenzado a darse cuenta de lo vacío que estaba.
Por suerte, Kasteen toleraba mucho menos que yo a los idiotas, así que me sentí aliviado cuando la vi levantarse para interrumpir a la burócrata entrada en años en mitad de una perorata.
—Gracias a todos por su colaboración —dijo secamente—. Está claro que todos tienen cosas importantes que aportar, y se las iremos pidiendo a medida que sean necesarias.
—Creo que mis colegas necesitarán algo más que eso —intervino de nuevo Pryke—. ¿Podría sugerir que nos hicieran llegar informes diarios de sus progresos? —Ernulph asintió, mostrándose de acuerdo, mientras miraba con sus ojos metálicos vacíos a la coronel. Ella lo ignoró, haciendo un esfuerzo que sólo yo era capaz de notar.
—No, no puede. Estamos aquí para librar una guerra, no para llevar archivos de un lado a otro. —El tono de voz de Kasteen en ese momento era el que todos los oficiales del regimiento habían aprendido a temer.
—Eso no es suficiente —se enfadó Pryke—. Hay procedimientos que deben ser respetados…
—Entonces, permítame liberarla de ellos —le espetó Kasteen—. Estas instalaciones están ahora bajo la ley marcial. —He de admitir que el resultado fue tremendamente divertido. Pryke se puso de color granate, después blanco, y de nuevo granate. Ernulph lo habría hecho también de haber tenido suficientes partes orgánicas que lo permitieran. Ambos se levantaron a la vez, gritando indignados.
—¡No puede hacer eso! —tronó Ernulph, con la voz amplificada aparentemente por algún dispositivo implantado. Era un truco barato, y además absolutamente inútil con alguien a quien le había gritado un demonio, como era mi caso.
—Sí que puede —confirmé con voz tranquila, lo cual resultaba más efectivo, ya que, al contrario que los demás, no estaba gritando—. Un comandante de campo tiene la potestad para declarar la ley marcial en cualquier momento con la aprobación del miembro de mayor rango del comisariado que se halle presente. Ese soy yo. Y doy mi aprobación. —Me levanté y señalé con un gesto al exterior, hacia la planta y el paisaje nevado e inhóspito que había más allá—. Mañana a estas horas todo lo que verán ahí fuera serán orcos. Somos su única esperanza de no acabar muertos o algo peor. Así que, cierren la boca, apártense de nuestro camino, y déjennos hacer nuestro trabajo. —Me di cuenta de que Morel y Quintus estaban disfrutando abiertamente de la incomodidad de sus colegas.
—Esto es inaceptable —refunfuñó Pryke con indignación.
—Tendrá que superarlo —dijo Kasteen—. A menos que prefieran la otra opción.
—Desde luego que sí. —Pryke nos fulminó a ambos con la mirada.
—Bien. —Saqué mi pistola láser y la dejé caer sobre la mesa desde la altura adecuada para que sonara lo bastante fuerte—. Por los poderes que me han sido otorgados por el comisariado, en el nombre de Su Divina Majestad, hago saber que cualquier civil que obstruya la labor de sus fuerzas en la defensa de su reino será objeto de una ejecución sumaria de acuerdo con el artículo diecisiete del reglamento de la justicia militar. —Enarqué una ceja con expresión interrogante y miré a Pryke y al tecnosacerdote—. ¿Y bien?
—Retiro mis objeciones —dijo ella con tirantez.
—Tras haber reflexionado, la toma de control de la coronel parece la mejor manera de proceder, desde luego —concedió Ernulph.
—Bien —dije, dejando la pistola donde estaba (no haría ningún mal que reflexionaran un poco más)—. Coronel, tiene usted la palabra.