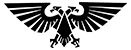
UNO
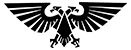
UNO
Sabe la disformidad que he visto más agujeros infernales olvidados de la mano del Emperador de lo que me correspondía en más de un siglo de servicio ocasionalmente leal y dedicado al Imperio, pero el mundo helado de Simia Orichalcae[1] permanece en mi memoria como uno especialmente desagradable. Y si se tiene en cuenta que a lo largo de los años he visto el interior de una ciudadela de rapiñadores eldar y un mundo muerto necrón, sólo por poner un par de ejemplos, podéis estar seguros de que mis experiencias en esos lugares se encuentran entre las más aterradoras y arriesgadas en una carrera afortunadamente llena de escapadas por los pelos de una muerte segura.
No es que tuviera esa apariencia cuando nuestro regimiento recibió órdenes de desplegarse. Llevaba sirviendo con el 597° valhallano poco más de un año en ese momento, y había conseguido establecer una rutina bastante cómoda. Me llevaba bien tanto con la coronel Kasteen como con su segundo al mando, el mayor Broklaw; ambos parecían verme como un amigo, teniendo en cuenta que era el comisario del regimiento, y los méritos que me habían atribuido como resultado de nuestras aventuras en Gravalax hacían que los hombres y mujeres de rangos inferiores tuvieran también un buen concepto de mí. De hecho, la mayor parte de ellos parecían adjudicarme el mérito, no del todo inmerecido, de haber proporcionado el liderazgo inspirador que les había permitido vencer la vil conspiración que había desatado tal derramamiento de sangre en aquel infeliz mundo y les había dado la oportunidad de participar en una primera batalla honrosa que todos podían recordar con orgullo.
Aunque corro el riesgo de parecer muy pagado de mí mismo, he de decir que al menos tenía ciertas razones para sentirme satisfecho a ese respecto; había heredado la responsabilidad de un regimiento dividido, sin mencionar la hostilidad entre ambas partes, formado por lo que quedaba de dos unidades de un solo sexo, mermadas por la guerra, que se habían odiado y habían desconfiado la una de la otra desde el principio. En este momento, si cabe, me encontraba con el problema opuesto, mantener la disciplina ahora que empezaban a sentirse a gusto trabajando juntos y a realizar con eficacia las misiones que se les asignaban. En algunos casos, la buena relación se llevaba a consecuencias muy íntimas, lo cual sólo empeoraba las cosas, por supuesto, particularmente cuando la confraternización aceptable se transformaba en peleas de enamorados, separaciones agrias o escenas de celos. Estaba empezando a comprender por qué la mayor parte de los regimientos en la Guardia Imperial no eran mixtos. Afortunadamente, había pocas ocasiones en las que fuera necesario algo más drástico que una charla firme, una rápida rotación de los protagonistas a escuadrones diferentes y pasarle rápidamente el muerto al capellán, de modo que era capaz de mantener mi fachada cuidadosamente elaborada de preocupación por los soldados sin muchas dificultades.
Al ser originarios de un mundo helado, los valhallanos quedaron encantados al oír que nos enviaban a Simia Orichalcae. Incluso antes de entrar en órbita, los puertos de observación estaban llenos de soldados que no estaban de servicio, ansiosos por echar un primer vistazo a lo que sería nuestro hogar en los meses siguientes, y un parloteo excitado nos había seguido a Kasteen, a Broklaw y a mí por los pasillos que conducían al puente. No necesito decir que mi entusiasmo era mucho menos evidente.
—¿Verdad que es hermoso? —dijo Broklaw, con los ojos fijos en la pantalla hololítica principal. La imagen parpadeante del planeta parecía estar suspendida en medio de la habitación cavernosa llena de sombras y mecanismos arcanos, rodeada de oficiales, tripulación de cubierta y servidores haciendo las cosas incomprensibles que solían hacer los integrantes de la tripulación de una nave espacial. Debía de haber al menos una docena rondando por ahí, agitando placas de datos ante los demás o manipulando los interruptores incrustados en la madera oscurecida por los años de los paneles de control que cubrían la cubierta principal bajo nuestros pies. El capitán Durant, oficial al mando de la vieja nave de carga que habían puesto en servicio apresuradamente para transportarnos desde el área de estacionamiento en Coronus Prime[2], negó con la cabeza.
—Si te gustan los planetas, supongo que no está mal —replicó, desdeñoso, sin siquiera dirigir sus implantes ópticos en esa dirección. Su edad era indeterminada, y estaba tan lleno de implantes que si no hubiera sido por su uniforme, y la deferencia con la que lo trataba su tripulación, lo habría confundido con un servidor. Aun así, había sido muy cortés por su parte invitarnos a los tres al puente, de modo que perdoné fácilmente su falta de aptitudes sociales. No fue hasta un rato después que pensé que probablemente ésa fuera la única manera que tenía de conocer a sus pasajeros, ya que tenía tanta pinta de ser una pieza más del sistema interno de la nave como los controles de dirección o el navegador (cuyas habitaciones debían de estar tras el pesado mamparo que se cernía amenazador sobre nuestras cabezas).
A pesar de lo cínico que era con ese tipo de cosas, tuve que admitir que Broklaw tenía razón. Desde aquella altitud, mientras entrábamos en órbita, el mundo que había bajo nosotros brillaba como una perla exótica, cubierta por miles de tonos apenas visibles de gris, azul y blanco. Lo cruzaban leves jirones de nubes, oscureciendo la silueta de las cadenas montañosas y los valles sombríos y profundos que podrían haberse tragado una ciudad de buen tamaño. A pesar de que la resolución era bastante mala, busqué señales del cráter donde había hecho impacto un trozo de asteroide bastamente vaciado, precipitándose sobre la superficie de aquel mundo inmaculado y vomitando su cargamento de orcos para que lo mancillaran.
—Impresionante —murmuró Kasteen, sin prestar atención a la conversación. Tenía los ojos muy abiertos, como una niña, y en el azul de sus iris se reflejaba el paisaje nevado que se presentaba ante nosotros. La fuerte luz arrancaba intensos reflejos de su melena pelirroja, y al igual que su subordinado parecía inmersa en una niebla de nostalgia. Pude entender fácilmente por qué: la Guardia enviaba a sus regimientos allí donde eran necesarios, y los valhallanos apenas tenían ocasión de luchar en un entorno en el que se sintieran como en casa. Probablemente, Simia Orichalcae era lo más parecido a su mundo de origen que ambos oficiales habían visto desde que se alistaron, y percibí su impaciencia por llegar allí abajo y sentir el permafrost bajo las suelas de sus botas. Yo estaba algo menos ansioso, como podréis imaginar. Nunca he padecido agorafobia, como algunos de los que proceden de mundos colmena, y me gusta bastante salir al exterior cuando el clima es suave, pero en lo que respecta a los mundos helados, nunca he comprendido la «necesidad de tener clima», como solíamos decir en mi mundo natal[3].
—Los llevaremos allá abajo lo antes posible —dijo Durant, apenas capaz de ocultar su entusiasmo por sacar de su nave a casi mil guardias, hombres y mujeres. No puedo decir que lo culpe; el Puro de Corazón no era exactamente un crucero de lujo, y las oportunidades de actividades recreativas habían sido pocas y muy espaciadas en el tiempo. Era evidente que la tripulación se había resentido al ver sus instalaciones invadidas por soldados escandalosos y aburridos, y los ejercicios de entrenamiento que habíamos diseñado para mantenerlos ocupados en las pocas zonas de carga que no estaban a rebosar de vehículos, provisiones y literas instaladas apresuradamente, no habían sido suficientes para liberar tensiones, por lo que había habido algunos roces.
Por suerte, las pocas peleas que se habían desatado habían sido atajadas con rapidez, ya que Kasteen no estaba de humor para ver repetidas nuestras anteriores experiencias a bordo del Cólera Justa[4] por lo que me encontré con que tenía poco que hacer aparte de decirles a los recién separados combatientes que eran una deshonra para el uniforme del Emperador y aplicar el castigo apropiado. Además, es evidente que cuando tienes varios cientos de hombres y mujeres jóvenes y sanos confinados en un espacio cerrado durante varias semanas, muchos de ellos encuentran su propio modo de divertirse, lo cual provocó todos los problemas a los que ya he hecho alusión.
A pesar de la irritación constante que suponía vérselas con una multitud de infracciones menores, no estaba especialmente ansioso de que nuestro viaje acabara. Ya había luchado antes contra los orcos (muchas veces) y, a pesar de su brutalidad y su estupidez, sabía que no debía subestimarlos. Según mi experiencia, los orcos casi siempre contaban con la ventaja numérica, y podía resultar bastante difícil expulsarlos de un lugar una vez se habían afianzado. Ya fuera por pura suerte o por simple astucia, habían encontrado un premio en Simia Orichalcae por el que merecía la pena luchar.
—¿Se puede ver la refinería desde aquí? —preguntó Kasteen, apartando los ojos del hololito con cierta reticencia. Broklaw siguió su ejemplo, y su cabello oscuro se deslizó sobre el cuello de su abrigo mientras se daba la vuelta. Durant asintió, y una sección del planeta ligeramente parpadeante que teníamos delante, al parecer obedeciendo a su voluntad, se expandió vertiginosamente como si estuviéramos cayendo en picado hacia él en una reentrada balística.
A pesar de que sabía que era sólo una proyección, sentí una sacudida en el estómago que me duró unos instantes antes de que la costumbre y la disciplina se impusieran y comenzara a evaluar la situación táctica que teníamos ante nosotros. Los ojos entrecerrados de mis compañeros me hicieron darme cuenta de que ellos estaban haciendo lo mismo, sin duda utilizando sus vastos conocimientos del entorno que teníamos debajo de nosotros de un modo que yo jamás podría igualar. En pocos segundos apareció una vista aérea de las instalaciones que nos habían enviado a proteger.
—Ese valle parece bastante defendible —apuntó Broklaw en voz alta, asintiendo satisfecho. El extenso conjunto de edificios y depósitos de almacenamiento estaba enclavado en el extremo de un estrecho desfiladero, que podría ser un medio de contención natural para cualquier avance enemigo. Era evidente que Kasteen estaba de acuerdo.
—Si situamos unas cuantas trincheras a lo largo de esa cadena de montañas, podremos contenerlos hasta que el infierno se derrita —coincidió. Yo era un poco menos optimista, pero pensé que era mejor darles mi apoyo.
—¿Y qué hay de las aproximaciones a través de las montañas? —pregunté, mientras asentía como si estuviera de acuerdo. Los dos oficiales me miraron ligeramente incrédulos.
—El terreno es demasiado accidentado —opinó Broklaw—. Tendrían que estar locos para intentar aproximarse atravesando las cumbres.
—O muy duros y decididos —señalé. Los orcos no eran precisamente los tácticos más sutiles con los que las fuerzas del Emperador se habían enfrentado, pero su manera directa de resolver los problemas a menudo resultaba sorprendentemente efectiva. Kasteen asintió.
—Buena observación —dijo—. Les prepararemos unas cuantas sorpresas por si acaso.
—Uno o dos campos de minas serán suficientes —apuntó Broklaw con expresión pensativa—. Cubrir los puntos obvios de aproximación y situar uno aquí, en la ruta más difícil. Si se encuentran con eso, supondrán que lo hemos fortificado todo.
Por supuesto, podría no importarles. Los orcos son así. Las bajas sencillamente les dan igual. Siguen adelante sin más, especialmente si quedan suficientes supervivientes para elevarse la moral los unos a los otros. Pero era una buena idea, y merecía la pena intentarlo.
—¿Hasta dónde han llegado? —pregunté. Durant desplazó la pantalla hololítica hacia el oeste, llevándonos por la superficie de aquel mundo estéril a una velocidad de vértigo. Pasamos rápidamente sobre el terreno accidentado de las montañas, en cuyos picos podían apreciarse algunos matorrales, líquenes y unos pocos árboles tenaces hasta la locura (en apariencia era la única vegetación que podía sobrevivir allí. Afortunadamente, porque si no, no habría una atmósfera respirable). Más allá de las faldas de las montañas se abría una vasta llanura cubierta de nieve fresca, y por un instante pude comprender el cariño que le tenían mis compañeros a aquel paisaje desolado pero majestuoso.
De repente, la pureza de la escena cambió, mostrando una enorme extensión de nieve pisoteada y ennegrecida, mancillada por los desperdicios y los restos de la horda salvaje que la había atravesado. Al menos debía de tener un par de kloms[5] de anchura, y parecía una sucia puñalada en el corazón de aquel mundo extrañamente pacífico. La resolución del hololito no era lo bastante buena para percibir con claridad a cada uno de los miembros de aquella horda bárbara, pero pudimos ver grupos en movimiento dentro de la masa principal, como bacterias vistas al microscopio. La analogía era adecuada, pensé. Simia Orichalcae estaba infestada por una plaga, y nosotros éramos la cura.
—Parece que hemos llegado justo a tiempo —dijo Kasteen, expresando en voz alta lo que todos pensábamos. Extrapolé la velocidad de avance de los orcos y asentí pensativo; el regimiento debería haber descendido y estar desplegado al menos un día antes de que llegaran al valle, donde la valiosa planta de promethium estaba abierta e indefensa. Era muy justo, pero me sentí agradecido de que fuéramos a llegar antes que ellos. Afortunadamente habían aterrizado en el hemisferio opuesto, y eso nos había dado tiempo suficiente para viajar a través de la disformidad para enfrentarnos a ellos.
—Pondré a todo el mundo en marcha —se ofreció Broklaw—. Si conseguimos embarcar a la primera oleada ahora, podremos soltar las lanzaderas tan pronto entremos en órbita.
—Hagan lo que quieran. —Durant consiguió de algún modo encoger sus hombros inmóviles—. Estaremos al alcance de la estación aproximadamente dentro de una hora.
—¿Las cargas de datos ya están listas? —pregunté mientras aún conservaba algo de su atención. Repitió el gesto.
—Ese no es mi negociado —hinchó los pulmones, o lo que fuera que utilizase en su lugar—. ¡Mazarin! ¡Sube aquí!
La parte superior de una mujer casi tan llena de implantes como el capitán se elevó sobre un sibilante campo de suspensión para reunirse con nosotros en el puente de mando. De su cuello colgaba una cadena con el símbolo de una rueda dentada, propio de los tecnosacerdotes. Mientras hablábamos, ella flotaba a la altura de mi cabeza, al tiempo que la túnica que llevaba se movía de un modo desconcertante con la débil corriente que provenía de los renovadores de aire situados donde hubieran estado sus rodillas, de haberlas tenido.
—El de la gorra elegante quiere saber si has conectado sus chismes.
—El Omnissiah ha bendecido su activación —confirmó con voz meliflua. La dureza con que miró al capitán me hizo pensar que su impertinencia procedía de un pequeño enfado que venía de antiguo—. Todos funcionan según parámetros aceptables.
—Bien. —Kasteen, para mi sorpresa, parecía bastante incómoda y apartaba educadamente la vista de la tecnosacerdotisa siempre que podía—. Entonces tendremos una cobertura completa de sensores en la superficie del planeta.
—Siempre que este viejo blasfemo recuerde cómo mantener en órbita este montón de chatarra —coincidió. Nuevamente volvieron a intercambiar una mirada que confirmó mi sospecha inicial de que su enfrentamiento procedía más bien de la complicidad de dos personas que se conocen que de una verdadera tirantez. Una mecadendrita se agitó sobre el hombro de Mazarin sosteniendo una pizarra de datos en dirección a la coronel Kasteen la cogió con gran reticencia, casi encogiéndose ante el miembro mecánico—. Los rituales apropiados para la recuperación de datos están ahí.
—Gracias. —Le dio la pizarra a Broklaw como si estuviera contaminada. El mayor la cogió sin hacer comentarios y empezó a revisar los archivos.
—Es desperdiciar una nave espacial en perfectas condiciones, si quieren saber mi opinión —rezongó Durant—, pero el dinero es bueno.
—Le estamos muy agradecidos por su cooperación —le aseguré. Un transporte de tropas habría estado equipado para desplegar una red de sensores orbitales adecuada, lo cual hubiera sido infinitamente preferible, pero tendríamos que arreglarnos con los sistemas de navegación de la vieja y estropeada fragata. Nuestro despliegue era apresurado, llevado a cabo en respuesta a un mensaje astropático desesperado del personal de las instalaciones que teníamos debajo, así que tendríamos que conformarnos con lo que tuviéramos a mano en vez de esperar a disponer del equipamiento apropiado.
—A ustedes les toca la parte fácil —le aseguró Broklaw. Al menos eso era cierto: el Puro de Corazón sólo tenía que mantenerse en órbita sobre la refinería, introduciendo los datos de sus sensores en nuestra red táctica para que pudiéramos observar a nuestros enemigos desde el aire. Dado el tamaño de la horda que habíamos visto, aquello era un alivio. Parecía mucho más grande y formidable de lo que podría haber imaginado en mis peores pesadillas, superándonos en número por lo menos de tres a uno. Por otro lado, estaríamos en la parte defensiva, lo cual nos daría ventaja. Y querrían capturar el lugar intacto, así que no tendríamos que preocuparnos demasiado por el fuego de artillería. Los conocimientos adicionales que nos proporcionaría nuestro ojo orbital nos ayudarían en gran medida a desplegar nuestras defensas para frustrar sus ataques.
—¿Les parece fácil esto? —la pregunta de Durant era meramente retórica. Señaló con un movimiento oscilatorio del brazo la frenética actividad que se desarrollaba en el puente—. Volver a cablear todos mis sistemas, tratar de mantenerlo todo en funcionamiento… —su voz se perdió mientras Mazarin se alejaba flotando con un débil chasquido de desaprobación, lo cual suavizó su lenguaje corporal.
—Su tecnosacerdotisa parece bastante eficiente —dije, tratando de animarlo. El asintió.
—Oh, sí que lo es. Demasiado buena para perder el tiempo en un montón de chatarra como éste, pero ya saben, lazos familiares. —Suspiró, y a su pesar afloraron viejos remordimientos. Negó con la cabeza—. Podría haber sido una buena oficial de cubierta si no hubiera sido por la religión. Supongo que se parece demasiado a su madre. —Sorprendido, traté de encontrar algún parecido familiar, pero el principal rasgo en común parecía ser más la gran abundancia de implantes que algo genético.
Cogí la primera lanzadera que bajaba, por supuesto, como correspondía a mi injustificada reputación de preferir liderar desde el frente. Estaría bien a cubierto antes de que los orcos llegaran y podría elegir habitación; no esperaba grandes comodidades en un complejo industrial, pero fuera lo que fuese, lo encontraría. En eso tenía un aliado muy valioso, mi ayudante Jurgen, dotado de un talento casi sobrenatural para gorronear cosas, lo cual había hecho mi vida (y sin duda la suya, aunque tuve la precaución de no preguntar nunca sobre ello) mucho más cómoda de lo que podría haber sido en los quince años que llevábamos juntos. Se dejó caer en el asiento que había junto al mío, precedido como siempre de su increíble olor corporal, y se abrochó el arnés de sujeción.
—Todo en orden, señor —me aseguró, elevando ligeramente la voz para que se oyera por encima del parloteo de los soldados que nos rodeaban, queriendo decir que nuestros efectos personales habían quedado a buen recaudo en el muelle trasero de carga gracias a su eficiencia habitual. A pesar de su exterior poco atractivo, y su aparente convencimiento de que la higiene personal era algo que sólo le concernía a otras personas, poseía una serie de cualidades positivas que pocas personas aparte de mí eran capaces de percibir.
Desde mi punto de vista, la más importante era su falta total de imaginación, lo cual compensaba de sobra con su obstinado respeto por la autoridad y la aceptación de las órdenes, que recibía sin cuestionar. Como pueden imaginar, tener a alguien así como amortiguador entre mi persona y algunas de las facetas más tediosas de mi trabajo podía considerarse en gran medida como un regalo del Emperador. Si añadimos a todo eso los innumerables peligros que habíamos afrontado y superado juntos, podría decir con total sinceridad que él era la única persona en la que confiaba plenamente, aparte de mí.
La familiar sacudida del motor de la lanzadera al arrancar interrumpió nuestra conversación. No hace falta decir que el Puro de Corazón, en vez de estar equipado con lanzaderas militares, estaba provisto de transportes de carga pesada que habían sido reconvertidos rápidamente para servir a nuestros propósitos lo mejor posible. El resultado final fue mejor de lo que podría haber esperado, pero estaba lejos de ser ideal. El tercio central del espacio de carga había sido dividido con mamparos soldados apresuradamente, y después subdividido en media docena de cubiertas con suelos de malla metálica. De algún modo, Mazarin y sus acólitos habían conseguido embutir algunos asientos de cinco plazas con sus correspondientes redes antichoque en aquel espacio, a fin de que pudiéramos desembarcar un par de secciones al mismo tiempo. El resto del espacio lo habían dejado diáfano para nuestros Chimera, Sentinel y otros vehículos, junto con una pequeña montaña de paquetes de munición, raciones, suministros médicos y todo lo necesario para mantener a un regimiento de la Guardia Imperial a pleno rendimiento.
Miré a mi alrededor y pude ver a varios hombres y mujeres abrazados a sus petates, sosteniendo los rifles láser sobre las rodillas, y con los rostros medio escondidos bajo las gruesas capuchas de piel que se habían puesto anticipándose al frío cortante de la superficie del planeta. La mayor parte también se había abrochado los capotes del uniforme. Éstos estaban cubiertos con los dibujos azules y blancos de camuflaje para mundos helados, y de repente me di cuenta de que mi uniforme oscuro y mi fajín granate me convertirían en un blanco fácil en aquel desierto de hielo. No valía la pena preocuparse por ello en ese momento, así que rechiné los dientes y me obligué a sonreír relajadamente mientras los primeros temblores del casco anunciaban que habíamos comenzado a penetrar en la atmósfera superior.
—El piloto está haciendo lo que puede —dije, medio en broma, provocando algunas sonrisas en los soldados que me rodeaban—. Debe de haber visto Incursión[6] en el comedor.
Jurgen murmuró algo. Él también estaba envuelto en un capote, pero, como todo lo que se ponía, parecía estar hecho para alguien de otra talla. Solía marearse con cada descenso, lo que no parecía afectar a su habilidad para luchar una vez estábamos en tierra firme. Sospechaba que se sentía tan aliviado por volver a pisar tierra que atacaría al enemigo aunque fuera con un palo afilado antes que tener que enfrentarse a la posibilidad de una retirada en la que acabara siendo aerotransportado.
Sin embargo, esta vez no era el único. La atmósfera, cada vez más densa, zarandeaba la lanzadera sobrecargada, que rebotaba como una piedra sobre el agua, y mirara donde mirase, veía rostros sudorosos y pálidos. Incluso a mí se me revolvió el estómago un par de veces, amenazando con llenar el estrecho compartimiento con los restos de mi almuerzo. Tragué de forma compulsiva; no estaba dispuesto a comprometer la dignidad de mi cargo, por no mencionar el convertirme en objeto de burla entre los soldados, vomitando. Al menos no en un lugar donde todos pudieran verlo.
—¿A qué demonios cree que está jugando? —dijo la teniente Sulla, una oficial de la tercera sección, y demasiado entusiasta para mi gusto, con el entrecejo fruncido, lo cual hizo que se pareciera aún más que de costumbre a un poni petulante[7]. Aun así agradecí que apartara mi atención de mi agitado estómago, de modo que hice valer mis privilegios de comisario y sintonicé en el transmisor que llevaba en la oreja la frecuencia del comunicador de cabina para averiguarlo.
—Repita, lanzadera uno —la voz era tranquila y pausada; sin duda sería el controlador de tierra en el campo de aterrizaje de la refinería.
La voz que contestó sonaba como la de un civil que de repente se hubiera encontrado en medio de una zona en conflicto y no tenía ni idea de cómo sobrevivir, ni mucho menos esperanzas de ello. Nuestro piloto, sin duda.
—¡Nos están disparando desde tierra! —Era evidente que estaba al borde de la histeria. En cualquier momento sería presa del pánico, y si eso sucedía, lo más probable era que muriésemos. Tenía mis dudas de que los motores sobrecargados pudieran soportar más maniobras evasivas, y si lo intentaba, probablemente perdería por completo el control. Como si quisiera darme la razón, nos sumergimos en otra bolsa de aire y caímos vertiginosamente unos cuantos metros.
No podía hacer otra cosa: me desabroché las correas de sujeción y me puse en pie con dificultad, consciente de que Sulla tenía la mirada fija en mí. Me agarré a la columna más cercana para mantener el equilibrio. Tenía un relieve de un águila imperial, cosa que encontré tranquilizadora, y con su apoyo fui capaz de dar un par de pasos vacilantes hacia la cabina.
—¿Es eso prudente, comisario? —preguntó ella, con expresión algo confundida.
—No —respondí con brusquedad, ya que no podía malgastar tiempo en ser cortés—. Pero es necesario. —Antes de que pudiera decir nada más, otra sacudida me lanzó contra la estrecha puerta que conducía a la cabina de mando, que se abrió de golpe, tras lo cual entré tambaleándome. Lo primero que vi fueron las luces brillantes y las consolas de los controles, que extrañamente parecían los de una nave en miniatura, y el inhóspito paisaje nevado pasando bajo nosotros a velocidad pasmosa. El piloto se me quedó mirando mientras aferraba con fuerza la palanca de control y su servidor de navegación seguía regulando las funciones rutinarias de la nave con gran determinación.
—¿Cuál es el problema? —dije, tratando de parecer tranquilo.
—¡Nos están atacando! —gritó el hombre, casi presa del pánico—. ¡Debemos volver a entrar en órbita!
—Eso no sería muy prudente —dije, manteniendo un tono de voz uniforme y agarrando el hombro del servidor para mantener el equilibrio cuando la lanzadera dio otra sacudida. Éste siguió ajustando los controles con una total falta de preocupación. Al otro lado de la gruesa escotilla de visión el inhóspito paisaje helado seguía pasando a la misma velocidad que antes. No pude ver señales de actividad enemiga por ninguna parte—. Nos llevaría horas volver a encontrarnos con la nave si abortamos esta trayectoria, y sólo disponemos de un soporte vital limitado. Probablemente nos asfixiaríamos todos juntos.
—Tenemos un margen de seguridad —insistió el piloto.
Yo negué con la cabeza.
—El resto de nosotros lo tenemos, usted no. —Rocé la culata de mi pistola láser con la mano derecha, y se puso aún más pálido—. Y no veo ningún peligro inmediato. ¿Lo ve usted?
—¿Y cómo llama usted a eso? —Señaló a estribor, donde se vio una breve humareda. Un instante después, una pequeña constelación de luces brillantes destelló fugazmente a poca distancia por debajo de nosotros, a la izquierda. Los proyectiles de un bólter impactaron en la nave, después de que algún verdoso de gatillo fácil nos disparara al azar sin esperanzas de alcanzarnos.
—Nada de lo que debamos preocuparnos —dije, casi divertido—. Eso es fuego de armas ligeras. —La parte analítica de mi mente se fijó en que la masa principal de la avanzada orca estaba aún a bastante distancia, lo cual quería decir que debíamos estar en alerta por algún grupo pequeño de exploradores que trataban de infiltrarse en la refinería (que ahora era una presencia tranquilizante ante nuestros ojos), o de reconocer a nuestras tropas—. Las probabilidades de que algo nos alcance a esa distancia son muy remotas.
Algún día aprenderé a no decir cosas como ésa. Tan pronto hubieron salido esas palabras de mi boca, la lanzadera se sacudió con mayor violencia si cabe, y empezó a caer en picado hacia babor. Comenzaron a aparecer iconos rojos en las placas de datos, y el servidor comenzó a pulsar los controles a mayor velocidad y con destreza sobrehumana.
—Pérdida de presión en motor dos —entonó—. Eficiencia de combustión bajando al dieciséis por ciento.
—¿Muy remotas, eh? —Extrañamente, el piloto parecía más calmado ahora que había visto sus temores hacerse realidad—. Será mejor que se ponga el cinturón, comisario. Va a ser un aterrizaje difícil.
—¿Podrá llegar a la plataforma? —pregunté.
Se puso tenso y apretó los labios.
—Voy a intentarlo. Ahora salga inmediatamente de mi cabina de mando y déjeme hacer mi trabajo.
—No dudo de que lo hará —dije, transmitiéndole la mayor confianza posible, y volví tambaleándome a mi asiento.
—¿Qué sucede? —preguntó Sulla mientras me abrochaba el cinturón y me preparaba para el impacto.
—Los pielesverdes han dañado un poco la nave. Habrá una sacudida —dije. Estaba extrañamente tranquilo; no había nada que pudiera hacer ahora salvo confiar en el Emperador y esperar que el piloto fuera tan competente como parecía. Pensé en decir algo para tranquilizar a los soldados, pero de todos modos no conseguiría hacerme oír por encima del ruido de las alarmas de colisión, así que decidí ahorrar aliento.
La espera pareció eterna, pero apenas debió durar uno o dos minutos. Escuché las voces en mi transmisor mientras el piloto leía un montón de datos que no significaban nada para mí pero que no parecían presagiar nada bueno. Luché contra la convicción cada vez mayor de que no llegaríamos a la plataforma. De hecho, el controlador de tráfico parecía insistir bastante en que evitáramos la instalación directamente, cosa comprensible desde mi punto de vista, ya que dejar caer una lanzadera sin control sobre los tanques de promethium acabaría con nuestra misión de manera bastante efectiva incluso antes de que hubiera empezado. El piloto respondió con un par de frases secas que consiguieron impresionarme, incluso tras quince años escuchando las peores groserías en los barracones, y comencé a pensar que, después de todo, estábamos en buenas manos y que podríamos conseguirlo.
Aquella impresión me duró unos doce segundos. Después, un impacto de gran violencia hizo que mi espina dorsal chocara contra la base del cráneo, dejándome sin respiración. Un ruido similar a la explosión de un cargamento de munición resonó por todo el casco. Conseguí respirar dolorosamente y traté de ver con claridad mientras el chirrido del metal torturado me provocaba dentera. Me di cuenta poco a poco, a través del pitido de mis oídos, de que Jurgen estaba intentando decir algo.
—Bueno, no fue tan… —comenzó, antes de que se repitiera el mismo ciclo un par de veces más.
Al fin cesaron la vibración y el ruido, y poco a poco me fui dando cuenta de que habíamos dejado de movernos y aún estaba vivo. Me deshice con dificultad de los arneses de sujeción y me puse en pie, tambaleante.
—¡Todos fuera! —vociferé—. ¡Por escuadrones! ¡Llevad a los heridos con vosotros! —En un rincón de mi cerebro la espeluznante imagen de los motores explotando trató de encender la chispa del pánico, pero luché contra ello. Me volví hacia Sulla, que estaba tratando de contener una hemorragia nasal. De hecho, los demás no debíamos de tener mucho mejor aspecto, menos Jurgen quizá, ya que en su caso siempre era difícil saberlo—. Quiero una estimación de las bajas inmediatamente.
—Sí, señor. —Se volvió hacia el suboficial, el sargento Lustig, un soldado fuerte y competente donde los haya, y comenzó a darle órdenes bruscamente, como acostumbraba.
La puerta de la cabina se abrió de repente y el piloto salió dando tumbos, con el mismo mal aspecto que debía de tener yo.
—Le dije que lo conseguiríamos —dijo, y me vomitó en las botas.