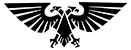
NUEVE
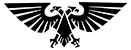
NUEVE
Su lealtad no podía comprarse a ningún precio; pero podía alquilarse por muy poco dinero.
Inquisidor ALLENDYNE,
tras la ejecución del comerciante sin escrúpulos Parnis Vermode por traficar con artefactos xenos prohibidos
Jurgen, tan eficiente como de costumbre, se las había arreglado para que mis efectos personales fueran trasladados cuidadosamente a la suite que había ocupado con ocasión de mi estancia anterior en el cuartel general de Zyvan, de modo que cuando terminó la conferencia no perdí tiempo y me dirigí allí a darme un baño caliente y disfrutar de una buena comida y un descanso reparador en una cama grande y blanda, por ese orden. Casi lo único que eché de menos fue una compañía femenina, que hubiera sido el digno colofón, y a punto ya de conciliar el sueño me encontré preguntándome qué estaría haciendo Amberley en ese momento[47]. Eso tendría que haber desembocado en sueños muy placenteros, pero parece ser que la visión del maldito hololito que había encontrado en la cúpula habitacional de los herejes había removido recuerdos más profundos y menos agradables y mi sueño distó mucho de ser reparador.
Tal como dije antes, todavía tenía pesadillas ocasionales sobre mi anterior encuentro con un nido de cultistas de Slaanesh. Por lo general eran cosas vagas, informes, en las que sentía que se deslizaba mi sentido de mí mismo bajo el asalto psíquico de la hechicera Emeli que, por lo general, aparecía como un fantasma insustancial, arrastrándome hacia la perdición hasta que me despertaba temblando, enredado en las sábanas empapadas de sudor. Esta vez, en cambio, los sueños fueron lúcidos y vividos y permanecieron conmigo al despertarme, de modo que aún hoy puedo recordarlos de forma bastante detallada.
Comenzaba en sus habitaciones, adonde me había atraído con sus malas artes, estando mi mente obnubilada por el aire de sensual lujuria que había desarmado a mis compañeros[48]. Como suele suceder en los sueños, la habitación estaba tal como la recordaba, pequeños detalles en los que casi no había reparado se destacaban ahora de forma vivida, pero con la perspectiva curiosamente distorsionada, de modo que parecía que no tenía fronteras físicas. Emeli estaba reclinada en una cama, tapada a medias con la túnica de seda verde que tan bien combinaba con sus ojos, sonriéndome con aire seductor, atrayéndome hacia sí como la otra vez. Sin embargo, a diferencia de la realidad, el feo agujero abierto por la pistola láser era muy claro, atravesaba su torso, donde yo había roto el hechizo al que me había sometido con el método más desesperado y directo que encontré.
—Estás muerta —le dije, consciente, como sucede a veces, de que estaba soñando, pero en cierto modo incapaz de rechazar la experiencia como totalmente irreal.
Su sonrisa se hizo más ancha.
—Estoy volviendo —respondió, como si fuera lo más natural de la galaxia, y una vez más me sentí atraído hacia ella, con una mezcla tan confusa de deseo y repulsión que a duras penas podía distinguir ambos sentimientos—. Ahora voy a probar tu alma tal como había prometido.
—No lo creo —dije, echando mano de mi pistola láser, como había hecho en la vida real, pero me encontré con que la funda había desaparecido junto con mi ropa. Emeli se rió, y su gorjeo encantador y familiar me envolvió mientras ella abría los brazos para acogerme en ellos. Traté de apartarme, presa del pánico, y su cara empezó a cambiar, transformándose en algo que no me atrevía a mirar pero de lo que tampoco podía apartar la vista, más hermoso y aterrador de lo que la mente puede percibir.
—¿Está usted bien, señor?
Me desperté de repente, con el corazón martilleando en mi pecho, y encontré a Jurgen de pie junto al interruptor de la luz con el rifle láser en las manos.
—Estaba gritando algo.
—Sólo era un sueño —dije, dirigiéndome tambaleante hasta la botella de amasec y tomando un buen trago, con más rapidez de la que merecía un licor tan bueno. Me serví un segundo vaso y lo bebí con un poco más de calma—. Sobre aquella bruja de Slawkenberg.
—Ah. —Mi asistente asintió una vez. Sin duda mis palabras habían despertado sus propios recuerdos del incidente—. Mal asunto aquél. —Y habría sido mucho peor de no haber sido por su peculiar talento del que, por entonces, ambos no teníamos la menor idea, por suerte. Se encogió de hombros—. De todos modos, los sueños no hacen daño a nadie, ¿verdad, señor?
—Por supuesto que no.
Sin embargo, ya no tenía ganas de seguir durmiendo, de modo que empecé a vestirme.
—¿Cree que podría encontrarme algo de recafeinado?
—Enseguida, señor. —Se colgó el rifle láser al hombro y se volvió para salir de la habitación, sofocando apenas un bostezo, y por primera vez me di cuenta de que debía de haberlo despertado; se había agenciado un sofá en la antesala de la suite que yo usaba como oficina y que estaba al otro lado del baño. Menuda pesadilla si me oyó desde allí, pensé.
—Mejor que se traiga otro para usted —añadí—. Da la impresión de necesitarlo.
—Muy bien, señor —asintió una vez con la cabeza—. ¿Va a querer el desayuno?
Para ser sincero, no estaba seguro. Todavía me duraba el regusto de la pesadilla y del amasec, que me estaba empezando a parecer que no había sido una buena idea, pero asentí.
—Algo ligero —dije, confiado en que él conocía bien mis gustos y en que podía confiar más en su buen juicio que en el mío por el momento—, y también cualquier cosa que le apetezca. —Cuando salió, llevándose consigo su característico olor, me sorprendí buscando una razón para pedirle que volviera.
«Esto es ridículo —me dije con firmeza—. Soy un comisario imperial y no un chiquillo asustado». Me até un poco más fuerte el fajín, me enderecé la gorra y traté de no sentirme demasiado aliviado cuando me puse el cinto con el arma alrededor de la cintura.
De todos modos, mientras atravesaba la sala de estar, sorteando con fastidio el montón de platos medio vacíos que rodeaban el sofá de Jurgen, no podía sacarme de la cabeza la duda de si aquello habría sido sólo un sueño. ¿Sería posible que algún residuo psíquico del ritual de los cultistas se hubiera colado dentro de mi cabeza en la cámara que había descubierto?
La idea me resultó tan desconcertante que me sorprendí a punto de comunicarme con Malden en ese mismo momento para preguntarle si era posible. Después se impuso la razón. Una cosa era cierta, Jurgen había estado conmigo todo el tiempo, y yo sabía con certeza que nada por el estilo podía haber sucedido en su presencia, además, plantear esa posibilidad era la manera más segura que se me ocurría de hacer que el joven psíquico empezara a rebuscar en mi cabeza antes de poder decir «Que el Emperador me proteja». Y esa idea, pueden creerme, bastó para sacarme del estupor en que me había dejado tamaña experiencia. Además de mis propios secretos inconfesables, en los que no quería que nadie hurgara, había demasiada información sensible sobre los recursos y contactos de la Inquisición como para garantizar diez penas de muerte[49] si alguien más se enteraba.
Al fin me di cuenta de que bastaba con poner un par de malos sueños en perspectiva, y cuando Jurgen volvió empujando una mesita rodante cargada de comestibles (se había tomado al pie de la letra mi sugerencia de que cogiera todo lo que le gustara, como hacía con casi todo lo demás), yo ya estaba sentado ante mi escritorio revisando el papeleo rutinario. Podría parecer extraño, dados los acontecimientos de vital importancia que me encontraba discutiendo apenas unas horas antes, pero seguía acumulándose a pesar de todo. Al fin y al cabo, los soldados son soldados, y si el enemigo no los apremia lo suficiente para mantenerlos entretenidos, seguro que encontrarán sus propias diversiones.
Ahora que había llegado el desayuno, sorprendentemente tenía hambre, y le di un buen saque a la pila de tortitas con mermelada que Jurgen había elegido para mí con todo esmero. Mirarlo mientras comía no era una actividad para alguien no muy animado, de modo que volví a mi mesa, donde podía abstraerme de todo menos de los efectos sonoros. Fue así que estaba en disposición de responder personalmente al aparato de comunicación en cuanto sonó la primera llamada.
—Cain —respondí secamente, tratando de no reparar en el sonido ahogado con el que Jurgen trataba de enmascarar su indignación por la falta de respeto del protocolo. Para él era un derecho otorgado por el Emperador filtrar mis mensajes entrantes, desviando la inmensa mayoría con paciencia y obstinación en apariencia inagotables, por lo cual yo normalmente sentía un inmenso agradecimiento. Esta mañana, sin embargo, necesitaba todas las distracciones del mundo, ya que los ecos de la pesadilla todavía me tenían nervioso, y supuse que por una vez no estaría mal que pudiera terminarse el desayuno en paz.
—Comisario —dijo Hekwyn con tono sorprendido—. Pensé que todavía estaría durmiendo.
—Lo mismo podría decir de usted —respondí mientras me preguntaba por qué me llamaría a esta hora de la mañana. Nada bueno, sospechaba.
—El Imperium nunca duerme[50] —citó con un tono divertido—. Y ha surgido algo que pensé que podría interesarle. —De haberme dado cuenta en ese momento de lo que iba a traer aparejado ese inocuo comentario, lo hubiera cortado con la primera excusa que se me hubiese ocurrido y habría salido pitando hacia la seguridad relativa de Glacier Peak sin importarme un bledo el frío. Pero pensé que cualquier distracción contribuiría a levantarme el ánimo y me acomodé en la silla para escuchar.
—Parece interesante —dije—. ¿En qué ha andado metido?
—En un poco de trabajo detectivesco a la antigua —respondió Hekwyn—. O al menos observando cómo lo hacían los pretores locales. Han dado con un mediador de la operación de contrabando que usted descubrió.
—Estoy impresionado. —Y por una vez fui sincero.
La voz de Hekwyn reflejó una tranquila satisfacción.
—No fue tan difícil. Como usted sugirió, echamos una mirada a las personas con acceso a las vagonetas que entran y salen de Glacier Peak. Y maldito si no encontramos a un despachante de carga que gastaba el triple de los que ganaba anualmente en obscura y mujeres de vida ligera.
—¿Y tiene un nombre ese paradigma de virtudes? —pregunté.
—Kimeon Slablard. Por el momento lo tenemos en una celda de retención, pensando en todas las cosas terribles que pueden sucederle a los ciudadanos que no cooperan con las autoridades con espíritu propiamente cívico. —Eso tenía sentido. Si no era más que un instrumento en manos de otro, seguramente lo cantaría todo a la primera oportunidad, y hacerlo sudar no haría más que ayudar. Si, en cambio, era parte del culto, tardaría tanto tiempo en derrumbarse como los que ya teníamos en custodia, y demorar una hora o dos el comienzo no supondría ninguna diferencia perceptible—. Pensé que tal vez le gustaría asistir. Cuando se dé cuenta de que está pringado también con la Guardia, se quebrará como una astilla.
—Vale la pena intentarlo —dije. Me arriesgué a echar una mirada a Jurgen y decidí que podía dejar que terminara su comida. Al fin y al cabo Slablard no se iba a marchar a ningún sitio—. Estaremos con usted dentro de una hora.
En realidad nos llevó un poco más de tiempo, ya que las calles estaban atascadas con los ciudadanos de Skitterfall que iban a trabajar como si se tratase de un día perfectamente normal y todo su mundo no estuviera a punto de ser arrasado por una flota de invasores del Caos. Claro que supongo que eso forma parte de lo que hace que el Imperio sea lo que es: el indomable espíritu de sus ciudadanos, incluso de los más humildes. O su increíble imbecilidad, que la mitad de las veces viene a ser más o menos lo mismo[51].
Fuera como fuese, las calles estaba llenas de coches de superficie que avanzaban tan lentamente que cualquier peatón andando a buen paso podía adelantarlos, y ni siquiera la notable habilidad de Jurgen al volante servía para colar el Salamander entre los vehículos civiles, más pequeños y ligeros. Empezaba a pensar ya que más nos habría valido pedir un transporte aéreo, a pesar de lo reacio que era mi asistente a volar, cuando éste aceleró de repente subiendo un tramo de escalones de piedra que había entre dos edificios enormes.
—Un atajo —dijo, sin hacer el menor caso de la pandilla de haraganes del Administratum que salían corriendo delante de nosotros lanzando un interesante surtido de exclamaciones profanas. Atravesó una ancha plaza atestada de estatuas de nobles burócratas adumbrianos. Después de unos cuantos virajes vertiginosos y de un descenso tan precipitado como el ascenso, por otra escalera que aparentemente atravesaba un distrito comercial y una terminal de tranvías, se detuvo a la puerta del edificio del Arbites en un espacio reservado para vehículos oficiales.
Un par de oficiales nos miraron con desconfianza, pero la vista de mi uniforme y de las armas pesadas que llevábamos en nuestro pequeño pero sólido vehículo aparentemente los disuadieron de poner en duda nuestro derecho a estar allí.
—Gracias, Jurgen —dije, saltando fuera, agradecido por el amasec que había bebido antes—. Fue una hábil demostración.
—No podía dejar que faltara usted a su cita, señor —respondió alegremente.
No tenía sentido seguir hablando, de modo que dejé que él se ocupara de los pretores que al parecer habían reunido el coraje necesario para acercarse, y entré en el edificio.
—Comisario. —Por un momento no reconocí al joven pretor que estaba dentro del fresco atrio de mármol al otro lado de las puertas de madera. Era evidente que me estaba esperando, y entonces tuve una sensación de familiaridad. El joven Kolbe. Sin el casco el parecido con su padre era notable, a pesar de que él era más alto y delgado—. Me alegro de volver a verlo.
—Para mí también es un placer —afirmé.
Kolbe inclinó la cabeza como lo hacía su padre
—Su sanitario hizo un trabajo excelente. Se supone que debo ocuparme de tareas sencillas, pero dadas las circunstancias… —Su gesto abarcó el ir y venir que había todo en derredor. Pretores uniformados corrían en todas direcciones, muchos de ellos conduciendo a prisioneros que o bien maldecían a voz en cuello o bien afirmaban que eran inocentes, según su temperamento, e incluso vi al pasar a un par de miembros del mismísimo Arbites enfundados en sus negros uniformes ajustados.
—Las cosas parecen un poco agitadas —comenté mientras él me escoltaba por el imponente espacio hacia el grupo de ascensores situados bajo un mural enorme y de mal gusto del Emperador azotando a los díscolos.
—Hemos estado peinando los bajos fondos de Skitterfall para detectar cualquier conexión con los herejes —me informó satisfecho—. Y además reina la inquietud habitual en cualquier emergencia civil. Nos hicimos a un lado para dejar pasar a un redencionista y a su congregación que seguían propagando a voz en cuello el apocalipsis que estaba a punto de caer sobre los indignos en general y a las unidades antidisturbios que habían acudido a evitar que hicieran una incursión en el distrito del vicio en particular, a pesar de la frecuencia y el entusiasmo con que sus escoltas aplicaban sus porras eléctricas. De modo que el arbitrator Hekwyn pensó que podría ser buena idea enviarme a recibirlo.
—Y tenía razón —asentí cuando llegábamos ya al santuario de los ascensores y al abrigo relativo de las grandes águilas de piedra que los flanqueaban. El joven Kolbe pulsó un par de runas en uno de ellos y las puertas se abrieron de golpe, formando la filigrana de bronce un dibujo de águilas entrelazadas que eran reflejo de sus grandes primas de piedra.
—Subsuelo diecisiete —dijo Kolbe, alzando la vista y blandiendo la porra cuando los redencionistas se enzarzaron ruidosa y violentamente con un grupo de chicas de vida alegre que iban a una celda próxima—. Si me disculpa…
—Por supuesto —le respondí, agradeciendo que aquí, al menos, hubiera un jaleo de cuya solución no tenía que ocuparme y observando cómo se abría camino hacia la trifulca con vivas muestras de regocijo. Las puertas se cerraron cuando pulsé el icono que él había indicado, e inicié mi descenso hacia el nivel más bajo del edificio.
Tras unos treinta segundos de tedio, intensificado por una grabación llena de parásitos de Muerte a los descarriados, interpretada al parecer por ratlings sin oído provistos de flautas disonantes, las puertas se abrieron dando paso a una fea antesala con una alfombra desgastada y una arbitrator con armadura integral detrás de un escritorio que me apuntaba con un rifle antidisturbios.
—Comisario Cain —me identifiqué con el tono más despreocupado que pude mientras miraba el cañón de un rifle en el que podría haber metido el pulgar sin problema—. Me esperan.
—Comisario. —Dejó su engorrosa arma e hizo algo en un teclado que tenía sobre la mesa. Debía de tener un intercomunicador dentro de su casco porque asintió al oír algo y me indicó un asiento en un rincón—. El arbitrator senioris estará con usted en breve. —Ya había oído aquello antes, y estaba empezando a pensar que habría hecho bien en traerme algo para leer, pero apenas había tenido tiempo de sentarme cuando una pesada puerta de acero que había detrás de ella se abrió y apareció Hekwyn.
—Me alegro de que consiguiera llegar. —Me saludó alargándome una placa de datos con su nueva mano auméntica.
Daba la impresión de que estaba empezando a acostumbrarse a ella, calculando las distancias tan bien como con la original. Cogí la placa y repasé la ficha de Slablard lo más rápido que pude. Se parecía tanto a los informes con los que yo estaba íntimamente familiarizado que la tarea me llevó poco tiempo. Cuando llegué al final, habíamos recorrido la mitad de un corredor sin rasgos destacables, de hormigón sin pintar en el cual había puertas metálicas carentes de cualquier cartel identificador a intervalos regulares, todas ellas idénticas salvo por los números grabados encima. Olía a cerrado, a sudor concentrado, a fluidos orgánicos y al inconfundible olor del miedo que nadie que haya estado alguna vez en una bodega de esclavos de los eldar puede olvidar jamás.
—Aquí es.
La puerta no se diferenciaba en nada de las demás, pero Hekwyn parecía bastante seguro e introdujo un código de seis dígitos en el teclado demasiado rápido para que yo pudiera seguirlo. La puerta se abrió dejando salir un olor a flatulencia, y yo, educadamente, le indiqué al arbitrator que entrara delante.
Estaba bastante seguro de que nuestro contrabandista no tendría el genio ni la determinación necesarios para estar esperando emboscado, con la esperanza de superar a quienquiera que fuese el siguiente en entrar por esa puerta y salir corriendo, pero no tenía sentido correr ningún riesgo[52]. Después se demostró que, de todos modos, no disponía mucha ocasión para ello, ya que el prisionero estaba bien sujeto a una silla en el medio de la celda y no tenía para nada el aspecto de alguien capaz de arrancarse su propio brazo a dentelladas para poder escapar. (Supongo que esto además lo descartaba como materia del culto del Caos).
No estoy muy seguro del aspecto que yo presumía que tendría, pero sabía que esperaba algo un poco más impresionante. Era un hombre menudo, con ojos acuosos que rehuían el contacto con su interlocutor y un pelo castaño y ralo; la imagen resultante se parecía mucho a la de un roedor sobresaltado.
—Quiero ver a un representante legal —nos espetó en cuanto aparecimos—. No pueden mantenerme aquí indefinidamente.
—En la vida no siempre conseguimos lo que queremos —le replicó Hekwyn con tono pesaroso.
Slablard se removió.
—Quiero hablar con alguien que tenga autoridad.
—Ése soy yo —afirmó Hekwyn, dando un paso adelante en la habitación. Los ojos de Slablard se agrandaron al ver su uniforme y a punto estuvieron de salirse de sus órbitas cuando recayeron sobre mí—. Soy el máximo responsable de las operaciones del Arbites en Adumbria. —Hizo una pausa momentánea para que sus palabras surtieran efecto y luego me señaló a mí—. Este es el comisario Cain, del que posiblemente también haya oído hablar. Lo he invitado a asistir a nuestra conversación como gesto de cortesía, ya que los actos de traición también entran dentro de la jurisdicción militar en situaciones de emergencia.
—¿Traición? —La voz de Slablard subió una octava y debajo de sus brazos se empezaron a extender unas manchas de sudor que fueron empapando la tosca tela de la camisa azul, como si alguien hubiera abierto un grifo—. Yo no he hecho más que mover unas cuantas cajas.
—Que contenían armas que a continuación se utilizaron para atacar a la Guardia de Su Majestad —remaché con mi tono más severo—. Eso, en mi libro, es traición. —Slablard nos miraba con desesperación, primero a uno y después al otro, hasta que finalmente fijó la vista sobre Hekwyn, que le pareció el menos intimidante de los dos.
—No lo sabía —afirmó con voz quejumbrosa—. ¿Cómo iba a saberlo?
—Tal vez si hubiera preguntado… —sugirió Hekwyn en tono menor.
El hombrecillo se sobresaltó visiblemente.
—Usted no conoce a esa gente. Son peligrosos. Lo mejor es no tener trato con ellos, no sé si me entiende.
—Esa gente son herejes —dije—. Adoradores de los Poderes Ruinosos, enviados aquí como avanzadilla de la flota de invasión para minar nuestras defensas contra ellos. —Me incliné hacia delante, fijando en él esa imponente mirada de comisario que había hecho palidecer a más de un general—. ¿Tiene idea del daño que ha hecho?
—¡Me dijeron que sólo era contrabando de mineral! —Slablard estaba al borde de las lágrimas—. Tienen que creerme. Jamás habría tenido tratos con ellos de haber sabido que eran herejes.
—No es a mí a quien tiene que convencer —le dije—, sino al propio Emperador. Será mejor que rece para que su alma no haya sido corrompida por su asociación con los agentes de la oscuridad, de lo contrario estará condenado por toda la eternidad. —Pura palabrería, por supuesto, pero lo dije tan fervientemente como lo habría hecho el propio Beije, y quedé muy satisfecho de mi capacidad interpretativa.
—No nos corresponde a nosotros juzgarlo —me recordó Hekwyn, como si realmente le importara. Empezaba yo a sospechar que tras tantos años de barajar datos en las altas esferas empezaba a disfrutar de la ocasión de intervenir en algún arbitraje—. Una vez neutralizada la amenaza del Caos, será la Inquisición la que determinará quién está o no contaminado por los Poderes Oscuros.
Eso funcionó, como yo había supuesto. A la sola mención de la Inquisición, Slablard tuvo un ataque de histeria que amenazaba con durar tanto que llegué a sacrificar parte del contenido de mi petaca para darle ocasión de calmarse y poder hablar. Era un desperdicio impresionante de buen amasec aunque su paladar hubiera sido capaz de reconocer la diferencia (cosa que dudaba), pero tenía mucho más en mi suite, y no tenía la menor duda de que Jurgen podría encontrar otra botella en cuanto ésa se hubiera terminado.
Esquivé con cuidado el charco de orina que se iba extendiendo por el suelo de cemento, entendiendo por fin la finalidad del sumidero que había en una esquina, y volví a adoptar mi pose displicente pero peligrosa apoyándome contra la puerta.
—Esa gente —dije por fin—. ¿Quiénes son y dónde podemos encontrarlos?