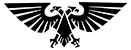
DOS
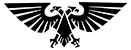
DOS
Una cosa hay que reconocerles a los enemigos, nos hacen la vida más interesante.
GILBRAN QUAIL
Compilación de ensayos
Al principio, a pesar de la aprensión que no me abandonaba mientras la Benevolencia del Emperador se iba internando en la disformidad, daba la impresión de que, después de todo, las cosas iban a salir como las habíamos planeado. Hicimos la transición de vuelta al universo material sin incidentes y encontramos el sistema Adumbria totalmente libre de herejes merodeadores. Las únicas naves que nos salieron al encuentro fueron una sorprendida patrulla de vigilancia y la nave mercante a la que iban persiguiendo, que apenas tuvo tiempo para ofrecernos una variedad de productos para el ocio de dudosa procedencia antes de que la tripulación de la patrullera la abordara y le confiscara toda la carga.
En suma, cuando hubimos recorrido toda la órbita de Adumbria, casi me había dejado llevar por esa sensación de falsa seguridad que, por lo general, mi natural paranoia mantiene a raya.
—Un lugar interesante —dijo Kasteen, uniéndose a mí en la ventanilla de observación de babor de la bodega de recreo. Asentí, perdido todavía en la contemplación del planeta que se veía allá abajo. Ya había visto una buena cantidad de mundos en mis años de vagabundeo por la galaxia y habría de ver muchísimos más antes de conseguir llegar a un retiro honroso, pero no muchos de ellos están tan firmes en mi memoria como Adumbria. No es que fuera hermoso, ni de lejos, pero se rodeaba de una especie de grandeza desafiante, como una viuda venida a menos que se niega a reconocer el paso de los años.
Para entonces nuestra nave de transporte se había unido al grupo de naves mercantes que, naturalmente, se reunían en el punto donde el ecuador cruzaba el cinturón de sombra, manteniéndose a apenas algunos kilómetros por encima de la capital planetaria[7], que llevaba el poco inspirado nombre de Skitterfall[8]. Comprobé sorprendido que la vista se apartaba naturalmente del resplandor de la cara brillante, que yo había supuesto que sería el foco de atención, para quedar prendida de los atractivos inesperadamente sutiles de la cara oscura. Lejos de estar envueltos en una negrura impenetrable, como yo había pensado, brillaban con la tonalidad levemente azul de la luz de las estrellas que reflejaban, rebotando en las planicies de hielo y nieve que cubrían todo el hemisferio. Cuanto más miraba, más conciencia tomaba de un millar de sombras sutiles y punteados en aquel resplandor aparentemente uniforme resultante de la luz que rebotaba de forma irregular en las montañas, cañones, y qué sé yo que otras irregularidades geográficas.
—No va a estar mal bajar ahí —apuntó Kasteen, siguiendo la dirección de mi mirada. Por supuesto, eso era opinable; siempre me ha disgustado el frío intenso en el que mis colegas valhallanos se sienten a sus anchas, y pensaba en las temperaturas heladoras que nos esperaban a nuestra llegada con menos entusiasmo que a la flota del Caos que se aproximaba. Pero para ser justos, jamás he oído a ningún valhallano quejarse del calor excesivo que encontraban casi en cualquier lugar al que iban, y yo no estaba dispuesto a perjudicar mi reputación, y mucho menos mi liderazgo, pareciendo menos estoico que ellos.
—Estoy seguro de que los soldados estarían de acuerdo —respondí, en cambio. Habíamos pasado ya algunos inviernos en planetas templados en los últimos años, pero no había visitado un mundo helado desde nuestra breve y abruptamente truncada estancia en Simia Orichalcae. El lado oscuro de Adumbria no era lo mismo, pero sería lo bastante frío como para que, al menos ellos, se sintieran en casa.
Una débil vibración sacudió las planchas de la cubierta debajo de nuestros pies, demasiado familiar incluso para llamarnos la atención, y observamos mientras uno de los transbordadores se dirigía al planeta que esperaba allá abajo. Sus motores lanzaron un breve fogonazo al corregir el rumbo, y luego desapareció entre las incontables lanzaderas que entraban y salían del puerto estelar que teníamos debajo. Los puntos de luz más vivos que se veían a lo lejos debían de ser las naves más grandes a las que servían, mercantes en su mayor parte, ya que Zyvan había dejado que el grueso de nuestras naves de guerra formara una línea en el sistema exterior. Aparte de la Benevolencia del Emperador, la única nave de nuestra flotilla de relevo que había recorrido todo el camino hasta Adumbria era la Indestructible II, un crucero de batalla de clase Armagedón que el general supremo había elegido como transporte para sí mismo y para su estado mayor[9]. Nada más llegar a la cubierta de observación me había entretenido tratando de identificarlo, pero a esta distancia el esfuerzo era inútil y abandoné rápidamente el juego prefiriendo dedicarme a estudiar el mundo que habíamos venido a defender.
—Da la impresión de que nuestros amigos de Tallarn están tan ansiosos como nosotros de descender —comentó Kasteen, observando cómo desaparecía la lanzadera. Su tono era estudiadamente neutral, pero las implicaciones eran claras: se alegraba de verles la espalda, y yo también.
En el mes aproximado que llevábamos transitando la disformidad, el regimiento había recurrido a todas las formas tradicionales de pasar el tiempo, incluida la de retar a los demás a diversas competiciones deportivas. El 425.º blindado se había dedicado a las relaciones sociales con todo el entusiasmo que es dado esperar de un regimiento que descubre que ha tenido la suerte no sólo de compartir la nave con otra unidad de su planeta, sino también de que ésta tenga un gran número de mujeres, mientras que los kastaforeanos habían hecho lo que habían podido para mantener el tipo contra un regimiento de veteranos endurecidos en el combate, y, visto lo visto, habían salido bastante bien parados. Los de Tallarn, por otra parte, se habían mantenido distantes, ya que su idea de pasárselo bien aparentemente consistía en mantener innumerables reuniones dedicadas a la oración e inefablemente aburridas.
A pesar de todo, las relaciones no habían llegado a ser realmente gélidas hasta que se negaron a tomar parte en la competición de combate sin armas entre regimientos porque el 597.º había incluido a una de nuestras mujeres en el equipo. Esto, nos hizo saber secamente el coronel Asmar, era «impresentable». A nadie sorprendió, excepto a Asmar y probablemente a Beije, que el campeón de su regimiento fuese rápida e informalmente retado a un combate espontáneo la vez siguiente que se le ocurrió pisar la cubierta de recreo. Debo informar con cierto grado de satisfacción que no tardó en ser derrotado por la cabo Magot, una joven despreocupada y rayante en la sociopatía que apenas le llegaba al mentón. (Lo cual no tenía gran importancia, ya que le bastó una décima de segundo tenerlo al nivel de su rodilla).
Por supuesto, esto sacó a Beije de sus casillas y entró en tromba en mi oficina exigiendo saber qué iba a hacer yo al respecto.
—Nada. Absolutamente nada —le dije con mi sonrisa más encantadora mientras le ofrecía el asiento más incómodo—. Ya me he ocupado del tema. —Me volví hacia Jurgen, mi maloliente e indispensable ayudante—. Jurgen, ¿sería tan amable de traerle al comisario Beije un té? Parece un poco agitado.
—Por favor, no se moleste por mí. —Beije palideció al llegarle de lleno los efluvios de Jurgen, mientras yo lo dejaba para que se cociera en su propio jugo en la antesala el tiempo que consideré necesario antes de que desistiera y se marchara. Creo que su apetito se vio algo afectado por la experiencia.
—No es ninguna molestia —le aseguré—. Yo suelo tomar un pequeño refrigerio a esta hora. Dos tazones, Jurgen, por favor.
—Comisario. —Jurgen me hizo un torpe saludo, como siempre, y se escabulló consiguiendo, no se sabe cómo, que pareciese que el uniforme jamás tocaba realmente su cuerpo, cosa que, dado el consabido descuido de su higiene personal y sus perpetuos accesos de psoriaris, habría sido comprensible. Beije lo observó mientras se iba con una expresión de absoluta incredulidad.
—En nombre del Emperador (y maldita si no hizo el signo del aquila al pronunciar el Nombre Sagrado), ¿por qué permites un descuido tan palpable de las normas? ¡Ese hombre debería ser azotado!
—Jurgen es un caso muy especial —dije, pero sin la menor intención de revelar en qué consistía ese carácter especial, ya que Amberley nos había dejado muy claro a los dos la necesidad de no atraer sobre él la necesidad de otro inquisidor que no fuera ella.
Beije me miró con escepticismo, pero la etiqueta del comisariado exigía que se me confiasen todas las cuestiones relativas al regimiento cuya moral debía salvaguardar, de modo que no tenía más remedio que aceptarlo. No dudaba de que pudiera suponer alguna razón oculta e inconfesable y que pudiese caer en la tentación de andar por ahí con sus habladurías, de modo que le dejé ver un atisbo de la verdad.
—A pesar de su aspecto, es un ayudante de extraordinaria habilidad y eficiencia, y su lealtad para con el Emperador es tan inquebrantable como la de cualquier otro hombre que yo haya conocido. —Lo más importante era que confiaba en él plenamente para cubrirme las espaldas y que su actitud vigilante me había salvado la vida en más ocasiones de las que podía enumerar sin hacer un esfuerzo—. Creo que eso importa más que el hecho de que su uniforme no esté demasiado limpio.
Está bien, reconozco que decir de Jurgen que no era demasiado limpio era como decir que Abaddon el Saqueador se levanta un poco malhumorado, pero sabía que adoptar una actitud despreocupada era la mejor forma de molestar a Beije. Conocía bien a ese hombre (bueno, todo lo que puede esperarse dado el número de veces que le había dejado sorpresas en su litera de la schola) y reconocí el gesto tirante de sus labios con bien disimulada satisfacción.
—Eso te toca a ti decidirlo, por supuesto —respondió, como si tratara de no hacer caso de un mal olor. Eso fue exactamente lo que tuvo que hacer un momento después, cuando volvió Jurgen con una bandeja que contenía dos tazas de té y una tetera humeante.
Esperé mientras lo servía, disfrutando al ver los reparos de Beije al coger el cuenco que mi ayudante le ofrecía, y después cogí el mío.
—Gracias, Jurgen. Eso es todo por ahora.
—Muy bien, comisario. —Señaló la placa de datos que había traído con el té y la dejó sobre mi escritorio—. Cuando tenga un momento, aquí tiene un mensaje del general supremo.
Beije estuvo a punto de atragantarse con el té cuando Jurgen y su aroma salieron de la habitación.
Asentí comprensivo.
—Lo siento, debería haberte advertido de que el tanna tiene un sabor un poco peculiar.
—¿Ni siquiera vas a mirarlo? —preguntó.
Eché un vistazo a la pantalla.
—No es urgente —lo tranquilicé.
Beije me miró con gesto de desaprobación.
—Todo lo que comunica el general supremo es urgente.
Me encogí de hombros y giré la pantalla para que pudiera verla.
—Sólo quiere saber si voy a estar libre para picar algo y jugar al regicida cuando hayamos aterrizado —dije—. No creo que figure en su lista de prioridades.
Las expresiones que se fueron sucediendo en la cara de Beije no tenían precio: sorpresa, incredulidad, envidia absoluta y, por fin, un gesto estudiado de neutralidad y compostura.
—No sabía que mantuvierais una relación personal.
Volví a encogerme de hombros con toda la displicencia que pude reunir.
—Nos hemos topado el uno con el otro unas cuantas veces; y parece que congeniamos. Para ser sincero, creo que simplemente aprovecha la oportunidad de tratar con alguien que no pertenece a la cadena de mando. No creo que fuera muy propio que se relacionara con oficiales de la Guardia, después de todo.
—Supongo que no —farfulló Beije. En realidad, sospecho que realmente era ésa la razón principal por la que Zyvan se tomó interés en mi carrera y se toma la molestia de invitarme a cenar de vez en cuando[10]. Bebió con cuidado otro sorbo de tanna y me miró a través del vapor—. Debo decir que me sorprendes, Ciaphas.
—¿Y eso? —pregunté, privándolo de la satisfacción de mostrarme irritado por el hecho de que usara mi nombre de pila y saboreando el amargo posgusto de mi propia infusión.
—Esperaba que hubieras cambiado más. —Su cara mofletuda adoptó una expresión intrigada que le dio el aspecto de un niño con cólicos—. Todos esos honores, las gloriosas hazañas que has realizado en nombre del Emperador… —La verdad, las había llevado a cabo para salvar el pellejo, pero por supuesto nadie tenía por qué saberlo, y mucho menos Beije—. He oído hablar mucho de todo ello, claro, pero nunca entendí muy bien cómo un gandul como tú podía haber conseguido ni la mitad de eso.
—El Emperador nos protege —dije con cara muy seria.
Beije asintió piadosamente.
—Por supuesto que sí. Pero tú pareces especialmente favorecido. —Su ceño se frunció aún más, como si estuviera a punto de llevarse a la boca un jarro de leche con miel[11]—. Ya sé que no somos quiénes para poner en duda la divina providencia, pero no entiendo…
—¿Por qué yo? —acabé la frase por él y Beije asintió.
—No lo diría exactamente así, pero… bueno, sí. —Extendió las manos, salpicándose la manga con tanna—. Has sido objeto de tanta gracia divina, la mano del Emperador se extendió hacia ti tantas veces y, sin embargo, conservas la misma actitud despreocupada. Para ser sincero, habría esperado más piedad.
De modo que de eso se trataba. Se sentía moralmente ultrajado por el hecho de que su antiguo enemigo de la schola hubiera alcanzado tanto éxito y gloria mientras él estaba atascado en un puesto sin futuro, con un puñado de aduladores del Emperador tan faltos como él de sentido del humor. En otras palabras: verde de envidia. Me encogí de hombros.
—Parece ser que al Emperador no le importa, y no veo por qué habría de importarle. —Di otro sorbo a mi té y le brindé mi sonrisa más abierta y amistosa. Abrió y cerró la boca varias veces—. ¿Alguna otra cosa?
—Sí. —Sacó una placa de datos para que le echara un vistazo—. Copias de los procedimientos disciplinarios contra el soldado Hunvik. —El nombre no me dijo nada hasta que leí los cargos en el encabezamiento de la hoja y me di cuenta de que éste debía de ser el hombre con el que se había topado Magot.
—¿Ataque a un oficial superior? —pregunté con escaso interés.
Beije hizo un gesto de desdén.
—El… la soldado de tu regimiento era cabo.
Pensé que resultaba divertido que no pudiera decir «mujer». En cierto modo, aquello debía de dolerle más que el simple hecho de que el campeón de su regimiento hubiera sido derrotado. Asentí.
—Todavía lo es. —Sus ojos se entrecerraron mientras yo seguía revisando la pantalla—. Veo que, sin embargo, no has aplicado la pena de muerte por ese cargo.
—Había circunstancias atenuantes —replicó Beije con un tono algo defensivo.
—Cierto. Conociendo a Magot, estoy seguro de que fue ella la que dio el primer golpe. —Y probablemente los dos siguientes también. Mari Magot era una mujer para la cual la palabra «ensañamiento» carecía por completo de significado—. Confío en que los médicos hayan hecho algo para aliviarlo.
—Todo lo que pueden —asintió Beije con gesto tenso.
—Bien. No se puede castigar a un hombre por pendenciero si no puede ponerse de pie, ¿verdad? Deséale una pronta recuperación de nuestra parte. —Pasé el archivo a mi escritorio, como si fuera a molestarme en leerlo, y añadí otro a la placa de Beije antes de devolvérsela.
Le echó una mirada y apretó los dientes.
—¿Ésa es tu manera de ocuparte de ello? ¿Una reprimenda y readmisión en el servicio?
Asentí.
—Magot es la nueva SJP[12] de su escuadrón. Están empezando a acostumbrarse a ella. Si los reorganizáramos ahora, cuando estamos entrando en una zona de guerra, minaríamos su eficiencia en un grado inaceptable.
—Ya veo. —Su mirada se hizo más dura—. Es otro caso especial.
—Lo es —acepté. Tampoco esta vez tenía intención de contarle lo especial que era, ya que la línea oficial sobre el fiasco de Simia Orichalcae era que había sido una victoria gloriosa aunque un tanto pírrica sobre los asquerosos pielesverdes, y Amberley había dejado bien claro que la ira de la Inquisición caería sobre cualquiera que pronunciase una sola palabra sobre lo que habíamos encontrado allí. Y yo conocía a Amberley lo suficiente para saber que nunca amenazaba en vano. No obstante, subsistía el hecho de que Magot, que entonces era soldado raso, había atravesado conmigo una tumba de necrones y había salido al menos tan equilibrada como cuando entró (fuera cual fuese su grado de equilibrio). La Guardia necesitaba soldados de ese calibre, y si yo tenía que flexibilizar unas cuantas normas para conseguir que se siguieran interponiendo entre mi persona y cualquier cosa que la disformidad estuviera a punto de vomitarnos encima, era capaz de hacer origami con el reglamento sin pensármelo dos veces.
—Entonces no hay más que hablar. —Beije se metió otra vez la placa de datos en el bolsillo de su capote, deduciendo sin duda una relación por lo demás inadecuada entre una soldado y el comisario que probablemente era un motivo más para estar celoso de mí. (Craso error, por supuesto. Por un lado, yo nunca he sido tan imbécil; por otro, las preferencias de Magot iban en una dirección totalmente diferente, y lo más importante de todo: en mi vida sólo hay lugar para una mujer letalmente peligrosa[13]).
—Eso creo —dije, borrándolo por completo de mi mente. Si me hubiera dado cuenta en ese momento de la animosidad que despertaba en él y, por consiguiente, en todos los de Tallarn, habría sido mucho más diplomático, de eso pueden estar seguros. Sin embargo, no fue así, y las consecuencias de aquella conversación todavía coleaban unas semanas después, de ahí que todo lo que sentí al ver partir la lanzadera fue una sensación de alivio pensando que había conseguido librarme de Beije para el resto del viaje y que era poco probable que volviera a ponerle los ojos encima.
No obstante, como ya he dicho en más de una ocasión, el Emperador tiene un extraño sentido del humor.
La primera etapa de nuestro desembarco pasó tan suavemente como un trago de amasec de cincuenta años de añejamiento. Fuimos el segundo regimiento transportado a tierra, y las naves de desembarco empezaron a cargar soldados y equipo en cuanto los de Tallarn hubieron dejado libres sus cubiertas. Al cabo de unos momentos, el hangar empezó a llenarse del tranquilizador olor a promethium cuando nuestros camiones y Chimera empezaron a subir por las rampas de carga y el espacio se llenó del eco profano de los NCO metiendo sus pelotones en los compartimentos de pasajeros. Seguro de que, como de costumbre, Jurgen había empaquetado nuestras pertenencias con su eficiencia inigualable, me dediqué a disfrutar cómodamente del espectáculo.
Y vaya espectáculo. Hay pocas cosas tan impresionantes como la vista de un regimiento de la Guardia bien entrenado en movimiento: casi mil personas atareadas en apilar cosas, trasladarlas, perderlas, volverlas a encontrar y, por lo general, tropezando las unas con las otras de una manera que misteriosamente permite que las cosas se hagan con una eficiencia casi sobrehumana. Desde donde me había apostado, en una galería que daba a la planta principal del hangar, podía ver a los vehículos y soldados de un lado para otro sobre una vasta planicie de acero que tenía casi un kilómetro de profundidad y donde las naves de desembarco esperaban pacientemente en línea hasta perderse en la distancia y quedar reducidas al tamaño de juguetes[14].
—He puesto nuestras cosas en la primera lanzadera, comisario. —La voz de Jurgen, precedida por su aroma inconfundible, interrumpió mis pensamientos.
—Gracias, Jurgen —asentí con aire ausente—. ¿Están listos para partir?
—Cuanto usted lo esté, señor.
—Entonces podemos ponernos a ello —dije, tratando de calmar el leve revoloteo de aprensión que sentía en el estómago. Aquí, en las tripas de una nave estelar, era posible creer en una ilusión de seguridad, y en cuanto tocáramos tierra, estaríamos juntando los pulgares esperando que empezara la guerra (o eso pensaba yo en ese momento). Pero habían derribado a demasiadas naves debajo de mis pies como para no pensar en lo vulnerables que serían una vez que llegara la flota de guerra de los herejes, y sabía que mis oportunidades mejorarían considerablemente cuando posara las plantas en el planeta de allá abajo. Activé mi intercomunicador.
—Coronel, estoy embarcando ahora mismo.
—Que el Emperador lo acompañe, comisario. —Kasteen me sonó distraída, como era inevitable que estuviese, tratando de solucionar una docena de crisis de menor importancia a la vez—. Nos vemos abajo.
—Estaremos esperando —le aseguré.
Ella o Broklaw estarían en la última lanzadera, comprobando que la partida fuera sobre ruedas, mientras que el otro tomaría la primera que pudiera una vez que empezara a aflojar la presión. (El protocolo prohibía que el coronel y su número dos volasen en la misma nave de desembarco, no fuera que algo saliera mal, en cuyo caso al enemigo le bastaría un disparo afortunado para decapitar a todo el regimiento). Lo habitual era que yo fuera en la primera lanzadera, en parte porque era propio de mi reputación liderar desde el frente, pero sobre todo porque eso me daba la posibilidad de conseguir el mejor alojamiento fuéramos a donde fuésemos.
—Comisario —saludó la teniente Sulla, la más impaciente e irritante de todos los comandantes de sección, cuando Jurgen y yo subimos rápidamente la rampa. Le devolví el saludo informalmente mientras me abría camino entre dos filas de Chimera que habían sido debidamente aparcados y asegurados. Al pasar observé que habían sido colocados mirando hacia la salida, listos para un rápido despliegue, e hice un gesto de aprobación. Al menos, esta mujer era eficiente.
—Es una agradable sorpresa.
—También para mí —dije con toda la diplomacia de que era capaz—. Pensé que la quinta compañía iría en punta esta vez. —Las cuatro compañías de infantería solían turnarse para desembarcar primero, oficialmente para que ninguna de ellas pudiera vanagloriarse de ser la primera en entrar en combate todas las veces, y desde un punto de vista más pragmático, para que ninguna de ellas tuviera un promedio de bajas mayor que las demás. Eso perjudicaría la moral y reduciría la eficiencia general de la desafortunada compañía, ya que tendría que absorber un número mayor de reclutas sin experiencia[15]. Por lo general, nuestra tercera compañía, la de soporte logístico, esperaba a que la zona de aterrizaje estuviera debidamente asegurada.
Sulla se encogió de hombros.
—Tuvieron algún problema con su tren de aterrizaje. Los tecnosacerdotes siguen examinándolo. —Estiré el cuello para ver más allá de los vehículos y tuve un atisbo de figuras vestidas de blanco que iban y venían por la puerta abierta de la bodega de carga—. Tardarán un montón de tiempo en descargarlo todo, de modo que ahí se quedan hasta que esté arreglado.
—Y ésta era la siguiente lanzadera lista para partir —terminé.
Sulla asintió entusiasmada.
—Hemos tenido suerte ¿verdad?
—Claro que sí —dije, atravesando el mamparo y entrando en el compartimento de pasajeros.
Contrariamente a lo que puedan estar pensando, lo primero que sorprende a uno al entrar en una nave de desembarco totalmente cargada es el olor. El hecho de haber tenido a Jurgen cerca durante tanto tiempo me había dado un grado inusual de tolerancia a esas cosas, pero permítanme que les diga que doscientos cincuenta soldados embutidos en un espacio cerrado pueden crear una atmósfera muy viciada. Especialmente si se trata de valhallanos en lo que para la mayoría sería un entorno más o menos cálido, y para colmo, nerviosos. Mientras avanzaba por el pasillo entre la fila de asientos y mallas, tenía que contenerme para no fruncir el gesto.
Lo segundo que llama la atención es el ruido, un murmullo de conversación en el que resulta casi imposible distinguir algo, pero que alcanza volumen suficiente para ahogar cualquier cosa que le digan a uno a menos que pueda ver los labios del que está tratando de comunicarse. De todos modos, procuré mirar a los ojos a unos cuantos soldados al azar mientras avanzaba y pronunciar a mi paso unas cuantas lindezas sobre el honor y el deber, y el mero hecho de que pareciera que me estaba molestando en hacerlo empezó a difundir pequeñas ondas de calma y de tranquilidad por la lanzadera, como cuando se lanza una piedrecita en un estanque. Dondequiera que mirara podía ver a hombres y mujeres sosteniendo sus petates, revisando sus rifles láser y buscando en sus manuales una fuente de inspiración o de diversión. Unas cuantas almas esforzadas estaban repantigadas en sus asientos, tratando de dormir un poco o haciendo como que dormían, lo cual supongo que es una manera de mantener a raya las preocupaciones[16].
Conseguí deshacerme de Sulla cuando pasamos delante de su sección y se dejó caer en su asiento. Yo me acomodé en el mío, en el frente del compartimento de pasajeros, cerca de la puerta de la cabina. No esperaba tener que ir allí, pero después de nuestra accidentada llegada a Simia Orichalcae había tomado la costumbre de sentarme lo más cerca posible de la cabina de mando para poder intervenir personalmente si el piloto se ponía nervioso.
—Comisario. —El capitán Detoi, comandante de la compañía, me saludó formalmente y siguió departiendo trivialidades administrativas con su subalterno. Le devolví el saludo y me ajusté la red antichoque. Un momento más tarde, una débil vibración recorrió el casco y la estructura de mi asiento y lancé a Jurgen una sonrisa tranquilizadora.
—Allá vamos —dije. El asintió. Tenía los nudillos blancos. Había muy pocas cosas en la galaxia capaces de perturbarlo, pero viajar en lanzadera o en aparatos atmosféricos era, sin duda, una de ellas. Me resultaba algo irónico que un hombre que había hecho frente a necrones y demonios sin pestañear se pudiera alterar tanto por algo tan mundano, pero supongo que todos tenemos nuestros puntos débiles. El de Jurgen era una tendencia al mareo por movimiento, que se manifestaba cada vez que entrábamos en la atmósfera. Por suerte solía desayunar muy ligero antes de un desembarco, ya que al parecer pensaba que vomitar delante del resto de los soldados era un desmedro de la dignidad que se espera del ayudante de un comisario.
El habitual vacío en la boca del estómago me comunicó que por fin nos habíamos despegado del transporte de tropas y que un momento más tarde se encenderían los motores principales, lo que sentiría como un codazo en la región lumbar.
Puesto que no tenía nada mejor que hacer, pensé que no estaría mal descansar un rato. Casi no había hecho más que cerrar los ojos cuando sentí una sacudida que pensé que era el movimiento habitual que se produce cuando una lanzadera entra en la atmósfera.
—Comisario. —Detoi me estaba sacudiendo por el brazo—. Lamento molestarlo, pero creo que debería oír esto.
—¿Oír qué? —Empezaba a sentir un cosquilleo en las palmas de las manos, lo que suele sucederme cuando las cosas se ponen muy feas. A modo de respuesta, dio unos golpecitos en el intercomunicador que llevaba inserto en el oído.
—Abra el canal D —me sugirió. Enarqué una ceja. Ese era el canal asignado a la frecuencia de mando de los tallarnianos y normalmente nosotros no tendríamos por qué tenerlos controlados.
»Quería saber cómo había ido su despliegue para asegurarme de que no estorbarían nuestro desembarco. —Detoi no parecía avergonzado en lo más mínimo. Era evidente que se había formado una opinión tan baja de los combatientes del desierto como todos los demás. Al menos su destacamento estaría al otro lado del planeta en cuando nos desplegasen, y eso ya era algo.
—¿Y? —pregunté mientras sintonizaba mi unidad.
Detoi se apartó un mechón de pelo rubio y lacio de los ojos.
—La mayoría ha abandonado ya el puerto estelar, pero parece ser que los rezagados se han metido en una especie de embrollo. —A esas alturas yo ya podía oír lo que ocurría y no pude por menos que coincidir con su evaluación del caso. Daba la impresión de que el comando de Asmar y unos cuantos más estaban enzarzados en un intercambio de disparos. Lo que no sabíamos era con quién.
—Será mejor que nos preparemos para un desembarco caliente —dije, y Detoi asintió. Mientras él empezaba a dar órdenes sintonicé mi intercomunicador con la frecuencia del control del puerto estelar que parecía atascada por gritos de pánico.
—¿Puede repetirlo? —El tono de nuestro piloto era de incredulidad, lo cual nunca era bueno en un veterano de la Armada que llevaba el Emperador sabe cuántos desembarcos de combate en su carrera.
—Repito, aborte el aterrizaje —respondió una voz vacilante por el estrés—. Siga volando en círculo hasta que averigüemos a qué nos enfrentamos.
—Y una mierda. —Sentí un profundo alivio ante la clara respuesta de nuestro piloto. Si seguíamos esa orden, sería como si nos colgáramos una pancarta que dijera «derríbennos ahora». Nuestra mejor oportunidad era aterrizar cuanto antes donde pudiéramos desplegar las tropas y encontrar algo sobre lo que pudieran disparar.
—Si no acatan la orden, habrá cargos contra ustedes. —La voz parecía a punto de quebrarse. Era indudable que el que hablaba estaba teniendo un día fatal. Pues bien, yo se lo iba a empeorar todavía más. Irrumpí en el canal, haciendo uso de mi prioridad como comisario.
—Al habla el comisario Cain del 597.º —dije—. Nuestro piloto está actuando con el pleno respaldo del comisariado. Vamos a aterrizar, y cualquier otro intento de impedirnos entrar en combate con los enemigos del Emperador será considerado alta traición. ¿Ha quedado claro?
—Totalmente —dijo el piloto con satisfacción. Al parecer, el controlador del tráfico aéreo se quedó sin palabras, ya que las transmisiones desde la torre se interrumpieron—. Será mejor que se sujeten bien. Vamos a tener un aterrizaje duro y rápido.
—Enterados —asentí, asegurándome de que mi arnés antichoque estuviera totalmente ajustado y metiéndome en la red general para advertir a todos los demás que hicieran lo mismo. Jurgen parecía todavía menos contento que de costumbre, de modo que me ocupé de comprobar también el suyo al tiempo que la nave de desembarco daba una sacudida e iniciaba un vertiginoso descenso hacia el planeta—. ¿Alguna idea sobre la naturaleza del problema?
—El comando tallarniano y uno de sus pelotones están atrapados ahí abajo —dijo Detoi, sacando una placa de datos en la cual aparecía un plano del puerto estelar—. Al parecer han caído en una emboscada mientras abandonaban la zona de carga.
Estudié el plano. Sin duda era un buen lugar para una emboscada. Los tallarnianos estaban cogidos entre la pared perimetral y un complejo de almacenes, lo cual los obligaría a dividirse y a entrar en una serie de zonas sin restricciones para el uso de armas de fuego si trataban de abrirse camino. Señalé la línea de la pared.
—¿Y por qué no abren un boquete aquí y salen a través de las plataformas de aterrizaje? —pregunté.
Detoi se encogió de hombros.
—Tiene treinta metros de alto y diez de espesor. Se supone que debe poder contener la explosión de una lanzadera que se estrella. No tienen nada que pueda hacerle siquiera una melladura.
—Fantástico —gruñí. Eso quería decir que si nosotros aterrizábamos en una plataforma, no podíamos acudir en su ayuda sin quedar también bloqueados por la misma compuerta donde les habían tendido la emboscada. Iríamos a caer directamente en la misma trampa. Sin embargo, mi despótico rechazo de la orden del haragán del puerto estelar nos había condenado. A estas alturas, la voz de que el célebre comisario Cain se dirigía a rescatar a los soldados encerrados ya debería estar circulando por media ciudad, de modo que dejar a Asmar y a sus hombres a merced de sus enemigos era impensable. Al menos si queríamos permanecer en la lista de invitados del general supremo, y vernos privados para siempre de la cocina de su chef sería un gran golpe, de modo que tenía que pensar en algo, y rápido. Eché un vistazo al terreno circundante.
—¿Qué es esto?
—Es un monasterio —respondió Detoi, intrigado. Consultó algunos datos—. La Orden de la Luz Imperial. —Una leve sonrisa se dibujó en su cara—. Bastante irónico, teniendo en cuenta las condiciones del lugar.
—Sin duda —asentí—. ¿Qué hay alrededor?
Detoi se encogió de hombros.
—Huertos, según el plano de la ciudad que aparece en la pantalla de información. ¿No lo ha leído?
No lo había hecho. Tenía cosas mejores en qué ocupar mi tiempo a bordo de la Benevolencia del Emperador (generalmente cosas que tenían que ver con un mazo de cartas y con el dinero de otros).
—En otras palabras: terreno abierto. —Bueno, relativamente abierto. Le transmití las coordenadas a nuestro piloto que las recibió con mal disimulado entusiasmo—. Creo que acabamos de dar con nuestra zona de aterrizaje.
—Por mí, vale —asintió Detoi, y volvió a cambiar la frecuencia por la del canal de nuestro comando general—. Atención todos, vamos a tocar tierra en dos segundos. Va a estar animado, de modo que hay que estar preparados. —Una actividad frenética se extendió por los compartimentos de pasajeros. Los soldados empezaron a ponerse los cascos y a cargar baterías nuevas en sus rifles láser. Pensando en las temperaturas con que nos encontraríamos al aterrizar, se habían dejado puestos los capotes y llevaban sombreros de piel en sus mochilas, pero observé con alivio que la mayoría llevaban por la fuerza de la costumbre, sus armaduras ligeras. Bien, eso demostraba que mantenían las constantes a pesar de preverse un despliegue rutinario. Pensé que fuera lo que fuese lo que nos estuviera esperando en este planeta, iba a llevarse una buena sorpresa.
Y bien mirado, los monjes también. Nuestro transbordador dio un par de sacudidas que hicieron que Jurgen tragara convulsivamente, y luego sentí la presión repentina de los impulsores de aterrizaje en la base de la columna. Los nudillos de mi ayudante se pusieron todavía más blancos, aunque tratándose de Jurgen tal vez habría sido más exacto decir que se habían vuelto de un gris más pálido. Entonces todo el casco se sacudió, un par de estruendos ensordecedores y un chirrido metálico se extendieron por todo el compartimento de pasajeros hasta que por fin nos quedamos quietos.
Un estruendo de metal y una ráfaga de aire frío, aire limpio, nos indicaron que se habían bajado las rampas de abordaje, y con un rugido como el de una gran ola rompiendo sobre una playa, la segunda unidad corrió al encuentro del enemigo.