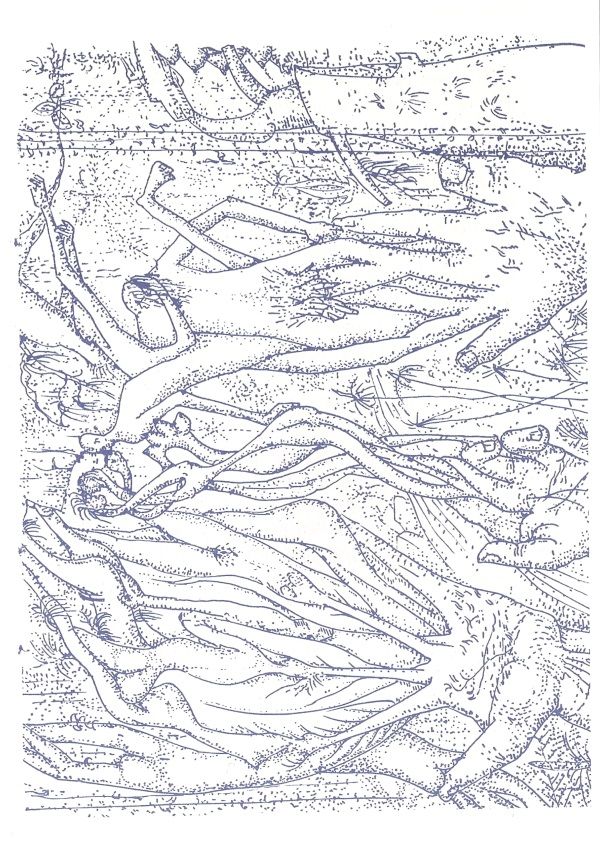
Abril de 1941. Un esqueleto de navío, anclado por madréporas al suelo de la playa y visitado por las olas, bloquea la vista —al menos los niños más pequeños no habían soñado con nada mejor para retozar a lo largo del día—. Por su misma fijeza no daba respiro a la exasperación causada por no poder desplazarse sino a pasos contados en el intervalo entre dos bayonetas: el campo de concentración del Lazareto, en la bahía de Fort de France. Liberado al cabo de algunos días, con qué avidez me había arrojado a las calles, en busca de todo lo que ellas podían ofrecerme de nunca percibido, el deslumbramiento de los mercados, los colibríes en las voces, las mujeres que Paul Éluard me había dicho, al regreso de un viaje alrededor del mundo, eran más bellas que en ninguna otra parte. Pronto sin embargo otra ruina se perfila, amenaza ocupar de nuevo todo el campo: la ciudad misma no contenía nada, parecía desprovista de sus órganos esenciales. El comercio, todo en vitrinas, adquiría un carácter teórico, inquietante. El movimiento era un poco más lento de lo que hubiera sido necesario, el ruido demasiado claro como a través de cosas encalladas. En el aire el zumbido continuo, lejano, de una señal de alarma.
Fue en esas circunstancias, por el azar de la compra de una cinta para mi hija, que me ocurrió hojear una publicación exhibida en la mercería donde esa cinta era ofrecida. Bajo una presentación muy modesta, era el primer número de una revista llamada Tropiques, que acababa de aparecer en Fort de France. Está de más decir que, sabiendo lo lejos que se había llegado el último año en el envilecimiento de las ideas y habiendo experimentado la ausencia de todo miramiento que caracterizaba la actuación policial en Martinica, abordé ese ejemplar con extrema prevención… ¡No daba crédito a mis ojos: pero lo que allí estaba dicho, era lo que debía decirse, y no sólo lo mejor sino lo más alto que era posible decirse! Todas esas sombras gesticulantes se desgarraban, se dispersaban; todas esas mentiras, todas esas burlas caían hechas jirones: entonces la voz del hombre no había sido quebrada, tapada, después de todo; se erguía aquí como la espiga misma de la luz. Aimé Césaire, era el nombre de aquel que hablaba.
No pude evitar haber sentido de entrada cierto orgullo: lo que allí se expresaba no me era en absoluto extraño, los nombres de poetas y de autores citados, por sí solos, hubieran sido para mí seguros garantes, pero sobre todo era el acento de esas páginas lo que no engañaba, que certificaba que un hombre estaba comprometido por entero en la aventura y que al mismo tiempo disponía de todos los medios capaces de fundar, no solamente sobre el plano estético, sino también sobre el plano moral y social, ¿qué digo?, de volver necesaria e inevitable su intervención. Los textos que acompañaban el suyo me revelaban seres sensiblemente orientados como él, cuyo pensamiento se corporizaba bien con el suyo. En pleno contraste con lo que se había publicado en Francia durante los meses precedentes, y que llevaba la marca del masoquismo cuando no la del servilismo, Tropiques continuaba surcando la vía regia. «Somos, proclamaba Césaire, de los que dicen no a la sombra».
Esa tierra que él mostraba y que ayudaban a reconocer sus amigos, pero sí, era también mi tierra, era nuestra tierra, que yo erróneamente había temido ver oscurecer. Y se la sentía sublevada, y antes aún de tomar más amplio conocimiento de su mensaje, cómo decir, uno se daba cuenta que, de la más simple a la más rara, todas las palabras que habían pasado por su lengua estaban desnudas. De allí, esa culminación en lo concreto, esa permanente calidad mayor del tono que permiten distinguir tan fácilmente los grandes poetas de los pequeños. Lo que yo aprendí ese día es que el instrumento verbal no había sido ni siquiera desafinado en la tormenta. Era necesario que el mundo no estuviera en peligro de naufragio: recuperaría la conciencia.
Por una de esas posibilidades accesorias que resaltan las horas afortunadas, la mercera martiniquesa no tardó en darse a conocer como la hermana de René Ménil, el principal animador de Tropiques junto con Césaire. Su mediación debía reducir al mínimo el encauzamiento de algunas palabras que borroneé precipitadamente sobre su mostrador. Y en efecto, menos de una hora más tarde, luego de buscarme por las calles, ella me indica una cita de parte de su hermano. Ménil: la gran cultura en lo que ella tiene de menos ostentoso, la mesura impecable, pero aún así también el nervio y todas las ondas del estremecimiento.
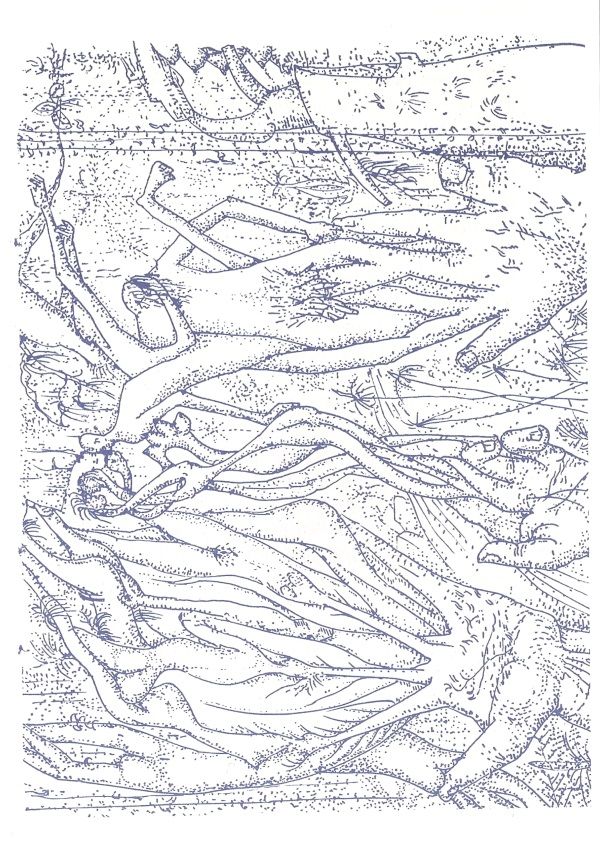
Y el día siguiente, Césaire. Puedo recordar mi primera reacción totalmente elemental al descubrirlo de un negro tan puro, algo que su sonrisa me había ocultado a primera vista. Ya lo sé por él, lo veo y todo me lo va a confirmar enseguida, es la cuba humana llevada a su punto de mayor ebullición, donde los conocimientos del orden más elevado interfieren con los dones mágicos. Para mí su aparición bajo su propio aspecto, y no voy a decir sólo ese día, toma el valor de un signo de los tiempos. Así, desafiando por sí solo una época en la que se cree asistir a la abdicación general del espíritu, donde nada parece ya crearse sino bajo el designio de perfeccionar el triunfo de la muerte, donde el arte mismo amenaza fijarse en antiguas ideas, el primer soplo nuevo, revivificante, apto para devolver toda confianza es el aporte de un negro. Y es un negro que maneja la lengua francesa como un blanco hoy no puede manejarla. Y es un negro el que nos guía hoy en lo inexplorado, estableciendo a medida que lo hace, como jugando, los contactos que nos hacen avanzar sobre chispas. Y es un negro que no es solamente un negro sino todo el hombre, quien expresa todos los interrogantes, todas las angustias, todas las esperanzas y todos los éxtasis, y quien se me impondrá cada vez más como el prototipo de la dignidad.
Nuestros encuentros, al atardecer, en un bar que la luz exterior hacía de un solo cristal, a la salida de los cursos que él daba en el liceo y que entonces tenían por tema la obra de Rimbaud; las reuniones en la terraza de su casa, encantadas por la presencia de Suzanne Césaire, bella como la llama del ponche; pero más aún la excursión a lo más profundo de la isla: siempre nos volveré a ver desde muy alto, inclinados hasta perdernos sobre el abismo de Absalón, como sobre la precisa materialización del crisol donde se elaboran las imágenes poéticas hasta que tienen la fuerza suficiente para sacudir los mundos, sin otra referencia en el remolino de una vegetación furiosa que la gran flor enigmática del balicero con su triple corazón palpitante en el extremo de una lanza. Fue allí, bajo los auspicios de esa flor, que la misión asignada en nuestros días al hombre me fue revelada bajo su forma imprescriptible: la de romper violentamente con los modos de pensar y de sentir que lo han llevado a una existencia insoportable. De una vez por todas confirmé la idea de que nada será hecho mientras ciertos tabúes no hayan sido levantados, mientras no lleguemos a eliminar de la sangre humana las mortales toxinas que mantienen la creencia —por cierto cada vez más indolente— en un más allá, mientras no terminemos con el espíritu de cuerpo absurdamente aferrado a las naciones y a las razas y con la abyección suprema que se llama el poder del dinero. Nada puede cambiar la certeza de que, desde hace un siglo, ha sido atribución de los poetas agrietar esa armadura que nos ahoga y es significativo observar que la posteridad sólo tiende a consagrar a aquellos que han ido más lejos en esta tarea.
Esa tarde, frente a la fastuosa apertura de todas las esclusas de verdor, experimenté la recompensa de sentirme en estrecha comunión con uno de ellos, de saberlo entre todos un ser de voluntad y de no distinguir, en esencia, su voluntad de la mía[38].
Se sostiene también, con apoyo de pruebas, como un ser de plena realización. Algunos días más tarde me obsequia su Cuaderno del retorno al país natal[39], en pequeña tirada aparte de una revista de París, donde el poema hubo de pasar desapercibido en 1939, y ese poema era nada menos que el mayor monumento lírico de la época. Me traía la más rica de las certidumbres, la que nunca se puede esperar de uno mismo: su autor había apostado por todo lo que yo siempre había creído justo e, incontestablemente, había ganado. La apuesta, teniendo bien en cuenta el genio propio de Césaire, era nuestra concepción común de la vida.
Y ante todo se reconocerá ese movimiento de suprema abundancia, esa exuberancia en el brote y en el ramo, esa facultad de alertar sin cesar de arriba abajo el mundo emocional hasta darlo vuelta que caracterizan a la poesía auténtica por oposición a la falsa poesía, a la poesía simulada, de especie venenosa, que prolifera constantemente alrededor de ella. Cantar o no cantar, he ahí la cuestión y no habrá salvación en la poesía para quien no cante, aunque haya que pedirle al poeta mucho más que cantar. Y no tengo necesidad de decir que, de parte de quien no canta, recurrir a la rima, al metro fijo y otra pacotilla sólo serviría para engañar a las orejas de Midas. Aimé Césaire es ante todo aquel que canta.
Superada esa primera condición, absolutamente necesaria y no suficiente, la poesía digna de ese nombre se valora por el grado de abstención, de rechazo que ella supone. Ese lado negador debe ser considerado como parte fundamental de su naturaleza: a la poesía le repugna dejar pasar todo lo que puede ser ya visto, oído, convenido, a servirse de lo que ha servido, a menos que sea desviándolo de su uso previo. Césaire es a este respecto de los más exigentes y eso no sólo porque es la probidad misma, sino también porque su saber es más extenso, a la vez que es de los mejor y más ampliamente informados.
Finalmente —y aquí, para cortar rápido con todo equívoco relativo a si, por excepción, Cuaderno del retorno es un poema «con tema», sino «de tesis», señalo que no me refiero a aquellos, de otro orden, que lo han seguido—, la poesía de Césaire, como toda gran poesía y todo gran arte, alcanza el más alto grado por el poder de transmutación que pone en movimiento, a partir de los materiales más desacreditados entre los cuales hay que contar las propias fealdades y servidumbres, y que logra el verdadero objetivo de la piedra filosofal, que hoy bien sabemos ya no es el oro sino la libertad[e].
El don del canto, la capacidad de rechazo, el poder de trasmutación especial que acaba de tratarse, sería demasiado vano querer reducirlos a unos pocos secretos técnicos. Todo lo que válidamente se puede pensar es que las tres cualidades admiten un común denominador más grande que es la excepcional intensidad de la emoción frente al espectáculo de la vida (incluyendo el impulso a actuar sobre ella para cambiarla), y que permanece irreductible hasta nueva orden. A lo sumo, la crítica está autorizada a dar cuenta de las mayores contrariedades que pudo haber tenido la formación de la personalidad en juego y a sacar a la luz las circunstancias notables de esa formación. En lo que concierne a Aimé Césaire hay que reconocer que por una vez se saldrá de allí a todo tren sin ninguna posibilidad de indiferencia.
Cuaderno del retorno al país natal es en ese sentido un documento único, irreemplazable. Por sí solo el título totalmente velado del poema tiende a ubicarnos en el corazón del conflicto que debe ser el más sensible para su autor, del conflicto que para él es de importancia vital superar. En efecto, ese poema lo escribe en París cuando acaba de terminar la Escuela normal superior y se apresta a regresar a Martinica. El país natal, sí, ¿cómo resistir en particular al llamado de esta isla, cómo no sucumbir a sus cielos, a su ondulación de sirena, a su hablar de pura zalamería?
Pero pronto la sombra gana: no hay más que ponerse en el lugar de Césaire para comprender a qué asaltos puede estar expuesta esa nostalgia. Detrás de ese ramaje está la miseria del pueblo colonial, su explotación desvergonzada por un puñado de parásitos que desafían hasta las leyes del país que invocan y no experimentan ninguna turbación en ser su deshonra, está la resignación de ese pueblo que geográficamente tiene contra sí ser de tarde en tarde una siembra sobre el mar. Detrás de ello aún, a pocas generaciones de distancia, está la esclavitud y aquí la herida se reabre, se reabre con toda la grandeza del Africa perdida[f], del recuerdo ancestral de los abominables tratos sufridos, de la conciencia de una negación de justicia monstruosa y para siempre irreparable de la que fue víctima una colectividad entera. Una colectividad a la cual pertenece en cuerpo y alma aquel que va a partir, rico de todo lo que los blancos pudieron enseñarle y en ese instante tanto más desgarrado.
Es normal que en el Cuaderno la reivindicación confronte con la amargura, a veces con la desesperación, y también que el autor se exponga a los más dramáticos retornos sobre sí mismo. No estaría de más señalar que esa reivindicación es la más fundada del mundo, de manera que en relación con la ley y el derecho el blanco debería tener mayor empeño en ver la salida. Pero estamos lejos de esta meta, aunque se comience tímidamente a ponerla a la orden del día: «En las antiguas colonias, que deberán ser sometidas a un nuevo régimen y cuya evolución hacia la libertad se volverá un tema internacional, la democracia deberá poner un punto final, no solamente a la explotación de los pueblos de color, sino al “racismo” social y político del hombre blanco[g]». Se espera con la misma impaciencia, fuera de esas colonias, el día en que la gran masa de los hombres de color cese de ser tenida a una distancia ultrajante y confinada a empleos por lo menos subalternos. Si esa actitud fuera frustrada por los reglamentos internacionales que entrarán en vigor a la salida de la guerra actual, sería forzoso alinearse definitivamente, con todas las implicaciones que eso comporte, en el criterio de que la emancipación de los pueblos de color sólo puede ser obra de esos pueblos mismos.
Pero sería imperdonable querer reducir el alcance de la intervención de Césaire, por profundo que parezca, a ese costado inmediato de su reivindicación. Lo que a mis ojos torna a esta última invalorable, es que en todo instante trasciende la angustia que, para un negro, se une a la suerte de los negros en la sociedad moderna, y que se hace sólo una con la angustia de todos los poetas, de todos los artistas, de todos los pensadores calificados, pero con el apoyo del genio verbal también abraza todo lo que puede tener de intolerable así como de infinitamente enmendable la condición que generalmente impone al hombre esta sociedad. Y aquí se inscribe en caracteres mayúsculos lo que el surrealismo siempre configuró como el primer punto de su programa: la voluntad irrevocable de dar el golpe de gracia al supuesto «buen sentido», cuya imprudencia lo ha llevado hasta arrogarse el título de «razón», la necesidad imperiosa de terminar con esa disociación mortal del espíritu humano por la cual una de las partes componentes ha conseguido otorgarse toda licencia a expensas de la otra y, por cierto, no puede dejar de exaltar su poder a fuerza de querer frustrar a la otra. Si los negreros han desaparecido físicamente de la escena del mundo, se puede asegurar que en revancha hacen estragos en el espíritu donde su «madera de ébano» son nuestros sueños, es más de la mitad expoliada de nuestra naturaleza, es ese cargamento frustrado que todavía es demasiado bueno enviar a hacinarse al fondo de la bodega. «Porque nosotros os odiamos, a vosotros y a vuestra razón, reclamamos para nosotros la demencia precoz, la locura ardiente, el canibalismo tenaz… Adaptaos a mí. ¡Yo no me adapto a vosotros!». Y de repente esa mirada transfigurada, el plumón azul sobre la brasa, como en la promesa de una redención que ya no sea falaz: acaba de pasar aquel al que Césaire y yo tenemos por el gran profeta de los tiempos por venir, digo Isidore Ducasse, conde de Lautréamont: «La poesía de Lautréamont, bella como un decreto de expropiación… Amontona en líricos y pálidos sembrados —como los dedos del peral tropical caen en la gangrena de la noche— las trompetas de muerte de cómica filosofía que elevan a la maravillosa dignidad de un universo jerarquizado, hombre, pies, manos y ombligo —aullido de puños desnudos contra la barrera del cielo… El primero en comprender que la poesía comienza con el exceso, la desmesura, las búsquedas consideradas prohibidas en el gran tam-tam ciego, hasta la incomprensible lluvia de estrellas[h]…».
La palabra de Aimé Césaire, bella como el oxígeno naciente.
Nueva York, 1943.
