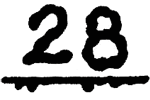
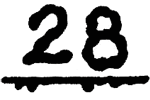
—¡Oh, no! —se lamentó Sheena—. ¡Otra vez no!
—¿Qué vamos a hacer? —pregunté.
—¡Chiss…! —susurró el doctor D.—. Mantened la calma. No saben que estamos aquí. Tal vez podamos alejarnos de alguna forma.
—¿Alejarnos? —exclamé yo—. ¿Adónde?
—¡No aguanto en este bote ni un minuto más! —insistió Sheena—. ¡Quiero irme a casa!
—¡Vaya delfín más tonto! —murmuré—. ¡Pensaba que los delfines eran inteligentes! ¡No puedo creer que nos haya traído hasta el barco del doctor Ritter!
La niebla nos envolvía como un espeso manto gris. Se aclaraba y volvía a espesarse, dando la impresión de que el barco del doctor Ritter parpadeaba.
El bote de goma se acercó tanto al barco que casi se topó con el casco de proa.
Me pareció ver una palabra escrita. En efecto, aparecía el nombre del barco.
Me esforcé por leerlo. Distinguí las primeras letras. C-A-S…
«¿Eh?»
—¡Doctor D.! —grité—. No es el barco del doctor Ritter. ¡Es el nuestro! ¡Es el Cassandra!
Mi tío forzó la vista.
—¡Sí! —gritó—. ¡Tienes razón, Billy!
¡Estábamos a salvo! Sheena y yo nos pusimos en pie de un salto y empezamos a bailar.
—¡Estamos en casa! ¡Estamos en casa! —cantamos.
El bote salvavidas se bamboleó bajo nuestros pies.
—¡Caray! —grité—. ¡Casi volcamos!
—¡Sentaos, chicos! —nos ordenó el doctor D.—. Estamos a dos palmos de salvarnos. Sería muy absurdo ahogarse ahora.
Acercamos el bote a nuestro barco y subimos a bordo.
Aunque estaba cansadísimo, no pude evitar ponerme a bailar en la cubierta del Cassandra.
Sheena y yo chocamos las manos.
—¡Nada puede detenernos! —gritaba ella—. ¡Ni una tempestad nocturna en alta mar! ¡Ni atracar en una isla desierta! ¡Nada!
El doctor D. se echó a reír.
—Estoy impaciente por ducharme y meterme en la cama. Pero antes voy a preparar un megadesayuno para todos.
—¡Tortitas! —sugerí.
—¡Eso, eso! ¡Muchas tortitas! —exclamó Sheena.
—El desayuno va a tener que esperar —sentenció alguien con una voz muy grave.
Nos quedamos paralizados al ver salir de la cabina al doctor Ritter.
—Pronto dejarán de tener hambre —se mofó.
—¡No puedo más! —gimoteó Sheena. Los ojos se le inundaron de lágrimas.
—¡Cállate! —le espetó el doctor Ritter.
Mi tío puso las manos en los hombros de Sheena para hacerla callar.
—¿Dónde están sus ayudantes? —le preguntó al doctor Ritter.
—Eso no es asunto suyo. Ya no los necesito. Puedo ocuparme de vosotros yo solo —respondió él—. Estáis agotados y sin fuerzas, ¿verdad? Incluso usted, doctor Deep. Es lo que suele ocurrir cuando uno se pasa dos días en ayunas.
Miré a mi tío. Comprobé que parecía exhausto.
—¡Adelante! —prosiguió el doctor Ritter—. Volved al bote. Si es que os atrevéis.
Contemplé el bote de goma. Ritter sabía lo que se hacía. Me habría tomado una cucharada de aceite de ricino antes que volver a meterme ahí.
—¿Qué es lo que quiere ahora, doctor Ritter? —Aunque estaba agotado, mi tío aún tenía fuerzas para enfadarse—. ¿Por qué nos ha esperado aquí?
El doctor Ritter frunció el ceño.
—No puedo permitir que viváis. No puedo permitir que le contéis al mundo lo que sabéis de mi plancton.
—¡Le prometimos que no lo contaríamos! —gritó Sheena—. Mire, se lo juro. —Alzó la mano como si fuera a jurar sobre la Biblia.
El doctor Ritter se echó a reír.
—Eres muy divertida. Siento muchísimo que esto tenga que acabar así. En serio.
Al fin el sol se abrió paso a través de la niebla. Me estremecí. Ya no tenía frío ni estaba mojado pero el doctor Ritter me daba escalofríos.
—¡Todos abajo, al laboratorio! —ordenó—. ¡Andando!
Nos obligó a bajar las escaleras y a entrar en el laboratorio de mi tío.
Ritter se detuvo frente al armario que contenía los frascos de plancton.
—Creo que éstas son las muestras de plancton que usted recogió, doctor Deep —aventuró—. ¿Me equivoco?
Mi tío asintió.
—Bien. Ha recogido muchas. Mi trabajo debía de interesarle mucho.
—Naturalmente —repuso mi tío—. Soy científico.
—Sí —susurró el doctor Ritter—. Es usted científico. Tiene usted una gran sed de conocimientos, ¿no es así?
Mi tío asintió despacio.
—Excelente. Usted me preguntó sobre los efectos secundarios de mis experimentos con el plancton, doctor Deep. Sobre los fallos que aún no he solucionado. Creo que ha llegado la hora de mostrarle cuáles son.
El doctor Ritter abrió la puerta del armario.
—Cuando los peces comen el plancton se hacen enormes. —Señaló los frascos de plancton alineados en las estanterías—. Eso ya lo ha visto, ¿verdad? Pero ¿qué cree que ocurre cuando un ser humano ingiere el plancton? ¿Billy? ¿Alguna sugerencia? —nos preguntó.
Probé suerte.
—Esto… ¿se convierte en un gigante?
—¡No! —exclamó el doctor Ritter—. ¿Sheena? ¿Qué opinas tú?
Sheena se encogió de hombros.
—Me importa un rábano.
—Pues debería importarte, Sheena —le contestó él—. Porque sea lo que sea, va a sucederte a ti.
Se volvió hacia mi tío.
—¿Doctor Deep? ¿Alguna propuesta? ¿O ya lo ha averiguado en sus experimentos?
—Dígame lo que ocurre sin más preámbulos, doctor Ritter —le espetó mi tío con impaciencia.
—Está bien, se lo diré. Cuando un ser humano ingiere el plancton, ¡se convierte en pez!
—¿Cómo? —grité yo.
—¿Qué es esto, un cuento chino? —protestó mi tío.
El doctor Ritter no nos hizo caso.
—¡Los seres humanos se convierten en peces! —repitió—. ¡Casi al instante! Y son peces durante el resto de su vida.
—¡Eso es imposible! —protestó mi tío—. Está usted loco, doctor Ritter. Déjenos llevarlo a tierra firme para que puedan atenderlo.
—Le demostraré quién es aquí el loco —afirmó Ritter—. ¡Se lo demostraré!
Me agarró por el pescuezo.
—¡Eh! ¡Suélteme! —grité.
Él no dijo nada. Se limitó a llevarme junto al armario de vidrio. Me puso la cara ante una hilera de frascos. Todos ellos llenos de turbio plancton marrón.
—Elige un frasco, Billy —ordenó—. El que tú quieras.
Volvió a empujarme hasta que casi volqué un frasco con la frente. Luego me soltó.
—¡Adelante! —repitió—. ¡Escoge uno!
—¿Por qué? —pregunté—. ¿Por qué quiere que elija un frasco?
—Te diré por qué —dijo el doctor Ritter—. Porque vas a bebértelo, Billy. De cabo a rabo.