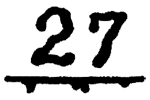
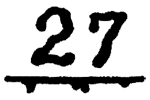
Ahogando un grito, alcé ambos brazos. Intenté alcanzar la rama de arriba. Me estiré cuanto pude….
No llegaba. Tenía los brazos demasiado cortos.
—¡Nos-nos estamos cayendo! —tartamudeó Sheena.
Con un fuerte chasquido, la rama se quebró. Y nosotros caímos…. caímos… sobre el dorso peludo del cangrejo.
¡No! Lo cierto es que caímos sobre la arena caliente.
—¿Eh? —Miré a mi alrededor, sorprendido.
El cangrejo se estaba alejando. Se dirigía a toda prisa hacia el agua.
Sheena se incorporó, aún aturdida.
Nuestro tío saltó al suelo.
—¿Estáis bien?
Vimos que la enorme criatura se adentraba en el mar.
—¡No voy a meterme más en el agua! —afirmé—. ¡Vete tú a saber la de monstruos que puede ocultar!
—Pero ¿cómo vamos a atrapar peces? —gimoteó Sheena—. ¡Nos vamos a morir de hambre!
El doctor D. no nos estaba escuchando. Se había vuelto y miraba hacia la playa.
—¡Oh, no! —exclamó—. La marea… ¡ha subido! ¡El bote!
Los tres fuimos corriendo hacia el lugar donde habíamos dejado el bote. Pero ya no estaba.
Miré el mar, y divisé una mota amarilla a lo lejos. ¡El bote salvavidas!
La marea se lo había llevado.
—¡Ya no saldremos jamás de esta horrible isla! —grité—. Nunca jamás.
El doctor D. no respondió. No hacía falta que dijera nada. La expresión abrumada de su rostro lo decía todo.
Pasamos el resto del día resguardados a la sombra, mascando pulpa de coco.
—No voy a comer coco en mi vida —gimoteó Sheena—. ¡Ni siquiera en helados!
No cruzamos muchas palabras. ¿Qué podíamos decirnos?
Poco a poco se fue haciendo de noche. Vimos que el cielo azul se tornaba púrpura, y luego negro.
Mi tío se incorporó bruscamente.
—¿Habéis oído eso? —preguntó.
Yo también me incorporé. Y agucé el oído.
—¿Qué pasa? —preguntó Sheena.
—Viene de la playa —nos informó el doctor D.
Nos dirigimos deprisa hacia la playa. Dos animales enormes chapoteaban y jugaban en el agua.
—¡Ballenas! —gritó Sheena.
—No, no son ballenas —rectificó mi tío—. ¡Son delfines!
Era evidente que los delfines también habían comido plancton.
—¿Qué es eso amarillo con lo que están jugando? —preguntó Sheena—. Parece….
—¡Lo es! —grité yo—. ¡Nuestro bote salvavidas! ¡Los delfines lo han traído!
La cuerda del bote se había enredado en el cuerpo de uno de los delfines. Adonde fuera el delfín, allí iría el bote.
—¡Vamos a recuperarlo! —exclamó el doctor D.
Se metió en el agua. Sheena y yo le seguimos. No era el momento de preocuparse por los cangrejos gigantes. Teníamos que recobrarlo.
Fuimos nadando al lugar donde jugaban los delfines. Gorjearon al vernos. Nuestra presencia no pareció asustarles en lo más mínimo. De hecho…. ¿por qué iba a hacerlo? ¡Eran mucho más grandes que nosotros!
«Sólo son delfines —me calmé—. Los delfines no hacen daño a las personas.»
Pero me daban un poco de miedo. Sobre todo, desde la visita del cangrejo gigante.
El doctor D. se aferró al bote de goma.
Sheena y yo nos encaramamos.
—Ahora sólo falta desenredarle esta cuerda al delfín —afirmó mi tío.
Al tirar de la cuerda, el delfín empezó a nadar.
—¡Nos está arrastrando! —exclamó Sheena—. ¡Espera, delfín! ¡Alto!
El delfín no se detuvo sino que siguió nadando más aprisa y más fuerte.
El doctor D. se metió en el bote.
La isla se convirtió en una mota a nuestras espaldas. ¡Aunque quisiéramos, no podríamos regresar a ella a nado! El delfín nos llevaba mar adentro.
—Podemos relajarnos y disfrutar del crucero —sugirió el doctor D.—. Es lo único que podemos hacer.
El delfín nos arrastró durante toda la noche. Por suerte, el mar permaneció en calma.
Volvimos a dormir en el bote, y cuando abrí los ojos por la mañana, todo estaba gris, neblinoso.
Oí al delfín gorjear, como si estuviera hablándonos.
El sol estaba a punto de salir. El mar se hallaba cubierto de un espeso manto de niebla.
El delfín asomó la cabeza a un lado del bote. Se había desprendido de la cuerda y ahora era libre. Con un chapoteo, se alejó nadando. Enseguida desapareció entre la espesa niebla.
Miré a mi alrededor. Apenas distinguía nada más allá del bote.
Aunque seguíamos en alta mar, me pareció vislumbrar algo cerca. Era algo grande y blanco. Parecía un barco.
Me dio un vuelco el corazón. «¡Oh, no! —pensé—. Creo que no es la primera vez que lo veo.»
Volví a cerrar los ojos, deseando que desapareciera. Pero cuando los abrí de nuevo, allí estaba.
«¡No! ¡No puede ser! ¡Es demasiado horrible!»
Sacudí al doctor D.
—¡Despierta! —grité—. ¡Mira dónde estamos!
Mi tío abrió los ojos.
—¿Eh? —farfulló—. ¿Dónde estamos?
—¡El delfín ha vuelto a traernos aquí! —gimoteé—. ¡Al barco del doctor Ritter!