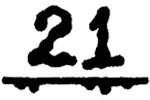
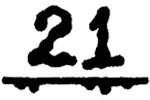
Cerré los ojos y me preparé para sentir el frío contacto con el agua. Pero no caí.
Las manos no me soltaron. Note que tiraban de mí en la dirección contraria, mientras una sombra se cernía sobre nosotros.
—¿Eh? —Parpadeé varias veces. ¿Había sido una sombra… o eran mis ojos?
Oí un ruido ensordecedor. Un traqueteo. Un martilleo.
Me volví hacia mi tío. Él y los demás tenían la mirada clavada en el cielo.
«¿Un helicóptero? —me dije—. ¿Es un helicóptero? ¿Alguien ha venido a rescatarnos?»
No. Aquel pesado aleteo no era el ruido de un helicóptero.
Otra sombra sobrevoló el barco. Y entonces, un horrendo grito cortó el aire.
¡RAAAAC! ¡RAAAAC!
—¡Oh, no! —gritó mi tío—. ¡Ahí vienen!
Me protegí los ojos del sol con una mano.
En ese momento las vi. Volaban muy bajo.
Eran dos aves enormes: gaviotas. ¡Gaviotas tan grandes como mi pastor alemán!
¡RAAAAC! ¡RAAAAC! Sus fuertes graznidos eran tan penetrantes que me herían los oídos.
—Aquí llegan otras dos víctimas de sus magníficos experimentos, Ritter —gritó mi tío en medio de aquel estruendoso revoloteo.
—¡También deben de haber comido plancton! —exclamó el doctor Ritter.
Las aves volaron en círculo sobre el barco. Proyectaban unas enormes sombras sobre nosotros, con sus alas extendidas como velas de barco.
Cuando alcé la vista para mirarlas, dejaron de volar en círculo. Y sacaron las garras.
«¿Van en busca de alimento? —me pregunté, clavando la vista en sus afiladas garras que refulgían al sol—. ¿Somos su alimento?»
Antes de que pudiéramos agacharnos o intentar escondernos, las dos enormes aves se lanzaron en picado sobre nosotros.
Levantaron las garras, listas para capturar a su presa, y dieron graznidos.