
Ángeles de Nuestra Señora se había convertido en la comidilla de casi la totalidad de los mentideros de la Corte. En las Gradas de San Felipe y en las Losas de Palacio, fundamentalmente. Pasear entre corrillos de tertulianos que echaban la mañana en hablar de lo propio y lo ajeno (enalteciendo lo primero y con aminoramiento de lo segundo si era muy próximo) no era otra cosa que oír coletazos de una misma conversación: los prodigios que acaecían en el emparedamiento de San Ginés. La beata Ángeles de Nuestra Señora, rodeada por el misterio que favorecía el recinto, se había convertido en la protagonista de toda suerte de sucesos milagrosos inventados por el pueblo llano.
Se hablaba de la conversión de un alemán, que había llegado a la Corte con la torcida intención de vender Biblias protestantes. Pero resultaba más pintoresco el enderezamiento de una pierna, que cierto cojo tenía al revés, y cómo se le apareció la santa —pese a hallarse encamada—, en un momento en que el tullido padecía mucho infortunio y tenía necesidad de correr. Ésta le facilitó la huida. Si bien nadie volvió a verlo, porque, una vez salió por piernas, fue un no parar, que los más crédulos lo hacían por los Pirineos.
Otros olvidaban las curaciones y pormenorizaban las múltiples apariciones de Dios Nuestro Señor, la Virgen y todos los coros angélicos, con las que el Cielo favorecía a la joven. Al parecer, fue el mismo Creador quien tomó la forma de un padre franciscano para decir a la muchacha que no debía profesar en orden alguna, sino emparedarse, pues en la capital estaban faltos de santas de su catadura y con alma de fundadora. Más disparatada resultaba la supuesta aparición en la que Cristo se le manifestó como un indigente comiendo bizcochos, para pedirle que fundara la Orden de las Hermanitas Pasteleras de Nuestro Señor, con gran hincapié en las agujas de pescado, de más provecho que las de ternera, pues así podrían venderlas los días de vigilia.
Los más atrevidos decían que la santa tenía tal familiaridad con la Virgen María que ésta le había explicado una receta para hacer escabeche, mayormente comida de pobres, la misma con la que crió a su santísimo hijo.
Pero, por delirante que pudiera parecer, a nadie le extrañaba ni se ofendía, porque el siglo estaba cargado de sucesos maravillosos de semejante índole, así podía leerse en biografías y diarios de enclaustradas.
Probablemente, tanta ilusión lo era para compensar las tristezas de cada día en el Imperio, que no eran pocas. Y ese cúmulo de sucedidos disparatados no se daba en menoscabo de la verdadera santidad, concretada en virtudes heroicas. Al fin y a la postre, lo que se tenía en cuenta en las causas de beatificación.
Ángeles de Nuestra Señora era de probada humildad. No se consideraba elegida ni lo pretendía. Y si había trascendido a los mentideros que la muchacha estaba estigmatizada, lo demás lo forjó la imaginación de los menesterosos de prodigios. Ella anhelaba que el Cielo la favoreciera con una vida de recogimiento y serenidad, pero ajena a aquellos fenómenos que, sobre todo, la asustaban. Y habría que decir lo mismo del beaterío que, si en un momento deseó sacar partido con el precio de los hojaldres, ahora vivía con inquietud el curso de los acontecimientos.
Por eso, fray Juan Martínez, a instancias de doña Ana, pensó en liberar a la joven de tantas angustias, recurriendo a alguna de las reliquias de Palacio (muchas en la colección de El Escorial). Este tipo de recursos era algo común. El mismo Felipe IV, estando muy cerca del Burgo de Osma, enfermó de unas fiebres y para curarse se hizo traer la cabeza incorrupta de san Pedro de Osma, además de una ampolla con la sangre del famoso Cristo del Milagro, y alguna otra cosa.
Ahora, la pretensión era aprovechar cualquier santo objeto de la colección real, acercándolo al pasadizo de San Ginés, para que la doliente lo besara. Fray Juan se lo comentó al Rey aprovechando el momento de la confesión, y éste, con gran piedad, dijo que ponía a su disposición cuantos necesitara; pero no hubo acabado de decirlo, cuando hizo una consideración que desbarató la propuesta: las reliquias deberían partir del Alcázar bajo palio y con una merecida procesión por la calle Mayor o por la del Arenal.
El fraile y el mismo monarca se dieron cuenta de que iba a ser peor el remedio que la enfermedad. La poca discreción en ese traslado resultaría una invitación a los madrileños para ver a la beata, y ya era bastante todo lo que se disparataba en los mentideros, como para ir dando pie a otras novedades. De esta suerte, convenía que el muestrario quedara en su sitio. Pero don Felipe sugirió otra solución no menos ocurrente: la del cuadro con el retrato de su consejera, la monja de Ágreda.
Todos conocían un suceso interesante en el que una imagen de esta monja había tenido especial protagonismo. Ocurrió en el viaje que realizaba cierto fray Miguel Gómez, de vuelta de Roma, en compañía de fray Juan Andrés de la Torre, quien ostentó cargos de responsabilidad, llegando a ser obispo de Nicaragua.
Realizaban una travesía por mar, hacia España, y se levantó un fortísimo temporal, pareciendo que la embarcación iba a naufragar. Imaginando una catástrofe inminente, fray Juan Andrés recordó que llevaba un óleo con el retrato de la monja de Ágreda en su equipaje; lo ató a una cuerda y lo lanzó al mar. Inmediatamente, las aguas se calmaron.
Como se sabían estos prodigios, fray Juan Martínez, clérigo de gran respeto ante el monasterio, envió recado al pueblo soriano, solicitando el retrato a sor Antonia, secretaria de la madre abadesa y testigo de tantas maravillas.
Sor Antonia comprendió lo delicado de la cuestión y lo triste que debía de resultar en el beaterío de San Ginés todo lo que le pasaba a la joven, incapaz de comprender si era Dios o el diablo quien la envolvía y alteraba. No hizo más que leer la carta que llegó de la Corte, cuando con toda discreción facilitó el pedido al mismo correo, sacándolo con disimulo del convento, pues la madre abadesa no gustaba de tales recursos con la imagen de su persona.
Cuando el óleo llegó a Madrid, con devoción casi supersticiosa, las mujeres del beaterío lo colocaron junto al crucifijo, sobre la cabecera del camastro de Ángeles, no sin antes dárselo a besar a la muchacha, además de tocar con él diversas partes de su cuerpo.
Al saber todo aquello, el padre Alonso se disgustó, porque le pareció muy inadecuado. Tenía noticias de los portentos que se contaban en relación con la monja de Ágreda y no dudaba de su vida de virtud; pero entendía que tal veneración hacia alguien vivo podía producir cierta desviación religiosa. Estimaba que, en algunos casos, Dios podía hacer un milagro de miseración, apiadarse y conceder lo que se esperaba. Pero que, bien entendido, si la religiosa de Ágreda no tenía conocimiento alguno del asunto, no podría interceder ante el Altísimo. Y creer en el poder del cuadro o de cualquier otro objeto era cosa de paganos y supersticiosos.
De aquella mañana no pasaba. Debía visitar las dependencias del Tribunal de Corte, pese a que no tenía la certeza de sacar nada en claro. Pero, apenas hubo amanecido y asistido a misa, ya estaba en la calle. Era un día frío y ventoso, de esos que el cronista Barrionuevo llamaba «de arrebatacaras, para así poder mudarla las feas», o parecido. Algunos vendedores de vituallas peleaban contra Eolo, tratando de montar sus tiendas.
Alonso desayunó en la calle. Comer fuera del Colegio le producía una infantil sensación de libertad, la que daba el placer de la improvisación, y no la buena mesa, pues en nada podía competir un tenderete de aguardiente y letuario, con la cuidada cocina del Colegio.
Pero al padre Alonso, además, le parecía importante mezclarse con la gente y compartir sus gustos más sencillos, porque estimaba que eso le ayudaba en su trabajo como sacerdote.
Tuvo suerte, ya que comenzó a llover cuando llegó a las casas del Tribunal de Corte.
La entrada al Tribunal era un gran portón adornado con lucidos cuarterones para que pudieran acceder los coches de caballos, los cuales, atravesando el edificio por dentro, iban a dar a un gran patio central, unas veces llevando reos, otras viajeros, o simples recados. La garita del portero se hallaba a un lado en el interior, de suerte que podía controlar los accesos al edificio, así como la entrada al patio, que poseía su respectiva puerta por ese lado del inmueble.
Nada más acceder al lugar desde la calle, se veían dos pasillos: a la izquierda de oficinas, y a la derecha el de las celdas, que llevaba al refectorio, la capilla y los almacenes. Con esta distribución, lo que eran las cárceles y los tribunales quedaban al otro lado de la gran manzana, y al otro lado del patio, para comodidad de los residentes.
El fraile portero conocía sobradamente al jesuita, así que éste fue directo hasta la celda del camarero.
Fray Nicolás decidió acompañarle para que toda la selva de secretarios, alguaciles, inquisidores, oidores, carceleros y demás no se extrañara ante tan indisciplinada visita, dado que pretendía andar de un lado para otro, sin rumbo. Algo que ante ojos extraños podía parecer una intromisión desconsiderada. Pero que sólo lo era en apariencia, pues también quería ver reacciones. Tenía la certeza de que los asesinos habían sabido moverse con familiaridad por los edificios, y pensaba que, probablemente, alguno de los visitados esa mañana, a lo menos, sería cómplice de los crímenes.
Recordaba, muy vivamente, la imagen de aquella sombra corriendo hasta perderse en la oscuridad del refectorio el día en que hablaba del Quijote de Fernández de Avellaneda en la celda de fray Nicolás.
El buen dominico se prestó a enseñarle las dependencias, aunque, con propiedad, habría que decir a «seguirle», porque quien iba metiéndose aquí y allá era Alonso, mientras que su agobiado acompañante tenía que precipitarse para explicar al oído de sus señorías —en pleno proceso judicial— la calidad del visitante y sus atribuciones para andar entrometiéndose con tanta libertad.
Todos sonreían a Alonso con cierta aquiescencia y en algunos casos con tal aire de servilismo que extrañó al jesuita. Y todos, una vez que el camarero acababa su explicación, parecía que tomaban más empeño en la tarea que estaban haciendo.
—Fray Nicolás, ¿qué les dice al oído? Me tiene muy intrigado —le preguntó en voz baja.
—Muy fácil —replicó discretamente—, como por desgracia se han acabado enterando de la tragedia de don Diego, advierto que Su Paternidad está aquí en representación de don Felipe, y luego, como quien hace una confidencia muy especial y que no todos saben, añado que Su Paternidad es el candidato del Rey para ocupar la presidencia del Consejo de la Suprema.
—Ya me lo explico, pero no tenía que haberlo dicho en la sala de interrogatorios, casi parten las piernas a ese desgraciado por quedar bien conmigo.
—Sí, ahí se me ha ido a mí la mano, dispense.
Un joven dominico entró buscando al fraile camarero.
—Padre Nicolás, tiene una visita.
—¿Quién es?
—No me han dicho más, pero creo que es algo urgente.
El fraile dejó al jesuita muy cerca del refectorio y éste continuó sus pesquisas en solitario.
Fue muy cerca del comedor, donde halló una pequeña despensa en la que parecía guardarse objetos lo suficientemente inútiles y tan escasa cantidad de alimentos como para no ser muy frecuentada. Conservaba algunas cajas de galleta bizcocho, un par de sacos de cereal y poco más. Todo prescindible, sabiendo que la comida para el Inquisidor General y los pocos frailes que residían en el Tribunal era traída por un largo corredor, que salía del convento de Santo Domingo y conectaba con el pasillo de las oficinas, en el ala izquierda del edificio.
Encendió un candil y junto a uno de esos sacos descubrió una pequeña puerta entreabierta, que daba a un oscuro pasadizo alumbrado por una serie de pequeñas y titilantes lamparillas. No le sorprendió encontrar algo así, que explicaba la singular carrera de aquella sombra y su rápida desaparición.
Apenas habían pasado diez días desde que visitó a fray Nicolás y descubrieron al espía que dejó caer la llave. Si ésa hubiera sido la última vez que se utilizó el túnel secreto, las luminarias se habrían apagado, consumidas. En cambio, según avanzaba, Alonso pudo contar más de una docena con el aceite renovado.
El túnel no ofrecía bifurcaciones, sólo halló una, después de un muy largo trecho, húmedo y asfixiante. Y algo más allá la salida, a pleno campo, muy cerca de la alta pared del Alcázar. Sintió curiosidad y quiso adentrarse en el otro pasillo, pero desistió y se contentó con rehacer el camino, dejando la exploración para otro momento, no fuera a encontrarse con una encerrona. A fin de cuentas, se había entretenido bastante y el fraile podía estar inquieto por no encontrarlo.
De regreso, fue muy cerca de la despensa cuando oyó un grito atroz, extrañamente amplificado por el propio túnel. Corrió hasta el refectorio, pero no pudo llegar más allá, al encontrarse cerrado el acceso del pasillo a las celdas. Pensó que dar la vuelta al edificio era menos eficaz que llamar a la puerta y comenzó a aporrearla hasta que, por fin, le abrió el mismo dominico que dio el aviso al camarero. El joven estaba pálido, demudado.
—Fray Nicolás… —dijo con voz ahogada.
Alonso corrió a su celda. En ella, varios alguaciles de la Suprema y otro fraile, un oidor del Tribunal, formaban un corrillo en torno al camastro, rodeando al camarero, que se hallaba tumbado boca arriba.
Se abrió paso. Hubiera querido reaccionar con mayor entereza, pero, al llegar junto al lecho, el jesuita sintió que se desmoronaba, viendo lo que tenía delante. Fray Nicolás yacía muerto con la boca totalmente ensangrentada, chorreando por ambos lados de la cara, los ojos muy abiertos, un marcado gesto de horror y las manos crispadas.
Rebasado por el peso de los acontecimientos, Alonso retrocedió como no pudiendo aceptar toda aquella carga de muertes. Trastornado, anduvo un par de pasos, de espaldas, para apoyarse en la reducida mesa de escritorio de la celda, donde dejó caer su mano derecha, como si temiera perder el conocimiento y hubiera de sujetarse en alguna parte. Sintió entonces que algo blando y tibio tomaba contacto con su palma. Instintivamente la levantó para mirarla. Estaba ensangrentada. El fraile oidor, más pendiente del camarero y ahora de Alonso, tampoco se había percatado de lo que había en la mesa. Ambos miraron.
—Exuadi nos, Deus salutaris noster[19] —musitó el jesuita; era una oración cargada de horror y desesperanza.
El oidor de la Suprema corrió a vomitar al pasillo. Sobre la mesa, colocada encima de una Biblia ensangrentada, estaba la lengua de fray Nicolás.
Alonso intentó respirar profundamente, como médico había estudiado que una buena ventilación pulmonar evitaba los desmayos y despejaba la mente. Nadie habló, nadie sabía qué decir. Todos se miraban atónitos.
Por fin, el fraile más joven dijo en voz baja una oración que no se oyó y bendijo al fallecido. En ese momento, a pesar de su aparente fragilidad, había encontrado fortaleza para mantener el ánimo.
—¿Está bien Su Paternidad? —preguntó con voz temblorosa, mirando al jesuita.
Alonso no habló, sólo hizo un gesto de cabeza. Volvió a respirar profunda y lentamente, y observó con detención la lengua, que presentaba un corte limpio, difícil de hacer, probablemente realizado con una afilada cuchilla y una mano experta.
Ninguno había reparado, aún, en el texto escrito con sangre, sobre la pared de la celda, junto al catre. Pero todos se dieron cuenta cuando vieron que el padre Alonso miraba fijamente detrás de ellos, por encima de sus cabezas.
Mors et vita in mana linguae[20]
Nadie dijo nada. Pero todos comprendieron: el asesino había utilizado la lengua cortada para trazar las letras en la pared, a modo de blanda espátula.
—¡Es horrible! —se quejó el fraile más joven.
El oidor, algo recuperado, se asomó al cuarto, apoyándose en una de las jambas de la puerta.
—¿Vieron algo? —preguntó Alonso al dominico que le abrió.
—No pudimos, estaban cerradas las puertas.
—¿Y la de las oficinas?
—Igual, como la del refectorio. Los alguaciles que había en el patio tampoco pudieron ver nada. Estaba atrancado el acceso al edificio. Cuando lograron abrir, ellos mismos liberaron el paso a las oficinas.
—Como la ventana de la celda está abierta —señaló uno de los alguaciles hacia ésta, al lado del catre—, oímos el grito y corrimos al interior del edificio. Nos costó abrir. El portón de este lado, como ha dicho el hermano, también lo habían cerrado.
—¿No vio a los asesinos cuando avisó a fray Nicolás para que fuera a la portería? —preguntó al dominico más joven.
—No, la visita ya estaba en su celda. Sólo vi al portero. Luego salí al patio, con el padre oidor.
—¿Y el portero?
—También está muerto.
La sangre de fray Nicolás había quedado esparcida por la habitación, fuera por el forcejeo para mutilarlo o por la manipulación con la lengua para escribir en la pared. Acompañado por los dos dominicos y el grupo de alguaciles de la Suprema, Alonso siguió el rastro de las manchas por el pasillo de las celdas (la otra habitación era la de don Diego de Arce) hasta la entrada del edificio. Aunque comprobó que los restos de sangre (que podían ser de las manos manchadas de los asesinos) no entraban en la portería, sino que salían al exterior, delante de la puerta del Tribunal. En la garita, el fraile portero estaba caído en el suelo, con un estilete clavado en la espalda, a la altura del corazón.
Alonso se quedó pensativo.
—Supongo que han usado armas distintas. La lengua debieron de cortársela con una cuchilla. Pero…, en primer lugar, cerraron las puertas que dan al refectorio y las oficinas; después asesinaron al portero, por este orden. Porque si el portero hubiera muerto después de que asesinaran a fray Nicolás, al oír el grito del camarero habría corrido hasta su celda, y tendrían que haberlo matado allí, en cambio, bueno, está muerto en la portería, y los restos de sangre de la celda que salen a la entrada parten del entorno del catre de fray Nicolás. Obviamente, no son del portero.
El jesuita volvió a guardar silencio durante unos instantes y prosiguió.
—¿Nadie vio cómo cerraban las puertas?
—No nos fijamos, padre —replicó el dominico joven—. Además, arrancó otra vez a llover y en ese momento debíamos de estar bajo los soportales del patio.
—¿Cómo sabe Su Paternidad que eran varios? —preguntó uno de los alguaciles.
—Para cerrar las puertas sin que el portero lo impidiera, o solicitara la ayuda a ustedes —si estaban en el patio—, hemos de imaginar que eran varios; alguno tuvo que retenerlo, mientras otros cerraban. Por otra parte, fray Nicolás murió ahogado en su propia sangre. Lo inmovilizaron para cortarle la lengua, y puede que le taparan la nariz para provocar su asfixia. Para eso se necesitan varios hombres…
—¡Qué espanto! —se oyó decir a uno de los alguaciles, mientras se santiguaba.
—Probablemente llevaban hábito de la Orden —advirtió el padre Alonso.
—¿Quiere decir que los que cometieron estas atrocidades eran dominicos? —preguntó el mismo alguacil.
—No, que quienes lo hicieron habrán usado hábito de dominicos. Eso explica que no levantaran sospechas al llegar al Tribunal ni llamaran la atención de ustedes al cerrar el portón que da al patio.
—Parece razonable —replicó el fraile oidor.
—Pero el rastro de sangre de la habitación se detiene delante de la puerta del Tribunal —dijo Alonso, señalando hacia la calle—. Les esperaba un coche. Es impensable que salieran a pie con las ropas ensangrentadas.
—Yo sí observé ese vehículo, padre, lo vi cuando llegó. Hablaba con fray Jerónimo en el patio —dijo otro de los alguaciles refiriéndose al oidor—, y miré hacia el exterior al oír el ruido que hacían las ruedas sobre el empedrado. Me chocó que se detuviera tan cerca de la puerta, tan pegado.
—Tiene razón —replicó el fraile joven—, cuando el hermano portero me dijo que avisara a fray Nicolás porque no se encontraba en su celda y tenía visita, también me extrañó. Era como si el coche estuviera tapando todo el portón.
—Muy hábilmente, porque así evitaban que se viera el crimen que iban a cometer en la portería, incluso impedían que alguien se acercara a la entrada del Tribunal.
—¿Qué podemos hacer? —añadió, preocupado, fray Jerónimo, el oidor.
—De momento, muy poco, sitúen alguaciles en el refectorio y, si alguien entra por la despensa, deténganlo. ¡Ah! Pongan otro alguacil en la entrada principal. Esto no debe saberse.
En los mentideros, la nueva de la tragedia en el Tribunal de Corte se supo durante la misma mañana. A ésta se sumó la del crimen de Torres de la Alameda, que, hasta el momento, apenas había trascendido; por una parte, debido a la discreción de los corchetes, a los que se ordenó con amenaza de sanción que no airearan el caso para que no afectara a la investigación; por otra, porque sólo habían transcurrido veinte días del asesinato del párroco de La Asunción, lo que unido a la distancia del pueblo con respecto a Madrid, impedía que se extendiese con rapidez la noticia.
Se apuntaba como probable que unos herejes ocultos en la provincia estuvieran realizando esa campaña de terror con alguna oscura finalidad. Las hipótesis, de lo más dispares y disparatadas, llevaban a unos a suponer una conjura protestante o un plan diabólico —esta última era la que tenía más seguidores— cuyos primeros pasos consistían en eliminar a los miembros del clero más bajo (en la calle aún se desconocía el asesinato del Inquisidor, porque se puso un cuidado especialísimo en ocultarlo), para luego acabar con los grandes dignatarios de la Iglesia y el mismo Papa. No había que extrañarse ante ideas tan extravagantes. Las teorías acerca del Anticristo y su estancia en la Tierra circulaban como remedio para no ver la realidad. Era mejor creer que el desorden cundía por la fuerza del Maligno, que por incapacidad propia para enderezar la república.
Los alguaciles de la Suprema no acertaban a ver el sentido de la enigmática cita escrita en latín. Tampoco el resto de los inquisidores empleados en el Tribunal, lo que envolvía el suceso con un halo aún más enigmático. Pero Alonso sí comprendió y se dio por aludido. Recordó aquel:
Fiant aures tuae intendentes.
«Estén atentos tus oídos», del salmo De profundis, pintado con sangre en la tablilla que colgaba del cuello del fallecido párroco de Torres de la Alameda. La víctima, además, apareció con la boca amordazada. Una sugerencia de silencio.
Ahora, diciéndole que la muerte y la vida estaban en poder de la lengua, también volvían a advertirle de que su vida dependía de que supiera callar. Quizá, porque quien huyó por el refectorio y la despensa tuvo tiempo para oír las confidencias del dominico acerca de fray Juan Blanco de la Paz, y la relación de la Orden con la obra apócrifa de Avellaneda. Probablemente, los asesinos temieran que Alonso estuviera acercándose a la verdad y la contara.
Los datos que había ido recabando eran muchos: la escritura del Quijote del supuesto Fernández de Avellaneda, pergeñado por alguno de los frailes dominicos, las pistas del Inquisidor acerca de sus compañeros de religión (los domini canes que relacionó con el Coloquio de los perros), el detalle de que retiraran el Santísimo para perpetrar el horrendo crimen de Torres de la Alameda, y la finura en la selección de las citas bíblicas centraban todas las sospechas en la Orden de Predicadores.
Pasados los primeros momentos del terrible trance en el Tribunal, el jesuita envió recado al Colegio para que avisaran a Tomás, quien de grado se presentó allí. Alonso le hizo partícipe de las aciagas circunstancias de la muerte del camarero y el portero, pero el joven encajó el asunto con mucha entereza. Supo darse cuenta de que el más afectado, ante tanta tragedia, era el padre Alonso y, por esa razón, comprendió que no quisiera estar solo. Aunque en la mente del médico —fría a la hora de planificar—, la presencia de Tomás respondía a su intención de ir acompañado en su nueva inspección por el corredor de la despensa, como medida de precaución ante cualquier inesperada eventualidad.
Encendieron dos candiles. Sería porque ambos ocupaban más espacio, pero, esta vez, el pasillo le pareció más estrecho y peor iluminado. Las candelas aún lucían, como lo habían hecho horas antes, y en el suelo húmedo encontraron pisadas recientes que se dirigían hacia la despensa, pese a que no llegaron a salir al refectorio, sin duda, al advertir que había alguaciles de guardia. Las pisadas, de una sola persona, estaban acompañadas por las de otra hasta la mitad del túnel. Eran de unos zapatos algo más pequeños que los del padre Alonso; se veía que habían salido del pasadizo y se quedaron en la despensa, donde las marcas de barro mostraban la detención del cuerpo, que luego volvía a pisar sobre lo caminado, para alejarse, nuevamente en compañía, hacia la mitad del túnel.
Alonso y Tomás, siguiéndolas, habían retrocedido y vuelto a la despensa. Aprovecharon para pedir a los alguaciles un candil con mejor mecha, para poder estudiar las huellas. Con ello, volvieron a adentrarse en el túnel.
—Es muy extraño —comentó Alonso—. No comprendo la razón de esto.
—No veo la rareza, padre. Quien llegó hasta la despensa no quiso delatarse y dio media vuelta.
—Sí, pero ¿quién llegó?
—¿Me bromea Su Paternidad? Se supone que por eso está hecho un retablo de duelos, por no saberlo.
—Muy gracioso. Quiero decir que no debió de ser un fraile.
—¿Por qué?
—Los asesinos se fueron en un coche de caballos, el mismo en el que llegaron; dentro del vehículo tendrían tiempo y discreción para cambiarse las ropas ensangrentadas. Y si alguno era fraile, se pondría un hábito limpio, y punto.
—¿Qué es «punto»?
—«Punto» es que no tendría necesidad de volver por el pasadizo, sino que entraría por la puerta, cuando lo considerara conveniente.
—Me gusta «punto», muy sutil por su parte —replicó burlón—. Entonces, ¿quién se acercó hasta el refectorio?
—¿Te das cuenta? Hace un momento me has reprochado que yo hiciera la misma pregunta.
—Lo sé, lo sé. Y, en efecto, ésa debe ser.
—Sí, ésa es, porque quien no entró no lo hizo porque no era fraile.
—¿Y quién puede ser? Porque, perdone que le diga, a Su Paternidad, a este paso, se le van a morir hasta los sospechosos.
Alonso, impactado por el comentario, se detuvo en la mitad del túnel, mirando al vacío, como hacía en ocasiones. Tomás se avergonzó.
—Perdone, no quería ser tan impertinente.
—«Morir hasta los sospechosos…». Es curioso.
—De verdad, no…, si yo le admiro, todos, que conste…, hasta el padre Nithard o el padre Antonio, el ecónomo, por decir otro.
—¿Te das cuenta? —le interrumpió.
—¿Darme cuenta de qué?
El muchacho no acababa de comprender si le estaba haciendo un reproche o una nueva observación de agudeza policial.
—Sí, excepto don Diego, que en gloria esté, los demás fallecidos eran personas sin importancia: un párroco, un leal camarero, el portero.
—Padre Alonso, me está poniendo nervioso… ¿Insinúa que el próximo puedo ser yo?
—Exacto, ¿por qué no Nithard?
—¿Cómo? ¿Su Paternidad está bien? ¿Seguro que no quiere que volvamos al Colegio?
—Estoy bien, es sólo… una idea. No te preocupes.
—Dijo el carretero a la mula, enseñándole la estaca —bromeó Tomás con amargura.
Caminaron hasta llegar al otro lado del túnel, rebasando la bifurcación, que aún no habían recorrido. La lluvia era más intensa y el viento arreciaba, de suerte que sólo se asomaron para ver el muro del Alcázar. Retrocedieron y entraron por el otro pasadizo, aún más estrecho y peor iluminado. Era un pasillo cegado. O lo parecía.
—Padre, mire aquí.
En la pared se veía una extraña marca, indicando hacia la parte cegada. Tenía el grosor del pulgar de un hombre y acababa en punta, aunque a cada lado de ésta parecía discretamente floronada.

—Es una flecha, ¿verdad?
—Sin duda. Indica a la pared. Supongo que hay oculto algún mecanismo de apertura.
—¿Intentamos encontrarlo? Tiene que haber una manera de atravesarla —dijo Tomás, tanteando la roca.
—Conviene regresar, quiero ver, una vez más, esas pisadas.
Al llegar a la despensa, con un tizón marcó las huellas que no eran de ellos —y se veían claramente por el barro más reciente—, y ordenó atrancar la puerta al pasadizo hasta que él diera una orden contraria. También se cercioró de que nadie, bajo ningún concepto, pudiera acceder a la despensa, dejándola vigilada día y noche; un procedimiento que tranquilizó a los pocos secretarios y demás miembros de Tribunal que vivían en la residencia (y cuyas celdas estaban al otro lado del refectorio, en el lado opuesto a las de fray Nicolás y don Diego).
Muy entrada la tarde, Alonso y Tomás regresaron al Colegio Imperial. Había llovido intermitentemente durante todo el día, por lo que fray Jerónimo, el oidor de la Suprema, pidió un coche para los jesuitas. El recorrido no era mucho, pero anocheció pronto y había calles embarradas con mediocre iluminación. Durante todo el trayecto, Alonso fue en silencio, y Tomás, que captó la tristeza en su hermano de religión, intentó distraerle (como hacía otras veces), trayéndole a la memoria la señal del pasadizo.
—A mí esa flecha me recordaba algo, pero no caigo.
—¿Dime?
—La flecha del túnel, que era rara, me recordaba otra cosa, pero no logro…
Iban rápidos, todo lo rápido que podían circular por las transitadas calles de la ciudad. Pero justo al llegar a la de Toledo y a la altura de la del Estudio, o Los Estudios, apareció en sentido contrario otro vehículo con la misma prisa. El cochero del padre Alonso se vio obligado a parar con brusquedad, algo que casi costó una bronca entre los dos conductores, de no ser porque quien llegaba era Nithard, el cual, sin apearse, dio órdenes al criado del pescante para que esperaran a que descargara el otro, junto al portón del Colegio.
Por deferencia, Alonso y Tomás se quedaron en la entrada hasta que el confesor de la Reina descendió del vehículo, y los tres, sin dar importancia al encontronazo, se metieron en el Colegio.
Después de la cena, Tomás se acercó disimuladamente al padre Alonso, quien, en un corrillo que formaban Nithard, Antonio (el padre ecónomo), el padre Ignacio y otros residentes, explicaba los trágicos pormenores de los últimos crímenes en el Tribunal de Corte.
—Padre Alonso, tengo que devolverle uno de los libros, pero antes quería hacerle una consulta.
Dudó un momento, porque el muchacho no tenía libros suyos. Pero, rápidamente, reaccionó.
—¡Ah, sí! Voy, espérame en la biblioteca.
Ya no era imprescindible en la tertulia. Había contado los pavorosos detalles, y cómo al asesinato de don Diego —conocido por todos en la Compañía, debido a los comentarios de Nithard— le había sucedido el del párroco de Torres de la Alameda. Las lucubraciones y los miedos, ante una inexplicable conjura anticlerical, estaban en boca de todos, y se convirtieron en el tema central. Entonces, aprovechó para hablar con Tomás.
—No se lo he podido comentar antes. ¿Ha visto el barro en los zapatos del padre Nithard, cuando éste bajó del coche? —le preguntó el novicio, ya en la biblioteca.
—Serías un buen pesquisidor. ¿Y qué tiene de particular? Está lloviendo.
—Sí, pero viene de Palacio. No se mancha a la ida, porque sube al coche en nuestra cochera y baja en la de Palacio; de vuelta, sube en una de las de Palacio y regresa a la nuestra. ¿Dónde se ha manchado de barro?
—Excelente observación. Te has adelantado a mis planes. Ahora me toca encomendarte algo delicado.
Alonso le dio el trozo de tizón que llevaba en el bolsillo.
—Busca una hoja grande de papel, ve al cuarto del padre Nithard, coge un par de sus zapatos y dibújame el molde de sus suelas. Luego, déjame la hoja en mi escritorio. Yo vuelvo a la reunión.
—¿Me dará tiempo? —preguntó Tomás.
—Voy a contar la autopsia que hice a un oidor de Nueva España. No sabes lo minucioso que puedo ser detallando la disección de una caja torácica.
El novicio hizo un gesto de repulsión.
Cuando Alonso volvió al grupo, como previo, todos seguían en una animada y preocupada conversación acerca de los extraños crímenes que se sucedían. Por supuesto, pese a que se apuntaba la idea acerca de una suerte de conspiración, la inteligencia y la formación de los contertulios hacía que afinaran más que el vulgo. Quien más y quien menos esbozaba la posibilidad de que los asesinos trataran de deshacerse de algunas personas, bien porque podían hacer algo que ellos no desearan, o porque supieran algo, y conviniera quitarlos de en medio.
De los tertulianos, los que más callaban eran Nithard y el padre Ignacio, y si las razones del alemán eran desconocidas, la del padre Ignacio, era la prudencia. Para no fastidiar en nada el curso de la investigación del padre Alonso, habló poco y escuchó mucho, que era una sabia manera de quedar bien.
Tomás, con gran sigilo se deslizó en el cuarto del padre Nithard y cogió un par de zapatos que se hallaban en una esquina de la habitación, próximos a la ventana. Puso el pliego sobre la mesa y, luego, cada zapato, cuyos bordes recorrió con el tizón.
De vuelta a su cuarto, el médico se encontró el pliego de papel, tal y como había pedido a Tomás. Recortó las suelas dibujadas y, antes de acostarse, las dejó bien extendidas sobre su ropa.
Aquella noche, Alonso tuvo la muerte muy cerca. Le despertó cierta brisa que llegaba hasta el interior de la habitación. En la penumbra —había una discreta claridad, porque se fueron las nubes de lluvia— distinguió que la cortina que separaba el camastro del resto de la alcoba estaba parcialmente descorrida. Se levantó y encendió un velón. Una hoja de la ventana estaba totalmente abierta. Se preguntó si habría sido el aire, pese a que éste no habría podido descorrer la cortina, a lo sumo levantarla. Entornó la ventana y se dispuso a apagar la luz, cuando, sobre el arcón en el que estaba su ropa para el día siguiente, vio una hoja de papel entre los dos moldes de suelas que él mismo dejara. Puso el velón sobre el arcón y desplegó la hoja. Sólo tenía escrita una frase, esta vez en castellano:
Entrega el libro. Déjalo en el pasadizo, junto a la flecha.
El hecho de que la nota estuviera ahí tenía más de una lectura. La que llevaba escrita y la que dejaba imaginar. Era una clara manera de decirle que aún no estaba muerto, porque no querían acabar con él, pero podrían hacerlo.
A la mañana siguiente, Alonso pidió a Tomás que lo acompañara. Regresaron al Tribunal de Corte, a la despensa. Situó las plantillas de papel sobre las marcas de las suelas y pudo comprobar que el pie era idéntico. Aquello hacía que abundara en la idea de que Nithard tenía parte importante en tan oscuro asunto.
Dio a leer a Tomás el billete misterioso. Pero no tenía libro que entregar (ni lo hubiera entregado, de tenerlo). Tomás le sugirió que dejaran algo donde la flecha y que esperaran a ver quién aparecía para recogerlo, o simplemente que aguardaran durante todo el día, ya que alguien llegaría para mirar si estaba el libro. Pero Alonso desestimó la idea por aventurada; metidos en un pasadizo con tan sólo tres accesos (un cuarto aparentemente cegado, pero que debía de comunicar con el Alcázar), podía ser una muerte segura para ambos.
Cabía otra posibilidad: solicitar a un buen número de alguaciles que se apostaran en las diferentes entradas del túnel, incluso junto a esa parte ciega. Pero ¿quién les garantizaba que los propios empleados de la Justicia no tuvieran la orden expresa de acabar con él? Sentía un mar de dudas, todas razonables.
Eso trataba de explicarle a Tomás, quien sí quiso aventurarse en el pasadizo y echar un nuevo vistazo a la flecha. A regañadientes, arrastró consigo al sacerdote.
Observándola, el novicio recordó.
—Esta flecha es un brazo, padre Alonso.
—¿A qué te refieres?
—Que la he visto en las capas, es de las órdenes militares. Floronada a los lados. Es un brazo de una cruz.

Tomás sacó el tizón que le había dejado el padre Alonso y completó la cruz.
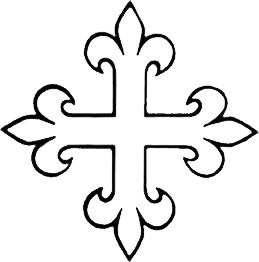
—La llevan los dominicos, ha tenido que verla.
—Tienes razón, pero no es dominica. La de ellos es jironada y con plata y sable.
—Hábleme en cristiano.
—Que la de Santo Domingo divide cada brazo en dos partes y ambas confluyen en el centro. De cada parte, una es color plata y la otra, negra. Para que la flecha fuera dominica, aunque no tuviera color por estar grabada en la piedra, esta división debería distinguirse.
—Se diría que es Su Paternidad quien ha caído en la cuenta de lo del brazo, y no yo —replicó con arrogancia y casi ofendido—. Siga, siga…
—Tampoco es de la Orden de Montesa, porque ésa es totalmente negra, con una cruceta en medio, por lo tanto, debería verse parte de la cruceta. Y no parece que sea un brazo de una cruz-espada como las de Santiago. Puede ser de Calatrava o de Alcántara.
—¡La alta nobleza!
Alonso se quedó pensativo mirando la piedra.
—¡Qué ironía! El interior del brazo grabado en la piedra es verdoso, por la humedad.
—¿Y…?
—La cruz de Calatrava es de gules, roja, pero la de Alcántara es verde. El verde de la piedra lo recuerda. Salgamos de aquí, acabo de firmar mi definitiva sentencia de muerte.
—¿Por qué?
—Con el dibujo del tizón sabrán que he venido, pero que no he traído nada. Pueden interpretarlo como que no he querido darles lo que buscan y, en cambio, me he atrevido a husmear, para saber quién se acercaría hasta aquí.
—No quería ponerle en un aprieto.
—Me consuela pensar que pudieron matarme anoche y no lo hicieron.
—Gran consuelo, sí —dijo el novicio con un deje irónico.
—Buscan un libro. Puede que esperen hasta asegurarse de que lo tengo, y dónde.
De regreso, Alonso explicó al muchacho que la nota la dejaron en su cuarto mientras dormía, por lo que, esa tarde, Tomás se sintió autorizado para poner en conocimiento del Superior del Colegio el peligro que corría el sacerdote. Estaba dando estas explicaciones al padre Ignacio en su despacho, cuando avisaron al director de que acababa de llegar una visita.
Quien esperaba en la sala era Oyanguren, el Secretario Real. Venía a ver al padre Alonso, aunque, obviamente, lo preceptivo era que, ante tan alta autoridad, lo saludara el Superior del Colegio.
Mientras tanto, muy apremiado por la preocupación, Alonso se disponía a seguir su investigación con la librería del Inquisidor. Quería pensar que debía de estar muy cerca de la verdad, ya que las circunstancias parecían resultarle tan adversas.
Repasó la lista de los libros investigados en la librería:
Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes (la edición príncipe).
Los dos tomos de la Breve Noticia, de Alonso de Grimón.
Los Ocho entremeses nunca representados, de Miguel de Cervantes (que debían colocarse entre los dos tomos de la Breve Noticia).
Scholastica commentaria, de Domingo Báñez.
Satyrae cum commentariis, de Persio Flaco.
Eneida, de Virgilio.
Fuenteovejuna, de Lope de Vega.
Don Quijote, de Miguel de Cervantes (primera y segunda parte en un mismo volumen).
Índice de libros prohibidos.
El caballero de Olmedo, de Francisco de Monteser.
Continuaban:
Opera Omnia, de Alfonso Tostado, Obispo de Ávila.
Apologeticus pro unica María Magdalena, de fray Baltasar Lorio.
Praxis et theoria comissionum a Beatiss, de Quintiliano Mandosio.
Don Quijote, de Miguel de Cervantes (primera parte).
Collectio Conciliorum Hispaniae.
Catalogus scriptorum florentinorum, de Michel Poccianti.
Meditationes graecanicae in artem grammaticam, de Nicolaus Clenardus.
Don Quijote, de Alonso Fernández de Avellaneda. Segunda parte apócrifa (que debía colocarse entre Fuenteovejuna y Don Quijote).
Seguidas de más de una treintena en latín, en hebreo, griego, italiano, todas de asuntos religiosos, cuya disposición no sugería que contuvieran claves.
Siguiendo el orden previsto, hojeó El caballero de Olmedo y, también, encontró marcadas dos frases. Estaban en boca de Tello, uno de los personajes, que en un momento de la obra iba caminando a oscuras:
Por no tentar con los ojos, voy mirando con los dedos[21].
Alonso se sonrió, se sentía muy identificado. Pensó que, a esas alturas de la investigación, el Inquisidor lo imaginaría ya cansado y con una sensación de absoluta oscuridad.
Llamaron a la puerta de su cuarto. Un estudiante le pedía que se aprestara a ir al despacho del padre director porque había una visita muy señalada. Según se acercaba, el padre Alonso pensó en fray Juan Martínez. En cambio, se encontró con Oyanguren. Merendaba con una gran naturalidad y alegría, y casi perdió las formas cuando, al ver al jesuita, en vez de levantarse, arrimó una silla a la mesa, e hizo un ademán de aprobación hacia la fuente de bizcochos y al chocolate.
Alonso se sentó, y el director quiso marcharse para que se quedaran solos y pudieran hablar.
—Su Paternidad se queda a merendar, como está mandado —dijo el de Oyanguren con un tono algo tabernario.
Mediada la merienda, cambió las maneras, y mirando al padre Alonso sentenció con gesto grave.
—Tristes parecen las nuevas, padre Alonso.
—Tristes son, señor de Oyanguren —respondió.
—Pero estoy aquí en nombre de Su Majestad, quien, muy impresionado con las últimas muertes, le pide encarecidamente que lleve su investigación hasta el final, sin temer que se destape la caja de Pandora, si es que ocurre. Dispondrá de todos los corchetes que necesite para que velen por su seguridad.
Cuando aludió a la protección personal del investigador, el padre Ignacio miró para otro lado, queriendo disimular. Pero se sintió obligado a dar una explicación.
—Discúlpeme, padre Alonso. Está viviendo una situación muy delicada y, en fin, le he contado al señor de Oyanguren cómo entraron en su habitación mientras dormía. No obstante, le ordeno, en nombre de la santa obediencia, que no recrimine a Tomás, pues me lo ha comunicado con mucha preocupación por Su Paternidad.
—No se inquiete, padre Ignacio… Está perdonado por el buen chocolate al que nos ha invitado —respondió Alonso con cínica sonrisa, pensando que cuando viera a Tomás le daría un buen tirón de orejas.
Rieron, pero el Secretario Real volvió a ponerse serio.
—Tendrá dos corchetes que harán la ronda al Colegio día y noche.
Y dicho esto, con la soltura de quien está muy acostumbrado a tomar decisiones aún más importantes, cambió de tercio y volvió a la merienda.
—¿Estas jícaras están aderezadas con canela? —dirigió su mirada al Superior, con gesto inquisitivo.
—Me habéis pillado —sonrió éste—, estimo que la canela refuerza el sabor y, a su vez, le da un toque delicado, siempre que el cacao esté algo rebajado.
Para hacer más gráfica la expresión, el director juntó los dedos pulgar, índice y corazón, y los frotó delicadamente, sugiriendo la suavidad del sabor. Alonso se levantó de manera inesperada.
—Dispénsenme, señores.
Y salió, a toda prisa, de la sala.
—Un apretón lo tiene cualquiera —disculpó su precipitada salida el padre Ignacio.
Alonso regresó a su habitación. El gesto del padre Ignacio con los dedos le había sugerido una posibilidad. Buscó El caballero de Olmedo y, suavemente, comenzó a pasar la mano sobre la cubierta del libro, para ir mirando con los dedos —como decía el texto—, hasta que notó algo, una leve alteración al tacto, una irregularidad. Con una cuchilla rasgó la tapa del libro y encontró una nota. Parecía un criptograma.
QC/2-7/49/220/3/348/1518/1439/1440
Volvió a la reunión con el papel en un bolsillo; iba relajado, con una expresión de satisfacción poco disimulada. Tuvo el presentimiento de que había dado un paso fundamental en sus pesquisas. Pidió disculpas, nuevamente, por haberse ausentado, y se tomó otro tazón de chocolate con tanto denuedo que tuvo a los dos comensales pasmados. Tanto, que el director no contuvo su asombro y, sintiéndose con una cierta confianza (la que otorgaba Oyanguren con ese algo de familiaridad), le espetó:
—Conténgase Su Paternidad, si hoy no lleva el cuerpo bueno.
Aquella tarde, Alonso se hizo cruces pensando a qué había podido referirse el padre Ignacio, sin caer en la cuenta de que tomaron por una apretura de vientre lo que fue un golpe de inspiración.
Como anticipó el señor de Oyanguren, esa misma noche hubo una ronda en torno al Colegio.
El jesuita se reconfortaba pensando que, aunque tarde o temprano iban a intentar acabar con él —no le cabía la menor duda—, no lo harían hasta saber que había dado con el enigmático libro. Pero la ronda daba una cierta tranquilidad al resto de los miembros de la Compañía.
A la luz del velón, dio vueltas al criptograma hasta bien metida la madrugada.
Era muy consciente de que don Diego había preparado tan sutilmente el encuentro con el anhelado texto y había envuelto de tal manera al sacerdote con aquella investigación que, a esas alturas, sólo él podía comprender la razón de la extraña clave escrita. Si alguien hubiera hurtado El caballero de Olmedo y hallado la nota, no habría comprendido nada.
La excitación casi le impidió pegar ojo. Pero no se dedicó a descifrar cada supuesto código numérico, sino que, cavilando, se le ocurrió un muy poco ortodoxo experimento.
Estaba de pie antes de las cinco. Pidió a uno de los novicios que lo ayudara con una tina de agua para su cuarto. Su gusto por estar a remojo había hecho que su fama de bacalao trascendiera incluso al propio Noviciado de San Bernardo; los chismes corrían a gran velocidad. Aunque sus compañeros de religión sabían que era un reputado médico, y estimaban que tendría razones poderosas para bañarse tan a menudo, contraviniendo la voluntad del grueso de las huestes eclesiales (muy preocupadas por la limpieza del alma, y tan poco por la del cuerpo, que parecían interpretar el «olor de santidad» como una suerte de pestilencia).
Muy pronto, salió para San Ginés, donde celebró misa con la presencia del beaterío en el coro. Estaban todas, incluso Ángeles de Nuestra Señora, quien, en pocos días, había mejorado notablemente, pese a necesitar ayuda para moverse por su grave debilidad.
El desayuno posterior fue especial. En cierta manera, doña Ana había preparado un gran agasajo para alegrar a la muchacha. Chocolate, buñuelos, rosquillas, jaleas, huevos de faltriquera e incluso nieve para enfriar.
Doña Ana no era mala gente. Algo corta en la cosa de los latines, pero de esforzada vida interior.
También dispuso el convite para demostrarle al jesuita que había comprendido su empeño en que Ángeles recobrara no sólo la salud, sino la alegría de vivir. Y que, según fuera el caso, las normas no eran tan importantes como el fondo.
Se comió en abundancia, pero, cuando la estigmatizada volvió al lecho y estuvo a solas con el sacerdote, lo primero que hizo fue pedirle en confesión que le perdonara por haber deseado morirse. Lo fácil para Alonso habría sido amonestarla, pero renunció a darle demasiada importancia al asunto. Finalizada la confesión, sacó un libro de la pechera.
—No, no es lo que parece —le dijo sonriendo—. Esto no es un libro, sino una receta médica. Es una comedia de disparates, El caballero de Olmedo, de Monteser.
La muchacha, algo sorprendida, se sonrió.
—En una semana tiene que estar leído.
Alonso le contó algo de la trama para lograr que se interesara. Según hablaba, sobre el regazo de la joven cayó del libro la nota que había escrito don Diego.
—¿Y esto, padre?
—Eso es un billete de otro asunto, acerca de él quiero pedirte un favor. Léelo.
Ángeles leyó toda la serie de números.
—No entiendo nada.
—Vas a encomendarte al Señor en oración, para pedirle que te ilumine y puedas darme una respuesta adecuada. Se lo vas a pedir por intercesión de un buen amigo mío, que falleció y vivió santamente, el padre Diego de Arce.
—Si Su Paternidad no me dice algo más…
—Que necesito saber si esto es lo que pienso —dijo señalando el criptograma.
La idea del padre Alonso era atrevida, pero lógica. Estimó que, si hacía unos días, don Diego se manifestó de forma tan atípica, a través de la joven en trance, ahora, si le pedía a Dios algo con la intercesión del dominico —de haber sido él quien habló a través de la muchacha— recibiría la ayuda solicitada.
Dejó a la joven en oración y salió de la habitación.
Al enterarse doña Ana de que el padre Alonso había prestado una comedia a la enferma, quiso incorporar una pequeña biblioteca al beaterío para las que supieran leer, que no eran ni la mitad. Dijo al jesuita que tenía intención de seleccionar algunas obras de esparcimiento y que, un día a la semana, después de la cena, el diálogo fraterno sería sustituido por la lectura en alto de alguno de esos textos. Así, todo el emparedamiento disfrutaría. De aquello pasó a exponerle lo contentas que estaban con el óleo de la monja de Ágreda, conseguido por fray Juan Martínez. Un asunto del que Alonso ya se había olvidado, pero, al mentar al dominico, pensó que éste aparecería por el Colegio de un momento a otro, igual que hizo el señor de Oyanguren.
—¿Fray Juan está en la Corte? —preguntó a doña Ana.
—No me haga mucho caso, creo que está en Valladolid. Quien viene a confesarnos y a celebrar la misa es un tal fray Jerónimo.
Desde el pasillo, oyó la voz de Ángeles.
—¡Ya está, padre Alonso!
Cuando el jesuita entró en la habitación, ella, sonriente, estaba tendiéndole el papel para que lo cogiera.
—¿Y…?
—Es lo que Su Paternidad imagina. Un sentimiento interno, muy especial, me ha revelado esto: aunque la investigación parece llevarle por una cueva oscura, ahí tiene la luz.
«Es tan críptico que parece de don Diego», pensó Alonso.
—Gracias —respondió el sacerdote. Y volvió a guardar el papel, algo defraudado.
—Padre Alonso —le dijo la muchacha, con ternura y una cierta autoridad—, que sí, que es lo que Su Paternidad piensa. La «Q» se refiere al Quijote, la «C» a Cervantes, y los números son palabras.
El jesuita miró a Ángeles sintiéndose algo avergonzado por su incredulidad.
—Me has ayudado mucho. Recuerda, tienes una semana para leer el de Monteser.
—No importa que me castigue a leerlo en tres días. Padre Alonso…
—¿Sí?
—No olvide que es latín.
Él sonrió; creyó comprender que la muchacha lo animaba ante la dificultad, usando esa expresión tan popular para definir algo que se tiene por difícil. Y la investigación lo era.
Ya en el Colegio buscó el Quijote de Miguel de Cervantes y volvió al asunto de la clave numérica, aplicando los criterios de Ángeles. La joven no le había aclarado todas las características del criptograma —quizá no lo vio necesario—, porque, si don Diego había listado palabras, las debería haber ubicado en cada uno de los libros, o partes del Quijote, y en los capítulos correspondientes de éstos (el primer libro tenía cincuenta y dos capítulos, y el segundo, setenta y cuatro). Supuso que el «2-7» representaba el libro segundo o segunda parte, y el siete, al capítulo. Porque los demás números aparecían separados por una barra. Ésas serían los números que ocupaban cada palabra en el texto. El orden era algo así:
(Quijote, Cervantes. Segunda parte. Capítulo séptimo)
49/220/3/348/1518/1439/1440.
Es decir, que las palabras eran:
49 / 220 / 3 / 348 / 1518 / 1439 / 1440
Las localizó, contando el número correspondiente a cada palabra en el bloque de texto del capítulo que se señalaba. El resultado fue:
buscar / en / el / Quijote / espejo / del / corazón
Por primera vez, el Inquisidor hablaba claramente. Alonso se recreó en la lectura del texto, leyéndolo y releyéndolo decenas de veces. Le parecía mentira tener, por fin, algo que no era una alusión misteriosa, un mensaje simbólico. Éste era claro, preciso, unívoco.
El problema era que no sabía a qué se refería con «espejo del corazón». Si era el título del libro que todos buscaban, debería hallarse alguna referencia en el Quijote. Había que ponerse a buscar. Pero el de Cervantes era demasiado libro para una tarde y un solo lector.
De nuevo recurrió al padre Ignacio, que se ofreció encantado, aunque ardía en deseos de saber algo.
—Padre Alonso, cuando descubra todo lo que busca y se quede tranquilo, no olvide dedicarme una tarde para contarme qué aporté, realmente, en esta historia.
—No lo dude; ahora necesitaría ayuda para buscar Espejo del corazón en el Quijote de Cervantes.
—La verdad, no me suena.
Igual que la otra vez, se encerraron en el despacho del Superior. Cada uno comenzó a trabajar con un ejemplar de la obra. La labor era sencilla, aunque se aventuraba pesada. No se trataba de leer con excesivo detenimiento, sino de hallar el título que apuntaba el Inquisidor como la solución definitiva. Se encontró Espejo de caballerías[22], libro de larga y medieval titulación que, por caridad hacia el lector, Miguel de Cervantes simplificó, según la costumbre; el original decía así: Primera, segunda y tercera parte de Orlando Enamorado: Espejo de Caballerías en el cual se tratan los hechos del conde D. Roldán y del muy esforzado caballero D. Reynaldos de Montalbán y de otros muchos preciados caballeros.
Que no era para unas prisas.
También encontraron varias alusiones al Caballero de los Espejos, quien se hacía valedor de Casildea de Vandalia, y no era otro que el bachiller Sansón Carrasco, como bien comprobaron don Quijote y Sancho. Pero, puesto que no hay peor ciego que el que no quiere ver, hidalgo y escudero creyeron estar ante la obra de un encantador que, en el rostro del jinete derribado, hacía ver el del bachiller.
Alonso y su Superior no pudieron menos que reír abiertamente ante el espíritu pragmático de Sancho, quien, asustado por el encantamiento del que creían ser testigos, proponía a su señor que zanjara el problema de mala manera: vuesa merced hinque y meta la espada por la boca a este que parece el bachiller Sansón Carrasco[23]. Eso como quien propone algo razonable.
Sería por la necesidad de algún esparcimiento que Alonso y el padre director convirtieron en una plática amable lo que parecía una búsqueda tediosa, porque tanto el uno como el otro se habían deleitado, innumerables veces, con el loco manchego.
—Cervantes tenía un humorismo de ancha cintura —advirtió el padre Ignacio—. ¿Se ha dado cuenta de la facilidad con la que inventaba nombres?
—Ya lo creo, escuche: Pentapolín del Arremangado Brazo, nada menos que referido al Duque de Osuna, por ser señor de cinco pueblos[24] o Alfeñiquen del Algarbe. Otro nombre paródico.
—Pero también citaba héroes, gigantes, magos y doncellas de los libros de caballerías —matizó el padre Ignacio—: Cifar, la Infanta Floripés hermana de Fierabrás, Merlín, Frestón.
Les cayó la madrugada con la búsqueda del Espejo. Por fin, tras mucho leído, el padre Ignacio se detuvo.
—Le advertí, no hay Espejo del corazón en el Quijote.
—Tiene razón, en cambio, don Diego así lo dice.
—¿Don Diego de Arce?
—Don Diego, antes de morir, me dejó una serie de instrucciones para que comprendiera por qué lo han asesinado. Detrás de este asunto hay un libro templario que está en alguna parte. Al menos, es lo que me ha dicho Su Majestad.
El padre Ignacio se levantó del sillón como una saeta y caminó unos pasos por su despacho para intentar disimular la sorpresa.
—Perdóneme, Su Paternidad. ¿He entendido bien? ¿Ha estado con…?
—Sí, con don Felipe, él me avisó de las características de la obra que buscamos.
—¿Él, en persona?
—¿Cómo si no? La otra tarde. Pero se supone que fue una discreta reunión, padre Ignacio.
—Comprendo. En mí tendrá una tumba, qué digo tumba, un panteón.
—Estábamos en que es un libro templario.
—Si lo ha dicho Su Majestad, no se hable más. Templario. Por cierto, entre usted y yo, ¿tomó la merienda con él, como hace el padre Nithard?
—Templario, padre Ignacio.
—Sí, a lo nuestro. Dispénseme —añadió el Superior, algo avergonzado de su excitación, aunque sin recuperar la compostura.
Volvió a sentarse, se levantó y anduvo otra vez, dando vueltas por su despacho. Alonso no sabía si pensaba en el libro o en la entrevista con el Rey. Por fin, el padre Ignacio se detuvo como si mirara al techo, pensativo.
—¿Qué pasa, padre?
—¡Quieto parao! ¡Quieto parao! —dijo, pidiendo que no hablara. Luego, se acercó al padre Alonso, con determinación, y le espetó:
—Speculum cordis.
Alonso también se levantó, sin soltar el libro de sus manos.
—¿Cómo no he caído en que podía estar en latín?
—El latinista soy yo —dijo algo ufano el Superior, que era catedrático de latín del Colegio—. Por aquellos años, las órdenes militares no usaban las lenguas vernáculas.
«No olvide que es latín», recordó el padre Alonso la frase de Ángeles al despedirse en el beaterío.
El padre Ignacio se sentó, de nuevo, y mesó su escasa cabellera.
—Estamos equivocando el procedimiento. Porque no hay ningún Speculum cordis en el Quijote. Eso se lo adelanto ya.
—Tiene razón —asintió Alonso—. Le he pedido que me ayudara a buscarlo porque estoy cansado; precisamente, el agotamiento es lo que me ha impedido ver el error.
—Si Miguel de Cervantes manejó esa obra, me parece que tampoco iba a caer en la torpeza de hablar a las claras de ella —aseveró pensativo el Superior.
—Sin duda, pero sí puede ser que el Quijote esconda una clave para encontrarla, aunque… ¡estamos como empezamos!
Alonso, de mala manera, soltó el libro en la mesa, con un gesto de derrota.
—No se apure —le calmó el padre director—. Primero, cuénteme algo de ese asunto, que voy de sorpresa en sorpresa, y luego ¡ya verá cómo, entre los dos, lo solucionamos! —Y le sonrió, infundiéndole confianza.
—Al parecer, Miguel de Cervantes recibió de manos del cardenal Acquaviva un extraño libro templario, escrito por Jacques de Molay. Los dominicos estuvieron siempre detrás de Cervantes y del libro.
—Voy comprendiendo: por eso el interés de Su Paternidad por verificar una trama dominica en el Quijote de Fernández de Avellaneda.
—Sí, debió de ser un intento por eclipsar el libro de Cervantes.
Alonso le tendió la hoja con la clave que había encontrado en El caballero de Olmedo y la descodificación.
—«Buscar en el Quijote». Es un criptograma de puño y letra de don Diego.
—Pero tal suposición es como insinuar que podríamos estar ante un Quijote… templario. Quiero decir, al menos de espíritu templario, que no es poco —reflexionó en alto el padre Ignacio.
—Podría ser.
—Si así fuera —arguyó—, hemos de imaginar el peligro que representaría para Miguel de Cervantes dar a entender esto.
Alonso escuchaba a su Superior jugueteando con un gran medallón con el crismón y un pez en el reverso, que hacía las veces de pisapapeles. De pronto, subió la voz:
—¡Símbolos, padre Ignacio!
—¿Cómo dice?
—Hemos de buscar símbolos en el Quijote, usted mismo lo ha dicho. Cervantes no iba a caer en la ingenuidad de hablar claro, sino para iniciados.
—Van a ir por ahí los tiros. En la biblioteca del Colegio podremos consultar varias obras sobre simbología e historia del Temple, las adquirimos hace años, cuando Su Paternidad estaba en Nueva España y yo aún no era director, sino el bibliotecario. Se las voy a buscar.
Pero antes de salir del despacho se detuvo, sonriente.
—Confiéseme una cosa, ha de decirme la verdad, recuerde que soy su Superior. ¿Es mejor el chocolate mío o el del Rey?
—Sin dudarlo, el de Su Paternidad.
—Lo sabía. La canela hace milagros.