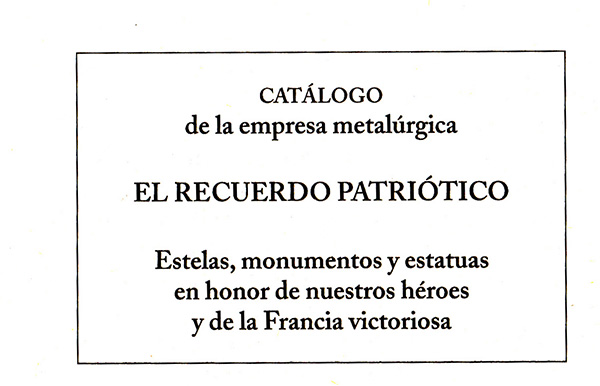
¡CUATRO días esperando con una mezcla de angustia e impaciencia, y por fin el señor De Housseray, su cliente, acababa de pasar!
Cuando nunca has robado más que un par de francos aquí y allá, llegar al centenar y luego al millar en dos semanas produce vértigo. Y era la tercera vez en un mes que Albert iba a estafar a su jefe y a su cliente. Hacía un mes que no dormía, había perdido cinco kilos. El señor Péricourt, con quien se había cruzado dos días antes en el vestíbulo del banco, le había preguntado si estaba enfermo y ofrecido un permiso, aunque acababa de ser contratado. Si lo que pretendía era que jefes y compañeros lo miraran mal, no había nada mejor. Como si no bastara con ser un recomendado de Péricourt… De todas formas, lo del permiso quedaba descartado, estaba allí para trabajar, es decir, para meter mano a la caja. Y sin tiempo que perder.
En el Banco de Depósito y Crédito Industrial, si uno quería desplumar a alguien tenía donde elegir. Albert había optado por el más antiguo y fiable método bancario: la pinta del cliente.
Como cliente, el señor De Housseray tenía una pinta estupenda. Con su chistera, sus tarjetas de visita en relieve y su bastón con pomo de oro, despedía un delicioso perfume a especulador de guerra. Albert, todo lo angustiado que cabe suponer, había tenido la ingenuidad de pensar que elegir a alguien a quien pudiera detestar le pondría las cosas más fáciles. Típica idea de aficionado. En su descargo hay que decir que tenía poderosos motivos para estar preocupado. Estafaba al banco para financiar el timo de los monumentos, en suma: robaba dinero para disponer de medios para robar más, lo que habría bastado para que cualquier principiante sintiera vértigo.
Primer robo, a los cinco días de empezar a trabajar, siete mil francos.
Un traspaso de cuenta a cuenta.
Recibes cuarenta mil francos del cliente y los abonas en su cuenta. En la columna de las entradas no anotas más que treinta y tres mil, y por la tarde te vas a casita con la cartera llena de billetes bajo el brazo. Lo bueno de actuar dentro de un banco importante era que nadie podía darse cuenta de nada hasta el cotejo semanal, que, entre el balance de las carteras de acciones, los cálculos de intereses, las liquidaciones, los préstamos, los reembolsos, las compensaciones, los depósitos a la vista, etcétera, duraba más de tres días. Todo dependía de ese retraso. Bastaba con esperar al final del primer día de control para sustraer la cantidad en una cuenta que acababa de ser verificada y abonarla en la cuenta pinchada, la cual no se comprobaría hasta el día siguiente. A ojos de los interventores ambas cuentas eran irreprochables. A la semana siguiente se repetía la operación recurriendo a nuevas cuentas, ya fueran de depósito, crédito, inversión, descuento, acciones… Una estafa muy vieja conocida como «el puente de los Suspiros», muy gravosa desde el punto de vista de los nervios, pero fácil de ejecutar porque exigía competencia aunque poca malicia, lo ideal para alguien como Albert. En cambio, tenía el gran inconveniente de lanzarte a una continua huida hacia delante y obligarte, semana tras semana, a una infernal carrera de seguimiento de los interventores. No había ejemplos que duraran más de unos meses sin que el autor se hubiera visto obligado a huir al extranjero o hubiera dado con sus huesos en la cárcel, el caso más frecuente de lejos.
Como muchos ladrones ocasionales, Albert había decidido que sólo se trataba de un préstamo: con el primer dinero de los monumentos a los caídos, reembolsaría al banco antes de huir. Esa ingenuidad le facilitó pasar de la idea al acto, pero se esfumó pronto, sustituida por cuestiones más apremiantes.
Desde la primera malversación, su sentimiento de culpa se coló por la brecha que ya habían abierto su ansiedad y su hiperemotividad crónicas. Su paranoia viró claramente hacia la pantofobia. Albert vivió esa etapa presa de una fiebre casi convulsiva, echándose a temblar a la menor pregunta, caminando pegado a las paredes y con las manos sudándole tanto que tenía que secárselas sin cesar, lo que volvía su trabajo de oficina sumamente delicado. Al acecho permanente, no perdía de vista la puerta y la postura de sus piernas bajo el escritorio delataba al hombre siempre preparado para salir huyendo.
A sus compañeros les parecía un tipo raro, pero lo consideraban inofensivo, parecía enfermo, más que peligroso. Estaban acostumbrados, todos los veteranos de guerra a los que habían readmitido en sus trabajos presentaban diversos signos patológicos. Por otro lado, como Albert tenía buenos contactos, convenía ponerle buena cara.
Desde un principio, le había dicho a Édouard que los siete mil francos previstos no bastarían ni de lejos. Había que imprimir el catálogo, comprar sobres y sellos, pagar a gente para que escribiera las direcciones, adquirir una máquina de escribir para responder a las cartas que pidieran información complementaria, contratar un apartado de correos… Siete mil francos es una ridiculez, aseguró Albert, te lo dice un contable. Édouard esbozó un gesto evasivo, vale, te creo. Albert volvió a calcular. Veinte mil francos como mínimo, fue categórico. Pues que sean veinte mil, respondió Édouard con flema. Cómo se nota que no es él quien va a robarlos, se dijo Albert.
Como no le había contado que una noche había cenado en casa de su padre y en presencia de su hermana, ni que la pobre Madeleine se había casado con el cabrón de Pradelle, fuente de todos sus males, tampoco podía confesarle que había aceptado un empleo de contable en el banco del que el señor Péricourt era fundador y principal accionista. Aunque ya no trabajara de hombre anuncio, Albert seguía sintiéndose atrapado entre Péricourt padre, un bienhechor al que pronto estafaría, y Péricourt hijo, con quien compartiría el fruto de la malversación. Ante Édouard se había limitado a aducir un increíble golpe de suerte: un antiguo compañero de trabajo al que se había encontrado por casualidad, un puesto vacante en un banco, una entrevista que había salido bien… Por su parte, Édouard había aceptado aquel milagro especialmente oportuno sin hacerse preguntas. Había nacido rico.
De hecho, Albert se habría quedado con aquel puesto en el banco de buena gana. Cuando a su llegada lo habían acompañado a su mesa, con los tinteros llenos, los lapiceros afilados, las páginas de cuentas inmaculadas, el perchero de madera clara donde había colgado el abrigo y el sombrero y que ahora podía considerar suyo, los flamantes manguitos de lustrina… le habían entrado unas ganas enormes de estar tranquilo, en paz. En el fondo, aquélla podía ser una vida muy agradable. Justo la idea que se había hecho de la existencia en la retaguardia. Si mantenía aquel trabajo, muy bien pagado, incluso podría probar suerte con la guapa criada de los Péricourt… Sí, una vida sencilla y agradable. En cambio, aquella tarde, Albert cogió el metro hecho un manojo de nervios, con cinco mil francos en billetes grandes en la cartera. Hacía bastante fresco todavía, así que era el único pasajero que sudaba.
Tenía otro motivo para estar impaciente por llegar a casa: el compañero de armas que tiraba de un carretón con su único brazo debía de haber pasado por la imprenta y llevado los catálogos.
Vio los paquetes atados en cuanto entró en el patio. ¡Estaban allí! Era impresionante. Así que estaba todo listo… Hasta entonces, habían hecho los preparativos, pero ahora se habían lanzado.
Mareado, Albert cerró los ojos, volvió a abrirlos, dejó la cartera en el suelo, acarició uno de los paquetes y desató la cuerda.
El catálogo del Recuerdo Patriótico.
Cualquiera habría jurado que era auténtico.
Y bien mirado, lo era, impreso por Rondot Frères, rue des Abbesses, más serio imposible. Diez mil ejemplares. Ocho mil doscientos francos de impresión. Iba a sacar el catálogo de arriba para hojearlo, cuando una especie de relincho lo detuvo: era la risa de Édouard, que se oía desde el pie de la escalera. Era aguda, explosiva, llena de vibratos, de esas que permanecen en el aire después de apagarse. Se notaba que era una hilaridad insólita, como la de una mujer que ha enloquecido. Albert cogió la cartera y subió. Al abrir la puerta lo recibió una estruendosa exclamación, una especie de «raaarrrggg» (bastante difícil de transcribir), que expresaba la impaciencia y el alivio al verlo llegar.
Por lo demás, el grito no era menos sorprendente que la propia situación. Esa tarde, Édouard llevaba una máscara de cabeza de pájaro, con un pico muy largo y curvado hacia abajo, pero, cosa extraña, un poco entreabierto, lo que permitía ver dos hileras de dientes muy blancos que evocaban un pájaro carnicero y risueño. Pintada con una gama de rojos que resaltaba el aspecto salvaje y agresivo, la máscara le ocultaba el rostro hasta la frente, a excepción de los dos orificios de los ojos, alegres e inquietos.
Albert, que llegaba con la ilusión —bastante matizada, es cierto— de enseñarles los flamantes billetes de banco a Édouard y Louise, tuvo que cederles el protagonismo. El suelo de la habitación estaba cubierto de hojas del catálogo. Plácidamente tumbado, Édouard tenía los grandes y descalzos pies sobre un paquete por abrir, ante el que estaba arrodillada Louise pintándole las uñas con esmero con un esmalte de un rojo carmín muy vivo y poniendo tanta atención que apenas alzó los ojos para saludar a Albert. En cuanto a Édouard, repitió su sonora y jubilosa risa («raaarrrggg») señalando el suelo muy satisfecho, como un prestidigitador al final de un número especialmente logrado.
Albert no pudo evitar sonreír. Dejó la cartera en el suelo y se quitó el abrigo y el sombrero. Aquella casa era el único sitio donde se sentía a salvo, donde hallaba algo de serenidad… Salvo por la noche. Sus noches seguían siendo agitadas y así seguirían por mucho tiempo; tenía que dormir con la cabeza de caballo al lado, por si le entraba pánico.
Édouard lo observaba con una mano apoyada en una pila de catálogos colocados junto a él y la otra cerrada en un puño en señal de victoria. Entretanto, Louise, que seguía muda, le estaba retocando el esmalte de los gruesos dedos de los pies con una bayetita de gamuza, tan concentrada como si le fuera la vida en ello.
Albert se sentó junto a Édouard y cogió un ejemplar.
Era un folleto delgado, de sólo dieciséis páginas, impreso en un bonito papel color marfil casi el doble de alto que de ancho, con preciosos tipos Didone de diversos tamaños, unas letras muy elegantes.
En la sobria cubierta, podía leerse:
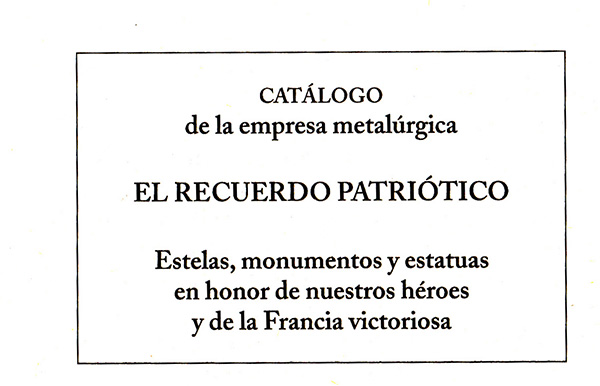
Se abría a una página que llevaba un membrete de muy buen gusto en el ángulo superior izquierdo:
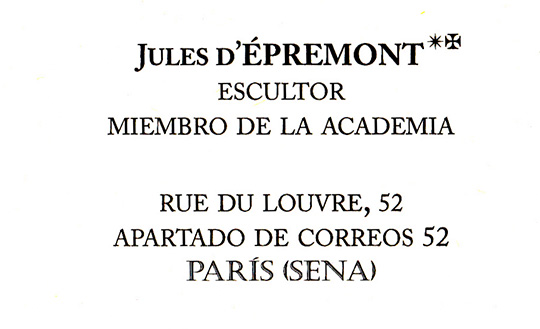
—¿Quién es Jules d’Épremont? —le había preguntado Albert a Édouard cuando habían estado preparando el catálogo.
Édouard puso los ojos en blanco: ni idea. De todas formas, daba apariencia de seriedad: cruz de guerra, honores académicos, domicilio en la rue du Louvre…
—Ya, pero… —murmuró Albert, bastante preocupado por el personaje—. Se darán cuenta enseguida de que no existe. «Miembro de la Academia»… ¡Eso es bien fácil de comprobar!
—«¡Por eso nadie lo hará!» —escribió Édouard—. «A un miembro la Academia, nadie le discute.»
A pesar de su escepticismo, Albert había tenido que admitir que, en efecto, al ver el nombre impreso no te entraban ganas de dudar.
Al final había una breve nota que presentaba escuetamente su trayectoria artística: el típico escultor académico cuyas obras tranquilizan a cualquiera a quien la proximidad de un artista pudiera inquietar.
La dirección, rue du Louvre número 52, no era otra que la de la oficina de Correos donde habían abierto el apartado. El azar había querido que les dieran el casillero número 52, lo que acababa de otorgar al conjunto un tono meditado, institucional, ajeno a la precipitación.
En la parte inferior de la cubierta, unas diminutas líneas informaban escuetamente de lo siguiente:
EL PRECIO INCLUYE LA ENTREGA EN ESTACIÓN DENTRO DEL TERRITORIO DE LA FRANCIA METROPOLITANA
LAS INSCRIPCIONES QUE FIGURAN EN LOS DIBUJOS NO ESTÁN INCLUIDAS
La primera página contenía la engañifa propiamente dicha:
Ilustrísimo señor alcalde:
Ha transcurrido más de un año desde el final de la Gran Guerra, y numerosos municipios de Francia y sus colonias piensan hoy en honrar como merece el recuerdo de sus hijos caídos en el campo de batalla.
Si la mayoría de ellos aún no lo ha hecho, no ha sido por falta de patriotismo, sino de medios. Por ese motivo, he considerado que, en calidad de Artista y Excombatiente, era mi deber presentarme voluntario para esta noble causa. Así pues, he decidido poner mi experiencia y mi pericia a disposición de los municipios que deseen erigir un monumento conmemorativo y a tal fin he fundado el Recuerdo Patriótico.
Le ofrezco el presente catálogo de temas y alegorías destinados a perpetuar el recuerdo de sus queridos muertos.
El próximo 11 de noviembre será inaugurada en París la tumba del «soldado desconocido», que representará, por sí solo, el sacrificio de todos sus compañeros. Un acontecimiento excepcional exige medidas excepcionales: con el fin de permitirle unir su propia iniciativa a la de la gran celebración nacional, le ofrezco una reducción del 32 % sobre la totalidad de mis obras concebidas especialmente para la ocasión, así como el transporte gratuito hasta la estación más cercana a su municipio.
A fin de respetar los plazos de fabricación y transporte, y obtener un acabado de irreprochable calidad, sólo podré aceptar los pedidos efectuados antes del próximo 14 de julio, para su entrega el 27 de octubre de 1920 como muy tarde, dejándole así el tiempo para erigir la obra sobre el pedestal construido con anterioridad. En el caso, por desgracia probable, de que el 14 de julio los pedidos sobrepasen nuestra capacidad de fabricación, sólo serán atendidos los primeros pedidos en riguroso orden de llegada.
Estoy seguro de que su patriotismo encontrará en esta oferta, que no podrá ampliarse, la ocasión de demostrar a los queridos muertos de su municipio que su heroísmo permanecerá eternamente a la vista de sus hijos como ejemplo de supremo sacrificio.
Aprovecho la oportunidad que me brinda esta carta para manifestarle mi más alta estima,
JULES D’ÉPREMONT
Escultor
Miembro de la Academia
Antiguo alumno de la Escuela Nacional de Bellas Artes
—Pero ese descuento… ¿Por qué el treinta y dos por ciento? —había preguntado Albert.
Típica pregunta de contable.
—«Para dar la sensación de que el precio está muy pensado» —escribió Édouard—. «¡Es una incitación! De esa forma, todo el dinero llegará antes del 14 de julio. ¡Y al día siguiente, ahuecamos el ala!»
En la página siguiente, una breve nota, inserta en un elegante recuadro, explicaba lo siguiente:
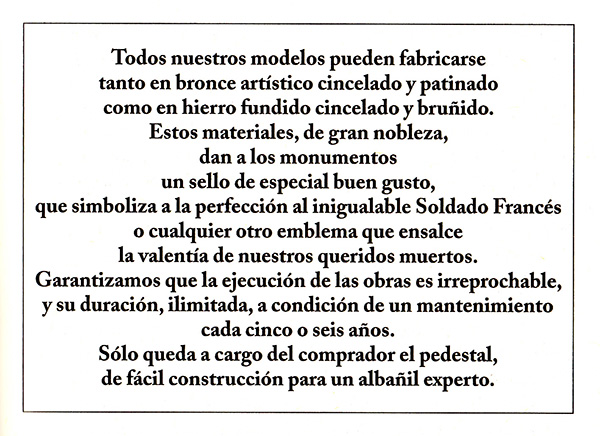
Seguía el catálogo de las obras vistas de frente, de perfil y en perspectiva, con el detalle de las dimensiones, altura, anchura y profundidad, y todas las combinaciones posibles: Partida hacia el frente, ¡Al ataque!, ¡Muertos, en pie!, Soldado que muere en defensa de la bandera, Compañeros de armas, Francia llora a sus héroes, Galo que pisa un casco boche, ¡Victoria!, etcétera.
A excepción de los tres modelos de gama baja, para los presupuestos reducidos, los precios oscilaban entre los seis mil y los treinta y tres mil francos.
Cerraba el catálogo la siguiente precisión:
El Recuerdo Patriótico no podrá responder por teléfono a todas las consultas, pero cualquier pregunta efectuada por correo recibirá respuesta con la menor dilación posible.
Teniendo en cuenta la cuantía del descuento, los pedidos deberán ir acompañados de un anticipo del 50 % de su precio total a nombre del Recuerdo Patriótico.
En teoría, cada pedido debía reportarles entre tres mil y once mil francos. En teoría. A diferencia de Albert, Édouard no tenía ninguna duda, al contrario, se las prometía muy felices. La exaltación de uno era directamente proporcional a la angustia del otro.
Cojo como era, Édouard no había podido subir los paquetes del catálogo. Si es que se le había ocurrido… La culpa era de su educación, siempre había tenido a alguien a su disposición. En ese aspecto, la guerra sólo había supuesto un paréntesis. Esbozó un gesto de disculpa, como si no pudiera ayudar debido a las uñas… Agitaba los dedos, queriendo decir: es que el barniz… aún no está seco…
—Muy bien —dijo Albert—, ya lo hago yo.
No le molestaba, las tareas manuales o domésticas le permitían reflexionar. Inició una larga serie de idas y venidas para apilar concienzudamente los paquetes de catálogos al fondo de la habitación.
Dos semanas antes había puesto un anuncio para buscar personal. Había que escribir diez mil direcciones, todas según el mismo modelo:
Ayuntamiento
Municipio
Departamento
Para compilarlas usaban el Diccionario de Municipios, pero excluyendo París y su periferia, demasiado cercanos a la supuesta sede de la empresa. Más valía dirigirse a la Francia profunda, a las ciudades medianas. Pagaban a quince céntimos la dirección. Con tanto paro, no había sido difícil reclutar a cinco personas con buena caligrafía. Albert había preferido a mujeres. Suponía que harían menos preguntas. Tal vez simplemente pensaba en relacionarse con alguna de ellas. Creían trabajar para un impresor artesanal. Todo tenía que estar listo en diez días. La semana anterior, Albert había ido a llevarles los sobres, la tinta y las plumas. Al día siguiente, al salir del banco, inició la recogida. Para la ocasión, desempolvó el petate de la guerra, que había visto tiempos mejores.
Ahora dedicarían las tardes a ensobrar los catálogos con la ayuda de Louise. Lógicamente, la niña no entendía nada de lo que pasaba, pero se mostraba muy entusiasta. Aquello le gustaba mucho, porque ahora su amigo Édouard estaba muy contento: se notaba en las máscaras, cada vez más vistosas y disparatadas. Uno o dos meses más y llegarían al delirio. Estaba encantada.
Albert se había fijado en que cada vez se parecía menos a su madre, no en lo físico —él no era buen fisonomista, nunca se percataba de los parecidos entre las personas—, sino en la permanente tristeza de la señora Belmont tras la ventana, que ya no se veía en el rostro de Louise. Parecía un pequeño insecto saliendo de su crisálida, cada vez más bonito. A veces la observaba a hurtadillas y descubría en ella una gracia tan enternecedora que le entraban ganas de llorar. Como solía decir la señora Maillard: «Si por él fuera, Albert se pasaría la vida llorando. Podía haber tenido una chica, hubiera sido lo mismo.»
Albert echaría todos los sobres al correo en la oficina del Louvre, para que el matasellos coincidiera con la dirección. Tendría que hacer varios viajes durante varios días.
Luego, empezaría la espera.
Ansiaba que llegaran los primeros pagos. Si de él dependiera, arramblaría con los primeros centenares de francos y saldría huyendo. Édouard no lo veía igual. Él no se iba hasta que llegaran al millón.
—¿Al millón? —había gritado Albert—. ¡Estás loco!
Empezaron a discutir sobre la suma que les parecía aceptable, como si el éxito de su negocio estuviera garantizado, lo que distaba de ser cierto. Para Édouard, era seguro; inevitable, había llegado a escribir con grandes caracteres. En cuanto a Albert, tras haber recogido a un inválido que no quería saber nada de su familia, robado doce mil francos a su jefe y montado una estafa que podía costarle la pena de muerte o la cadena perpetua, no le quedaba más remedio que actuar como si creyera en el éxito. Preparaba la huida, se pasaba las tardes consultando los horarios de los trenes a Le Havre, Burdeos, Nantes o Marsella, según pensara en coger un barco con destino a Túnez, Argel, Casablanca o Saigón.
Édouard trabajaba.
Concluido el catálogo del Recuerdo Patriótico, se preguntaba qué haría un Jules d’Épremont, de haber existido, obligado a esperar el resultado de su prospección comercial.
La respuesta no tardó en ocurrírsele: participaría en las convocatorias públicas.
Algunas ciudades importantes, con suficientes medios para evitar los motivos hechos en serie, habían empezado a organizar concursos artísticos para obras originales. Los periódicos habían publicado varios anuncios relacionados con obras por valor de ochenta, cien e incluso ciento cincuenta mil francos. La oferta más jugosa, y la más atractiva para Édouard, era la del distrito que lo había visto nacer, que dotaba al artista elegido de un presupuesto de unos doscientos mil francos. Así que había decidido matar el tiempo preparando el proyecto que Jules d’Épremont presentaría al jurado, un gran tríptico titulado Gratitud, compuesto por una «Francia conduciendo las tropas hacia el combate» en un lado y unos «Valerosos soldados al ataque del Enemigo» en el otro, escenas que convergían hacia un centro donde se desplegaría una «Victoria coronando a sus hijos muertos por la Patria», vasta alegoría en la que una mujer envuelta en la bandera nacional coronaría con la mano derecha a un soldado victorioso que posaba una trágica e inconsolable mirada de máter dolorosa en un compañero caído.
Mientras daba los últimos toques a la vista que abriría el dossier de su candidatura, cuidando sobre todo la perspectiva, Édouard se reía solo.
—¡Un pavo! —exclamaba Albert en broma, viéndolo trabajar—. Glugluteas como un pavo, te lo juro.
Édouard reía con aún más ganas y se inclinaba con avidez sobre su dibujo.