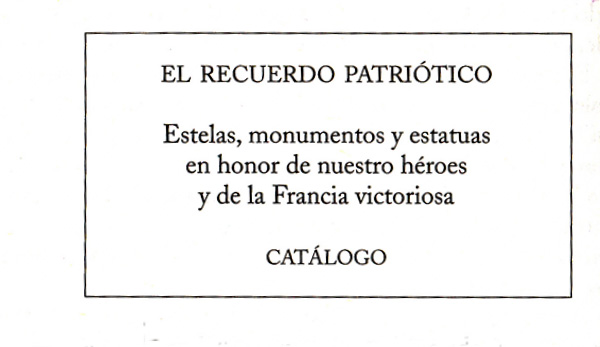
ÉDOUARD se dio cuenta enseguida de que Albert volvía desilusionado de la cita. Estaba serio; las cosas no habían ido como esperaba con su amiga, pese a los zapatos nuevos. O a causa de ellos, se dijo Édouard, que sabía lo que era la verdadera elegancia y no había apostado mucho por su amigo al ver lo que calzaba.
Al entrar, Albert había desviado la mirada, como con timidez, no era normal. Por lo general solía ser justo al revés, le clavaba los ojos con atención, ¿todo bien? Era una mirada casi excesiva, que daba a entender que no temía verle la cara cuando no llevaba máscara, como aquella noche. Ahora, en cambio, guardó los zapatos en su caja, como quien esconde un tesoro, pero sin alegría, el tesoro era decepcionante, se arrepentía de haber cedido a aquel deseo, a aquel gasto, con todo lo que tenían que pagar, y encima sólo para aparentar en casa de los Péricourt. Hasta la criadita se había reído de él. Inmóvil, Édouard únicamente le veía la espalda, quieta, encorvada.
Fue eso lo que lo animó a lanzarse, aunque se había prometido no decir nada hasta que el proyecto estuviera listo, y distaba de estarlo. Además, aún no se sentía del todo satisfecho de lo hecho hasta entonces, y Albert tampoco estaba de humor para tratar de cosas serias… Había muchas razones para atenerse a su decisión inicial de contárselo lo más tarde posible.
Si a pesar de todo decidió soltar prenda, fue por la tristeza de su compañero. En realidad, tal argumento sólo ocultaba el auténtico motivo: tenía prisa, desde que había acabado el dibujo del niño de perfil, esa tarde, se moría de impaciencia.
Así que al diablo los buenos propósitos.
—Por lo menos he cenado bien —dijo Albert sin levantarse, y se sonó.
No quería volverse y dar el espectáculo.
Édouard experimentó entonces un momento intenso, un momento de victoria. No de victoria sobre Albert, por supuesto, sino la de sentirse fuerte por primera vez desde el hundimiento de su vida, de pensar que el futuro dependía de él.
Cuando Albert se levantó con los ojos bajos, voy por carbón, Édouard lo habría abrazado, le habría dado un beso, de haber tenido labios.
Albert siempre se ponía sus grandes zapatillas a cuadros para bajar, ahora vuelvo, añadió, como si esa precisión fuera necesaria. Les pasaba como a los matrimonios, que dicen cosas por costumbre sin darse cuenta de lo que implican si las analizas.
En cuanto Albert está en la escalera, Édouard sube a la silla de un salto, aparta la trampilla, saca la bolsa, vuelve a dejar la silla en su sitio, la limpia a toda prisa, se sienta en la otomana, se agacha, saca de debajo del mueble su nueva máscara, se la pone y espera, con el cuaderno de dibujo en el regazo.
Está listo enseguida, así que el tiempo se le hace eterno mientras acecha los pasos de Albert en la escalera, muy pesados porque el cubo va lleno de carbón, es el grande, ese trasto pesa un quintal. Al fin, Albert empuja la puerta. Cuando alza los ojos se queda petrificado, estupefacto, y suelta el cubo, que impacta contra al suelo con gran estruendo metálico. Trata de agarrar el aire, extiende el brazo, no encuentra nada, tiene la boca muy abierta para no desmayarse, las piernas no lo sostienen y conmocionado acaba cayendo de rodillas sobre el parquet.
La máscara que lleva su compañero, casi de tamaño natural, es su cabeza de caballo.
Édouard la ha hecho con papel maché endurecido. No le falta detalle: el color castaño con jaspeados más oscuros, la textura del pelaje ennegrecido, hecha de felpa marrón muy suave al tacto, las quijadas, descarnadas y caídas, la alargada y angulosa testuz, acabada en unas fosas nasales abiertas como pozos… Con los dos gruesos belfos cubiertos de vello y entreabiertos, el parecido es alucinante.
Cuando Édouard cierra los ojos, es el caballo mismo el que los cierra, exactamente él. Albert nunca había relacionado a su compañero y el caballo.
Está emocionado y al borde de las lágrimas, como si hubiera vuelto a ver a un amigo de la infancia, a un hermano.
—¡Vaya!
Ríe y llora a la vez, vaya, repite, pero no se levanta, sigue de rodillas, mirando a su caballo, vaya… Es ridículo, hasta él se da cuenta, pero tiene ganas de estamparle un beso en la gruesa y aterciopelada boca. Se conforma con acercarse, extender el índice y tocarle los belfos. Édouard reconoce el mismo gesto de Louise, tiempo atrás y se emociona. La de cosas que podría decir. Pero los dos hombres se quedan callados, cada uno en su universo, mientras Albert desliza la mano por la cabeza del caballo y Édouard recibe la caricia.
—Nunca sabré cómo lo llamaban… —comenta Albert.
Hasta las mayores alegrías dejan un poso de tristeza. En toda experiencia hay siempre un sentimiento de carencia.
De pronto, como si acabara de aparecer sobre el regazo de Édouard, Albert ve el cuaderno de dibujo.
—Pero… ¿has vuelto a dibujar? —Es un grito que llega del corazón—. ¡No puedes imaginarte la alegría que me das! —Y se ríe solo, como loco de contento al ver sus esfuerzos recompensados, al fin. Señala la máscara—. ¡Y eso también, eh! ¡Dios mío, qué noche! ¿Puedo verlo? —pregunta, señalando el cuaderno con impaciencia, y se sienta al lado de Édouard, que lo abre lentamente: una auténtica ceremonia.
Al mirar los primeros dibujos Albert se queda decepcionado. No puede disimularlo. Balbucea, vaya… muy bien… muy bien… para ganar tiempo, pues de hecho no sabe qué decir sin que suene a falso. Porque, vamos a ver, ¿qué es aquello? En la gran hoja, hay un soldado, y muy feo. Albert cierra el cuaderno y señala la tapa.
—Dime —murmura desconcertado—, ¿de dónde has sacado esto?
Cambiar de tema de poco vale. Ha sido Louise. Claro. Para ella, encontrar cuadernos de dibujo debe de ser un juego de niños.
Así que tiene que ver de nuevo los dibujos. ¿Qué decir? Esta vez, asiente con la cabeza…
Se ha detenido en la segunda imagen, un dibujo a lápiz muy sutil de una estatua sobre una estela. Aparece de frente a la izquierda de la página y de perfil a la derecha. Representa a un soldado de pie, completamente equipado, con casco y el fusil en bandolera, avanza, se aleja con la cabeza erguida y la mirada en la lejanía, mientras con los dedos aún extendidos toca la mano de una mujer que está detrás de él, con delantal o bata, llorando con un niño en brazos. Ambos son jóvenes. Debajo del dibujo, el título: Camino del combate.
—¡Qué bien dibujado! —es cuanto se le ocurre comentar.
Édouard no se molesta, se echa atrás, se quita la máscara y la deja en el suelo, entre los dos. Ahora la cabeza del caballo parece asomar del parquet y tender los gruesos y velludos belfos hacia Albert.
Édouard atrae su atención al pasar lentamente la hoja: ¡Al ataque!, se llama aquello. Esta vez hay tres soldados que responden perfectamente a la exhortación del título. Avanzan juntos, uno sostiene en alto el fusil, prolongado por la bayoneta; a su lado, el segundo, con el brazo extendido se dispone a lanzar una granada; el tercero, un poco atrasado, acaba de ser alcanzado por una bala o un trozo de metralla, tiene el cuerpo arqueado, las rodillas ceden bajo él, va a caer…
Albert pasa las hojas: ¡Arriba los muertos! Luego un Soldado muriendo en defensa de la bandera y Compañeros de lucha…
—¿Son estatuas…? —inquiere en tono vacilante.
Albert se esperaba cualquier cosa menos eso.
Édouard asiente mirando los dibujos, sí, estatuas. Da la impresión de estar contento. Bien, bien, bien, parece decir Albert, y nada más, el resto está bloqueado en su pecho.
Recuerda perfectamente el cuaderno de esbozos de Édouard que encontró entre sus pertenencias, repleto de escenas dibujadas a toda prisa con lápiz azul. Se lo envió a su familia con la carta en la que les comunicaba su muerte. En el fondo, eran las mismas situaciones que ahora, soldados en la guerra, pero en aquéllas había tanta verdad, tanta autenticidad…
Albert no entiende de arte, sólo sabe que hay cosas que le llegan y otras que no. Lo que ve en esos momentos está muy bien representado, muy trabajado, con mucho esmero, pero… Busca el término. Es… tópico. Y por fin lo encuentra: ¡no es auténtico! Eso es. Él, que ha conocido esa realidad, que fue uno de esos soldados, sabe que esas imágenes son las que se han forjado quienes no estuvieron allí. Es generoso, sí, está pensado para emocionar, pero es un poco demasiado explícito. Albert es una persona púdica. Y esos trazos son siempre gruesos, todo parece dibujado con adjetivos. Continúa, pasa las páginas, aquí está Francia llorando a sus héroes, una joven hecha una Magdalena que sostiene a un soldado muerto entre sus brazos y un Huérfano meditando sobre el sacrificio, un niño sentado con la cara apoyada en la mano y, a su lado —debe de ser lo que está soñando, o pensando—, un soldado tendido en el suelo, agonizando, que extiende la mano hacia abajo, hacia el niño… Es sencillo, incluso para quien no entiende, y de una fealdad increíble, ver para creer. Y aquí tenemos un Gallo pisando un casco boche, Dios mío, está tieso sobre los espolones, con el pico apuntando al cielo y plumas y más plumas…
No le gustan nada. Se ha quedado sin palabras. Mira de reojo a Édouard, que por su parte contempla sus creaciones con expresión protectora, como quien mira a unos hijos de los que está orgulloso, aunque sean feos, porque en eso ni se fija. La tristeza de Albert, a pesar de que en esos instantes no lo sepa, nace al comprobar que el pobre Édouard lo ha perdido todo en la guerra, incluso el talento.
—Y… —empieza a decir, porque, bueno, algo habrá que decir— … ¿y por qué estatuas?
Édouard busca entre las últimas hojas del cuaderno, saca unos recortes de prensa y le muestra uno, donde ha rodeado uno con lápiz grueso: «… aquí, como en todas partes, las ciudades, los pueblos, las escuelas, hasta las estaciones, todos quieren un monumento a los caídos…».
El recorte procede de L’Est Républicain. Hay otros, Albert ya ha abierto esa carpeta, pero no ha entendido el sentido, las listas de los muertos de un mismo pueblo, de una misma corporación, una celebración aquí, un desfile con armas, una suscripción allí… Todo remitía a aquel asunto del monumento conmemorativo.
—De acuerdo —responde, pese a que en realidad no entiende de qué se trata.
Entonces Édouard señala un cálculo que ha hecho en la esquina de una página: «30.000 monumentos x 10.000 francos = 300 millones de francos.»
Esta vez Albert comprende algo más, porque es mucho dinero. Una fortuna.
No consigue imaginarse lo que puede comprarse con semejante suma. Su imaginación choca contra la cantidad, como una abeja contra un cristal.
Édouard le coge el cuaderno de las manos y le enseña la última página.
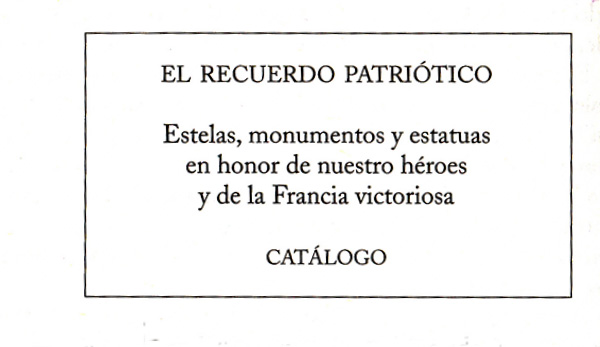
—¿Quieres vender monumentos a los caídos?
Sí. Eso es. Édouard está encantado con su idea, se da palmadas en los muslos y emite sonidos con la garganta, esos gorgoteos que no se sabe de dónde salen ni cómo, porque no se parecen a nada, pero son desagradables.
Albert no acaba de entender cómo alguien puede tener ganas de fabricar monumentos, pero la cantidad de trescientos millones de francos empieza a abrirse paso en su mente: eso quiere decir, por ejemplo, «casa» como la del señor Péricourt, «limusina» y hasta «palacio»… Se ruboriza, acaba de pensar en «mujeres», la criadita de la sonrisa arrebatadora ha pasado fugazmente ante sus ojos, es automático, cuando uno tiene dinero, siempre se ve acompañado por mujeres.
Lee las breves líneas que siguen, un anuncio en versalitas hechas con tanto esmero que parecen de imprenta: «… Y SIENTEN DOLOROSAMENTE LA NECESIDAD DE PERPETUAR EL RECUERDO DE LOS HIJOS DE SU CIUDAD O SU PUEBLO QUE HICIERON DE SU PECHO UNA MURALLA VIVA CONTRA EL INVASOR».
—Todo esto está muy bien —dice Albert—. Incluso me parece una idea muy buena…
Ahora comprende por qué lo han decepcionado tanto los dibujos, no están pensados para representar una sensibilidad, sino para expresar un sentimiento colectivo, para gustar a un público muy amplio que necesita emoción, que quiere heroísmo.
Un poco más adelante: «… A ERIGIR UN MONUMENTO DIGNO DE SU MUNICIPIO Y DE LOS HÉROES A QUIENES QUIEREN CONVERTIR EN EJEMPLO DE LAS GENERACIONES VENIDERAS. SEGÚN LOS MEDIOS DE QUE SE DISPONGA, LOS MODELOS PRESENTADOS PUEDEN SER REALIZADOS EN MÁRMOL, GRANITO, BRONCE, EN PIEDRA Y GRANITO SILICATADO O EN GALVANO-BRONCE…».
—De todas formas, es un asunto un poco complicado… —opina Albert—. Para empezar, para vender monumentos no basta con dibujarlos. Y, además, una vez vendidos, ¡hay que fabricarlos! Se necesita dinero, personal, una fábrica, materias primas…
Se queda estupefacto al darse cuenta de lo que supone crear un taller de fundición.
—Después hay que transportar los monumentos, montarlos en su sitio… ¡Se necesita mucho dinero!
Todo se reduce a lo mismo. Al dinero. Ni a los más ingeniosos les basta con sus propias fuerzas. Albert sonríe afectuosamente y le da a su compañero unas palmaditas en la rodilla.
—Bueno, mira, pensémoslo. A mí me parece que querer volver al trabajo es muy buena idea. Aunque a lo mejor no tienes que tirar por ese lado: ¡los monumentos son algo muy complicado! Pero da igual, lo importante es que hayas recuperado las ganas de hacer cosas, ¿no?
No. Édouard aprieta el puño y restriega el aire, como si sacara brillo a unos zapatos. El mensaje es claro: ¡No, hay que darse prisa!
—Sí, darse prisa, darse prisa… —responde Albert—. ¡A veces, tienes unas cosas!
En otra página del cuaderno, Édouard escribe una cantidad a toda velocidad: «¡300 monumentos!» Tacha 300 y escribe «¡400!» ¡Qué ímpetu! Añade: «¡400 × 7.000 francos = 3 millones!»
Se ha vuelto completamente loco, está claro. No contento con querer montar un proyecto imposible, querría hacerlo enseguida, con la mayor urgencia. Bueno, tres millones… claro, en principio Albert no tiene nada en contra. Más bien a favor. Pero salta a la vista que Édouard ya no tiene los pies en el suelo. Hace tres dibujos y ya se imagina en la fase industrial. Albert toma aire como si tomara impulso. E intenta hablar con serenidad:
—Mira, grandullón, creo que no es razonable. Querer fabricar cuatrocientos monumentos… No sé si te haces una idea de lo que realmente significa…
—¡Ajjj! ¡Ajjj! ¡Ajjj!
Cuando Édouard emite esos sonidos, es que la cosa es importante, lo ha hecho una o dos veces desde que se conocen, son imperativos, no está enfadado, pero quiere que lo escuchen. Coge su lápiz.
—«¡No los fabricamos!» —escribe—. «¡Nosotros los vendemos!»
—¡Ya, claro! —explota Albert—. Pero, joder, cuando los hayamos vendido, habrá que fabricarlos, digo yo…
Édouard acerca su cara a la de Albert y le coge la cabeza con las manos, como si fuera a besarlo en la boca. Con ojos risueños, niega con un gesto y vuelve a tomar el lápiz.
—«¡Sólo los vendemos!»
En ocasiones, las cosas más deseadas llegan por sorpresa. Eso le pasará a Albert. De pronto, Édouard, loco de contento, responde a la obsesiva pregunta que su compañero no ha dejado de hacerse desde el primer día. ¡Se echa a reír! Sí, a reír, por primera vez.
Y es una risa casi normal, gutural, bastante femenina, aguda, una auténtica risa con sus trémolos y vibratos.
Albert se ha quedado de una pieza, boquiabierto.
Baja la cabeza y posa los ojos en la hoja de papel, en las últimas palabras de Édouard:
—«¡Sólo los vendemos! ¡No los fabricamos! Nos quedamos con el dinero, y ya está.»
—Pero… —murmura Albert.
Se pone muy nervioso, porque Édouard no dice nada.
—¿Y después? —insiste—. ¿Qué hacemos?
—«¿Después?» —La risa de Édouard estalla por segunda vez—. «¡Largarnos con la pasta!»