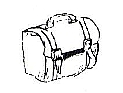
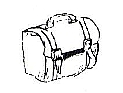
En el segundo intento por llevarse otra vez la oveja descarriada, la familia tuvo mejor suerte. Fue una semana después y Nico ya había vuelto a algunas clases de la facultad. Tuvo que hacer una denuncia trucha de que le habían robado los documentos y la libreta universitaria, pero pudo volver a cursar. Yo estaba dando clases a alumnos de quinto año de un colegio privado, cuyo nombre me reservo por las dudas. Sólo puedo decir que es en Rosario, en un boulevard, y que es bilingüe. Bueno, que ahí estaba yo con los chicos de quinto segunda analizando El Cid Campeador.
Si hay una parte del programa que odio es tener que enseñar El Cid Campeador. Me muero por hacerlo interesante, pero los pibes jamás vuelven a agarrar un libro si creen que todos son tan difíciles de leer como El Cid Campeador. Pero bueno, estaba en esa parte del programa cuando Eduardo, uno de los celadores, me avisa que un señor me estaba esperando. Le pregunté el nombre y cuando escuché el apellido (que no te voy a decir, si vos ya sabés) empecé a temblar.
Supe en el mismo momento que se trataba del padre de Nico.
Con mi mejor cara de profesor le dije a Eduardo que se encargara de la clase (los chicos tenían que escribir su impresión personal sobre el Cid), salí al patio cubierto y lo que vi casi me desmayó.
Era como si a Nico los años lo hubieran hecho mierda de golpe.
Tenía la misma cara que me enamoraba pero absolutamente desdibujada, sin el brillo que me enceguecía, sin ese fondo mágico y cristalino. Un tipo flaco y largo al que la vida usó de sparring y nunca tuvo ni siquiera los quince minutos de gloria de una noticia policial.
Al menos hasta ese momento.
Pero parecía estar en su búsqueda. Y encima, conmigo.
Le tendí la mano pero no me respondió el saludo.
—¿Vos sos Osvaldo? —casi me aseguró.
—Sí, y no sé quién es usted —me puse serio, pensé que me iba a ayudar.
—Sabés muy bien, degenerado. Te digo una sola cosa, si ahora mismo no me asegurás que la próxima vez que Nicolás vaya a tu casa lo echás y lo hacés volver a su casa, si no me lo asegurás, entro por esa puerta (señaló la dirección) y cuento todo. Y a ver qué hacés, ¡puto de mierda! (En esta historia, te aviso desde ahora, nadie se privó de gritarme, al menos una vez, «¡puto de mierda!». ¡Qué simpático! Es como un hobby que les da. Se sienten mejor una vez que te lo dicen).
Mirá mi situación. No digo que haya sido desesperante pero tampoco estaba en una cómoda hamaca paraguaya bebiendo un agua de coco debajo de una palmera.
¿Hasta dónde llegaría este hombre? ¿Se animaría? ¿Se bancaría el escándalo? Porque hacer lo que prometía lo metía a él también en un escándalo. Porque si había que salir en los diarios, salíamos todos.
Y encima, yo tenía la espantosa sensación de que era absolutamente inocente. Si yo no hice nada, ¿qué era lo que estaba pasando? Yo tenía 26. Nico, 18. Un día nos encontramos y nos enamoramos. Física, química, Snoopy. Me sentía Camila O’Gorman, enamorándose de la persona equivocada.
No sé por qué, te juro que pasaron ya ocho años y no sé por qué le dije:
—Vamos. Usted no entiende nada. Nico y yo nos queremos y eso es lo único que importa.
—No te hagás el boludo que no estoy jodiendo —y le saltaba la venita como jugando al elástico, pero mal—. Vos no tenés ni idea de quién es Nicolás. Si estás rodeado de pendejos, cualquiera te da lo mismo, porque a los que son como vos cualquiera les da lo mismo. ¿Por qué jodés la vida de mi hijo, degenerado? Si de acá a un mes no te acordás ni cómo se llama. Yo los conozco muy bien a ustedes.
—¿Sí? ¿Frecuenta el ambiente? —le dije, y no me digás que no estuve muy bien.
—No te cago a trompadas porque no me quiero ensuciar. No digás que no te di una oportunidad —dijo, y salió para la dirección.
Entonces vi todo rápido. Vi que salía la directora y que el padre de Nico le hablaba y que la directora me preguntaba si era cierto y que yo decía que sí y que llegaba la Policía y que me llevaban preso y que los chicos de quinta segunda, con El Cid Campeador, adelante de todos, me hacían objeto de burlas crueles y que me sentaban en un banquito y al lado mío le disparaban al Padre Ladislao y lo mataban y que, cuando iban a hacer fuego sobre mí, salí corriendo y le dije a don Julián:
—¡Espere!
—Tarde piaste.
La directora abría la puerta en ese mismo momento. Para que te des una idea, como chiste interno en la sala de profesores se la nombraba como «Cruela De Vil».
—¿Señor? —preguntó Cruela.
—¡Nada! —me metí en el medio—, el señor me estaba buscando a mí. Es un familiar.
—Bueno, por favor, discutan sus problemas en otro lado. Esto es un colegio y estoy trabajando.
—¡Yo tengo algo para decir! —insistía el imbécil de mi futuro exsuegro.
—Sí, sí, pero decímelo a mí; ya mismo arreglamos esto —dije, y Cruela cerró su puerta en nuestras caras.
—¿Lo echás a Nicolás?
—¿Me queda otra alternativa? —pregunté.
—Dame las llaves de tu casa me ordenó.
—¿Qué? ¿Estás loco?
—Si voy y toco el portero, Nicolás no me va a atender. Y quiero arreglar esto ahora. Dame las llaves, si no me pongo a gritar acá mismo y a vos te revientan.
—No te puedo dar la llave de mi casa, estás loco.
—Sí vas a poder, ¿o te pensás que me voy a robar algo de tu aguantadero podrido?
Dijo «aguantadero podrido» y no sé le movió nada en la cara, porque hasta la venita había dejado de jugar al elástico. ¡Aguantadero podrido! La cueva de Snoopy, donde había vivido casi un mes de un amor increíble y limpio. El lugar en donde había leído, soñado, discutido un mundo mejor y hasta cambiado un cuerito una vez. (Bueno, en realidad comencé a cambiarlo, pero como no tenía las herramientas ni idea de adónde iban a parar tantos caños, terminé llamándolo a don Francisco, el portero, quien por una módica suma me solucionó el problema del cuerito y me cobro un poco más por desembrollar todo lo otro que rompí intentando el arreglo).
«Aguantadero podrido».
—¿Y cuándo me devuelve la llave?
—Te la voy a mandar, de eso no tengás ninguna duda.
—Espere, mejor vamos a casa. Esperamos a Nicolás, pero no me haga darle la llave. No puedo darle la llave de mi casa.
Por unos segundos perdió la apariencia de pitecantropus y pareció hacer algo que tuviera que ver con «pensar» o algún otro ejercicio para el que hacía falta que un axón entrase en negociaciones con otro. Pese a mis dudas, estaba capacitado para eso.
—Bueno, pero vamos ahora.
Avisé que me iba por un «problema familiar».
—¿Va caminando? —pregunté.
—¡Claro! —me dijo; mi casa quedaba relativamente cerca—, ¿por?
—Porque yo estoy en auto.
—¿Tenés auto? —me preguntó ya con menos bronca, me pareció; o al menos con bastante curiosidad.
—Sí —dije y señalé orgulloso mi Taunus 80 bordó, techo vinílico negro—, dele que lo llevo.
Tuve la sensación de pequeña victoria.
Es que yo sabía que don Julián había sido en su relativamente reciente juventud dueño de una empresa de ropa de trabajo que había llegado a abastecer a gran parte de las fábricas del cordón industrial rosarino. Claro que ya nada quedaba de todas las promesas que se había hecho allá por principios de los 70 cuando se casó con doña Ángela y parecía que todo, siempre, iba a ser progreso. Que cada vez tendría más operarios y más stock y más clientes. Yo sabía que su departamentito contrafrente en la calle Catamarca había sido el último botín salvado de una quiebra atroz que les destrozó la vida a él, a su esposa, a sus padres y a los padres de su esposa mucho antes de que su vida terminara. Y que ya no había autos ni viajes a Europa ni escapadas a Buenos Aíres, al teatro o a los restorans de la Recoleta. Yo sabía que envidiaba a cualquiera que tuviera un auto.
Y yo tenía mi Taunus 80 bordó, techo vinílico negro. Por otra parte, si bien todavía no me hallaba con el coco en la hamaca paraguaya y me quedaba pendiente ni más ni menos que la amenaza de no poder ver a Nico nunca más, me parecía que había adelantado un mínimo paso. Estaba llevando a quien yo quería que fuese mi suegro (pese a su rechazo virulento) a casa, a mi casa, en auto, en mi auto. Es cierto que en el viaje no hablamos de nada y que llegamos y tampoco hablamos de nada. (Y tuve que aguantar el ojo clínico del expujante empresario viviseccionando cada centímetro del living y la cocina, procurando encontrar seguramente látigos de siete puntas, extensores de pene y material pornográfico. Por suerte el único video porno que tenía se lo había llevado Fernando).
Le ofrecí mate, café o té. No aceptó nada, como era de esperar. Supongo que creía que las tazas tenían semen derretido en el borde o algo así. No se animó a entrar al dormitorio.
Habrá temido encontrar el potro de los tormentos. Cuando dos horas más tarde, Nico entró despreocupado al grito de «¡Amor, llegué!», se encontró conmigo sentado en el piso repasando mi álbum de figuritas de Alf y a su padre parado mirando por la ventana.
—¿Qué hacés acá? ¡Andate de acá! —gritó Nico—. ¿Por qué lo dejaste entrar, Osvaldo?
Cuando vos le presentas tu novia a tu papá, el tipo puede estar más o menos contento, más o menos indiferente, más o menos decepcionado.
Te va a decir que es linda, o que es simpática, o que «tiene demasiados huesos», como le dijo el padre a Serrat. Puede, incluso, llegar a decirte que, disculpalo, pero que cree que esa chica no es para vos. Pero nunca, nunca se va a creer con derecho a insultarte, humillarte y hasta pegarte por eso.
Ahora, presentale un novio y vas a ver cómo las cosas cambian.
—Callate la boca. Él te va a decir algo —dijo don Julián y tuve que hablar.
—Te vas a tener que ir, Nico —dije, mirando el piso.
—¡Estás en pedo! —fue la reacción lógica.
—Salí un rato, tengo que hablar con mi hijo —me ordenó; lo miré a Nico, miré a su padre y para no llorar delante de ellos, me fui a dar una vuelta.
La ciudad era un montón de cuadrados grises, con árboles grises, autos grises, colectivos grises, perros grises. Imaginaba el futuro y era una pared que no tenía un sólo cartel de Nico pegado. Entré al kiosco y la señora me ofreció discretamente una caja de Prime grises. No los acepté. Hizo como que no me los había ofrecido.
Me senté en la Plaza Pringles.
Me comí las uñas.
A los quince minutos volví.
El departamento estaba vacío.
Por un mes, no tuve más noticias de Nico.