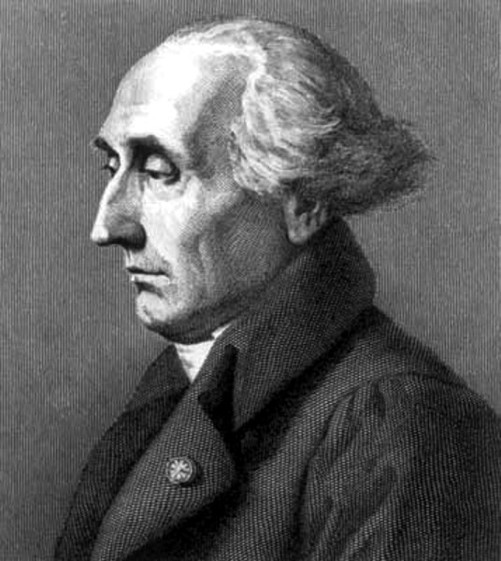
Una Inmensa Pirámide
Yo no sé.
J. L. Lagrange
«Lagrange es la inmensa pirámide de la ciencia matemática». Esto era lo que Napoleón Bonaparte decía del más grande y más modesto matemático del siglo XVIII, Joseph Louis Lagrange (1736-1813), a quien nombró Senador, Conde del Imperio y gran Oficial de la Legión de Honor.
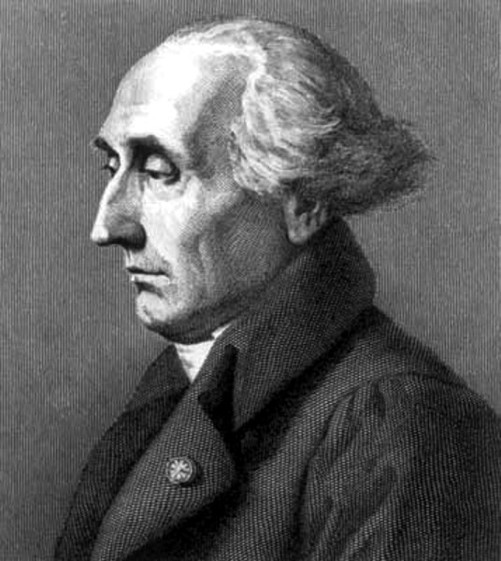
El rey de Cerdeña y Federico el Grande, también honraron a Lagrange, pero no tan generosamente como el imperial Napoleón.
Lagrange tenía sangre mixta de francés e italiano, predominando la sangre francesa. Su abuelo, un capitán de caballería francés, entró al servicio de Carlos Manuel II, Rey de Cerdeña, y establecido en Turín emparentó, por matrimonio, con la ilustre familia Conti. El padre de Lagrange, Tesorero de guerra en Cerdeña, casó con María Teresa Gros, la única hija de un rico médico de Cambiano, con quien tuvo once hijos. De su numerosa prole, tan sólo el menor, Joseph Louis, que nació el 25 de enero de 1736, llegó a sobrevivir. El padre era rico, tanto por él como por su mujer. Era también un incorregible especulador, y en la época en que su hijo podría haber heredado la fortuna, no quedaba ya nada digno de ser heredado. En su vida ulterior Lagrange consideraba este desastre como el suceso más feliz de su vida: «Si hubiera heredado una fortuna, probablemente no me habría dedicado a la Matemática».
Lo primero que interesó a Lagrange en sus estudios escolares fueron las lenguas clásicas, y constituyó una casualidad que se desarrollara en él una pasión por la Matemática. Siguiendo sus estudios del griego y del latín pudo familiarizarse con los trabajos geométricos de Euclides y Arquímedes, que no parece le impresionaron grandemente. Más tarde, un ensayo de Halley (amigo de Newton), ensalzando la superioridad del Cálculo sobre los métodos geométricos sintéticos de los griegos cayó en las manos del joven Lagrange. Quedó cautivado y convencido. En muy poco tiempo llegó a dominar, sin necesidad de maestro, lo que entonces constituía el Análisis moderno. A los 16 años (según Delambre puede haber aquí una ligera inexactitud), Lagrange fue nombrado profesor de Matemática en la Real Escuela de Artillería de Turín. Entonces comenzó una de las más brillantes carreras en la historia de la Matemática.
Desde el principio Lagrange fue un analista, jamás un geómetra. En él vemos el primer ejemplo notable de esa especialización que viene a constituir casi una necesidad en la investigación matemática. Las preferencias analíticas de Lagrange se manifiestan notablemente en su obra maestra, la Mécanique analytique, que proyectó en Turín cuando tenía 19 años, pero que fue publicada en París en el año 1788, cuando Lagrange tenía 52. «En esta obra no se encontrará ninguna figura», dice en el prefacio. Pero con un semihumorístico sacrificio a los dioses de la Geometría hace notar que la ciencia de la mecánica puede ser considerada como la Geometría de un espacio de cuatro dimensiones, tres coordenadas cartesianas con una coordenada del tiempo son suficientes para localizar una partícula en movimiento en el espacio y en el tiempo, una forma de considerar la mecánica que se ha hecho popular desde 1915, cuando Einstein la explotó en su relatividad general.
El estudio analítico de la mecánica hecho por Lagrange marca la primera ruptura completa con la tradición griega. Newton, sus contemporáneos y sus inmediatos sucesores consideraron útiles las figuras en sus estudios de los problemas mecánicos; Lagrange mostró que mayor flexibilidad y una fuerza incomparablemente mayor se alcanzan cuando se emplean desde el principio métodos analíticos generales.
En Turín, el joven profesor explicaba a estudiantes de mayor edad que él. Por entonces organizó una sociedad de investigaciones de la cual habría de nacer la Academia de Ciencias de Turín. El primer volumen de las memorias de la Academia fue publicado en 1759, cuando Lagrange tenía 23 años. Suele decirse que el modesto Lagrange fue en realidad el autor de muchos trabajos matemáticos que otros autores se apropiaron. Un trabajo publicado por Foncenex era tan bueno que el Rey de Cerdeña encargó al supuesto autor del Ministerio de Marina. Los historiadores de la Matemática se han sorprendido algunas veces de que Foncenex jamás estuvo a la altura de su primer triunfo matemático.
Lagrange publicó una memoria sobre máximos y mínimos (el cálculo de variaciones explicado en los capítulos IV y VII) en la que promete tratar el tema en una forma de la cual deducirá toda la mecánica, tanto de sólidos como de fluidos. Así, a los 23 años, realmente antes, Lagrange imaginó su obra maestra, la Mécanique analytique, que es para la mecánica en general lo que la ley de la gravitación universal es para la mecánica celeste. Escribiendo, diez años más tarde, al matemático francés D’Alembert (1717-1783), Lagrange dice que considera esa primera obra, el cálculo de variaciones, elaborada cuando tenía 19 años, como su obra maestra. Por medio de este cálculo Lagrange unificó la mecánica, y como Hamilton dice, hizo de ella «una especie de poema científico».
Cuando se comprende, el método de Lagrange es casi una perogrullada. Como algunos han notado, las ecuaciones de Lagrange que dominan la mecánica son el mejor ejemplo del arte de hacer alguna cosa de la nada. Pero si reflexionamos un momento, veremos que cualquier principio científico capaz de unir todo un vasto universo de fenómenos debe ser sencillo: sólo un principio de máxima simplicidad puede dominar una multitud de diversos problemas que hasta después de una inspección detenida parecen ser individuales y diferentes.
En el mismo volumen de las memorias de Turín, Lagrange da otro gran paso hacia delante: aplica el Cálculo diferencial al de probabilidades. Como si esto no fuera bastante, el joven gigante de 23 años va más allá de Newton con una teoría matemática del sonido completamente diferente, que coloca esa teoría bajo el imperio de la mecánica de los sistemas de partículas elásticas (más bien que de la mecánica de los fluidos), al considerar el comportamiento de todas las partículas del aire en línea recta bajo la acción de un choque transmitido siguiendo la línea de partícula a partícula. Continuando la misma dirección, plantea también una aguda controversia que tuvo lugar durante años entre los matemáticos eminentes acerca de la fórmula matemática correcta del problema de una cuerda vibrante, un problema de fundamental importancia en la teoría de las vibraciones. A los 23 años Lagrange era considerado a un nivel igual que los grandes matemáticos de la época, Euler y los Bernoulli.
Euler supo siempre apreciar generosamente la obra de los demás. La forma como trató a su joven rival Lagrange es uno de los casos más delicados de desinterés en la historia de la ciencia. Teniendo 19 años Lagrange envió a Euler algunos de sus trabajos, y el famoso matemático reconoció sus méritos y alentó al brillante joven para que continuara. Cuando cuatro años más tarde Lagrange comunicó a Euler el método exacto para tratar el problema de los isoperímetros (el cálculo de variaciones aludido al referirnos a los Bernoulli), que desconcertó a Euler con sus métodos semigeométricos durante muchos años, éste escribió al joven diciendo que el nuevo método le había permitido vencer sus dificultades. Y en lugar de apresurarse a publicar la solución tan largo tiempo buscada, Euler esperó hasta que Lagrange lo hiciera, «para no privaros de una parte de la gloria que os corresponde».
Por halagadoras que fueran las cartas privadas, poco podían ayudar a Lagrange. Dándose cuenta de ello, Euler, cuando publicó su obra (después de hacerlo Lagrange), decía que las dificultades fueron insuperables hasta que Lagrange mostró la forma de vencerlas. Finalmente, para terminar su obra, Euler hizo elegir a Lagrange miembro extranjero de la Academia de Berlín el 2 de octubre de 1759, a la edad extraordinariamente precoz 23 años. Este reconocimiento oficial en el extranjero fue una gran ayuda para Lagrange en su patria. Euler y D’Alembert pensaron llevar a Lagrange a Berlín. En parte por razones personales, estaban deseosos de ver a su brillante y joven amigo instalado como matemático de la corte en Berlín. Después de largas negociaciones lograron su objeto, y el Gran Federico, que había permanecido al margen de la discusión, tuvo una alegría infantil y justificable.
De pasada debemos decir algo acerca de D’Alembert, el devoto amigo y generoso admirador de Lagrange, aunque sólo sea por el contraste que ofrece un aspecto de su carácter con el del presumido Laplace de quien hablaremos más tarde.
Jean le Ronde D’Alembert, tomó su nombre de la pequeña capilla de St. Jean le Rond, cercana a Notre Dame en París. Hijo ilegítimo del caballero Destouches, D’Alembert había sido abandonado por su madre en las gradas de St. Jean le Rond. Las autoridades parisienses entregaron al niño sin padres a la mujer de un pobre vidriero, que lo crió como si fuera propio. La ley obligó al caballero a que pagara la educación de su bastardo. La madre real de D’Alembert sabía dónde se hallaba éste, y cuando el muchacho mostró los primeros signos de ser un genio, quiso recobrarlo.
«Tan sólo sois mi madrastra», respondió el muchacho, «la mujer del vidriero es mi verdadera madre», y con estas palabras rechazó a su propia carneo y a su propia sangre, del mismo modo como la madre le había abanado a él.
Cuando se hizo famoso y llegó a ser una gran figura en la ciencia francesa D’Alembert quiso pagar de alguna forma al vidriero y a su mujer, aunque no lo necesitaban, pues preferían seguir viviendo en su humilde barrio, y siempre se sintió orgulloso de considerarlos como padres. Aunque no disponemos de espacio para estudiar su figura aparte de la de Lagrange, debemos mencionar que D’Alembert fue el primero en dar una solución completa al importante problema de la precesión de los equinoccios. Su obra puramente matemática más importante se refiere a las ecuaciones en derivadas parciales, particularmente en relación con las cuerdas vibrantes, D’Alembert alentó al modesto joven para; que abordara difíciles e importantes problemas. Tomó también a su cargo hacer algunas observaciones razonables a Lagrange, acerca de su salud que no era buena.
Lagrange, en efecto, había perturbado su digestión por una conducta irracional entre los 16 y 26 años, y en toda su vida posterior se vio forzado a disciplinarse severamente, sobre todo en lo que se refería al excesivo trabajo. En una de sus cartas D’Alembert advierte al joven por el abuso que hacía del té y del café para mantenerse despierto; en otra llama la atención de Lagrange hacia un reciente libro de medicina sobre las enfermedades de los estudiosos. A todo ello Lagrange replica alegremente que se siente bien y trabaja como un loco. Pero al fin paga su tributo.
En cierto aspecto la carrera, de Lagrange tiene un curioso paralelo con la de Newton. Hacia la mitad de su vida, la prolongada concentración sobre problemas de primera magnitud embotó el entusiasmo de Lagrange, y aunque su mente permaneció tan poderosa como siempre, llegó a considerar a la Matemática con indiferencia. Cuando sólo tenía, 45 años escribe a D’Alembert. «Comienzo a sentir que la presión de mi inercia aumenta poco a poco, y no puedo decir lo que haré en la Matemática dentro de 10 años. Me parece también que la mina es ya demasiado profunda, y a no ser que se descubran nuevas venas tendrá que ser abandonada».
Cuando escribía esto Lagrange estaba enfermo y melancólico. De todos modos expresa la verdad en lo que a él mismo se refiere. En la última de D’Alembert (septiembre 1783) a Lagrange, escrita un mes antes de su muerte, aquél repite sus primeros consejos, y le aconseja trabajar como único remedio para sus males psíquicos: «En nombre de Dios, no renunciéis al trabajo, la más fuerte de todas las distracciones. Adiós, quizá por última vez. Recordad al hombre que mas os ha estimado y honrado en el mundo».
Felizmente para la Matemática, la negra depresión de Lagrange, con su ineludible corolario de que ningún conocimiento humano es digno de esfuerzo, iba a ser seguida de 20 años gloriosos cuando D’Alembert y Euler pensaban llevar a Lagrange a Berlín. Entre los grandes problemas que Lagrange abordó y resolvió antes de ir a Berlín se halla el del movimiento de libración de la Luna. ¿Por qué la Luna presenta siempre la misma «cara» a la Tierra dentro de ciertas ligeras irregularidades que pueden ser explicadas? Era necesario deducir este hecho de la ley de la gravitación de Newton. El problema es un ejemplo del famoso de los tres cuerpos, en este caso la Tierra, el Sol y la Luna, que recíprocamente se atraen entre sí siguiendo la ley de la razón inversa al cuadrado de la distancia entre sus centros de gravedad. (Este problema será tratado con más extensión al ocuparnos de Poincaré).
Por su solución del problema de la libración, Lagrange obtuvo el Gran Premio de la Academia Francesa de Ciencias, en 1764, cuando sólo tenía 28 años.
Alentado por este brillante triunfo de la Academia propuso un problema aún más difícil, por cuya resolución Lagrange volvió a obtener el premio en 1766. En los días de Lagrange tan sólo habían sido descubiertos cuatro satélites de Júpiter. El sistema de Júpiter (Júpiter, el Sol y sus satélites) era, pues, un problema de seis cuerpos. La completa solución matemática todavía hoy es imposible en una forma adaptada al cómputo exacto; pero usando los métodos de aproximación, Lagrange realizó un notable progreso, explicando las desigualdades observadas.
Tales aplicaciones de la teoría de Newton fueron una de las cosas que despertaron mayor interés en la vida activa de Lagrange. En 1772 volvió a obtener el premio París por su memoria sobre el problema de los tres cuerpos, y en 1774 y en 1778, tuvo análogos triunfos con el movimiento de la Luna y las perturbaciones de los cometas.
El primero de estos triunfos espectaculares indujo al Rey de Cerdeña a pagar los gastos de Lagrange para que realizara un viaje a París y Londres en 1776. Lagrange tenía 30 años. Se pensó que fuera acompañado por Caraccioli, el Ministro sardo en Inglaterra, pero, al llegar a París, Lagrange cayó peligrosamente enfermo como resultado de un abundante banquete de ricos platos italianos dado en su honor, y se vio forzado a permanecer en la capital francesa, donde conoció a los intelectuales más eminentes, incluyendo al abad Marie, que más tarde había de ser su invariable amigo. El banquete curó a Lagrange de su deseo de vivir en París, y en cuanto se repuso volvió a Turín.
Al fin, el 6 de noviembre de 1776, Lagrange, teniendo treinta años, fue recibido en Berlín por Federico, «el más grande Rey de Europa», como él modestamente se titulaba, quien se iba a honrar al tener en su Corte «al más grande de los matemáticos». Esto último al menos era verdad. Lagrange fue nombrado director de la Sección Físico-Matemática de la Academia de Berlín, y durante 20 años llenó las memorias de la Academia con una serie de trabajos, no estando obligado a pronunciar conferencias.
Al principio, el joven director se encontró en una posición algo delicada. Como es natural, los alemanes se hallaban resentidos al verse pospuestos por los extranjeros, y tenían cierta tendencia a tratarlos con algo menos que una fría cortesía. En efecto, muchas veces se expresaban de un modo insultante. Pero además de ser un matemático de primera categoría, Lagrange era un alma amable y suave, con el raro don de saber cuándo tenía que mantener su boca cerrada. En las cartas a los amigos íntimos se expresa francamente al hablar de los jesuitas, por los cuales tanto él como D’Alembert no sentían simpatía, y en sus informes oficiales a la Academia sobre los trabajos científicos de otros autores suele expresarse con brusquedad. Pero en su trato social piensa en su posición y evita todas las ofensas.
La antipatía innata de Lagrange por todas las disputas se pone de relieve en Berlín. Euler pasaba de una controversia religiosa o filosófica a otra; Lagrange, cuando era acorralado y presionado, siempre anteponía a su réplica su sincera fórmula «Yo no sé». Sin embargo, cuando eran atacadas sus propias convicciones sabía oponer una razonada y vigorosa defensa.
En general Lagrange se sentía inclinado a simpatizar con Federico, quien algunas veces se irritaba ante la tendencia de Euler hacia los problemas filosóficos de los cuales nada sabía. «Nuestro amigo Euler, escribe Lagrange a D’Alembert, es un gran matemático, pero un filósofo bastante malo»; y en otra ocasión, al referirse a las efusiones moralizadoras de Euler en las celebradas Cartas a una Princesa Alemana, las clasifica como «el comentario de Euler sobre el Apocalipsis», irónica alusión incidental a la indiscreción que Newton se permitió, cuando había perdido su amor por la filosofía natural. «Es increíble —dice Lagrange de Euler— que se pueda ser tan mentecato e infantil en metafísica». Y refiriéndose a sí mismo dice - «Tengo una gran repugnancia por las disputas». Cuando se dedica a filosofar en sus cartas se encuentra un matiz inesperado de cinismo, que falta completamente en las obras por él publicadas, como cuando dice: «He observado siempre que las pretensiones de las gentes están exactamente en razón inversa a sus méritos; éste es uno de los axiomas morales». En materia religiosa, Lagrange fue, si es que era algo, agnóstico.
Federico estaba muy contento con su adquisición y departía amistosamente con Lagrange, exponiendo las ventajas de una vida regular. El contraste ofrecido por Lagrange frente a Euler era particularmente agradable para Federico. El rey se sentía irritado por la excesiva religiosidad y falta de finura cortesana de Euler, a quien llegó a llamar «viejo cíclope de la Matemática», debido a que Euler, en aquella época, había perdido la visión de uno de sus ojos. Con respecto a D’Alembert, el agradecido Federico se desbordaba en prosa y verso: «Gracias a sus, desvelos y a su recomendación —escribía Federico— he podido reemplazar en mi Academia a un matemático tuerto por un matemático con dos ojos, que será especialmente bien recibido en la sección anatómica». A pesar de estas ironías, Federico no era un mal sujeto.
Poco después de haberse establecido en Berlín, Lagrange trajo de Turín a una de sus parientas jóvenes y se casó con ella. Existen dos explicaciones acerca de lo sucedido. Una dice que Lagrange vivía en la misma casa con la muchacha y sus padres, y como tenía una faceta económica en su prudente naturaleza, el matemático se sentía escandalizado por lo que él consideraba extravagancias de la muchacha cuando compraba trajes y adornos. Y empezando por las críticas, acabó por casarse con ella.
La otra versión puede deducirse de una de las cartas de Lagrange, que ciertamente constituye la más extraña confesión de indiferencia que haya sido escrita por un marido joven, al que se supone enamorado. D’Alembert bromeaba con su amigo: «Comprendo que habéis dado lo que nosotros los filósofos llamamos el fatal tropiezo… Un gran matemático debe conocer todas las cosas para calcular su felicidad. No hay duda de que después de haber realizado estos cálculos, encontrareis la solución en el matrimonio».
Lagrange debió tomar muy en serio estas palabras, o quiso contestar a D’Alembert en su propio tono, y lo consiguió. En efecto cuando D’Alembert manifiesta su sorpresa de que Lagrange no haya hecho mención de su matrimonio en sus cartas, Lagrange replicó:
«No sé si he calculado bien o mal, más bien creo que no he hecho ningún cálculo; si como Leibniz me hubiera visto obligado a reflexionar, nunca hubiera podido acomodar mi mente a esa idea. Confieso que jamás he tenido inclinación por el matrimonio… pero las circunstancias me han decidido a elegir una de mis jóvenes parientas para que cuide de mí y de mis asuntos. Si me he olvidado de informaros ha sido porque todo ello me parecía tan falto de importancia que no era digno de que me tomara la molestia de hacerlo».
El matrimonio constituyó una felicidad para ambos, pero la mujer fue atacada de una enfermedad fatal. Lagrange se privaba del sueño para cuidarla, y quedó con el corazón destrozado cuando ella murió.
Se consoló en su obra. «Mis ocupaciones se reducen a cultivar la Matemática, tranquilamente y en silencio». Entonces cuenta a D’Alembert el secreto de la perfección de toda su obra, que ha sido la desesperación de sus sucesores menos reposados. «Como no he trabajado apresuradamente y lo he hecho más por el placer que por el deber, soy como los grandes señores que construyen: hago, deshago y rehago, hasta que quedo suficientemente satisfecho con mis resultados, lo que sucede rara vez». En otra ocasión, después de quejarse de las enfermedades provocadas por el exceso de estudio, dice que es imposible para él reposar: «No he podido modificar mi mal hábito de escribir mis trabajos varias veces, hasta que quedo relativamente satisfecho».
No todos los esfuerzos principales de Lagrange, durante los 20 años de permanencia en Berlín, fueron empleados en la mecánica celeste y en pulir su obra maestra. Una digresión —en los dominios de Fermat— es de particular interés, pues muestra la dificultad inherente que tienen todos los problemas, aun aquellos que parecen simples, en Aritmética. Hasta el gran Lagrange se asombra de los esfuerzos que le cuestan sus investigaciones aritméticas.
«He estado ocupado estos últimos días —escribía a D’Alembert el 15 de agosto de 1768— variando un poco mis estudios con ciertos problemas de Aritmética, y os aseguro que he encontrado muchas más dificultades que las que había supuesto. Existe una, por ejemplo, a cuya solución he llegado tan sólo después de un gran trabajo. Dado un número entero positivo n, que no es un cuadrado perfecto, encontrar un cuadrado entero, x2, tal que nx2 + 1 sea un cuadrado. Este problema de gran importancia es la teoría de los cuadrados (actualmente formas cuadráticas, que explicaremos al ocuparnos de Gauss) los cuales (los cuadrados) son el objeto principal en el análisis Diofántico. De todos modos he encontrado en esta ocasión algunos teoremas muy bellos de Aritmética, que os comunicaré en otro momento si así gustáis».
El problema que Lagrange describe tiene una larga historia que se remonta a Arquímedes y a los hindúes. El clásico trabajo de Lagrange para que nx2 + 1 sea cuadrado, constituye un jalón en la teoría de números. Lagrange fue también el primero que demostró algunos de los teoremas de Fermat y el de John Wilson (1741-1793), el cual afirma que si p es un número primo, y si todos los números 1, 2,… hasta p − 1 se multiplican entre sí y se añade 1 al resultado, la suma es divisible por p. Esto no es exacto si p no es primo. Por ejemplo, si
p = 5, 1 * 2 * 3 * 4 + 1 = 25.
Esto puede ser demostrado por razonamiento elemental, y constituye una de esas pruebas de superinteligencia aritmética[17].
En su réplica D’Alembert afirma su creencia de que el análisis diofántico puede ser útil en el Cálculo integral, pero no entra en detalles. Es curioso que la profecía fue cumplida en el, año 1870 por el matemático ruso G. Zolotareff.
Laplace se dedicó también a la Aritmética durante cierto tiempo, y comunicó a Lagrange que la existencia de los teoremas no probados, de Fermat, aunque fuera una de las grandes glorias de la Matemática francesa, era también su falta más notable, siendo deber de los matemáticos franceses enmendar esa falta. Pero profetizó tremendas dificultades. La causa de esas dificultades era, en su opinión, que los problemas sobre lo discontinuo no son abordables con un arma general, como la que el Cálculo infinitesimal proporciona para lo continuo. D’Alembert afirma también que la Aritmética es «más difícil de lo que parece al principio». Estas opiniones de, matemáticos como Lagrange y sus amigos muestran que la Aritmética es realmente difícil.
Otra carta de Lagrange, (28 de febrero de 1769) se refiere a esta cuestión. «El problema de que hablo me ha ocupado mucho más de lo que supuse al principio; pero, finalmente, lo he terminado con felicidad, y creo que no he dejado prácticamente nada sin resolver en la cuestión de las ecuaciones indeterminadas de segundo grado con dos incógnitas». Lagrange era demasiado optimista respecto a esto. Gauss no se había hecho oír aún; todavía tenían que transcurrir siete años, antes de que sus padres se unieran. Dos años antes del nacimiento de Gauss (1777) Lagrange se expresa respecto de su obra de un modo pesimista.
«Las investigaciones aritméticas son las que me han costado mayor trabajo y son quizá las de menor valor».
Cuando se sentía bien, Lagrange rara vez incurrió en el error de subestimar la «importancia de su obra». «Siempre he considerado la Matemática —escribía a Laplace en 1777— como un objeto de diversión más que de ambición, y puedo aseguraros que gozo con las investigaciones aritméticas son las que me han costado mayor trabajo y son quizá las de menor valor».
Cuando se sentía bien, Lagrange rara vez incurrió en el error de subestimar la «importancia de su obra». «Siempre he considerado la Matemática —escribía a Laplace en 1777— como un objeto de diversión más que de ambición, y puedo aseguramos que gozo con las obras de los demás mucho más que con la mía propia de la que nunca estoy satisfecho». Estas palabras constituyen una réplica a la declaración algo pomposa hecha por Laplace de que trabajaba en Matemática tan sólo para calmar su sublime curiosidad, y no para dar una ocasión a los aplausos de la «multitud».
Una carta de 15 de septiembre de 1782 dirigida a Laplace, tiene gran interés histórico, pues habla de la terminación de la Mécanique analytique: «He completado casi totalmente un tratado sobre mecánica analítica, fundado tan solo sobre el principio o fórmula de la primera sección de la memoria adjunta; pero no sé cuándo y dónde podré imprimirlo, y no me apresuro para dar los toques finales».
Legendre emprendió la impresión de la obra, y un viejo amigo de Lagrange, el abad Marie persuadió finalmente a un editor de París a que corriera el riesgo de la publicación. Este prudente sujeto consintió en comenzar la impresión tan sólo cuando el abad prometió comprarle los ejemplares que no fueran vendidos después de cierta fecha. El libro no apareció hasta 1788, después de que Lagrange había dejado Berlín. Un ejemplar cayó en sus manos cuando su indiferencia para la ciencia y para la Matemática era tan grande que ni siquiera se dignó abrir el libro. Poco le importaba.
Una investigación realizada durante el período en que Lagrange estuvo en Berlín tiene suma importancia para el desarrollo del Álgebra moderna; nos referimos a la memoria, de 1767, Sobre la resolución de las ecuaciones numéricas, y a las subsiguientes adiciones que se ocupan del problema general de la resolución algebraica de las ecuaciones. Es posible que la mayor importancia de las investigaciones de Lagrange sobre la teoría y resolución de las ecuaciones resida en que inspiró a los algebristas más eminentes de los primeros años del siglo XIX. Repetidamente vemos que cuando se trata de problemas que han ocupado a los algebristas durante tres siglos o más, los algebristas modernos se dirigen a Lagrange para encontrar ideas e inspiración. Lagrange no llegó a resolver la dificultad central, la de las condiciones necesarias y suficientes para que una ecuación dada se pueda resolver algebraicamente, pero el germen de la solución se encuentra en su obra.
Como este problema es una de las cosas esenciales del Álgebra que se pueden explicar sencillamente, podremos examinarlo rápidamente. Además, se repite muchas veces como motivo esencial en la obra de algunos de los más grandes matemáticos del siglo XIX, Cauchy, Abel, Galois, Hermite y Kronecker, entre otros.
El primer término puede subrayarse que no existe dificultad para resolver una ecuación algebraica de coeficientes enteros. El trabajo puede ser muy grande si la ecuación es de grado elevado. Por ejemplo:
3x101 − 17.3 x70 + x − 11 = 0
pero existen muchos métodos sencillos, siempre que pueda encontrarse una raíz de tal ecuación numérica con el grado prescripto de aproximación. Algunos de esos métodos se enseñan en los cursos ordinarios de Álgebra. Pero en los días de Lagrange los métodos uniformes para resolver ecuaciones numéricas con un cierto grado de aproximación no eran comunes, si es que en realidad existían. Lagrange proporcionó ese método. Teóricamente encontró lo que se requería, pero el método no era práctico. Ningún ingeniero que se enfrente actualmente con una ecuación numérica, piensa en utilizar el método de Lagrange.
El problema realmente significativo surge cuando buscamos una solución algebraica de una ecuación de coeficientes literales, o sea ax2 + bx + c = 0, o ax3 + bx2 + cx + d = 0, y así sucesivamente para grados superiores al tercero. Lo que se requiere es una serie de fórmulas que expresen la incógnita x en función de los coeficientes a, b, c,… tales que si se coloca una de esas expresiones en lugar de x en el primer miembro de la ecuación, lo reduzca a 0. En una ecuación de grado n la incógnita x tiene precisamente n valores. Así, para la ecuación de segundo grado son dos los valores
que sustituidos en vez de x reducirán ax2 + bx + c a cero. Los valores pedidos de x en cualquier caso estarán expresados en función, de los coeficientes a, b, c… por medio de tan sólo un número finito de adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones y extracciones de raíces. Este es el problema. ¿Tiene solución? La respuesta no fue dada hasta después de veinte años de la muerte de Lagrange, pero la clave se encuentra fácilmente en su obra.
Como un primer paso hacia una teoría comprensiva, Lagrange hizo un estudio completo de todas las soluciones dadas por sus predecesores para las ecuaciones generales de los cuatro primeros grados, y consiguió demostrar que todas las estratagemas en cuya virtud pueden ser obtenidas las soluciones son sustituibles por un procedimiento uniforme. Un detalle en este método general contiene la clave mencionada. Supongamos una expresión algebraica que contenga las letras a, b, c… ¿cuántas expresiones diferentes pueden derivarse de la expresión dada si sus letras se permutan de todas las formas posibles? Por ejemplo, de ab + cd pasamos a ad + cb permutando b y d, problema que sugiere otro íntimamente relacionado con la clave que Lagrange estaba buscando. ¿Qué permutación de letras hará que la expresión dada resulte invariante? Así ab + cd se transforma en ba + cd por la permutación de a y b, que es lo mismo que ab + cd puesto que ab = ba. De estas cuestiones se origina la teoría de grupos finitos. Esta ha sido la clave de la cuestión de la resolución algebraica, que será repetida cuando hablemos de Cauchy y Galois.
Otro hecho significativo aparece en la investigación de Lagrange. Para los grados 2, 3, y 4, la ecuación algebraica general se resuelve haciendo depender la solución de la de una ecuación de grado inferior que la que está en discusión. Esto sirve perfectamente para ecuaciones de grados 2, 3, 4, pero cuando se intenta un proceso similar en la ecuación general de grado 5,
ax5 + bx4 + ex3 + dx2 + ex + f = 0,
la ecuación resolvente en lugar de ser de grado menor que 5, resulta de grado 6, con lo que la ecuación dada se reemplaza por otra más difícil. El método que es útil para los grados 2, 3, 4, fracasa para el 5, y a no ser que exista un medio de evitar el confuso 6, el camino queda bloqueado.
Como veremos no hay forma de obviar la dificultad. Podríamos también intentar cuadrar el círculo o trisecar un ángulo con los métodos euclidianos.
Después de la muerte de Federico el Grande (17 agosto de 1786) el resentimiento contra los no prusianos y la indiferencia para la ciencia hizo de Berlín un lugar poco cómodo para Lagrange y los miembros extranjeros de la Academia, por lo cual intentó ausentarse. Le fue concedido el permiso, con la condición de que continuara enviando memorias a la Academia durante cierto número de años, a lo que Lagrange accedió. Con satisfacción aceptó la invitación de Luis XVI, para que continuara, sus trabajos matemáticos en París, como miembro de la Academia francesa. A su llegada a París, en 1787, fue recibido con el mayor respeto por la familia real y por la Academia. Le habían sido preparadas habitaciones cómo das en el Louvre, y allí vivió hasta la Revolución, llegando a ser favorito de María Antonieta seis años antes de que ésta terminara en la guillotina. La reina tenía 19 años menos que Lagrange, pero parecía comprenderle e hizo todo cuanto pudo para aliviar su invencible depresión.
A la edad de 51 años Lagrange, sintió que todo había terminado. Era un caso claro de agotamiento nervioso por el trabajo excesivo y continuado. Los parisienses encontraron en él un, conversador amable y suave, pero jamás ocupaba el primer plano. Hablaba poco y parecía distraído y profundamente melancólico. En las reuniones de los hombres de ciencia convocadas por Lavoisier, Lagrange parecía estar ausente, y, aproximándose a la ventana volvía la espalda a los invitados, que habían venido a honrarla, con un gesto de triste indiferencia. Se decía a sí mismo que su entusiasmo se había extinguido y que había perdido el amor a la Matemática. Cuando alguien aludía al hecho de que algún matemático estaba dedicado a alguna importante investigación, respondía: «Mucho mejor; yo la comencé, no tendré que terminarla». La Mécanique Analytique permaneció sin abrir sobre su mesa durante dos años.
Sintiendo antipatía por todo lo que oliera a Matemática, Lagrange dirigió ahora su atención a lo que consideraba verdaderamente interesante, lo mismo que Newton hizo después de los Principia, la metafísica, la evolución del pensamiento humano, la historia de las religiones, la teoría de las lenguas, la medicina y la botánica. En esta extraña miscelánea sorprendía a sus amigos con sus extensos conocimientos y la profundidad de su talento en materias ajenas a la Matemática. En aquella época la química había venido a ser casi una ciencia, a diferencia de la alquimia que la había precedido, gracias a los esfuerzos de Lavoisier (1743-1794), íntimo amigo de Lagrange. En el sentido que cualquier estudiante de química elemental podrá apreciar, Lagrange declaró que Lavoisier había hecho la química «tan fácil como el Álgebra».
Lagrange consideraba que la Matemática había terminado, o al menos se hallaba en un período de decadencia. Preveía que la química, la física y la ciencia en general, serían las actividades futuras que despertarían mayor interés entre los hombres de talento, y hasta predijo que las cátedras de Matemática en las Academias y Universidades llegarían a descender hasta el nivel impreciso en que se hallaban entre los árabes. En cierto sentido tenía razón. Si Gauss, Abel, Galois, Cauchy, y otros sabios no hubieran forjado nuevas ideas en la Matemática, el impulso dado por Newton se habría agotado hacia el año 1850. Felizmente Lagrange vivió lo suficiente para ver cómo Gauss iniciaba su gran carrera, y para darse cuenta de que sus temores habían sido infundados. Actualmente podemos sonreírnos del pesimismo de Lagrange, al pensar que la era anterior a 1800 fue sólo la aurora de la moderna Matemática en cuya mañana estamos viviendo, quizá no lejos de la hora del mediodía. De todos modos, esto es un buen ejemplo que nos enseña la inutilidad de hacer profecías.
La Revolución puso término a la apatía de Lagrange, y galvanizó una vez más su interés por la Matemática. Como punto de referencia podemos recordar el 14 de julio de 1789, día en que la Bastilla cayó.
Cuando los aristócratas franceses y los hombres de ciencia se dieron al fin cuenta de lo que ocurría, aconsejaron a Lagrange que volviera a Berlín donde le esperaba una buena acogida. No se hubiera hecho ninguna objeción a su partida; pero Lagrange se negó a abandonar París, diciendo que prefería continuar allí y ver en qué paraba el experimento". Ni él ni sus amigos previeron el Terror, y cuando se inició Lagrange lamentaba amargamente no haberse ausentado cuando ya era demasiado tarde para escapar. No temía por su propia vida.
En primer lugar, porque siendo semiextranjero se hallaba más o menos a salvo, y en segundo lugar porque no daba gran valor a su vida. Pero las crueldades revolucionarias le enfermaban y acabaron por destruir la poca fe que aun tenía en la naturaleza humana y en el sentido común. «Tu l’as voulu» (tú lo has querido), se repetía al ver cómo se producía una atrocidad tras otra y darse cuenta de su error de querer ser testigo de los inevitables horrores de una revolución.
Los grandiosos planes de los revolucionarios para la regeneración de la humanidad y para reformar la naturaleza humana le dejaban frío. Cuando Lavoisier subió a la, guillotina, Lagrange expresó su indignación por la estupidez de la ejecución. «Bastará sólo un momento para que su cabeza caiga, y quizá sea necesario un centenar de años, para que se produzca otra igual». Pero los ciudadanos ultrajados y oprimidos condenaron al fermiér Lavoisier diciendo que «el pueblo no tenía necesidad de ciencia», cuando precisamente las contribuciones del gran químico a la ciencia eran una buena razón para dejar su cabeza sobre sus hombros.
Aunque prácticamente toda la obra de Lagrange tuvo lugar bajo el patronato de la realeza, sus simpatías no estaban con los realistas. Tampoco estaban con los revolucionarios. Se mantenía ecuánimemente en un punto medio cuando la crueldad había invadido ambos campos. Podía simpatizar con el pueblo, que había sido ultrajado más allá de la tolerancia humana, y deseaba que triunfase en su lucha para obtener mejores condiciones de vida. Pero su mente era demasiado realista para quedar impresionada por cualquiera de los planes quiméricos, forjados por los conductores del pueblo para mejorar la miseria humana, y se negaba a creer que la preparación de tales planes era prueba indudable de la grandeza de la mente humana, como proclamaban los entusiastas guillotinadores. «Si deseáis ver una mente verdaderamente grande, decía, examinad el estudio de Newton cuando descompuso la luz blanca o levantó el velo del sistema del mundo».
Los revolucionarios le trataron con notable tolerancia. Mediante un decreto especial le concedieron una pensión y cuando la inflación del papel moneda redujo esta pensión a la nada, le nombraron miembro del Comité de Invenciones para aumentar su sueldo, y también del Comité del sistema de la moneda. Cuando fue establecida la Êcole Normale en 1795, (cuya existencia fue efímera), Lagrange fue nombrado profesor de Matemática. Cuando se cerró la Normal y se fundó en 1797 la gran Êcole Polytechnique, Lagrange organizó el curso de Matemática y fue el primer profesor. Jamás se había dedicado a la enseñanza de ese tipo de estudiantes mal preparados. Adaptándose a ellos, Lagrange llevó a sus discípulos a través de la Aritmética y el Álgebra hasta el Análisis, pareciendo más bien un compañero que un maestro. El gran matemático de la época vino a ser un gran profesor, que preparó a los jóvenes ingenieros militares de Napoleón para que tomaran parte en la conquista de Europa. La sagrada superstición de que un hombre que sabe alguna cosa es incapaz de enseñarla, había quedado destruida. Lagrange desarrollaba la nueva Matemática ante los ojos de sus discípulos, y ellos mismos tomaban parte en ese desarrollo.
Dos obras realizadas en esta época iban a ejercer gran influencia sobre el Análisis de las primeras tres décadas del siglo XIX. Los discípulos de Lagrange tropezaban con dificultades ante los conceptos de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande que impregnaban la forma tradicional del cálculo. Para eliminar estas dificultades Lagrange emprendió el desarrollo del Cálculo sin el uso de los infinitésimos de Leibniz y sin la concepción peculiar de Newton de límite. Su propia teoría fue publicada en dos obras, la Teoría de las funciones analíticas (1797) y las Lecciones sobre el cálculo defunciones (1801). La importancia de estas obras no reside en su Matemática, sino en el impulso que dieron a Cauchy y otros autores para construir un cálculo satisfactorio. Lagrange fracasó completamente. Pero al decir esto debemos recordar que inclusive en nuestros días las dificultades con que Lagrange luchó infructuosamente no han sido completamente vencidas. Se trataba de un ensayo notable y para su época, satisfactorio.
La obra más importante de Lagrange durante el período revolucionario fue su intervención para perfeccionar el sistema métrico decimal de pesos y medidas. Se debe a la ironía y al sentido común de Lagrange que no fuera elegido el número 12 como base, en lugar del 10. Las «ventajas» del 12 son manifiestas, y continúan presentándose actualmente en los razonamientos de algunos graves propagandistas, que sólo por un pelo, han escapado de pertenecer a la confraternidad de la cuadratura del círculo. La base 12 impuesta sobre la base decimal de nuestro sistema numérico sería una llave hexagonal en una cerradura pentagonal. Para hacer recobrar la cordura a los caprichosos que preferían la base 12, Lagrange propuso como mejor la de 11. Cualquier número primo tendría la ventaja de dar el mismo denominador a todas las fracciones del sistema. Las desventajas son numerosas y suficientemente evidentes para cualquiera que comprenda lo que es una pequeña división. El Comité estuvo de acuerdo y eligió el 10.
Laplace y Lavoisier fueron miembros del Comité primeramente constituido, pero tres meses más tarde se les sustituyó en sus cargos por otros hombres. Lagrange continuó siendo presidente. «No sé por qué me mantienen», hacía notar, sin darse cuenta en su modestia de que su don para comprender el valor del silencio le había salvado, no sólo para permanecer en su cargo, sino también para salvar la vida.
A pesar de todos estos interesantes trabajos, Lagrange continuaba solitario e inclinado al desaliento. En este crepúsculo entre la vida y la muerte fue salvado, cuando tenía 56 años, por una muchacha que tenía aproximadamente cuarenta años menos, la hija de su amigo el astrónomo Lemonnier. La muchacha estaba conmovida por la infelicidad de Lagrange, e insistió en casarse con él. Lagrange accedió, y en oposición a todas las leyes que pueden gobernar las relaciones entre un hombre y una mujer joven, el matrimonio resultó ideal. La joven no sólo se dedicó devotamente a su marido, sino que además era inteligente, pues volvió a despertar en él su deseo de vivir. Por su parte, Lagrange hizo con gusto muchas concesiones, y acompañó a su mujer a bailes a que jamás hubiera asistido de haber permanecido viudo. Se acostumbró tanto a ella, que no podía permanecer solo, y durante sus breves ausencias, cuando salía a realizar algunas compras, quedaba entristecido.
Hasta en esta nueva felicidad, Lagrange conservó su posición curiosamente desinteresada frente a la vida, y una perfecta honradez en lo que se refiere a sus propios deseos. «No tengo hijos de mi primer matrimonio decía, no sé si los tendré en mi segundo. Apenas lo deseo». De todos sus triunfos, el que valoraba más, según decía con sencillez y sinceramente era haber encontrado una compañera tan cariñosa y tierna como su joven esposa.
Francia derramó honores sobre él. El hombre que había sido favorito de María Antonieta iba a ser ahora un ídolo del pueblo que pensó en darle muerte. En 1796 cuando Francia se anexionó el Piamonte, Talleyrand recibió la orden de visitar al padre de Lagrange, que aun vivía en Turín, para decirle: «Vuestro hijo, de quien el Piamonte tiene el orgullo de ser la cuna y Francia de poseer, ha hecho honor a toda la humanidad por su genio». Cuando Napoleón se dedicaba a los problemas civiles entre sus campanas, habló muchas veces con Lagrange sobre cuestiones filosóficas y sobre la función de la Matemática en un estado moderno, y respetó extraordinariamente a este hombre de palabra suave, que siempre pensaba antes de hablar y que jamás era dogmático.
Bajo su reservada calma Lagrange ocultaba una ironía que inesperadamente afloraba en ocasiones. Algunas veces esa ironía era tan sutil que hombres más vulgares, Laplace por ejemplo, no se daba cuenta de adónde iba dirigida. Una vez, en defensa del experimento v la observación frente a la simple teorización vaga y confusa, Lagrange hizo rotar: «Estos astrónomos son muy curiosos, no creen en una teoría a no ser que esté de acuerdo con sus observaciones». Al observar su éxtasis durante un concierto musical, alguien le preguntó por qué amaba la música. «Amo la música debido a que me aísla —replicó— oigo los tres primeros compases, y al cuarto ya no oigo nada. Me entrego a mis pensamientos, nada me interrumpe y así es como he resuelto más de un problema difícil». Hasta su sincero respeto por Newton tenía un débil matiz de la misma suave ironía. «Newton —declaraba— fue seguramente el hombre de genio por excelencia, pero debemos reconocer que fue también el más feliz: sólo una vez puede quedar establecido el sistema del mundo». Y en otra ocasión afirmó: «Cuán feliz fue Newton, ya que en su época el sistema del mundo no había sido aun descubierto».
El último esfuerzo científico de Lagrange fue la revisión y ampliación de la Mécanique analytique para una segunda edición. Aunque había cumplido los setenta años, gozó de su antigua capacidad. Volviendo a sus primeros hábitos, trabajó incesantemente hasta que pudo descubrir que su cuerpo ya no era capaz de obedecer a su mente. Por entonces comenzó a sentir desmayos, especialmente al levantarse de la cama. Un día su mujer lo encontró inconsciente sobre el suelo, con la cabeza herida por haber tropezado con el borde de una mesa. Desde entonces moderó su actividad, pero se mantuvo trabajando. Sabía que su enfermedad era grave, pero esto no alteró su serenidad. Lagrange vivió siempre como un filósofo, indiferente a su destino.
Dos días antes de su muerte, Monge y otros amigos le visitaron sabiendo que estaba moribundo y que deseaba decirles algo acerca de su vida. Le encontraron temporalmente mejor, salvo algunas pérdidas de memoria que le impedían recordar lo que deseaba decirles.
«Ayer estuve muy enfermo —dijo Lagrange—, creí que iba a morir; mi cuerpo se debilita poco a poco y mis facultades intelectuales y físicas se extinguen insensiblemente. Observo la gradual disminución de mi vigor y llego al fin sin pena, sin lamentos, y por una lenta declinación. No temo a la muerte, y cuando viene sin dolor es una última función que no es desagradable».
Creía que el asiento de la vida se halla en todos los órganos, en el conjunto de la máquina corporal, que, en su caso, se debilitaba igualmente en todas sus partes.
En pocos momentos todas las funciones se suspenden, la muerte tiene lugar en todas las regiones; la muerte es tan sólo el reposo absoluto del cuerpo.
«Deseo morir; sí, deseo morir, y encuentro un placer en ello. Pero mi mujer no quiere. En estos momentos preferiría una mujer menos buena, menos ávida de revivir mi vigor, que me dejara terminar suavemente. Ha terminado mi carrera. He obtenido alguna celebridad en Matemática. No he odiado a nadie. No he hecho ningún mal y es hora de terminar, pero mi mujer no quiere».
Pronto se cumplió su deseo. Poco después de que sus amigos le abandonaran se produjo un desmayo del que no despertó. Murió en las primeras horas de la mañana del 10 de abril de 1813, teniendo 76 años.