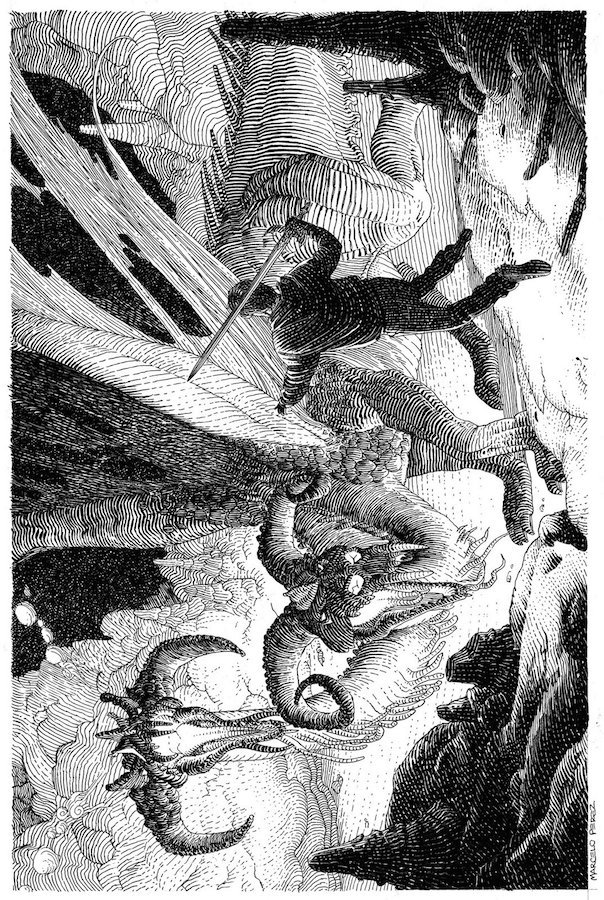
STROMBER agarra su espada con las dos manos y se lanza hacia mí a toda velocidad, con el arma en alto, como si tuviese la intención de partirme de arriba abajo de un solo tajo.
Me inclino para evitar el golpe, pero, de una patada, me lanza arena en los ojos y me deja ciego. Doy un paso atrás y uso mi espada como una guadaña cruzada en horizontal ante mí para evitar un nuevo envite. Me parece que le he herido.
Lanza un quejido y espero su respuesta, pero no ocurre nada. Me froto los ojos y consigo recuperar la visión, aunque Stromber no está.
—¡Ha entrado en la Fundación! —grita Metáfora.
—¡Hacia la escalera! —grita Sombra—. ¡Ten cuidado, quiere que le sigas!
—¡No os mováis de aquí! —ordeno—. ¡Yo me ocupo!
Salgo en su persecución. Me preocupa no saber qué pretende con esta escapada, pero no hay tiempo que perder. Tengo que alcanzarle e impedir que consiga su objetivo, sea cual sea.
Veo algunas gotas de sangre en el suelo y sigo su pista hasta la escalera. Desciendo con cuidado, atento al más mínimo ruido. A pesar de los restos de escombros, el camino está despejado. La sangre de Stromber me lleva hasta la cueva del riachuelo.
—¡Stromber! ¿Dónde estás? —grito cuando llego abajo—. ¡Sal y da la cara!
—¡Estoy aquí, Arturo! —responde—. ¡Te espero!
Efectivamente, sale de detrás de una roca y se deja ver con la espada en la mano, listo para atacar.
Sin dudar ni un segundo, me dirijo hacia él dispuesto a luchar. En ese instante avanza y me dispongo a repeler su ataque, pero, en el último momento, se detiene.
—¿Vas a recurrir a tu dragón? —me pregunta.
—Nunca lo he hecho —respondo, atento a sus movimientos—. Esto es personal y lo resolveré solo. Siempre y cuando no uses artimañas.
—Espero que mantengas tu palabra —dice, disponiéndose a embestir.
Me rodea por la derecha y me obliga a girar. Me mira con rabia y sus ojos brillan con intensidad. Leo en su rostro la determinación de matarme. Blande la espada con habilidad, lo que me hace pensar que se ha preparado para este encuentro. La última vez que combatimos conseguí cortarle un brazo, pero ahora no estoy seguro de nada. Soy consciente de que me encuentro en el lugar al que ha querido llevarme y no me cabe duda de que lo ha preparado cuidadosamente: es una trampa.
—Ahora vas a probar el acero de mi espada alquímica —ruge.
—¿De dónde la has sacado, Stromber?
—¿No te lo imaginas? Tú mismo has dado las pistas para que sea lo más exacta posible…
—¡Montfer! ¡El espadista!
—¡Exactamente! —exclama triunfante—. El me ha preparado el arma que te matará, mocoso. Menuda ironía, ¿verdad?
—Esa espada es tan falsa como tú —replico—. ¡Farsante!
—¡Más hipócrita eres tú! —gruñe—. ¡No eres nada!
—¡Soy Arturo Adragón! ¡El futuro rey de Arquimia!
Stromber me taladra con la mirada. Permanezco atento a sus movimientos y tengo la respiración agitada. Ha dado unos pasos hacia la derecha y mi intuición me dice que va a atacar… ¡Se lanza contra mí!
—¡Estás perdido, Arturo! —gruñe mi enemigo, con una voz que parece de ultratumba—. ¡Ya no puedes hacer nada contra mí!
—¡No te tengo miedo, Stromber! —respondo con autoridad para convencerme a mí mismo de que es cierto—. ¡No podrás conmigo!
—¡Qué ingenuo! ¡Serás una presa fácil! —grita mientras se abalanza sobre mí—. ¡Muere!
Mis brazos tensionados forman una muralla que le contiene a duras penas, pues tiene la fuerza de una bestia del infierno, casi ilimitada. ¡Es imbatible! No sé cuánto tiempo aguantaré. El suelo cruje bajo mis pies… No obstante, mi espada se mueve con rapidez, igual que la suya. ¡La lucha final ha comenzado!
—¡Stromber! ¡Renuncia a tus intenciones! —grito—. ¡Nunca conseguirás tu objetivo!
—¿Mi objetivo? ¿Qué sabes tú de eso?
—Sé que quieres apropiarte de la Fundación y de mi apellido —le respondo—. Pero no lo conseguirás.
—Te olvidas de una cosa —dice en tono de burla—. Quiero ser rey. ¡El rey de Férenix! ¡Ése es mi verdadero objetivo! Tengo dinero, pero quiero poder. ¡Quiero ser rey y lo seré!
—¡Estás loco! ¡Jamás ocuparás mi lugar!
—¡El trono de Férenix está libre, Arturo! —dice en plan amenazante—. ¡Yo lo tomaré!
—¡Nunca! ¡Adragón está de mi lado!
—¡Ha llegado tu fin! —exclama el anticuario antes de lanzar un violento espadazo—. ¡Adiós!
Me aparto justo a tiempo y evito el golpe. Su hoja golpea una roca y la hace añicos. Sin perder tiempo, la vuelve a levantar y reanuda su ataque. Hago un tremendo esfuerzo para evitarlo. Ahora estoy convencido de que se ha entrenado durante todo este tiempo.
—Ya ves que mi brazo ha recuperado las fuerzas —se jacta.
—¡Te lo corté una vez y volveré a hacerlo ahora! —le advierto.
He hablado bastante y he obtenido la ventaja que necesitaba. El, sin darse cuenta, ha entrado en mi juego.
Giro sobre mí mismo y levanto una polvareda que le confunde. Aprovecho para dar un par de saltos sobre las piedras que hay a nuestro alrededor mientras lanzo un grito de guerra. Como le he desorientado completamente, elevo mi espada hasta lo más alto, dispuesto a clavársela… pero se aparta a tiempo.
Recupero la ventaja y vuelvo al ataque. La astucia de Stromber se pone de manifiesto cuando me pone la zancadilla y consigue herirme. De alguna manera ha esquivado mi arremetida y ha logrado rozarme el hombro, donde me ha producido una herida que sangra. El muy maldito me ha engañado y ha usado un truco sucio.
—¿Te ha gustado, Arturo?
Cuando estoy a punto de responderle, ocurre algo extraordinario. Tengo la impresión de que la empuñadura de mi espada alquímica palpita. ¡Cobra vida! Es más, ahora se mueve por sí sola, dirige los golpes por su cuenta y yo me dejo llevar por ella, por su fuerza. Poco a poco gano ventaja. Stromber está preocupado, no sabe qué ocurre. Ni yo tampoco. Ahora estamos junto a la roca negra que tenía la espada alquímica clavada.
Las cosas han cambiado: ahora parece que la espada me domina a mí. Me obliga a hacer movimientos que sería incapaz de realizar por mi cuenta. De repente soy un espadachín excepcional que… ¿Qué ha pasado?
Stromber se queda paralizado. Incapaz de comprender que mi acero se acaba de clavar en su pecho. Está tan sorprendido como yo. Ninguno de los dos entendemos cómo ha podido ocurrir. Pero lo cierto es que así es.
Stromber se convulsiona. Sabe que dentro de su cuerpo se está produciendo algo terrible y que la espada alquímica ha encontrado la puerta que lleva a la muerte. Mientras gime, se da cuenta de que la herida de la espada mágica le destroza las entrañas, que le rompe por dentro y que le está quitando la vida.
—¡Malditos seáis tú y toda tu descendencia! —logra articular—. ¡Maldito Adragón!
Cae de rodillas en el agua. Suelta su falsa espada. Se tambalea y, finalmente, cae como un fardo, junto a la roca que tenía alojada mi espada alquímica. La sangre que mana de su cuerpo se mezcla con el agua transparente del riachuelo y se va con la corriente.
La dejo clavada en el cuerpo de Stromber, que, inexplicablemente, se transforma en roca negra y se funde con la piedra que pertenecía al cuerpo de Morfidio, según mis sueños.
—¡Ahora paga por todo el daño que has hecho! —le digo soltando la espada alquímica—. ¡Ahora paga por tu infamia, traidor!
Es el fin de un malvado. El fin de un hombre que no supo distinguir el bien del mal y que solo pensó en conseguir riqueza y poder. Stromber ha sucumbido definitivamente y ha ido a parar al Abismo de la Muerte, del que espero no salga nunca.
La masa negra en que se ha convertido el anticuario se retuerce en el agua y recubre la falsa espada alquímica. Arriba, la auténtica sigue clavada en la roca. La dejo ahí como símbolo de la lucha contra la avidez.
Lo importante es que estoy vivo y he ganado la batalla final.
ARTURO descendió la escalera que llevaba a la gruta del riachuelo y de las rocas negras con la extraña sensación de que alguien le observaba. Trató de sacudirse esa molesta percepción que, por otra parte, ya le resultaba familiar. En otras ocasiones había tenido la misma impresión. Sabía que la cueva era tan grande que era necesario inventarse fantasmas para sentirse acompañado.
Alcanzó la orilla del riachuelo y lo contempló melancólicamente durante unos instantes. El agua fluía igual que el tiempo, incontenible, constante y silenciosa.
Prestó atención al montículo de tierra en el que el ataúd de Alexia había estado depositado durante algún tiempo y, finalmente, cerró los ojos e invocó su memoria. A pesar de que sabía que estaba viva, un estremecimiento desagradable recorrió su cuerpo de arriba abajo. El recuerdo de su muerte aún persistía en su memoria.
Cuando se recuperó, se introdujo en la grieta que permitía el acceso a la gruta inferior. Descendió los peldaños y llegó a la cueva de Adragón, donde el silencio era aún mayor.
Se situó ante la imagen fosilizada e inclinó respetuosamente la cabeza. Cerró los ojos y trató de comunicarse con el Gran Dragón. Sabía perfectamente que, para tener un diálogo, debía elevarse en el aire y situarse a la altura de su cabeza. En realidad, ahora solo quería hacerse notar y esperar el permiso de Adragón para subir.
—Adragón, aquí estoy otra vez para pedirte consejo. He venido a agradecerte tu apoyo. ¿Me autorizas a hablar contigo frente a frente? ¿Me permites subir?
Cuando Arturo sintió que la energía de Adragón le invadía, empezó a despojarse de su ropa y la depositó a los pies del Gran Dragón, sobre la roca. Mientras lo hacía, pensaba en cómo iba a encarar el asunto. ¿Qué le iba a decir exactamente? Se quedó con el faldón y mantuvo la espada alquímica colgada del cinto. Juntó las manos, abrió los brazos y empezó a elevarse… Suavemente, como una pluma, flotó en el aire… hasta alcanzar la cabeza de Adragón. Una vez allí, se detuvo.
—Adragón… reconozco que he fracasado en mi lucha contra la hechicería. No he conseguido acabar con Demónicus, que ahora amenaza el reino de Arquimia. Y temo no estar a la altura de las circunstancias cuando la gran batalla tenga lugar. No sé dónde ha encontrado aliados, pero deben de ser muy poderosos, ya que no pasa un minuto sin que caiga sobre nuestras cabezas un hechizo mortal. Arquitamius y Arquimaes han hecho todo lo posible para protegernos de esta masacre, pero no han logrado ponernos a salvo. La magia de Demónicus es muy fuerte. ¿Qué debo hacer, Gran Dragón?
Arturo disfrutó de la sensación de ingravidez que le embargaba y se sintió en paz.
—Sospecho que pierdo la confianza en mí mismo por momentos —confesó—. También temo haber cometido una imprudencia cuando envié a Crispín a meterse en la boca del lobo. Debí ir en su lugar, pero me dejé convencer… Aunque es cierto que Crispín se merece la oportunidad de demostrar que ya es un hombre, reconozco que le falta experiencia. No sé, me encuentro perdido.
El silencio acompañó a Arturo hasta que, finalmente, comprendió que había llegado la hora de regresar a la realidad, a la dura realidad.
«Prepárate para matar a Demónicus», creyó escuchar. «¡Que Arquitamius te prepare para la lucha final!».
Esperó un poco, por si el Gran Dragón le decía algo más, pero no ocurrió nada.
Entonces descendió.
Hablar con Adragón siempre le proporcionaba consuelo. A pesar de que a veces no encontraba respuestas a sus inquietudes, solía sentirse aliviado.
Empezó a vestirse con parsimonia mientras aclaraba sus pensamientos, sin prisas, como si dispusiese de todo el tiempo del mundo.
—¡Hola, Arturo! ¿Te acuerdas de mí? —retumbó por toda la gruta una voz conocida—. ¿O me has olvidado?
Arturo se giró rápidamente, con el corazón acelerado. ¡Aquella voz!
—¡Morfidio! Veo que la advertencia de Arquimaes era cierta. Es verdad que merodeas en Arquimia, como los buitres.
—He venido a ajustar cuentas contigo y con tu maestro —respondió el antiguo conde, dejándose ver—. Veo que sigues siendo un adorador de los dragones, esas serpientes voladoras.
—Sí, mi señor —añadió Escorpio, embutido en sus ropas de bufón—. Arturo Adragón es un pagano que rinde culto a los animales.
—Y vosotros, ¿a quién lo rendís? —preguntó Arturo—. ¿A la traición? ¿Al oro? ¿A la muerte?
—¡Al poder! —respondió categóricamente Morfidio—. ¡Y a la inmortalidad!
—Sí, queremos ser inmortales, igual que tú —añadió el espía.
—¿Qué deseáis? —preguntó Arturo—. ¿Qué buscáis aquí?
—Arquimaes y tú me habéis impedido resucitar a mi padre —se quejó el conde—. Me habéis convertido en un ser desesperado. Ahora quiero quitaros lo que más queréis.
—¡Tú mataste a tu padre! —exclamó Arturo—. Eres el único responsable de su muerte.
—Pero podía haberlo traído de vuelta al Mundo de los Vivos, igual que tú trajiste a Alexia —respondió Morfidio—. ¡Y tú me lo has impedido! ¡Maldito seas!
—¿Impedido? No, yo no he impedido nada —respondió Arturo, con la mano cerca de la empuñadura de su espada—. ¡Tú no estás capacitado para devolver la vida a nadie! ¡Eres un asesino parricida! ¡Un hombre maldito!
—¿Y tú sí puedes resucitar a tu amada? ¿Te crees más poderoso que yo? Pues ahora verás cómo te equivocas. Yo también soy inmortal —gritó el conde, según se quitaba la capa que le cubría y dejaba su torso desnudo a la vista—. ¡Mira! ¡Mírame bien!
Arturo observó con asombro el cuerpo de Morfidio. Estaba cubierto de una masa negra, gelatinosa y brillante. Apenas quedaba rastro de humanidad en su rostro.
—¿Qué es esto? —preguntó el caballero negro—. ¿Qué enfermedad padeces?
—¿No lo sabes? Pero si me la has contagiado tú… ¿No recuerdas cuando luchamos en la cueva y me caí al agua? —le recordó Morfidio—. Desde entonces, esa mancha no ha dejado de crecer. Forma parte de mí y me ha invadido casi por completo. Estoy maldito por tu culpa.
—Yo no he hecho nada. No soy culpable de tu desgracia —dijo Arturo, compasivo—. ¡No me responsabilices!
—¡Lo eres, maldito reptil! ¡Me has destrozado la vida! Por tu culpa he perdido mi castillo; Cromell, mi único amigo, murió; tu espada alquímica me arrancó un brazo; acabo de perder mi reino, ¡estoy enfermo de rabia! ¡Desde aquella noche en Drácamont, cuando te conocí, todo me ha ido de mal en peor…! ¡Estás maldito! ¡Tienes la culpa de todo lo que me ha ocurrido!
—¡Márchate de aquí antes de que…!
—¿Antes de qué? ¿De que me mates? Pues te diré una cosa… ¡No puedes hacerlo! ¡Estoy hecho de la misma tinta que tú! —escupió mientras sacaba su gran espada de la funda—. ¡Pelea, Adragón! ¡Pelea conmigo y muere! ¡Voy a despedazarte!
—Sabes muy bien que no podrás —respondió Arturo, presto para la lucha—. ¡Soy inmortal!
—¡Pero conozco tu punto débil! ¡Eso te llevará a la muerte!
—¡Estás loco, conde Morfidio!
—¡Ja! ¡Ahora verás de lo que es capaz un loco!
* * *
Cuando el centinela salio de su guarida, Crispín se acercó y le mostró una bota de vino.
—¡Toma, soldado, bebe conmigo! —dijo, mientras simulaba estar bebido.
—Aparta, borracho, no me toques —respondió con un brusco empujón.
No pudo terminar la frase. Crispín se situó a su espalda, le pasó el brazo alrededor del cuello y se lo retorció mientras le tapaba la boca con la otra mano. El soldado murió sin hacer ruido y sin llamar la atención de sus compañeros, que no andaban lejos.
Lo llevó a un lugar apartado, entre los árboles, y se vistió con sus ropas. Después se acercó tranquilamente hasta el castillo de Horades y nadie le impidió la entrada. Ni siquiera le prohibieron penetrar en la gran torre donde se alojaba el rey.
* * *
La hoja de Morfidio golpeó la de Arturo con fuerza. A pesar de todo, el conde no había perdido un ápice de su energía; incluso parecía haberla aumentado. Arturo, que desde el anterior duelo con él había aprendido mucho sobre el manejo de la espada, se sintió preocupado a partir del tercer golpe.
—¿Comprendes ahora lo que quería decir, Arturo? —ironizó Morfidio—. ¿A que soy más fuerte?
—No me asustas. Dentro de poco comprenderás que la fuerza no tiene nada que ver con la destreza —respondió Arturo, sin saber muy bien a qué se refería Morfidio con lo del punto débil.
Escorpio, mientras tanto, se había apartado del escenario de la lucha y se había convertido en lo más parecido a una sombra, hasta el punto de que Arturo apenas le veía con el rabillo del ojo.
Morfidio redobló su ataque y arremetió con una furia salvaje. Arturo jamás había visto semejante ímpetu en un contrincante. Así que decidió usar la táctica de retroceder para hacerle creer que le tenía acorralado y, de este modo, obligarle a desperdiciar energías hasta agotarle.
—¡Eh, Arturo! —gritó Escorpio desde el fondo—. ¡Mira lo que tengo!
Con un ojo puesto en la espada de Morfidio y el otro en Escorpio, vio con terror cómo el espía se había subido sobre el ataúd del primer cuerpo de Alexia, lo que para él era un sacrilegio.
—¡Baja de ahí, miserable! —le ordenó, a sabiendas de que no le haría caso—. ¡O te bajaré yo!
—No podrás impedirle que cumpla con su misión —advirtió Morfidio—. Sabe lo que tiene que hacer.
Arturo se sintió desorientado ante esas palabras. ¿Qué pensaba hacer Escorpio?
—¡Mira, Adragón! —gritó Escorpio, con una antorcha en la mano—. ¡Mira cómo arde la caja de tu chica!
Arturo le miró, horrorizado.
—Vaya, parece que Escorpio ha descubierto tu punto débil —dijo Morfidio en tono sarcástico—. ¿Vas a dejar que la queme?
—¡Si lo haces, lo pagarás caro! —gritó amenazante Arturo—. ¡No lo hagas!
—¿Que no? —se burló el espía—. ¡Mira!
Agitó la antorcha y se dispuso a prender fuego al féretro.
Arturo, rabioso y desconcertado, tuvo que tomar una decisión.
Dio un par de pasos hacia atrás, se subió a la roca que sustentaba la figura del Gran Dragón y, una vez fuera del alcance de Morfidio, arrojó su espada hacia Escorpio.
—¡Adragón! ¡A él!
La espada alquímica tomó el rumbo adecuado y, con la punta por delante, voló hacia Escorpio, que no tuvo tiempo de comprender lo que ocurría. Nunca había visto una espada volar como un pájaro… o como un dragón.
El acero se clavó en su pierna derecha, en pleno muslo, con tal fuerza que la atravesó. Escorpio lanzó un aterrador grito de dolor, tan fuerte que el eco lo reprodujo mil veces y dio la impresión de que una bestia del infierno acababa de rugir.
—¿Qué has hecho, maldito? —gruñó Escorpio a la vez que se agarraba la pierna, justo después de que la hoja volviera volando a manos de Arturo—. ¡Eres un hechicero!
—Vaya, ese truco de la espada voladora no lo conocía —dijo Morfidio—. Tendré cuidado de que no lo uses conmigo.
—No temas por ello; yo tengo un código de honor y me atengo a él —respondió Arturo empuñando su arma—. ¡No soy como tú! ¡Lucharemos como iguales aunque no lo seamos!
—Sí que lo somos: inmortales y ambiciosos. Los dos queremos ser reyes.
—Pero perseguimos distintos fines. Yo deseo traer la justicia a este mundo, mientras que tú solo quieres el poder para ti —argumentó Arturo—. Eso es lo que nos diferencia.
—Bah, menudencias sin importancia. Lo que cuenta es lo que obtenemos de este valle de lágrimas.
—No. Lo que cuenta es lo que aportamos a este valle para que haya menos lágrimas —le rebatió Arturo, que bajó de la roca dando un salto.
Morfidio se lanzó a por él y reiniciaron la pelea, mientras Escorpio intentaba contener la sangre que brotaba de su muslo como un manantial incontenible, sin ser capaz de impedirlo.
—¡Voy a morir desangrado! —gritó—. ¡Necesito ayuda!
Arturo y Morfidio estaban tan enfrascados en el duelo que sus lamentos pasaron desapercibidos.
Ante los ataques furibundos de Morfidio, Arturo siguió con su estrategia de retroceder. La preocupación empezó a hacer mella en él. Por primera vez en mucho tiempo, la duda se instaló en su corazón y se preguntó cómo salir de aquel peligroso infierno. Huir no entraba en sus planes. Jamás hubiera depuesto las armas ante un villano de la categoría de Morfidio.
Entonces, mientras esquivaba un potente mandoble, se le ocurrió una idea que decidió poner en práctica.
Reculó hacia la grieta que llevaba al piso superior, donde estaba el lago, e hizo creer al conde que estaba exhausto. Pensó que si lograba atraer a sus dos enemigos a otro lugar, su preocupación por los sarcófagos de Émedi y Alexia desaparecería y podría concentrarse en la lucha.
Cuando Escorpio vio que desaparecían tras las rocas, se sintió solo y los siguió. No dejaba de sangrar y la idea de permanecer fuera de la vista de todo el mundo no le atraía demasiado. Sabía que necesitaba ayuda.
Los dos contrincantes alcanzaron la entrada de la gruta del riachuelo mientras seguían el combate. Arturo mostraba claramente que sus fuerzas empezaban a flaquear.
—Bueno, joven rey, aquí estamos de nuevo —gruñó Morfidio—. Es la segunda vez que pisamos este terreno. En este lugar me convertí en lo que soy: un inmortal enloquecido.
—Es posible que sea la ultima vez que pisas esta arena —le advirtió Arturo, intentando administrar sus fuerzas.
Morfidio notó en su voz que estaba al limite y decidió aprovechar su ventaja. Como buen guerrero, sabía que un duelo debe ser lo más corto posible. Así que decidió que no iba a gastar más de tres estocadas con Arturo. Y que la última sería la definitiva.
Se detuvo unos segundos para equilibrar sus fuerzas y, de paso, calcular la potencia de su ataque. Ordenó sus movimientos, colocó la espada en posición y se lanzó recto hacia Arturo… ¡Uno!… ¡Dos!…
No hubo un tercero.
Morfidio se quedó paralizado, con la espada alquímica clavada en el pecho, casi sin respiración, con un calambre que se extendía por todo su cuerpo.
Mientras la masa negra terminaba de cubrir su rostro, sus fuerzas desaparecieron y su espada cayó al agua. Entonces se dio cuenta de que Arturo le había atraído a propósito hasta el riachuelo. Sus piernas estaban inmovilizadas en el agua.
Buscó con la mirada a Escorpio, convencido de que vendría en su ayuda, pero lo vio en el suelo, desmayado, envuelto en un charco de sangre. Y supo que iba a morir.
Morfidio sabía que era inmortal, pero en aquel momento descubrió que esa cualidad terminaba donde había empezado: en el agua, rodeado de rocas negras y convertido en una de ellas.
—Tu punto débil es que no sabías que la inmortalidad acaba donde empieza —dijo Arturo, mientras daba unos pasos hacia atrás—. Te equivocaste al pensar que podrías ser eterno, Morfidio.
El conde intentó arrancarse la espada alquímica, pero no lo consiguió. El acero formaba ahora parte de la roca negra en que se convertía poco a poco.
—Morfidio… ¿recuerdas lo que te dijo Arquimaes cuando nos secuestraste aquella noche, en Drácamont? —le preguntó Arturo—. ¿Recuerdas las cosas que te dijo cuando amenazabas con torturarnos?
Según se hacía todo más oscuro a su alrededor, en la mente de Morfidio resonaron algunas frases: «Un individuo como tú no puede ser inmortal»; «No comprenderías mi secreto ni aunque te lo explicara mil veces»…
—Yo sí me acuerdo de una —añadió Arturo—. Te aseguró que no le arrancarías el secreto de la inmortalidad… y ya ves que lo cumplió.
Morfidio sintió un estremecimiento que llegó acompañado de una ola de frío muy intenso.
—Padre, padre… —musitó—. Voy a verte… Perdóname…
El cuerpo de Morfidio se endureció como una roca. Poco a poco se encorvó y se convirtió en una masa de piedra oscura y crujiente, de la que algunos trozos se desprendían y caían en el agua cristalina.
—¡Volveré a este mundo para vengarme! —gritó Morfidio desde el interior de la roca negra—. ¡Me reencarnaré y me vengaré! ¡Aunque pasen mil años!
Después, como si una mano invisible le hubiera empujado, cayó de espaldas al riachuelo y levantó un pequeño remolino de agua. Se hundió algunos centímetros mientras su forma humana desaparecía definitivamente. Ahora solo era una roca negra con una espada clavada en su parte superior.
Totalmente agotado, Arturo se sentó sobre una piedra e intentó recuperar el aliento. Sintió un ligero mareo. Se quedó semiinconsciente y permaneció así durante mucho tiempo, aunque no hubiera podido decir cuánto.
—¡Arturo! ¿Estás bien? —preguntó una voz que parecía provenir de las tinieblas—. ¿Puedes hablar?
Abrió los ojos con dificultad, ya que los párpados le pesaban como losas.
—¿Quién es? —preguntó—. ¿Eres Escorpio?
—Somos Arquimaes y Arquitamius. Estábamos preocupados y hemos bajado a buscarte. ¿Qué ha pasado?
—He matado a Morfidio —respondió el joven rey, a la vez que señalaba los restos de su enemigo—. Le he clavado la espada alquímica. ¡He ganado!
Los dos sabios se acercaron a Arturo y le ayudaron a ponerse en pie. Estaba al límite de sus fuerzas y a punto de caer.
—Tengo que recuperar mi espada —dijo.
—¡No la toques! Morfidio se está fosilizando. Debes dejarla hasta que la necesites de verdad. Permanecerá ahí hasta que no quede un solo rasgo humano en él, y parece que será mucho tiempo.
—Es mi espada alquímica —insistió Arturo—. El arma que me distingue como jefe del Ejército Negro.
—Acabas de perderla —determinó con mucha pena Arquimaes—. Otro ocupará tu lugar. Ahora debes conformarte con ser rey de Arquimia.
—¿Otro? ¿Quién es ese otro del que habláis, maestro? ¿Quién será el nuevo jefe del Ejército Negro?
—Uno que tiene una espada alquímica igual que la tuya y que ya ha demostrado gran valor.
Arturo permaneció en silencio durante unos segundos. Finalmente, cuando la luz se hizo en su mente, exclamó:
—¡Crispín! ¡El es el único que posee una espada alquímica! ¿Va a dirigir el Ejército Negro?
—Tranquilo, Arturo. Todo está previsto.
—Crispín, amigo mío —musitó Arturo—. Me alegro por ti.
Un lamento de Escorpio, que se agitó un poco, llamó su atención.
—Esperemos que Crispín sobreviva a la misión que le hemos encomendado —murmuró Arquitamius—. Todavía llueve fuego sobre nuestras cabezas.
SUBO las escaleras dispuesto a ver a mis amigos, que deben de estar preocupados. A pesar del dolor que invade casi todas las zonas de mi cuerpo, y sobre todo la herida del hombro, consigo subir a la superficie.
Me dejo ver entre las ruinas y se produce un repentino silencio. Creo que casi todos esperaban ver a Stromber.
—¿Dónde está el señor Stromber? —pregunta Del Hierro.
—No lo sé. Hace rato que no le veo —respondo—. No tengo ni idea de dónde puede estar.
—¿Lo has matado? —pregunta Terrier.
—¿A Stromber? No. Hemos luchado, pero, en un momento dado, desapareció de mi vista. Le juro que se evaporó.
—Por aquí no ha pasado —insiste Del Hierro—. Debe de estar ahí abajo. Iremos a buscarle.
—Allí no queda ni rastro de él —explico—. Creo que el señor Stromber ha desistido de llevar a cabo sus planes y ha decidido marcharse. Aquí no lo encontrarán, se lo aseguro.
Del Hierro y Terrier cuchichean algo en voz baja. Están desconcertados.
—¿Por qué no liberan al general Battaglia y al abad Tránsito? —les pregunto—. Esto ha terminado. Ya no tiene razón de ser que los mantengan prisioneros.
Vuelven a susurrar.
—Tienes razón, Arturo, los vamos a soltar —responde Terrier—. Cuando Stromber vuelva, seguiremos hablando de todo esto.
—Sí, cuando vuelva… Eso es…
Entonces Metáfora se lanza a mis brazos y me estrecha con fuerza.
—Arturo, he pasado mucho miedo —dice—. ¡Ha sido terrible!
—Lo siento, pero tuve que enfrentarme con él. Y he ganado. ¡Ha sido como un sueño! ¡El mejor sueño de mi vida! Todo ha terminado, Metáfora.
—Me alegro de que hayas salido victorioso. Ahora que todo ha concluido, me siento mucho mejor —reconoce.
—He luchado como un Adragón —me justifico—. Eso es lo que he hecho: enfrentarme a mi destino.
—Déjame que te vende esa herida —dice, presta a colocar un pañuelo sobre el hombro—. Tendrás que ir al médico.
—Sí, iré a ver a Batiste. El me curará.
Papá y Norma se acercan.
—¡Papá! —exclamo, lanzándome a sus brazos—. ¡He vencido! He acabado con la mayor amenaza de nuestra vida. ¡Stromber está fuera de juego!
—¿Qué ha pasado ahí abajo? —pregunta, ansioso por saber qué ha ocurrido.
—Lo que tenía que pasar. La espada alquímica ha vuelto a hacer justicia.
—¿Dónde la has dejado, Arturo? —se interesa Sombra, mientras me abraza.
—La he… la he vuelto a clavar en la roca negra —respondo—. La he dejado donde estaba. Yo no la necesito para nada.
—Bueno, ya sabes dónde está —contesta con una sonrisa maliciosa—. Podrás recurrir a ella cada vez que te haga falta.
—Espero no necesitarla nunca más.
—Eh, mirad, ahí vienen Battaglia y Tránsito —dice Patacoja—. Los han soltado.
—Menos mal —añade Adela—. El secuestro es un delito.
Vemos cómo Del Hierro y sus hombres se retiran de la Fundación. Nos miramos todos, satisfechos y aliviados. Parece que nuestros sufrimientos han terminado.
—Estos canallas nos han liberado —dice el general Battaglia—. Gracias a que los Adragón son una estirpe de valientes.
—Por eso los apoyamos —dice el hermano Tránsito—. Y por eso los respetamos.
—¿Dónde está ese miserable de Stromber? —pregunta Battaglia—. ¿Qué ha sucedido, Arturo?
—Stromber se ha ido para siempre. Les prometo que no volverá nunca —afirmo porque sé que ya no me van a hacer más preguntas sobre el paradero del anticuario—. Se ha dado cuenta de que aquí no encontrará lo que busca y ha abandonado la idea de ser un Adragón. Creo que se le han aclarado las ideas.
—Lo has hecho muy bien, Arturo —admite Sombra—. Has estado a la altura de las circunstancias y has dejado muy claro quién es el verdadero rey de Férenix.
—Gracias por vuestras palabras —respondo—. Ahora que todo ha terminado, os confieso que he pasado mucho miedo.
—Lo importante es que has sabido dominarlo —comenta papá—. Ahí radica la verdadera fuerza de los valientes, en saber controlar el temor.
—Y ahora, ¿qué? —pregunta Metáfora—. ¿Qué va a pasar?
—Que Arturo será rey de Férenix y tú serás la reina —explica Sombra—. Eso es lo que va a suceder.
—Nunca había visto nada igual. ¡Ha sido impresionante! —interviene Patacoja, eufórico—. Tienes que contarme cómo has conseguido que ese tipo desaparezca de nuestras vidas.
—Lo haré cuando lo sepa —respondo—. Te aseguro que lo que ha ocurrido es lo más parecido a un sueño.
—Arturo, hijo, estoy orgulloso de ti —dice papá, muy emocionado—. Has demostrado de lo que es capaz un verdadero Adragón.
—He hecho lo único que podía, papá —contesto—. Me he enfrentado a mi destino. Un rey no puede evitar su responsabilidad y yo he hecho lo que debía, nada más.
—Y nada menos. Te has portado como un héroe, hijo. Has devuelto el honor a la familia Adragón. La honra perdida —añade papá— por mi culpa.
—¡Eh, mirad! —advierte Patacoja—. ¡Alguien viene!
Efectivamente, un vehículo policial se dirige hacia nosotros. Le observamos con preocupación. Cuando se detiene, la puerta se abre y sale Demetrio.
—¿Qué busca aquí, inspector? —le pregunto.
—Vengo a cumplir con mi deber. La policía tiene la obligación de mantener el orden público. Y me han informado de que aquí ha habido desórdenes y han atacado a mis agentes.
—¿Nosotros? —pregunta Metáfora.
—No te hagas la graciosa conmigo —responde el inspector—. Quiero saber qué ha ocurrido aquí. ¿Dónde está el señor Stromber?
—No le hemos visto —dice papá.
—Creo que se ha ido —añade Patacoja—. Se lo ha tragado la tierra.
—Sí, eso es, se ha marchado por donde ha venido —añade Norma.
—No me tomen por idiota. Me han dicho que ha luchado con Arturo —insiste Demetrio.
—Aquí no habido ninguna lucha, inspector —explica Adela.
—Lo repetiré: ¿dónde está el señor Stromber? Sé que ha estado aquí.
—Es posible, pero se ha ido —dice Norma—. Hace un buen rato que no le veo.
—Nosotros tampoco —añade Adela—. Parece que se ha evaporado.
—O puede haberse convertido en polvo. A veces ocurre —bromea Patacoja—. Dicen que algunas personas tienen ese don.
Demetrio nos mira sin decir nada. Está desconcertado.
—Espero que no traten de ocultar algún delito. Si me entero de que lo han secuestrado, tendrán problemas.
—¿Secuestrar nosotros a Stromber? —pregunta papá—. ¿Para qué queremos raptar a ese señor?
—Sé que ustedes le odian y quiero saber si le han hecho daño —insiste el inspector.
—Nunca perjudicaríamos al señor Stromber —digo con firmeza—. Usted tampoco lo haría, ¿verdad?
Demetrio, que intenta saber si hablo en serio o en broma, da un paso adelante y se coloca frente a mí. Amenazante.
—¿Y esa herida? ¿Quién te la ha hecho?
—Un accidente de trabajo. No es grave.
—¿Te la ha hecho Stromber? Dime dónde está.
—Nosotros no tenemos la respuesta que usted busca, inspector Demetrio —le explico—, pero nos gustaría saber de qué lado está usted. ¿Está con la familia Adragón o contra ella?
—Yo no estoy en contra de nadie —responde—. Yo soy policía y…
—Ya sabe a qué me refiero —insisto—. Sabemos que usted forma parte de una conspiración que ha tratado de eliminar a esta familia y a sus amigos. Ha apoyado a esos conspiradores.
—Eso son tonterías. Yo solo he cumplido con mi deber.
—Su deber no era precisamente enviar a esos pistoleros para que nos dispararan —digo.
—Y tampoco enviar a una banda de ladrones y asesinos a que nos dieran caza —añade Patacoja—. Incluso creo que usted sabe quién mató a Escoria.
—Lo de Escoria fue un accidente —responde.
—¡Fue un asesinato! —grita Adela—. ¡Y usted lo sabe!
—¿Qué pruebas tienen?
—Hemos recibido una grabación digital desde la casa de Escoria la noche de su muerte. Sabemos quién ha sido. ¡Y usted también, y lo ha permitido!
—¡Esa grabación tiene que ser falsa! —gruñe Demetrio—. ¿De dónde sale?
—La envió la propia Escoria. A pesar de estar herida de muerte, dedicó sus últimas fuerzas a enviar la grabación de sus webcam de seguridad a una amiga. Ya sabe que era una experta en nuevas tecnologías.
—¿Una amiga? —pregunta Demetrio, un poco nervioso—. ¿Qué amiga? ¡Díganme su nombre!
—¡Se lo diremos al juez cuando llegue el momento! —asevera Patacoja—. No le quepa duda. Y usted será de los primeros en saberlo.
—¡No permitiré ningún chantaje! —grita fuera de sí, consciente de haber sido descubierto—. ¡Yo no tengo nada que ver!
—¿Quiere ver esa grabación? —le pregunta Adela con su móvil en la mano—. ¡Pues mírela!
Le cojo el móvil a Adela y se lo pongo delante de su rostro desconcertado. Ahora no le queda más remedio que mirar a la pantalla.
A pesar de la oscuridad, se distingue perfectamente la imagen de una mujer que retrocede, aterrorizada. Es Escoria. De repente entran tres hombres que la rodean. Dos de ellos llevan linternas que producen focos blancos mientras que un tercero, Jon Caster, lleva una especie de jirón de tela encendido al que arroja gasolina. Escoria implora a los tres individuos, pero éstos se muestran implacables y la golpean sin piedad. De repente, Caster lanza la tela encendida contra ella y el fuego se propaga por sus ropas. El que ha arrojado la antorcha se gira y deja ver su cara.
Congelo la imagen y dejo el rostro del incendiario.
—¿Lo reconoce, Demetrio? —le pregunto—. ¿Sabe quién es?
—¡Esto es una trampa! ¡Esto es una trampa!
—¿Una trampa? ¡Ese hombre trabaja para usted! Es Jon Caster, un agente de policía a sus órdenes. No puede negarlo. Es una prueba contundente.
—¡Es falsa! —replica—. ¡Está trucada!
—Eso lo determinará el juez —grita Patacoja—. ¡Usted es el responsable de su muerte!
—Esa mujer murió a causa de las heridas —explico—. ¡Y usted mandó que la mataran!
Demetrio se queda quieto, espantado.
—Ah, y hay otra cosa —añado, mientras apago el móvil y lo guardo—. También tenemos la declaración jurada de alguien que asegura que un hombre con una sola pierna le pagó para matarme.
—¿Qué tengo yo que ver con eso? —pregunta, al darse cuenta de que todo se derrumba a su alrededor.
—Enséñeme su pierna derecha, inspector Demetrio —le pido—. ¡Enséñemela!
Da un paso atrás. Se siente acorralado.
—¡Yo no tengo nada que ver! ¡Mi pierna es normal!
—¿Ah, sí? ¿Seguro que su pierna derecha no es ortopédica? —pregunta Patacoja—. ¿No es usted cliente de la tienda de prótesis de la Plaza Grande?
—¡Yo no soy cliente de nadie! —grita, a la vez que muestra un revólver—. ¡A mí no me vais a involucrar en ninguna conspiración!
—Conspiración, abuso de poder, corrupción, asesinato… —digo—. Y algunas cosas más de las que tendrá que dar cuenta a los jueces.
—¡Eso no pasará! ¡Tú no lo verás! —amenaza mientras me apunta con su arma.
—¡No haga más tonterías, inspector! —le advierte Norma—. ¡Deje el arma en el suelo!
—¡Ni hablar! —grita, fuera de sí—. ¡Os mataré a todos si es necesario!
—¡Usted no va a matar a nadie! —le advierte Adela, que también saca a relucir su revólver.
Pero Demetrio tiene otros planes. Está desquiciado y apenas razona. Quizá por eso, aprieta el gatillo de su arma.
¡Bang!
CRISPÍN entró en la cámara del rey Horades y descubrió que estaba vacía. La inspeccionó minuciosamente, pero no encontró lo que buscaba. Sin embargo, una pared que no estaba bien ajustada, en la que se adivinaba una pequeña ranura, le llamó la atención.
Movido por la curiosidad, la empujó suavemente hasta que cedió.
Detrás había un pasillo estrecho y mal iluminado.
Se adentró en él con la espada lista, atento a lo que pudiera suceder, y caminó despacio, sin hacer ruido. En las paredes del pasillo se abrían pequeños orificios laterales equidistantes unos de otros que daban al exterior: eran observatorios ocultos. Al final había una escalera de caracol muy estrecha que se bifurcaba hacia pisos superiores e inferiores. Después de meditar un poco, llegó a la conclusión de que le convenía subir.
Arriba se topó con un muro. Como estaba seguro de que se trataba de una puerta, revisó todo lo que pudiera ser útil para abrirla, pero no encontró nada. Entonces, apoyó la punta de los dedos sobre el borde y presionó levemente. El muro, que en realidad era una puerta giratoria, se movió. Empujó de nuevo y logró dejar una abertura suficientemente grande como para ver lo que ocurría al otro lado.
Había una estancia muy espaciosa, iluminada por una gran chimenea. Aunque no se detectaban señales de vida, parecía estar habitada. Crispín prestó atención y observó atentamente hasta que descubrió una sombra. ¡Aunque no podía distinguirse con claridad quién era, alguien estaba sentado en un butacón de madera que apenas se movía!
Crispín consiguió deslizarse con precaución y sigilo hasta el interior de la estancia. Después se situó tras el butacón y se asomó por encima. Lo que vio le horrorizó.
* * *
Cuando Escorpio se despertó, se dio cuenta de que estaba en una cama. No podía decir en qué estado se encontraba, pero sí recordaba haber sufrido mucho. La pierna le dolía terriblemente.
—¿Dónde estoy? —murmuró—. ¿Qué ha pasado?
—Estás en la enfermería, con los cirujanos —dijo un hombre de larga barba que llevaba un delantal empapado en sangre, más propio de un carnicero que de un galeno—. ¿Estás bien?
—No lo sé… ¿Qué hago aquí?
—Te hemos cortado la pierna. Tenías una herida muy grave. Sangrabas mucho y corrías peligro de gangrena. Ahora debes tener paciencia.
Escorpio recordó el momento en que la espada alquímica de Arturo se había clavado en su muslo y sintió un desasosiego que le sobresaltó.
—¡Me han cortado la pierna! ¿Por qué lo han hecho? —bramó.
—Cuando Arquimaes te trajo aquí estabas desmayado —explicó el hombre—. Estabas inconsciente y tuve que tomar una decisión. Deberías darme las gracias por haberte salvado la vida.
—¿Las gracias? ¡Pero si me has convertido en un tullido! ¡Tendré que vivir de las limosnas y nadie querrá darme trabajo!
—Eres un desagradecido —dijo el hombre—. Debería haberme saltado mi juramento de médico y haberte dejado morir desangrado. De nada. Adiós.
Escorpio se quedó solo, tumbado en el camastro, mientras pensaba en su mala suerte.
—¡Quiero hablar con Arturo Adragón! —empezó a gritar—. ¡Quiero hablar con Arturo Adragón!
—¿No te vas a callar? —dijo una voz, al fondo—. ¿No ves que hay gente enferma y herida que necesita descansar?
—¡Quiero hablar con Arturo Adragón! ¡Decidle que Escorpio tiene algo importante que contarle!
—Arturo no querrá hablar contigo —aseveró un hombre que se acercó a su camastro.
—Yo te conozco. ¿Cómo te llamas? —preguntó Escorpio—. ¿Cuál es tu nombre?
—Rías, me llamo Rías.
—¿Conoces a Arturo Adragón?
—Más de lo que imaginas. Estaba presente cuando conoció a la reina Alexia y le ayudé a entrar en Demónika. Es amigo mío.
—Ve a verle y dile que Escorpio tiene algo importante que contarle.
—Trabajo aquí, ¿sabes? Soy aprendiz de alquimista, no hago recados. Hay muchos heridos que necesitan mis cuidados.
—Te daré oro, mucho oro —prometió Escorpio—. ¡Te lo juro!
—No te creo. Eres pobre y ni siquiera sabemos si estarás vivo mañana. Con esa operación has perdido mucha sangre y puede que no sobrevivas. Y ahora, si me lo permites, tengo que atender a otros enfermos.
—Está bien… Te diré dónde hay algo de gran valor…
—No me hables de tesoros escondidos.
—¿Has oído hablar de la corona de oro del rey Benicius? Sé donde está. Te lo contaré si haces lo que te pido.
—No. No te creo. Eres un miserable traidor. Siempre te has vendido al mejor postor. Todavía recuerdo cuando fuiste a ofrecerte a mi antiguo amo, Demónicus, antes de que muriera.
—¡Demónicus está vivo!
—Estás loco. La operación te ha afectado. Te llevaremos al loquero.
—Espera, espera, no me dejes aquí —suplicó Escorpio—. Te diré dónde está la corona… Acércate, no quiero que nadie más se entere.
Rías inclinó la cabeza y pegó su oído derecho a la oreja de Escorpio, pero lo hizo sin protegerse, por lo que, cuando quiso darse cuenta, el brazo del espía rodeaba su cuello con tal fuerza que le crujieron las vértebras.
—Escucha, idiota. Ahora mismo puedo matarte con un pequeño apretón. Tu vida es mía.
—¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me haces esto?
—Quiero que avises a Arturo Adragón. ¡Prométeme que irás a verle!
—Sí, sí, lo prometo… Pero suéltame.
—Si me engañas, te aseguro que no verás el nuevo amanecer. No cometas el error de pensar que porque me falta una pierna no te alcanzaré. Ahora te voy a dejar libre, y espero que cumplas tu palabra. Si me fallas, te mato; si cumples, vivirás y te pagaré bien.
—Está bien, está bien. ¡Suéltame! ¡Haré lo que me pides!
Escorpio apretó un poco más hasta producirle un dolor insoportable. Después, lentamente, aflojó.
Cuando se vio libre, Rías reculó unos metros.
—¡Estás loco! —dijo, con las manos en el cuello—. ¡Estás loco!
Cuando Escorpio le vio salir, tuvo la seguridad de que iba a cumplir su promesa. El miedo es el arma más poderosa que existe.
* * *
A pesar de que había ganado, Arturo aún estaba conmocionado por la dramática pelea que había tenido con el conde Morfidio en la gruta y, sobre todo, por su inesperado final. De alguna manera, se había contagiado del drama del conde. Hasta ahora no se había dado cuenta de que el infortunio de su enemigo le había afectado y, posiblemente, influido.
En cierta manera se sentía vinculado a él desde que aquella noche, en el torreón de Drácamont, Morfidio le asestó la puñalada que le descubriría su inmortalidad, la que le abrió la puerta a una vida totalmente nueva.
Curiosamente, el que había sido uno de sus peores enemigos había resultado ser alguien relevante en su vida. Igual que Demónicus, que le había aportado el amor de su hija Alexia.
El efecto más inesperado de la muerte de Morfidio fue hacerle reflexionar sobre la azarosa vida de aquél a quien había matado.
Sin duda, el detonante de todo fue el pergamino de Arquimaes, que despertó la ambición de todos. Desde que Arturo se puso a su servicio, su vida había tomado un rumbo vertiginoso: resurrecciones, huidas, persecuciones, amor, amistad, heroísmo, traiciones, dolor, buenos amigos… y terribles enemigos. Definitivamente, su vida estaba tan ligada a sus amigos como a sus enemigos. Y aunque le costara reconocerlo, les debía tanto a unos como a otros.
En este largo viaje había aprendido que la vida no se componía solo de momentos de felicidad: también estaba hecha de tragedias y sinsabores. Y eso era lo que de allí en adelante tendría que asimilar.
Después de pasar horas dando vueltas a lo mismo, Arturo decidió que ya era momento de levantarse y de volver a la realidad.
Alexia intuía que le pasaba algo grave, pero prefirió no agobiarle. De alguna manera sabía que matar a Morfidio no le había producido ninguna satisfacción. Se preguntó si sentiría lo mismo cuando llegara el momento de matar a Demónicus.
—Arturo: Rías, el ayudante de Arquimaes, está aquí —anunció Alexia con delicadeza—. ¿Te acuerdas de él?
—Claro que sí. Me ayudó mucho durante la batalla de Demónika. De no ser por él, quizá las cosas no hubieran terminado igual.
—Por lo visto tiene algo importante que decirte. ¿Quieres hablar con él?
—Hazle pasar —aceptó el joven rey Alexia descorrió la cortina y Rías entró con una sonrisa forzada.
—Mi señor Arturo Adragón —musitó el aprendiz de sabio—. Gracias por atenderme.
—Encantado de verte —dijo Arturo—. Espero que te encuentres bien al lado de Arquimaes.
—He aprendido mucho —reconoció—. Espero llegar a ser un buen alquimista.
—¿Qué te trae por aquí?
—Traigo un mensaje. Hemos operado a un hombre llamado Escorpio. Me envía para deciros que quiere veros, mi señor. Asegura que tiene algo importante que contaros.
—Escorpio no es digno de confianza. Siempre miente; siempre traiciona. Vive del engaño. No deberías dejarte engatusar por él.
—Tan solo me limito a traer su mensaje —respondió Rías—. No sé si miente o si dice la verdad, pero os ruego que le escuchéis. Os lo ruego por mí.
Arturo creyó entender que la petición de Rías ocultaba algo oscuro.
—Está bien, amigo mío —aceptó Arturo—. Iré a verle. Lo haré por ti.
—Gracias, mi señor.
—¿Necesitas alguna cosa más? —preguntó Alexia—. Siempre me has servido bien. ¿Quieres volver a mi servicio?
—Os lo agradezco, majestad, pero seguiré con mi idea de ser alquimista. He encontrado en esta disciplina una gran satisfacción. Descifrar textos era un gran trabajo, pero éste me complace más. Con vuestro permiso, voy a retirarme.
—Hasta la vista —le despidió Arturo—. Ya sabes que puedes volver cuando quieras.
—Gracias, mi rey. Gracias, mi reina.
Rías salió de la estancia tan rápido como había llegado. Ahora solo tenía que esperar a que Arturo Adragón fuese a visitar a Escorpio. Si no lo hacía, su vida estaría en peligro y se vería obligado a matar al espía tullido en la oscuridad de la noche, para no correr peligro. Le resultaría fácil envenenarle.
* * *
Crispín se quedó petrificado cuando reconoció a Horades, que se había convertido en un monstruo.
—¡Qué repugnante! —exclamó con una profunda aversión—. ¡Eres un engendro!
Horades se levantó de golpe y miró al intruso.
—¡Yo te conozco! —exclamó el rey embrujado mientras depositaba sobre la mesa una copa de sangre de la que había estado bebiendo—. ¡Eres el compañero de Arturo! ¡Su escudero! ¡Crispín!
—Ahora soy un guerrero Arquimiano —respondió el joven exproscrito—. Un soldado que lucha contra la hechicería.
—Un soldado alquimista que sirve a un rey que vive de la magia de Arquitamius. Un inmortal que usa trucos de hechicería. El hijo de un hechicero.
—Arquitamius no es ningún hechicero —replicó Crispín—, Arquitamius es un gran alquimista.
—No sabes lo que dices. No sabes nada —replicó Horades—, Arquitamius es un hombre de doble cara que no es lo que parece.
—No trates de confundirme, hijo de Demónicus —se defendió Crispín—. Te conozco bien y sé que no debo fiarme de tus palabras. Tu lengua es bífida, igual que tu alma. ¡He venido para ejecutarte!
Horades le observó con atención, con los ojos inyectados en sangre, convencido de que tenía delante a un gran enemigo, y se sintió preocupado.
—Si me matas, siempre estarás maldito —le amenazó Horades, mientras recuperaba su forma original y su rostro volvía a ser el de siempre—. Tu alma vagará eternamente entre el Mundo de los Vivos y el Abismo de la Muerte.
—Tienes dos caras —le acusó Crispín—. Y las dos son malas.
—Y Arturo, ¿no tiene dos caras? ¿No parece un protegido del dragón y a la vez se comporta como si él mismo fuese un hechicero? ¿Me llamas mutante a mí y lo que él hace te parece normal?
—Arturo quiere un mundo de justicia, pero tú solo quieres poder y riqueza. No trates de compararte. No pretendas que vea en él al malvado que hay en ti —se rebeló Crispín—. ¡No os parecéis en nada! ¡No me confundirás!
—¿Qué quieres de mí?
—Ya te lo he dicho: he venido a matarte, Horades. Te has aliado con Demónicus para arrasar Arquimia. Pero yo lo impediré.
—¿Crees que puedes truncar nuestros planes? —se burló Horades—. ¿Tan ingenuo eres?
Crispín agitó la espada alquímica y se le acercó.
—Este acero es mágico —advirtió—. Su poder consiste en que puede acabar con monstruos como tú.
Cuando Horades vio que la espada se alzaba, sintió un escalofrío amenazador.
—¿Quieres un título? —le preguntó, con voz temblorosa y seductora—. Está bien, a partir de ahora eres conde. ¡Serás el conde Crispín! ¡Tendrás un castillo con tierras! ¡Dirigirás tu propio ejército y…!
—¡Basta! —exclamó Crispín—. ¡No he venido a buscar riquezas! ¡He venido en busca de tu cabeza! —respondió Crispín—. ¡Tu tiempo ha terminado! ¡Has producido mucho dolor y ahora vas a pagarlo caro!
—¡Mi ejército marcha hacia Arquimia! —exclamó, en un último intento de detener a Crispín—. ¡Demónicus lo dirige! ¡La batalla final se avecina!
—¡Mientes! He visto con mis propios ojos cómo tus hombres yacían en la holgazanería. Los he visto borrachos y desaliñados. Tus soldados son una banda de ladrones.
—¡Mira por la ventana! ¡Míralo con tus propios ojos! —le invitó Horades—. ¡Asómate! Ya ves lo que son las cosas: quien iba a ser mi súbdito se ha convertido en mi amo y ahora dirige mi ejército.
Crispín se acercó a la ventana y, por segunda vez en la misma noche, se quedó horrorizado.
Sobre la línea del horizonte, iluminado por el despunte del alba, vio cómo miles y miles de seres marchaban en batallones hacia Arquimia. El ejército reptaba sobre las colinas igual que una serpiente gigante. Torres de asalto, ballestas gigantes, catapultas… todo lo necesario para arrasar Arquimia. Infantería, arqueros, caballería, lanceros… Criaturas mutantes y otros seres voladores protegían desde el cielo al ejército de Horades. Un ejército interminable, una máquina de guerra perfecta, lista para perpetrar el ataque que iba a demoler el nuevo reino de Arquimia.
—¿De dónde sale este ejército infernal? —preguntó Crispín, atónito.
—Demónicus lo ha organizado en secreto —replicó Horades—. El va en cabeza, rodeado de generales que esperan sus órdenes. Hay hechiceros, brujos y magos que le darán todo el apoyo que necesita —rugió Horades, dispuesto a herir a Crispín—. ¡Es el fin de Arquimia y de Adragón!
—¡Maldito animal! ¡Maldito asesino! —dijo Crispín, que sostenía la empuñadura de su espada con tanta fuerza que sus nudillos se enrojecieron.
El hijo adoptivo de Demónicus se burló de sus amenazas y le enfureció. Entonces, cargado de ira, Crispín miró fijamente a Horades y se dirigió hacia él.
—¡Espera! ¡Mira lo que tengo! —dijo el sádico monarca, muerto de miedo, mientras abría un arcón—. ¡El pergamino de Arquimaes! ¡La fórmula de la inmortalidad!
—¿Quién te lo ha dado?
—¡Demónicus! Me ha pedido que se lo guarde. El campo de batalla no es un lugar seguro para un pergamino. Pero yo te lo doy a cambio de mi vida.
Crispín alargó la mano y Horades le entregó el documento.
—¡Es auténtico! —aseguró el rey—. ¡Es la llave de la inmortalidad! ¡Puedes ser como Arturo Adragón! ¡Déjame vivir!
Crispín le miró fijamente, convencido de que tenía que cumplir la misión que se había impuesto.
* * *
Arturo estaba de pie, ante el camastro de Escorpio, con el rostro serio, a ver qué quería contarle.
—Arquimaes… —explicó lentamente Escorpio, consciente del efecto que su revelación iba a producirle a Arturo— no es quien parece.
—He venido a escucharte a petición de Rías —respondió Arturo, que dio un paso atrás para darle a entender que estaba a punto de marcharse—, pero no tengo necesidad de oír tus mentiras. Si insistes te encerraré en los calabozos.
—No serviría de nada. Te digo la verdad. Y él no podrá negarla. El sabe que hay una prueba viviente de su falsedad.
—Una sola palabra más y te cortaré la lengua yo mismo.
—¡Tuvo un hijo con una hechicera, con Górgula! ¡Yo soy ese hijo: tu hermano, Arturo! ¡Soy tu hermano!
Arturo, cegado por la rabia, le agarró del cuello con las dos manos y empezó a apretar con fuerza.
—¡Eres una rata y debí matarte la otra noche, en la cueva! —gritó Arturo—. ¡Mientes!
—¿Por qué Arquimaes me sacó de la gruta? ¿Por qué me salvó la vida?
Arturo contuvo su ira y aflojó las manos.
—¡Eso no significa nada! ¡Arquimaes no dejaría que nadie se desangrara! Eres un reptil y vales menos que las palabras que pronuncias.
—¡Soy tu hermano! —insistió Escorpio—. ¡Tenemos el mismo padre!
—¿Por qué me lo cuentas? Siempre has estado en mi contra. Siempre has estado del lado de quienes han intentado destruirme.
—Lo descubrí hace poco. ¡El es mi padre y me ha ignorado! ¡A ti te ha dado la inmortalidad y a mí me la ha negado! ¡Somos hermanos, aunque quieras negarlo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Me has convertido en un tullido! ¡Por tu culpa he perdido la pierna!
Arturo se detuvo en seco. ¿Y si era verdad lo que decía ese miserable traidor? ¿Y si era cierto que Arquimaes también era su padre? ¿No le convertía eso en su hermano de sangre?
—Morfidio solo quería resucitar a su padre —añadió Escorpio—. Y yo quiero matar al mío.
—Sois tal para cual. Morfidio era un parricida y tú quieres emularle. ¡No se puede matar a un padre solo porque…!
—¿Te desprecia? ¿Te humilla? ¿Te abandona? ¡Yo llegué a este mundo olvidado por mi padre, igual que Morfidio!
Arturo dio un paso atrás. Después salió de la estancia sin hacer caso a los gritos de su supuesto hermano.
—¡Si no me ayudas, me mataré! —gritó Escorpio—. ¡Me mataré! ¡Me mataré! ¡Y mi sangre caerá sobre ti y sobre tus hijos! ¡Maldito seas, Arturo Adragón! ¡Os maldigo a todos!
Arturo se encerró en su habitación, trató de ordenar sus ideas e intentó olvidar las palabras de Escorpio, pero no lo consiguió. Al contrario: según pasaba el tiempo, resonaban con más fuerza, hasta el punto de obsesionarle. Por eso se quedó encerrado, sin salir, sin querer ver a nadie, sin querer hablar con Arquitamius, sin querer saber nada de este mundo horrible en el que las cosas no eran lo que parecían y todo tenía doble cara.
En este mundo, la mentira se entrelazaba tanto con la verdad que a veces resultaba imposible separarlas. Los sueños, las fantasías y los deseos se mezclaban hasta tal punto que las mentiras parecían algo maravilloso.
* * *
Herminio había hecho un esfuerzo sobrehumano para cumplir la misión encomendada por Crispín. Su mujer y su hija estaban exhaustas, pero hicieron el recorrido en el menor tiempo posible. Nada más llegar pidieron audiencia con Arturo, que los recibió inmediatamente, junto a la reina Alexia, Leónidas y los dos sabios.
—¿Qué noticias traéis de nuestro compañero Crispín? —preguntó Émedi, impaciente por saber en qué estado estaba el joven oficial de la Legión Alexia—. ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué os envía a vosotros? ¿Acaso está herido?
—No, mi señora —respondió Herminio—. El caballero Crispín estaba bien cuando le dejamos en ese reino de horror. Nos ha enviado para contaros todo lo que sabemos sobre su viaje. Traemos valiosa información.
—¿Quiénes sois? —intervino Alexia, tratando de recordar.
—Me llamo Herminio y he alojado en mi posada a nuestro rey Arturo y a sus amigos Crispín, una joven llamada Amedia y su padre, Dédalus…
—Os recuerdo perfectamente —dijo Arturo.
—Crispín nos salvó la vida —explicó Herminio—. Durante días hemos viajado con él por los alrededores del castillo del rey Horades. Todos los proyectiles que caen sobre vuestro reino provienen de aquel lugar; lo hemos visto con nuestros propios ojos. Crispín me ha encargado que os diga que Horades se ha aliado con Demónicus y que han preparado un gran ejército que os atacará en breve. Os sugiere que organicéis rápidamente las defensas contra este terrible invasor.
—¿Estás seguro de lo que dices? —preguntó Leónidas—. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué garantía tenemos de que dices la verdad?
—Solo puedo ofreceros mi honor como garantía de mi honestidad. Somos gente sencilla. Estamos vivos gracias a la valerosa acción de Crispín y hemos venido voluntariamente.
—Sigue, Herminio —le invitó Alexia—. Sigue con tu relato.
—Crispín espió e indagó a conciencia todos los rincones del reino de Horades. No tengáis duda de que nuestras palabras son veraces y están contrastadas. Vuestro joven guerrero es un hombre de honor y jamás nos mandaría para decir una cosa por otra. Os aseguro que sabe lo que dice, mi señor.
Arturo y Alexia observaron con atención a Herminio y a su familia para ver si algo los delataba. Finalmente coincidieron en que eran honrados y en que jamás los engañarían.
—¿Dónde está Crispín ahora? —preguntó Alexia—. ¿Por qué no ha venido con vosotros?
—Se ha quedado en Rugían, que así se llama desde que Horades ostenta el poder —respondió Amarae—. Dijo que tenía que cumplir una misión. Es lo único que sabemos. Pero me temo que…
—¿Qué? —la apremió la reina Alexia.
—¡Que va a correr un gran riesgo! ¡Estoy segura de que piensa hacer algo muy peligroso!
—¿A qué te refieres, joven amiga? —preguntó Arturo.
—Exactamente no lo sé. Es una certeza que me nace en el corazón.
—¿Cuándo crees que volverá? —preguntó Alexia.
—No lo sé, majestad —respondió la joven—. Espero que sea pronto y que lo haga sano y salvo.
—Le amáis, ¿no es así?
Amarae, al verse descubierta, bajó los ojos y guardó silencio.
—Pasad —les invitó Alexia—. Le esperaremos juntos. Espero que no tarde demasiado, ¿verdad, Amarae?
—Sí, mi señora —respondió la joven.
—Dejemos que estos señores hablen de guerra mientras nosotras buscamos alguna ropa más adecuada para vestiros. De alguna forma debemos pagaros el esfuerzo que habéis hecho.
* * *
Crispín respiró hondamente.
Lo que se disponía a hacer era una auténtica hazaña, pero no estaba seguro de conseguirlo.
Estaba en lo alto de la colina, montado sobre un poderoso caballo de guerra, con la espada alquímica en la mano, dispuesto a lanzarse sobre el campamento desde el que ahora se disparaban incontables proyectiles para cubrir al ejército que se dirigía a Arquimia.
Espoleó a su caballo y se lanzó en una carrera desenfrenada hacia su objetivo. Le resultó fácil abatir a los dos primeros centinelas y penetrar en el campamento, pero lo que vino a continuación solo podía realizarlo un héroe. Quizá por eso, cuando los arquimianos supieron lo que había hecho, reconocieron su valor, le nombraron caballero y esculpieron su imagen, que adornaba los pasillos y jardines del palacio.
Entró como un huracán enfurecido y prendió fuego a las tiendas y a las catapultas. Consiguió eliminar a casi todos los hombres que alimentaban las plataformas de lanzamiento. Acabó con la vida de muchos hechiceros e hizo huir a los supervivientes, que más tarde contarían que un ejército había caído sobre ellos, para evitarse la vergüenza de reconocer que un solo hombre había destruido su campamento.
¡ADRAGÓN! —grito cuando oigo el disparo.
Sale tan rápido hacia el cañón del arma que ni siquiera le veo. Espero que llegue a… ¡Adela acaba de caer al suelo!
—¿Qué ha hecho usted, Demetrio? —grito—. ¿Qué ha hecho?
—¡Adela! —grita Patacoja—. ¡Adela! ¡Responde!
Pero Adela no responde. No se mueve. No respira.
—¡La ha matado! —exclama Patacoja, lleno de desesperación—. ¡Maldito sea!
Papá y Norma se lanzan en ayuda de Adela, pero me temo que ya es demasiado tarde.
—¡Ella se lo ha buscado! —se disculpa Demetrio—. ¡La culpa ha sido suya! ¡Por entrometida!
—¡Asesino! —grita nuestro amigo—. ¡Asesino!
Patacoja agarra la pistola de Adela y apunta a Demetrio. Adragón les sobrevuela, indeciso, a la espera de una orden. Todo el mundo está alarmado.
—¡Le voy a matar, Demetrio! —advierte—. ¡Le voy a matar!
—¡Quieto! —le pido—. ¡Quieto! ¡Por favor, no lo hagas!
—¿Que no? ¡Ese hombre es un asesino! —brama Patacoja, con el revólver amartillado y el dedo engarfiado sobre el gatillo—. ¡Claro que voy a hacerlo!
—Si lo haces será peor para ti —le insisto—. Acabarás en la cárcel.
—¿Y qué más me da? La vida sin Adela es peor que la cárcel. ¡Voy a vengarla!
—¡Estése quieto, amigo Patacoja! —grita el general Battaglia—. ¡Hay que entregar a este hombre a la justicia!
—No lo hagas, Patacoja, o te convertirás en un asesino —añade Metáfora—. A Adela no le gustaría.
—¡Adela! ¿Qué voy a hacer sin ti? —se lamenta, arrodillado junto a ella—. ¿Cómo voy a vivir sin ti?
—Patacoja, amigo, escucha —digo—. Escucha… No te dejes llevar por la rabia. A Adela no le gustaría verte en la cárcel.
Entonces, Patacoja, que está destrozado y sin fuerzas, baja el brazo y deja el arma.
—¡Entregue su arma, Demetrio! —le exige Battaglia—. ¡Esto se ha terminado!
—¡No me rendiré tan fácilmente! He llegado demasiado lejos como para dejar todo esto a medias.
—¿A medias? ¿Es que no ve lo que ha hecho? ¡Ha matado a Adela! —le reprocho—. ¿Qué más quiere?
—¡Matarte a ti!
—Ya sabe que no puede. ¡Nadie puede matarme!
—¡Entonces, la mataré a ella! —amenaza, mientras apunta a Metáfora—. ¡También la mataré!
—¡Ni lo intente, o Adragón le hará pedazos! ¡Se lo advierto por última vez, deje el arma en el suelo!
Adragón se ha situado a su lado, con la boca abierta llena de afilados dientes, amenazador.
—Está bien, me rindo —dice Demetrio, vencido—. Aquí está mi arma. Esto se acabó.
Adragón agarra su pistola con la boca y me la entrega. Battaglia se acerca y se hace con ella. Estamos todos compungidos por la muerte de Adela. Los sollozos de Patacoja son estremecedores.
—¡Cuidado! —grita Sombra—. ¡Cuidado!
El aviso de Sombra me sorprende tanto que intento averiguar qué pasa. Me giro y veo cómo Demetrio, que acaba de sacar una pequeña pistola que tenía escondida en su pierna ortopédica, pretende disparar a Metáfora.
Voy a dar la orden a Adragón para que le detenga cuando Patacoja, que ha estado más atento que yo, se interpone en el preciso instante en que aprieta el gatillo.
¡Bang!
—¡Morid, malditos, morid! —grita Demetrio, una vez ha disparado contra Patacoja.
—¡Adragón! —ordeno en ese momento—. ¡Detenle!
El dragón se lanza sobre él, le muerde la mano y le inmoviliza. Demetrio se revuelve e intenta liberarse, pero no puede. Es nuestro prisionero.
Estoy muy nervioso y confundido. Lo único que veo claro es que Metáfora está de pie, viva. Patacoja, en cambio, está en el suelo, muerto.
—¿Está contento, inspector Demetrio? —le pregunto con un reproche inútil—. ¿Ha visto lo que ha hecho? ¡Ha matado a Adela y a Patacoja! ¡Es usted un asesino!
—¡Estoy muy satisfecho de saber que he matado a tus amigos! ¡Es pero que sufras mucho! —responde, lleno de odio—. ¡Pero estaría mas contento si pudiera matarte!
El escenario es estremecedor. Patacoja yace en el suelo, rodeado de un charco de sangre, junto a Adela. Norma y papá están junto a ellos, des concertados, sin saber qué hacer. Tránsito y Sombra no se mueven. Piltro y Lucio están paralizados.
—¡Qué sinrazón! —exclama el abad—. ¡Qué locura!
—Arturo, ¿estás bien? —pregunta Sombra, con el rostro desencajado.
Le miro y le hago saber que estoy bien, aunque desesperado.
Por primera vez en mi vida, tengo el alma llena de deseos de venganza. Estoy a punto de ordenar a Adragón que eleve al inspector hasta las nubes y que lo arroje al vacío. Estoy a punto de ordenárselo… pero me contengo. Ya no sirve de nada. La tragedia está servida. El tiempo no puede volver atrás.
Durante los últimos minutos, mucha gente se ha agolpado a nuestro alrededor. Entre ellos han llegado algunas personas conocidas… y varios policías.
El general Battaglia, que aún tiene la pistola en la mano, apunta a Demetrio.
—¡No me obligue a disparar, inspector! —le dice—. ¡Sé manejar un arma! ¡Queda usted detenido!
—Debería matarle, Demetrio —digo, lleno de ira—. Debería matarle ahora mismo.
—Arturo, por favor —suplica Metáfora—. No lo hagas.
—¡Ha matado a Adela y a Patacoja! ¡Ese hombre no tiene piedad! ¡Merece morir mil veces!
—Deja que lo juzguen —insiste—. No te conviertas en juez. Recuerda lo que acabas de pedirle a Patacoja.
—Tiene razón —añade Battaglia—. No te metas en líos por su culpa. Te aseguro que hay bastantes pruebas contra él. Pasará muchos años en la cárcel.
Aunque todavía estoy muy enojado, decido hacerles caso.
—¡Adragón! ¡Suéltalo! —ordeno.
Demetrio se frota la herida que le ha hecho Adragón y que le sangra sin parar. El general le apunta directamente al pecho. Seguramente Demetrio se pregunta si llegará vivo a la comisaría.
—No voy a hacerle nada, Demetrio —advierte Battaglia—. Yo no soy un asesino como usted.
—Quiero saber por qué ha hecho todo esto —le inquiero—. ¿Por qué estaba en mi contra? ¿Por qué ha intentado matarme? ¿Por qué esta conspiración?
—¿Quieres saberlo? —pregunta el inspector con tono irónico—. ¿Quieres saber qué tengo contra ti?
—Pues claro. Pero no creo que…
—Te lo diré, chico. Tienes que saber que yo no soy el único que quiere verte muerto. Hay mucha gente en Férenix que teme que llegues a ser rey, que tienen miedo a iluminados como tú que quieren imponer un reino de justicia. ¡Si te coronan rey traerás la desgracia a nuestro país y lo hundirás en guerras internas! ¡Vuestras ideas sobre la honestidad son peligrosas! ¡Perseguirás eso que llamas corrupción y nos arruinarás a todos! ¡Atraerás a los que piensan como tú y esta tierra se convertirá en un lugar endemoniado! ¡Por eso queremos matarte, maldito idealista! ¡Maldito adragoniano!
—¿Usted qué sabe de todo esto, Demetrio? ¿Qué sabe de los adragonianos, de los defensores de la justicia, de los alquimistas?
—Que sois peores que la peste, que habéis traído la desgracia en todos los reinos en los que habéis implantado vuestras enseñanzas y vuestras ideas. Los alquimistas dicen que pueden convertir el plomo en oro, que pueden devolver la vida a los muertos y que pueden alargar la vida de los mortales. ¡Basuras y mentiras! ¡Lo sé muy bien! ¡Todo lo hacen en beneficio propio! ¡Quieren enriquecerse a costa nuestra!
—Los alquimistas son los precursores de los científicos. Han abierto la puerta al conocimiento y no tienen nada que ver con la corrupción que, por cierto, usted protege, inspector.
—¡Maldito amigo de la justicia! ¡Maldita casta de defensores de la honestidad! ¡Vosotros sois el verdadero peligro!… Hemos defendido este país del caos y de la pobreza y hemos limpiado sus calles de bandidos. Nosotros somos los verdaderos dueños de Férenix. ¡Debes morir, Arturo Adragón! ¡Por nuestro bien!
—¿A quién se refiere? ¿Quiénes son esos que le apoyan?
—¡Los amos de Férenix! ¡Mi gente y yo hemos levantado este país durante años! ¡Lo hemos cuidado y lo hemos convertido en el paraíso que es ahora! ¡Gracias a nosotros, todo funciona correctamente!
—¿Un grupo de corruptos? ¿Quiénes son sus amigos? —le insisto—. ¡Dígamelo de una vez!
—¡Nosotros no somos corruptos! ¡Somos quienes mantenemos en pie a este país! ¡Nosotros…!
—¿Tiene algo que ver con Del Hierro, el banquero?
—Del Hierro y otros aspiramos a que las cosas sigan así y no queremos cambios. ¡Nadie quiere tu reino de justicia!
—¡Usted y sus amigos son unos inmorales y unos corruptos que se han enriquecido al amparo de sus abusos! ¡Ustedes han creado un paraíso de corrupción! —grito—. ¡Han cometido todo tipo de abusos y han matado a Escoria!
—¡Escoria era un desecho que se metía donde no debía! ¡No tenía derecho a vivir en nuestro país!
—¡Asesinos! —interviene Battaglia—. ¡Corruptos!
—¡Acabaréis todos bajo tierra! —responde Demetrio—. ¡Todo volverá a la normalidad!
—La normalidad llegará cuando usted y sus amigos estén entre rejas —respondo—. ¡Entréguese!
—¡No iré a la cárcel! ¡Soy policía! —responde Demetrio, fuera de sí—. ¡Un policía no va a la cárcel!
—Hay muchos testigos de su doble asesinato —le advierte Battaglia—. Le vamos a llevar a la comisaría y le encerrarán. No se irá de rositas. Sus amigos acabarán como usted y servirán de escarmiento a quienes intenten seguir su camino. ¡Se acabó la corrupción en Férenix!
Demetrio forcejea con fuerza para liberarse, pero Battaglia se resiste y consigue que, finalmente, se dé por vencido. El inspector me lanza una mirada peligrosa que me advierte de que algo terrible está a punto de pasar.
—¡Nadie me juzgará! —grita inesperadamente—. ¡Nadie me juzgará!
Entonces, ante el estupor de todos y sin que dé tiempo a que alguien pudiera reaccionar, empuja al general, le quita la pistola, la amartilla, se mete el cañón en la boca y dispara.
¡Bang!
* * *
Los ataúdes de Adela y Patacoja están delante de nosotros, en la fosa. Dos operarios con pala esperan pacientemente a que les demos permiso para llenarla de tierra.
He llorado tanto que apenas me quedan lágrimas y ganas de hablar. Ya me he despedido de ellos y ha llegado la hora de que los enterremos definitivamente.
Ha nevado durante toda la noche y el suelo está cubierto de un espeso manto blanco. Quizá sea un buen color para recordar a estos buenos amigos.
—Amigo Patacoja… nunca te olvidaré —digo en voz baja, como última despedida—. No puedo prometerte venganza, pero sí justicia. Te aseguro que haré todo lo posible por imponer un reino en el que impere la paz, en el que la gente pueda vivir sin miedo.
—Te queremos, Patacoja —añade Metáfora—. Estás en nuestros corazones y nunca te olvidaremos. A ti tampoco, Adela. Habéis sido nuestros mejores amigos.
—Me consta que erais personas extraordinarias —añade Cristóbal—. A Mireia y a mí nos hubiera encantado conoceros mejor.
Me agacho, cojo un puñado de tierra y la arrojo sobre los dos ataúdes, que yacen en la misma fosa. Metáfora, papá, Norma, Battaglia y los demás me imitan. Al final, los dos operarios cogen sus herramientas y rellenan el agujero con grandes paladas de tierra.
—Ya podemos irnos —dice Metáfora—. Ahora descansan en paz.
—Todavía no me hago a la idea —reconozco—. Todo ha ocurrido tan rápido que no puedo entenderlo.
—Ha sido una fatalidad —explica Metáfora—. Nunca lo hubiera imaginado.
Los tres caminamos silenciosamente por la avenida del cementerio y nos dirigimos a la salida, donde hemos dejado los automóviles. A pesar de lo compungido que estoy, hay algo que me obsesiona y de lo que no puedo zafarme.
—¿Por qué diría Demetrio todo aquello contra los alquimistas? —le pregunto a Metáfora—. Todo el mundo sabe que los alquimistas solo hicieron el bien. Eran honrados.
—A veces, cuando la gente está desesperada, dice cosas sin sentido. Olvídalo. No sirve de nada pensar en ello. Demetrio estaba totalmente corrompido.
—Supongo que ese hombre y sus socios odiaban a los alquimistas porque eran contrarios a sus intereses. Por eso querían matarme.
—El problema es saber quiénes son esos socios de Demetrio —advierte Cristóbal—. Pueden ser peligrosos. Imagina que todavía quieren matarte.
—Battaglia, el Comité y la policía se encargarán de ellos. Tarde o temprano los descubrirán. Estoy seguro. Aunque creo que la muerte de Demetrio les ha tenido que preocupar. Más de uno se marchará de Férenix.
—Ojalá tengas razón y esa gentuza se aleje de aquí —dice nuestro joven amigo.
—Si Demetrio estaba ligado a Del Hierro, los intereses de la Fundación pueden estar mezclados con esa banda de corruptos —sugiere Metáfora.
—¿Insinúas que mi familia puede estar relacionada con esa red de desaprensivos? —pregunto, alterado.
—No insinúo nada, Arturo —se justifica—. Solo me atengo a los hechos. Quiero decir que habría que asegurarse de que no hay motivo de preocupación.
—No me confundas. Que Demetrio y Del Hierro formen parte del mismo grupo no debería tener algo que ver con la Fundación… ni con mi familia.
—Esperemos que tengas razón —dice finalmente— y que no os contamine.
—Cuando esta gente hace algo, suele salpicar —dice Cristóbal.
—No lo hará —afirmo—. Los Adragón somos gente honrada y no tenemos nada que ver son esos maleantes. Lucharemos con todas nuestras fuerzas para que no nos impliquen en nada ilegal.
—Eso está bien —dice Metáfora—. Me gusta que hables así.
¡ARTURO! ¡Arturo! —exclamó muy alterado Leónidas mientras entraba en la cámara real, donde Arturo desayunaba—. ¡Ya no caen proyectiles!
—¿Qué dices, amigo mío? —preguntó el caballero negro—. ¿Estás seguro de lo que dices?
—¡Ven a verlo tú mismo! —replicó el recién llegado—. También hay malas noticias… ¡Las fuerzas del Mal están aquí, frente a nuestras puertas! ¡Ven a verlo!
Arturo se incorporó y siguió a Leónidas. Ambos llegaron a la barricada que marcaba el límite de Ambrosia y se quedaron atónitos.
—¡Míralos! —dijo el caballero Leónidas—. ¡Pretenden cercarnos!
—Van a asediarnos —dedujo Arturo—. Quieren que nos rindamos o nos matarán de hambre. Ahora el cielo está despejado. ¿Por qué habrán dejado de bombardearnos?
—Puede ser una trampa —advirtió Leónidas—. También es posible que pretendan atacar para arrasar todo lo que tiene vida en el valle de Ambrosia. Me temo que nuestros preparativos no van a servir de nada.
—¿Qué sabemos de ellos? —preguntó Arturo—. ¿Cuántos son?
—Más de los que nos gustarían —reconoció Leónidas—. Han venido con todas sus fuerzas, tal y como anunciaron Herminio y su familia.
—Ahí hay más soldados que hace meses —advirtió Arturo—. ¿Cómo han conseguido tantos guerreros?
—Seguro que han movilizado a todos los que son capaces de empuñar una arma, incluidas mujeres y niños… También cuentan con bestias salvajes. ¡Son mutantes!
—¡Y hechiceros! —añadió Alexia, que en esos instantes llegaba junto a ellos.
—Y dragones —confirmó Leónidas—. Mirad el cielo. Está oscurecido por sus alas. No creo que sobrevivamos a este ataque.
—Y sin embargo hay que resistir —repuso Arturo con firmeza.
—¿Hasta cuándo?
—¡Hasta el final, Leónidas! ¡Hasta el final! ¿Hay alguna noticia de Crispín? —preguntó Arturo.
—No sabemos nada —dijo Leónidas—. Empiezo a temer lo peor.
—Yo no me preocuparía —le tranquilizó Alexia—. Crispín sabe defenderse bien. No le pasará nada. Estoy convencida de que tiene algo que ver con el cese del fuego.
Arturo la miró, complaciente. Quería transmitirle que él pensaba lo mismo.
—No podemos olvidar que se forjó al lado de nuestro rey —añadió la reina—. Eso es una garantía.
—Sí, es cierto —reconoció Leónidas.
* * *
El ejército, dirigido por Demónicus, estaba listo para atacar. Había levantado el cerco alrededor del palacio en construcción con la intención de delimitar un perímetro en el que nadie pudiera entrar o salir. Era una forma de intimidar a los arquimianos y de enviarles un mensaje de desesperanza para que pensaran que estaban encerrados en un gigantesco cementerio.
Los arquimianos observaron cómo las catapultas, las torres de asalto y las demás máquinas de guerra tomaban posiciones y se organizaban para actuar. También vieron que los efectivos militares se preparaban para atacar. Los largos preparativos les ponían nerviosos y debilitaban su moral. La exhibición de los atacantes era espectacular.
—Son muchos —dijo Leónidas—. Los nuestros están preocupados… y asustados.
—A cada momento hay más bestias y mutantes —dijo Arquitamius—. Demónicus y sus hechiceros trabajan sin parar. Convierten a esa pobre gente en animales.
—Creo que los tienen domeñados bajo los efectos de la magia —añadió Arquimaes—. De esta forma, ni se rebelan ni protestan.
—Nuestros espías nos informan de que los humanos y las bestias mutantes conviven sin problemas —explicó Leónidas—. Es como si fuesen de la misma raza.
—Es que lo son —explicó Alexia—. O creen que lo son. Comen lo mismo, duermen juntos, ansían nuestra muerte y quieren beber nuestra sangre. Los hechiceros, dirigidos por… por Demónicus, hacen bien su trabajo.
—O sea, que forman un ejército invencible —sentenció Arturo—. Vamos a tener que luchar duro si queremos sobrevivir.
—Deberíamos tener un plan para soportar el ataque.
—Mi plan consiste en ir a buscar a Demónicus y matarlo —afirmó Arturo—. Por lo demás, se trata de sacar la máxima ventaja de nuestro poder.
La puerta se abrió y Émedi entró, escoltada por sus pretorianos.
—¿Cómo podemos hacerlo, mi rey? —preguntó con firmeza la antigua soberana—. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál es nuestro verdadero poder?
—Luchar con bravura, lo que desmoraliza mucho al contrario —explicó Arturo—. No rendirse, incluso cuando las cosas se complican. No contar ni las bajas contrarias ni las propias, porque descorazona y distrae. No creer que alguien vendrá en nuestra ayuda, pues crea falsas esperanzas. No tener miedo a la muerte, porque ésta es solo el principio.
Pero, sobre todo, luchar con el convencimiento de que la verdad está de nuestra parte y con la seguridad absoluta de que vamos a ganar.
—Arturo, ésas son buenas reglas para mantener alta la moral, pero necesitamos ayuda práctica —le rebatió Leónidas.
—Es posible que no la haya, Leónidas; por eso debemos mantener la moral muy alta —respondió Arturo—. ¡Tenemos algo escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, y ésa es nuestra fuerza! ¡Recordad que nuestras armas llevan letras dibujadas, y que tienen poderes que nos ayudan! ¡Nuestra verdadera fuerza!
Todos le miraron con el convencimiento de que era un gran jefe.
—No obstante, enviaremos mensajeros a nuestros aliados para recabar su ayuda —añadió—, aunque los enemigos los intercepten. Reforcemos nuestro convencimiento de que estamos solos.
—Tienes razón, Arturo; hemos comprendido tu mensaje.
—Debemos prepararnos para la defensa —sugirió Alexia—. El ataque es inminente.
—Demostraremos a esos bárbaros que los arquimianos somos más fuertes y valientes que ellos —concluyó Émedi—. Van a aprender una lección que no olvidarán.
* * *
El ataque de las fuerzas de Demónicus se produjo por tierra y por aire y fue feroz.
Los arqueros se emplearon a fondo y lanzaron sucesivas andanadas de flechas incendiarias, envenenadas y hechizadas. Después de una incesante y mortífera granizada de dardos, los ataques indiscriminados de la infantería, tanto animal como humana, comenzaron.
Los arquimianos se unieron en torno al grueso del Ejército Negro. Pensaron que cuanto más compacto fuese el bloque defensor, más dura y eficaz sería la resistencia, pero erraron.
El enemigo se diseminó en pequeños grupos de asalto que rehuían el combate con los grandes batallones y trataban por todos los medios de colarse entre las ranuras que, inevitablemente, se producían debido a los proyectiles que lanzaban los dragones desde el cielo. Quienes pensaron que, cuando comenzara el ataque, los proyectiles demoniquianos dejarían de caer para no herir a su propia gente, se equivocaron.
A pesar de que ya se habían infiltrado entre las filas arquimianas, parecían divertirse haciendo alarde de su fuerza. Cogían prisioneros y los torturaban atrozmente hasta que les arrancaban gritos tan desgarradores que más bien parecían proceder de animales que de humanos. Solían martirizarlos a la vista de todos, lo que producía mucha angustia a los que sufrían y a quienes escuchaban los lamentos.
La situación se tornó desesperada para los arquimianos. Los cirujanos ya no podían atender a tantos heridos y los cadáveres se amontonaban en grandes cantidades, lo que aumentaba el riesgo de que las enfermedades se propagasen. Rías, que había recibido de Arquimaes la orden de dirigir la curación de los arquimianos, estaba desesperado a causa de la impotencia que le producía no poder aliviar tanto dolor.
Fue entonces cuando Arturo decidió intervenir.
—Ha llegado el momento de afrontar la situación —le dijo a Alexia—. Demónicus tendrá que aceptar un duelo conmigo.
—No podrás ganarle —le advirtió Alexia—. Nadie puede matar a Demónicus.
—Arquitamius me ha enseñado el arte de la lucha —respondió Arturo—. Estoy mejor preparado que nunca. Soy un gran guerrero.
—No lo dudo, pero Demónicus es un enemigo muy poderoso.
—Estuve a punto de acabar con él en una ocasión. Le dejé muy malherido. ¿Recuerdas?
—Sí, claro que lo recuerdo. Fue en Demónika: le arrojaste un caldero de brasas encendidas… Pero como bien dices, le dejaste malherido. Te repito que no podrás matarle. Volverá a la vida con el cuerpo de Demónicia. ¡Nadie puede matarle!
—¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí, para ver cómo elimina a mi gente? ¡Soy el rey de Arquimia y prefiero morir en el intento que quedarme de brazos cruzados!
—No estás de brazos cruzados. No has dejado de luchar ni un solo minuto; matas enemigos, ayudas a nuestra gente, te comportas como un verdadero rey. Pelear con Demónicus es una imprudencia.
—Lo siento. Alexia. La decisión está tomada —sentenció Arturo.
—Entonces te deseo suerte en tu empresa. No te fíes de él. No dudará en atacar por donde menos lo esperas. Te engañará, te hará ver visiones para confundirte…
—Lo sé, Alexia —dijo Arturo para tranquilizarla—. Lo conozco bien. Pero debes comprender que tengo que enfrentarme con él. Mientras siga con vida, no habrá paz para nosotros.
Arturo y Alexia se abrazaron. De todas sus despedidas, ésta era, sin duda, la peor. Alexia temía por la vida de su marido y tenía motivos para sentir angustia. Desde el duelo que mantuvo con Morfidio, ya no era el mismo.
—Vuelve sano y salvo —susurró Alexia—. Eres mi vida. Te necesito.
—Volveré a tus brazos, Alexia. Y los que me necesitan, también me verán. Mis padres y mis amigos celebrarán con nosotros esta victoria.
—Acabaré con ese endemoniado e impondremos la justicia en nuestro reino. Dejaremos un territorio de paz para que nuestros descendientes sean más felices.
—Recuerda que Demónicus es astuto y tiene poderes. Recuerda que puede utilizar estratagemas inesperadas —le aconsejó Alexia—. Es muy astuto.
—Lo recordaré —dijo Arturo, mientras cogía sus armas y salía de la estancia—. Tendré en cuenta tus palabras. Lucharé para volver a tus brazos.
Arturo observó que el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y que no había ni rastro de los proyectiles que les habían masacrado.
* * *
La batalla se hizo más encarnizada cuando los demoniquianos mandaron su caballería, que era la más sanguinaria de cuantas se habían conocido. Era una horda aterradora de hombres montados sobre terribles caballos de guerra y sobre otros animales de origen desconocido.
Después de pelear durante más de una hora con una valentía sin igual, Arturo cogió una bandera blanca y cabalgó hasta lo alto de una colina, con la intención de hacerse ver desde el cuartel general de Demónicus. Estaba a medio camino entre un bando y otro. Algunos proyectiles cayeron cerca y tuvo que detener algunos dardos con su escudo, pero permaneció inmóvil.
Los combatientes demoniquianos, que parecían haber recibido la consigna de ignorarle, peleaban con ardor. Ninguno osó enfrentarse a él.
Poco después, Arturo vio cómo un jinete, acompañado de una pequeña guardia personal que también portaba una bandera blanca, se acercaba hacia él. Reconoció enseguida la silueta de Alexander de Fer.
—Hola, Arturo Adragón —dijo el antiguo caballero carthaciano cuando se le acercó—. Volvemos a vernos en el campo de batalla.
—No quiero pelear contigo, Alexander de Fer. No me interesas —respondió Arturo, despectivamente—. ¡Quiero luchar con Demónicus, tu amo!
—¿Un duelo personal? ¿Bromeas?
Alexia, que luchaba al mando de su legión, al observar la entrevista entre el antiguo carthaciano y su marido, se acercó al galope.
—Tu rey ha desafiado a Demónicus —le explicó Alexander cuando se unió a ellos—. Cree que puede ganarle.
—Alexia, es mejor que te alejes —pidió Arturo—. Tus guerreros te necesitan.
—De ninguna manera. Mi legión tiene buenos oficiales. Me quedaré a tu lado.
—¿Estás segura de que quieres verle morir? —ironizó Alexander de Fer—. Es posible que sea la última vez que le veas vivo.
—Mi vida es la suya. Asistiré a ese duelo y le animaré a luchar. Y si hace falta, pelearé contra ti, traidor.
—No hará falta. Demónicus no necesita luchar con este reyezuelo de un reino que cabe en un pañuelo. ¡Mi amo no tiene nada que ganar!
—Pero quiere acabar conmigo —afirmó Arturo—. Daría cualquier cosa por pisar mi cadáver. Ahora tiene la oportunidad. Dile que si gana, Arquimia se rendirá a sus pies.
—Demónicus no quiere Arquimia. Solo quiere matarte y recuperar a su hija Alexia.
—Ahora tiene la ocasión de conseguir las dos cosas —intervino Alexia—. Puede matarle y lograr que yo, la reina Alexia, vuelva a sus brazos.
—Pero tiene que prometer que si gano —añadió Arturo—, sus fuerzas dejarán en paz a los arquimianos y se retirarán.
—Hablaré con él y le preguntaré —respondió Alexander, casi convencido de que la propuesta interesaría a su amo—. Aguarda aquí. Volveré con una respuesta, sea la que sea.
Alexander hizo girar a su caballo y se alejó al trote.
Arturo y Alexia se quedaron en la colina bajo una intensa lluvia que acababa de desatarse, mientras los suyos defendían Arquimia entre rayos y truenos.
—No pierdas esta ocasión, Arturo —le recomendó Alexia—. No vas a tener otra.
Arturo la miró con admiración y ella lo notó. Desde que la había conocido, nunca la había visto retroceder en situaciones de peligro.
—Sabes que Demónicus no cumplirá su palabra, ¿verdad? —le advirtió Alexia.
—Lo sé, pero es la única forma de atraerle. Si viene, le mataré.
ME recupero de mis heridas y magulladuras, pero no consigo que mi mente acepte de buen grado lo que ha pasado. Todo lo que he vivido ha sido tan extraordinario que me parece una pesadilla. Lo peor es que no dejo de acordarme de Patacoja y de Adela. Su recuerdo me persigue día y noche.
En cualquier caso, esta batalla ha terminado. Mis enemigos están muertos o encarcelados. Del Hierro, el mayor peligro que todavía nos acechaba, ha aceptado aplazar la deuda y ha prometido dejar de acosarnos. Creo que la muerte de Demetrio le ha hecho reflexionar. Debe de incomodarle que la policía vaya a investigar a fondo algunas cosas.
Todo indica que ha llegado el momento de vivir en paz y armonía.
Ahora estoy en la consulta del doctor Jean Batiste, que me ha citado para examinar mi herida.
—Hola, doctor Batiste —le saludo cuando abre la puerta de su consulta.
—Pasa, Arturo. Pasa y ponte a gusto —me invita—. Déjame ver esa herida. Me ha dicho tu padre que has sangrado… Dice que te la has hecho con una espada.
—Sí. Limpiaba algunas armas que hay en la Fundación y sin querer…
Mira la herida con atención y se fija en mis magulladuras.
—Vaya, parece que te ha pasado una locomotora por encima. Siéntate en la camilla, que voy a echar una ojeada a esas contusiones —dice mientras me ausculta—. Veo que tu herida está casi curada. La familia Adragón parece predestinada a recibir golpes y a recuperarse con facilidad.
—¿Qué quiere decir?
—Ya sabes a qué me refiero. La familia Adragón tiende a sanar con mucha rapidez. Si no, mira a tu padre. Cualquier otro, en su caso, seguiría ingresado unas plantas más arriba.
—Yo creo que usted le ha resucitado. Todavía no sé si es un gran médico, un alquimista o un hechicero —le digo, casi en tono de broma.
—Ya no estamos en la Edad Media —responde—. Esos términos ya no se emplean.
—Usted me entiende muy bien. Sabe a qué me refiero.
Duda un poco antes de responder.
—Ven conmigo —propone—. Te voy a enseñar algo que te sacará de dudas.
Le acompaño hasta el ascensor y, una vez dentro, aprieta el botón del sótano tres.
—¿Adónde me lleva? —pregunto—. ¿Qué me va a enseñar?
—Quiero que veas algo que te aclarará las ideas —responde en plan enigmático—. Ten paciencia.
El ascensor se detiene y salimos al sótano, en el que hay un largo pasillo mal iluminado. Nos dirigimos hasta el fondo, donde abre una puerta con una llave de las que ya no se fabrican. Bajamos por una escalera que nos lleva a un nivel inferior y allí nos topamos con una vetusta gruesa puerta de madera.
—¿Dónde estamos, doctor? —pregunto mientras rozo las paredes, que están labradas en la roca—. ¿En las catacumbas?
—En la Edad Media —dice, en tanto abre el portón—. El mundo que te interesa. Tu mundo.
Entramos en una galería muy estrecha y llegamos a una cámara que recuerda a los lúgubres calabozos medievales, entre gruesas paredes de piedra y techos abovedados. Es un lugar lleno de estanterías repletas de libros, documentos y mesas llenas de probetas y otros objetos de trabajo que suelen usar los científicos.
—Esto parece un laboratorio de alquimista medieval —digo con asombro—. ¿Desde cuándo está aquí?
—Desde hace mil años. Es mi laboratorio. En realidad, yo trabajo aquí —confiesa.
—¿Es una broma?
—No, Arturo. No es ninguna broma. Aquí llevo a cabo la mayor parte de mi trabajo de alquimista —reconoce—. Secreto, por supuesto.
—Usted acaba de decirme que los alquimistas no existen.
—He dicho que es una palabra que ya no se usa, pero no que no existamos. Aquí tienes la prueba. ¿Comprendes lo que quiero decir?
Observo las paredes, los muebles y los objetos y me doy cuenta de que, en realidad, podría ser un laboratorio alquímico. Es igual que el de mis sueños, cuando Arquimaes trabajaba en el torreón de Drácamont.
—Es una réplica del laboratorio de Arquimaes —dice, como si me hubiera leído el pensamiento—. Yo continúo su trabajo. Soy su sucesor, una especie de ayudante del futuro. En realidad, soy seguidor y estudioso de un ayudante suyo. Uno que se llamaba Rías. ¿Te suena?
—Sí, claro que sí. ¿Quién es usted realmente? —le pregunto.
—Exploro los misterios de la vida y de la muerte. Estoy comprometido con el trabajo de Arquimaes, Rías y otros sabios que, como ellos, trabajaron duro para lograr la inmortalidad.
El laboratorio está muy oscuro. Por algún motivo, el doctor Batiste se encuentra a gusto en la penumbra, pero a mí me agobia un poco.
—¿No hay más luz? —pregunto.
—La luz no es buena para los productos químicos que utilizo —dice—. Se echan a perder. ¿No estás bien?
—Bueno, la oscuridad siempre me ha puesto un poco nervioso.
—No te preocupes. Aquí no hay ratas ni fantasmas. Además, supongo que estarás habituado. En la Fundación hay muchos lugares que apenas tienen luz. Supongo que para proteger los libros. Iluminaré esto un poco más.
—¿Desde cuándo se dedica a esto?
—Desde siempre. Rías decidió seguir el camino de su maestro, Arquimaes. Creó aquí su primer laboratorio secreto. Muchos amantes de la crisopeya hemos trabajado en este lugar en busca de la inmortalidad. Yo solo sigo y avanzo lo que puedo sobre el trabajo de otros.
—La inmortalidad es un sueño que solo se da en casos excepcionales —le rebato.
—Gracias a estos trabajos he conseguido devolver la vida a tu padre.
—¡Estaba seguro de que le había resucitado! —exclamo.
—Y de Metáfora —añade.
—¿Cómo? ¿Qué ha dicho?
—He dicho que aquí devolví la vida a Metáfora, hace muchos años.
—Eso no es posible —digo—. Metáfora nunca ha estado muerta.
—Hace años estuvo gravemente enferma…
—Pero no murió…
—Ven, pasa. Voy a enseñarte algo… Mira… —dice mientras abre una puerta que hasta ese instante me había pasado desapercibida. Entramos en una cámara que aún conserva aspecto medieval: gruesas paredes de piedra, poderosas columnas, techo arqueado y suelo alfombrado—. Ésta es una zona en la que no entra nadie…
—Aquí hay muchos libros antiguos —advierto—. ¿No querrá competir con la Fundación?
—No, mi biblioteca es muy humilde.
—Lo decía en broma.
—Ven, mira… ¿Quieres echar una ojeada?
Cojo un libro de una estantería y, cuando lo abro para hojearlo, me llevo una enorme sorpresa.
—Doctor, este libro no tiene nada escrito… Tiene las páginas en blanco… Bueno, en realidad, parece que las letras se han desteñido —digo.
—Es algo que suele ocurrir cuando el papel es de mala calidad. A veces hace que la tinta pierda su consistencia. Ya sabes, problemas técnicos. Ven, deja eso y mira este otro libro. Quiero que me des tu opinión.
Me aproximo a la mesa y Batiste me acerca una gran silla de madera, en la que me siento. Miro las tapas del libro y lo abro. Entonces se coloca a mi lado y pone una lámpara delante de mí, sobre la mesa.
—Con esto verás mejor —dice.
—Gracias. Es usted muy amable —declaro mientras abro las tapas del libro.
Pero mis ojos se sienten atraídos por la pequeña llama de la lámpara y se quedan clavados en la lucecita amarilla. Por algún motivo la luz me atrae y me deslumbra.
—¿Qué es esto? —pregunto sin poder apartar la vista de la candela—. ¿Qué pasa?
—No pasa nada. Estás muy cansado. Eso es todo.
Los párpados me pesan. Casi no veo nada. Mi cuerpo parece tan ligero como una pluma.
—¿Te gusta el libro? —me pregunta.
Ahora escucho su voz con eco, como si proviniera de lejos, de otro mundo…
—Se nota que las letras están hechas por manos expertas… —añade, como si recitara—. Los alquimistas somos expertos calígrafos y excelentes dibujantes, dos armas muy poderosas.
No soy capaz de pasar la hoja. Estoy inmovilizado. Es como si mi mente no quisiera funcionar… Sufro una especie de parálisis que me impide hacer cualquier movimiento. Pero estoy consciente.
—¿Estás bien, Arturo? —me pregunta.
No puedo responder. Mis funciones vitales no funcionan. No entiendo qué me ocurre.
—No es nada grave, muchacho —me advierte Batiste, que retira el libro de mi lado—. No te ocurre nada. Enseguida se te pasará. Ya lo verás.
No lo entiendo.
—Esa luz es alquímica. Su combustible es especial, un regalo de Rías. Es capaz de embrujar a cualquiera que mire su llama. Pero no debes preocuparte: esta luz no te matará, solo te mantendrá adormecido, mientras yo hago algo especial. Ven, déjate llevar y no sufrirás daño alguno.
Me levanta y me lleva a un sillón, en el que me tumba. Me coloca la lámpara ante los ojos, de forma que no puedo evitar fijarme en la luz, que me tiene atrapado e inmovilizado.
—Este libro pertenecía al padre de Metáfora —dice del ejemplar que he tenido entre mis manos—. Ya sabes que era impresor. Un día fui a encargarle unos impresos y, mientras me hacía el presupuesto, eché una ojeada por las estanterías polvorientas de la imprenta y, de pura casualidad, lo encontré ahí, perdido y abandonado. Enseguida reconocí la letra de Rías. Ni siquiera fue capaz de explicar cómo había llegado a sus manos. Conseguí que me lo vendiera a buen precio y entablamos una buena amistad, basada en que él me conseguía libros especiales y yo se los pagaba bien. Ya ves lo que son las cosas.
Si pudiera hablar, le haría un montón de preguntas. Pero sigo inmovilizado.
—Román acabó confiando plenamente en mí. Además de ser un buen cliente para él, mi prestigio como médico le tenía obnubilado. La verdad es que era un hombre interesante y pasamos muchas horas de charla. Me confesó muchas cosas sobre su vida privada y acabé conociéndole como si fuese un hermano. Yo también le descubrí algunos detalles sobre mi actividad como alquimista… Todo fue bien hasta que un día me contó que su hija, Metáfora, estaba gravemente enferma. Entonces me lo ofreció todo a cambio de salvarla. Así que hicimos un trato: ¡su vida por la de su hija!
Se ha detenido. Piensa en sus próximas palabras.
—Una noche drogó a Norma, su esposa, y la dejó profundamente dormida. Cogió a la niña, que también estaba bajo los efectos de los narcóticos, y me la trajo. Apenas le quedaba un hálito de vida cuando llegó aquí. La tumbé en esta butaca y la envolví con el pergamino de Arquimaes.
Me mira con una sonrisa maliciosa.
—Ya sé lo que piensas, Arturo —añade—. El pergamino estaba en la Fundación. Te sorprendería la cantidad de personas cuyos logros, descubrimientos y habilidades se han quedado a las puertas de entrar en la historia. Sus hazañas son tan dignas de ser conocidas como las que más, pero el azar es caprichoso y, cuando no lo es, hay demasiados intereses. En muchos aspectos, Rías superó a su maestro. Aunque muchos saben quién fue Arquimaes, solo unos pocos conocemos el trabajo y las investigaciones de Rías; entre ellas, la réplica perfecta de su pergamino. Da por hecho que lo usé con Metáfora y que, gracias a las letras mágicas, le devolví la vida. Ella tiene esas letras en su cuerpo y algún día se manifestarán, si es que no lo han hecho ya.
»Así que salvé a Metáfora. Con mis conocimientos y mi habilidad, y guiado por los trabajos iniciados por Rías, logré resucitarla. El caso es que Román, que era un hombre de honor, cumplió su trato. Le administré un «preparado» especial, también obra de Rías. Le llevaría al Abismo de la Muerte, sí, pero con la conciencia suficiente como para que me contara todo lo que sentía mientras se moría. Me aportó una información muy valiosa. No te puedes hacer ni idea de lo que me contó. Cuando murió le saqué la sangre, que es lo que yo anhelaba de verdad, aunque nunca se lo dije. Esto es algo que solo sabemos tú y yo… je, je, je…
Ojalá pudiera moverme y darle a este canalla lo que merece. Batiste continua con su discurso, ajeno a mis pensamientos.
—Román no quería que la niña supiera que había dado su vida por ella y pidió que le enterraran lejos, en un lugar apartado. Sin embargo me pidió que se lo contara a Norma. Ella le venera, y se encarga de que su tumba esté siempre en buen estado. Ha respetado la decisión de su marido y nunca ha querido revelarle a su hija esta historia. Temía que pudiera traumatizarla y por eso se marchó de Férenix, para dejar que los acontecimientos se volvieran recuerdos. Volvieron hace un par de años y el resto ya lo sabes… El caso es que mi prestigio aumentó considerablemente gracias al «milagro» que hice con Metáfora. Creo que, por aquel asunto, el Comité se fijó en mí y me permitió ingresar en sus filas. Ya ves lo que son las cosas. Aquellos que son tus enemigos confían plenamente en ti. En fin, eso pertenece al pasado. Ahora volvamos al presente… Vengo de inmediato. No te muevas.
Aunque no le veo, sé que acaba de salir de la cámara y que me ha dejado solo. Espero que vuelva enseguida. ¿Y si me da un ataque de pánico?
El tiempo pasa. Mi reloj interno no funciona bien. Oigo voces. Alguien acaba de entrar.
—Hola, Arturo. Aquí estamos —dice Batiste—. Ya ves que no te ha pasado nada por estar solo un ratito.
—Hola, Caradragón —dice Horacio dándome con el dedo en la barbilla—. ¿Qué tal estás?
—Hola, jovencito —dice Jazmín, que está a su lado—. ¿Te acuerdas de mí?
—¿Y de mí? —pregunta Mireia—. ¿Te acuerdas de mí?
¿Qué hacen estos cuatro juntos? ¿Desde cuando son amigos?
—Vamos a hacer un trabajito con tu ayuda —me advierte Batiste—. No intentes recurrir a tu dragón, porque no podrás. Estás bajo el hechizo de la luz alquímica y tu fuerza mental no funciona. Así que no te pongas nervioso. No te vamos a hacer nada malo… de momento.
Horacio me mira con una sonrisa peligrosa. Disfruta por tenerme aquí tumbado, a su disposición.
—Túmbate aquí, Horacio —ordena Batiste—. Y no te muevas.
—Sí, pero antes voy a hacer algo que tengo ganas de hacer desde hace mucho tiempo —advierte Horacio.
Levanta el brazo y me suelta una bofetada en plena cara. Y otra…
—¡Basta! ¡Basta! —grita Batiste mientras le sujeta—. ¿Quieres que se despierte y se libere? ¡Siéntate!
Horacio me lanza otra de sus malvadas sonrisas y obedece al doctor.
A pesar del adormecimiento que tengo, noto que la cara me duele. Me ha dado fuerte.
Mireia, que aprovecha que Batiste está de espaldas, me suelta otro bofetón que me aturde.
—No me iba a quedar con las ganas, ¿verdad?
Batiste le lanza una mirada de reproche y ella se aleja un poco.
—No te preocupes, Arturito —interviene Jazmín, en tanto abre su maletín—. No te voy a cortar la cabeza. Ni siquiera voy a hacerte daño.
—Es verdad —añade Batiste—. Le dolerá más a Horacio que a ti.
—Aunque la gente dice que no sufre, los tatuajes duelen, te lo aseguro —explica Jazmín—. Pero Horacio está decidido a hacerse uno.
—Y donde más duele —apostilla Mireia—. ¡En plena cara!
—Pero valdrá la pena —reconoce Horacio—. Cuando tenga ese tatuaje seré igual que tú: ¡un Adragón!
—¡Exactamente igual! —confirma Batiste, que agita un frasco de cristal delante de mi cara para que lo vea bien—. ¿Sabes qué es esto? ¿A que no te lo imaginas? ¡Es tinta mágica igual que la que tú tienes en el rostro!
Miente. Nunca han llegado a la cueva. Jamás han conseguido polvo de dragón ni agua del riachuelo.
—¿Sabes de dónde la hemos sacado? —añade el doctor—. He hecho un trabajo excepcional. Un trabajo digno de Arquimaes, tu antepasado. Y todo gracias al trabajo de Rías, que era un genio.
No sé de qué habla. Esa tinta tiene que ser falsa. Este hombre es un farsante.
—¿Recuerdas los libros que robaron en casa de tu amiga Escoria? ¿A que no sabes adonde fueron a parar? ¿A que no tienes ni idea?
Por lo que veo, todo tiene una explicación en esta vida.
—Pues te lo voy a decir. ¡Los tengo yo! ¡He pagado grandes cantidades de dinero para conseguirlos! ¿Sabes qué hacía con ellos?
Casi prefiero no saberlo.
—¡Extraerles las letras y apropiarme de la tinta! ¡Los exprimía como si fuesen limones! ¡Los dejé blancos! ¡Así he conseguido tinta suficiente para dibujar un dragón exactamente igual que el tuyo en la cara de Horacio! ¿Qué te parece?
Si pudiera, le diría que me parece diabólico.
—Rías creó una fórmula mediante la cual se podía recuperar la tinta usada en las letras de los libros. Y me la legó. Estaba escrita en lenguaje esotérico, pero he conseguido descifrarlo. Gracias a Rías he podido extraer la tinta mágica de esos libros. ¿Ves cómo tenía razón cuando te decía que los alquimistas existimos? ¿Te das cuenta?
—Y con la ayuda de Jazmín, que va a copiar tu dragoncito, dentro de poco seré exactamente igual que tú —advierte Horacio, en tono amenazador—. ¡Tendré tu mismo poder! ¡El poder de Adragón!
Los cuatro se ríen a carcajadas. Están convencidos de que han ganado. Y lo peor es que posiblemente sea verdad. Me temo que ahora van a disponer del poder de Adragón.
—Conseguiré más libros —asegura Batiste—. El pobre Battaglia me ha contado dónde hay cientos de esos libros mágicos. ¡Me lo ha revelado todo! ¡Ya verás lo que voy a hacer con esa tinta cuando acceda a ese yacimiento de libros que hay debajo de la Fundación, en el palacio de Arquimia! ¡Voy a ser el hombre más rico del mundo! ¡El más poderoso! ¡El único que podrá otorgar el poder de la inmortalidad y de la resurrección! ¡Me pagarán cuanto pida! ¡Harán lo que yo quiera!
—¡Y yo seré rey de Férenix! —añade Horacio—. ¡O de Arquimia! ¡Y Mireia será mi reina!
—¡Tendremos más poder de lo que imaginas, Arturo Adragón! ¡Todavía te quedan algunas cosas por descubrir! ¡Vas a ver lo que pasa por oponerte a la hechicería!
Esta gente lo ha planeado todo bien. Han sido muy cuidadosos. Batiste ha ido robando libros y ha conseguido extraer una buen cantidad de tinta, y Jazmín va a plasmarlo sobre la frente de Horacio, que quiere ser inmortal. ¡Batiste es el gran artífice de todo esto! ¡Y yo que pensaba que mis peores enemigos eran Demetrio, el hombre de una sola pierna, y Stromber, el anticuario que quería robarme el apellido! ¡Cómo me han engañado! Siempre pasa lo mismo: miras hacia un lado, pero las cosas transcurren en otro. Sombra tenía razón cuando decía que no hay que distraerse con menudencias y que hay que buscar lo esencial.
—No te muevas, Horacio —pide Jazmín—. Voy a empezar. Así que creías que solo trabajaba para el inspector Demetrio, ¿eh? Pues ya ves que no. Prefiero trabajar para el doctor Batiste, que paga mucho mejor. El dinero es el dinero, chico.
—¿Estáis listos? —pregunta Batiste.
—Sí, doctor —confirma Jazmín, que pone en marcha el motor de su máquina de tatuar—. Estoy preparado.
—Y yo —añade Horacio.
—Entonces, amigo Arturo, te vamos a enviar un ratito al mundo de las tinieblas. Para nosotros es muy importante que no te muevas.
Acerca la linterna hasta que noto su calor; lo que hay delante de mí se desenfoca. La deslumbrante luz de la llama penetra en mis ojos hasta que todo se hace blanco y resplandeciente… Dejo de ver lo que ocurre a mi alrededor… Y de sentir… O me estoy durmiendo, o estoy perdiendo la consciencia… El suave ruido del motor ayuda a que me adormezca. No sé si volveré a despertar.
—Esto va muy bien —susurra Batiste—. Conseguiremos nuestro objetivo. Al final va a ser verdad que la crisopeya convierte el plomo en oro.
—Sí, doctor —dice Mireia—. La alquimia es casi tan buena como la hechicería.
—No te muevas, Horacio —le recomienda Jazmín—. Este dibujo es muy complicado. Es el más difícil que he hecho en mi vida.
LA batalla estaba en su máximo apogeo. Los arquimianos se defendían con todas sus fuerzas del feroz ataque de sus enemigos, que no tenían piedad con ellos. Los mutantes, las bestias salvajes y los soldados atacaban con implacable precisión.
Arturo seguía en la colina, a la espera de Alexander, que tardaba más de lo debido. Algunos bárbaros rugianos aprovecharon para atacarle, pero lo pagaron caro. Arturo estaba protegido por un grupo de sus hombres que dieron buena cuenta de ellos.
Mientras, los hombres del Ejército Negro combatían con la fiereza propia del que lo hace por un ideal y no por obediencia ciega. Leónidas no cesaba de despachar enemigos, así como sus oficiales daban ejemplo de bravura.
Arquimaes, que había decidido estar cerca de Arturo, luchaba con la espada de plata que Émedi le había regalado. Causaba grandes bajas entre sus enemigos. A su lado, el fiel Rías, que no era hombre de armas, luchaba denodadamente para proteger a su maestro.
Un mutante grande y peludo que poseía una fuerza descomunal se lanzó contra el alquimista. Tras varias intentonas, Arquimaes consiguió herirlo gravemente en el costado. Se disponía a rematarlo cuando, inesperadamente, un encapuchado se interpuso entre ellos, lo que sorprendió a Arquimaes y llevó a Rías al suelo.
—¡Tránsito! —exclamó cuando le reconoció—. ¿Qué buscas aquí?
—¡He venido a matarte! —le amenazó su hermano, que se lanzó sobre él cuando estaba a punto de terminar con la bestia, que optó por huir.
Los dos hermanos rodaron por el suelo y se enzarzaron en una feroz pelea, cuerpo a cuerpo. El monje renegado no escatimaba esfuerzos para imponerse a Arquimaes. Los puñetazos volaban con fuerza en uno y otro sentido, y tanto uno como otro se golpeaban severamente.
—¡Maldito seas, Arquimaes! —gritaba Tránsito, rabioso y enfurecido—. ¡Maldito seas!
Mientras Arquimaes estaba caído en el suelo Tránsito sacó a traición una daga que llevaba oculta entre sus ropas e intentó atravesar el cuerpo del alquimista, pero no lo consiguió. Los dos se pusieron en pie, frente a frente, cada uno con un arma en la mano, dispuestos a atacar.
—¡Vas a pagar todo el mal que has hecho! —gruñó Tránsito—. ¡No verás la luz del nuevo día!
—¡Te has puesto al servicio del hechicero más desalmado que se haya conocido nunca! —respondió Arquimaes—. ¡Has matado a mucha gente con aquella lluvia de fuego! ¡Te has envilecido, hermano!
—¿Hermano? ¿Ahora te acuerdas de que soy tu hermano? ¡Abandonaste tus hábitos para dedicarte a la alquimia!
—Siempre me he portado bien contigo.
—¿Y con nuestros hermanos? ¿También te portaste bien? ¡Murieron por tu culpa!
—¡Yo no soy responsable de sus muertes!
—¡Lo eres, como de la destrucción de Ambrosia!
—La estamos reconstruyendo —respondió Arquimaes, a la vez que esquivaba una puñalada—. Será el centro de Arquimia.
—¿Y los inocentes que murieron por tu culpa? ¿También les vas a devolver la vida?
Arquimaes se disponía a responder, pero Tránsito se abalanzó sobre él profiriendo un terrible grito de rabia.
—¡Muere, Arquimaes! ¡Muere!
Rías se interpuso en el camino de Tránsito, pero no sirvió de nada ya que, a causa del golpe, volvió a rodar por el suelo. Arquimaes reaccionó con rapidez, consiguió agarrar su brazo armado y detuvo su furia. Logró arrodillarle en el fango y le agarró del cuello hasta inmovilizarle por completo.
Arturo, que lo había visto todo, no quiso intervenir. Arquimaes no se lo perdonaría. Estaba inquieto por la tardanza de Alexander y se llegó a preguntar si la llegada de Tránsito había sido casual o se trataba de una maniobra de distracción. Se inclinó por lo segundo. Conocía bien a Demónicus y sabía que haría todo lo posible por desmoralizarle antes de enfrentarse con él.
—No te dejes impresionar por nada de lo que ocurra a tu alrededor —le advirtió Alexia—. Demónicus te pondrá todas las trampas imaginables.
Arquimaes no se había repuesto del sorpresivo ataque de Tránsito, con el que seguía en liza, cuando de soslayo notó que una sombra que estaba a su espalda se lanzaba sobre él.
—¡Cuidado, maestro! —gritó Arturo—. ¡Cuidado!
Arturo arrojó la lanza con la bandera blanca para que se trabara entre la pierna y la tosca muleta de madera de Escorpio, lo que le hizo caer al suelo. Pero su hermanastro, lejos de quedarse quieto, reptó unos metros con la intención de alcanzar a Arquimaes, que ahora le prestaba atención.
—¡Detente, Escorpio! —le gritaba Arturo—. ¡Detente!
—¡Ya basta, Escorpio! —gritó Rías—. ¡No sigas!
Pero Escorpio no les hizo caso. Armado con un punzón de cirujano, se abalanzó sobre el sabio para atravesarle el corazón.
—¡No me impedirás hacer lo que tengo que hacer! —gritó Escorpio.
—¿Qué haces? —preguntó Arquimaes mientras sujetaba a Tránsito, que se revolvía como una serpiente—. ¿Por qué quieres matarme?
—¡Soy tu hijo y me has abandonado! —gritó Escorpio—. ¡Malditos seáis tú y Górgula!
—Escucha, escucha…
—¡No tienes nada que decirme, padre! ¡Me has abandonado! —respondió Escorpio, lleno de rabia—. ¡Te mataré!
Tránsito, que aprovechó un descuido de Arquimaes, consiguió soltarse. El alquimista intentó agarrarle de nuevo, pero no lo consiguió. Cuando intentó zafarse de Escorpio, que le agarraba de la túnica, Tránsito dio una vuelta sobre sí mismo, se situó tras él y le sujetó los brazos a la espalda. Rías se lanzó sobre el monje, que siguió con su acción.
—¡Ahora! —ordenó Tránsito—. ¡Ahora, Escorpio!
Entonces Escorpio, con un golpe seco y mortal, clavó el punzón en el centro del corazón de Arquimaes con todas su fuerzas, lo que le dejó inmóvil y sin fuerzas.
—¡Adragón! —susurró el sabio mientras caía boca abajo sobre el fango ensangrentado.
—¡Nooooo! —gritó Rías, absolutamente desolado.
—¿Qué has hecho? —gritó Arturo con la mirada puesta sobre su padre, que yacía tendido en el suelo—. ¿Qué has hecho, Escorpio?
—¡Me he vengado! —respondió Escorpio mirando fijamente a Arquimaes, que estaba atónito y desconcertado—. ¡Me he vengado!
—¡Y yo también! —gritó Tránsito, pisoteando el cadáver de su hermano—. ¡Nos hemos vengado!
—El y esa bruja llamada Górgula me arrojaron a la basura. Se deshicieron de mí. ¡Malditos sean los dos!
—¡Era un hechicero! —exclamó Tránsito—. ¡Por su culpa, Ambrosia ardió por los cuatro costados!
—¡Me convirtieron en bazofia! ¡He vivido amargado toda mi vida! ¡Ojalá te pudras en el peor de los infiernos, padre! ¡Si volviera a encontrarte allí, volvería a matarte!
—¡Vais a pagar lo que habéis hecho! —les advirtió Arturo, con la espada alquímica en la mano.
—¡No me das miedo! —respondió Escorpio—. ¡Ya no temo a nadie!
Antes de que Arturo pudiera impedirlo, el parricida se clavó en el pecho el punzón que acababa de utilizar para matar a Arquimaes. Cayó de bruces, junto al cadáver de su padre.
Ahí estaban padre e hijo, cara a cara, con los ojos vidriosos, casi blancos, sin vida, sin alma, en el suelo de Ambrosia, la tierra de la inmortalidad.
Arturo se enfrentó con Tránsito, que aún mantenía su daga en la mano. Rías le apuntaba con una espada que acababa de recoger del suelo, dispuesto a matarlo.
—¿Estás contento, Tránsito? —bramó—. ¿Te sientes más feliz?
—¡Claro que sí! —respondió el monje—. ¡Mi venganza se ha cumplido!
Arturo se detuvo en seco e hizo un esfuerzo para no atravesarle con su espada. Algo le contuvo.
—¡Eras hermano de mi padre! ¡Y ahora, por tu culpa, está muerto!
—¡El se lo buscó!
Arturo se acercó a Transito y levantó la espada alquímica, decidido a ejecutarle. Pero haciendo honor a sus votos de nobleza, se contuvo. Al fin y al cabo, Tránsito era su tío y la muerte de Arquimaes era irreversible.
El rey de Arquimia ignoró la presencia del monje y se arrodilló al lado de Arquimaes. Le abrazó y se deshizo en lágrimas.
—¡Padre! ¡Os traeré de vuelta, padre! —gimió—. ¡Bajaré al Abismo de la Muerte y os resucitaremos! Arquitamius nos ayudará.
En medio de la confusión, Tránsito aprovechó para dar un golpe a Rías y levantó su daga dispuesto a atravesarle la espalda. Arturo, que sintió el peligro, se giró en el último momento, pero supo que no podría hacer nada para detener el golpe.
De repente, la punta de acero de una lanza emergió del pecho de Tránsito, entre borbotones de sangre. El antiguo monje emitió un quejido profundo, cayó de rodillas y fue rematado por Rías. Entonces, Arturo pudo ver que Alexia había arrojado la lanza desde su caballo.
—¡No te distraigas! —le advirtió la reina—. ¡Lo peor está por llegar! ¡Monta ahora mismo!
—¡Traed a Arquitamius! —gritó Arturo a los hombres que le rodeaban—. ¡Hay que resucitarle! ¡Traed a Arquitamius!
Leónidas, que estaba cerca, escuchó la súplica de su rey y se aprestó a hacerle caso. De una estocada, desmontó a un enemigo que trató de cerrarle el paso. Giró sobre sí mismo y se lanzó en dirección al palacio de Arquimia, en busca de Arquitamius.
—¡Traedlo deprisa! —bramaba Arturo—. ¡Antes de que sea demasiado tarde!
Entonces, llegó Alexander.
—¡En mala hora llegas, maldito traidor! —rugió Arturo, lleno de desesperación, completamente empapado a causa de la lluvia que se había filtrado bajo la cota de malla y que había penetrado hasta el último rincón de su ropa—. ¡Mira lo que habéis hecho!
—Yo no tengo nada que ver con esto —negó Alexander, al ver el cuerpo sin vida de Arquimaes rodeado de pequeños regueros de agua ensangrentada que discurrían caprichosamente sobre el fango enrojecido—. Yo no sé nada de eso.
—¡Traidor! ¡Traidor! —gimió el rey de Arquimia, que estaba abrazado el cuerpo de su padre—. ¡Sois unos cobardes!
—He venido a decirte que Demónicus acepta el reto que le has lanzado, Arturo Adragón —anunció con solemnidad, mirando de reojo a Alexia, que no se separaba del lado de su marido—. ¡Va a luchar contigo con las condiciones que hemos acordado! ¡Si mueres, Alexia irá con él y los arquimianos le jurarán fidelidad! Si ganas, nuestro ejército se retirará hasta Rugían. Demónicus quiere que yo vele por el desarrollo correcto de este duelo y que Alexia esté presente. Los únicos testigos de vuestra lucha seremos Alexia y yo. ¿Estás de acuerdo?
—Lo estoy. Aquí le espero —respondió Arturo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón a punto de estallar—. ¡Doy mi palabra de honor de que las condiciones pactadas se cumplirán!
—¡No puedes luchar en estas condiciones! —le advirtió Alexia—. ¡No ganarás!
—Ahora es cuando estoy dispuesto a pelear —respondió Arturo, con un tono de desolación que le desbordó—. ¡Llama a tu amo y dile que venga a morir! —dijo al lugarteniente de Demónicus.
Alexander de Fer alzó el brazo y agitó la bandera.
Poco después, un jinete salía de entre las filas enemigas y se acercaba hacia ellos. Era Demónicus.
El Gran Mago Tenebroso detuvo su caballo a pocos metros de Arturo. Miró despectivamente a Rías y dirigió la mirada hacia su hija.
—Alexia, ahora volverás conmigo —dijo en un tono que parecía una orden—. Acabaré con quien te ha embrujado y volverás a ser la misma de siempre.
—Ya no puedo ser la de siempre, padre —respondió Alexia—. Estoy casada con Arturo, soy reina de Arquimia y espero un hijo de mi rey. He cambiado mucho. Solo volveré contigo si le ganas.
—¿Voy a tener un nieto? —preguntó Demónicus, muy interesado—. ¿Es verdad?
—No, padre. Voy a tener un hijo, pero no será tu nieto. He renunciado a ti. Ya no soy una demoniquiana. Ahora soy arquimiana, y mi hijo también lo será.
—¡No debes preocuparte por nuestro hijo! —intervino Arturo—. Dentro de poco vas a morir, Demónicus. Igual que mi padre. ¡Míralo!
Demónicus observó el cadáver de Arquimaes, que estaba protegido por seis soldados arquimianos. Y sonrió.
—Vaya, por fin me das una alegría —dijo—. ¡Por fin ha muerto ese alquimista! ¡Estaremos mejor sin él!
—¡Vas a pagar caro esas palabras! —le advirtió Arturo, loco de ganas de lanzarse a por él—. ¡Puedes estar seguro!
—No me asustas, Arturo Adragón —respondió el mago—. Tú vas a morir; mi hija y mi nieto volverán conmigo y serán reyes de Arquimia y de otros reinos. Tu propio hijo será el mayor hechicero que se haya conocido nunca.
—Deja de hablar, Demónicus, y luchemos —contestó Arturo, rabioso—. Estoy impaciente por ver el color de tu sangre.
—¡Ya la viste una vez! —respondió Demónicus, embistiendo contra el joven rey—. ¡Ahora veamos de qué color es la tuya!
El enorme caballo del Gran Mago hizo tambalear al de Arturo. El joven rey sujetó las bridas con fuerza, opuso resistencia al empujón y se mantuvo en pie. Las espadas salieron de sus oscuras fundas y relucieron bajo el cielo encapotado y lluvioso del valle de Ambrosia.
Justo cuando iban a empezar a golpearse, un murmullo salió de las filas de Demónicus. Todos miraban hacia una brecha que acababa de abrirse entre los soldados demoniquianos para dejar paso a un jinete. Nadie le había impedido el paso y tardaron poco en identificarle.
—Crispín —susurró Alexia—. ¡Por fin!
Efectivamente, el joven caballero arquimiano llegaba a galope. Su mano derecha sujetaba una lanza en cuya punta se distinguía… ¡una cabeza!
—¡Horades! —murmuró Demónicus cuando la reconoció—. ¡Horades ha muerto!
Crispín se detuvo a pocos metros de los contendientes.
—Tu hijo, tu aliado, ha venido para ver este combate —dijo Crispín, señalando la cabeza que adornaba su lanza—. ¡Aquí está!
—¿Por qué lo has matado? —preguntó Demónicus.
—Por asociarse contigo. Por entregarte su ejército. Por declarar la guerra a Arquimia… Además era un brujo que se alimentaba de la sangre de sus súbditos. ¡Era la peor bestia que he visto en mi vida!
—¡Venganza! —clamó la cabeza de Horades—. ¡Venganza!
Todos se asustaron cuando oyeron hablar a la testa cortada.
—Es inmortal —aclaró Crispín—. Pero ahora no puede hacer nada. Su cuerpo se ha consumido entre las llamas de una pira y su cabeza perderá poder dentro de poco, cuando ya no reciba la sangre que necesita para sobrevivir. Se resecará y desaparecerá. ¡Será pasto de los buitres! ¡He recuperado el pergamino que habían robado! ¡Horades lo tenía!
—¡Le vengaré! —exclamó Demónicus, fuera de sí al darse cuenta de que sus sueños de ver a su hija casada con Horades se acababan de desvanecer—. ¡Malditos seáis todos!
Rabioso y con la espada en alto, se lanzó contra Arturo, dispuesto a acabar con él. Pero el rey de Arquimia respondió con agilidad y detuvo el golpe.
Crispín se dio cuenta de que Arturo no combatía con la espada alquímica. Estaba clavada en el cuerpo de Morfidio, que ahora se había convertido en una roca, así que desenfundó la suya, que había nacido a partir de la original, y gritó:
—¡Arturo! ¡Coge mi espada!
Arturo sabía que lucharía mejor con ella que con cualquier otra arma, así que intentó desembarazarse de Demónicus. Espoleó a su caballo e intentó dar un giro hacia la izquierda para evitarlo, pero el Gran Mago, que estaba atento y se había dado cuenta de las intenciones de Arturo, no lo permitió.
Se abalanzó sobre él y trató de derribarlo, lo que no consiguió por poco. Crispín se acercó por el otro lado y le tendió la espada alquímica a Arturo, que logró hacerse con ella y se retiró unos metros para prepararse.
—Gracias, amigo Crispín —dijo, agarrando el arma con fuerza—. Ahora estoy en mejores condiciones.
—¡No te servirá de nada! —exclamó el gigante hechicero, que se abalanzó sobre Arturo con la espada en alto—. ¡Vas a morir de todas formas!
Los aceros se golpeaban con brío. El sonido de sus choques se podía oír entre las filas de los dos contendientes. La furia que dominaba a ambos era tal que, si hubieran unido sus fuerzas, podrían haber abatido a un dragón.
Alexia tenía el corazón dividido. Era cierto que había jurado mil veces a Arturo que ya no quería saber nada de su padre y que renunciaba a ser hija suya, pero… ahora que lo veía enfurecido y con la bravura de un valiente, su corazón se llenó de dudas. Tenía claro que, cualquiera que fuese el resultado, su alma se quedaría despedazada.
¡Su marido contra su padre! ¡El padre de su hijo contra el que sería su abuelo!
Si Arturo ganaba, ¿cómo podría explicarle a su hijo que permitió que mataran a su abuelo ante sus ojos? Y si Demónicus era vencedor, también le resultaría muy difícil explicarle por qué su propio abuelo mató a su padre.
Alexia estaba tan inquieta que se planteaba intervenir para detener el duelo.
Pero intervino la fatalidad. La espada alquímica encontró un camino que conducía directamente al corazón del hechicero y se introdujo en él hasta que lo atravesó. La muerte, que estaba al acecho, lo paralizó por completo. Solo una espada alquímica es capaz de detectar el punto débil de un inmortal, y por eso encontró en la víscera de Demónicus la puerta que había de llevarle hasta el Abismo de la Muerte. Y esa puerta era, precisamente, la parte que alojaba a Demónicia. Demónicus, en realidad, solo era medio inmortal, ya que la otra mitad pertenecía a Demónicia.
Todos vieron caer a Demónicus, golpearse contra el suelo y morir. Rías tuvo que recular para no pisar su cuerpo.
Arturo se relajó. Alzó su espada y lanzó un grito de victoria que todos pudieron escuchar. Todo el mundo comprendió lo que significaba.
—¡Adragón! ¡Adragón! ¡Adragón! —gritó Arturo hasta quedarse afónico—. ¡Adragón es el rey!
Alexia, que había asistido al duelo con el corazón en un puño, se acercó para asegurarse de que Arturo estaba bien.
Nadie prestó atención al cuerpo de Demónicus, que, de forma imperceptible, entreabrió los ojos. La espada alquímica no le había matado. Todavía le quedaba un soplo de vida que iba a emplear en dar muerte a su gran enemigo, al ser que más odiaba en el mundo.
—¡Muere, maldito! —gritó mientras intentaba clavar su arma en el cuello de Arturo.
—¡Cuidado, Arturo! —le advirtió Alexia—. ¡Cuidado!
Los reflejos de Arturo funcionaron rápidamente. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, se inclinó hacia delante y empujó su espada hacia atrás, clavándola en el cuerpo de Demónicus, que se quedó paralizado. Inesperadamente, cuando Demónicia cobraba vida en el cuerpo del Gran Mago Tenebroso, Alexander, que estaba atento, la agarró por el cuello con su mano de hierro y la apretó con toda la fuerza que la magia demoniquiana le permitía.
—¡Te esperaba, Demónicia, maldita hechicera! ¡He vivido un infierno por tu culpa! —gruñó el antiguo carthaciano—. ¡Y ahora vas a morir por mi propia mano! ¡O, mejor dicho, por la tuya, la que tú me proporcionaste! ¡Adiós!
Demónicia intentó librarse de la garra de Alexander de Fer, pero éste no soltaba a su presa. Entonces cogió la lanza con la bandera blanca que había dejado caer y ensartó a la vez a los dos hechiceros, que murieron en el acto.
El doble cuerpo del Mago Tenebroso cayó al suelo, envuelto en un extenso cenagal de sangre oscura y con la bandera de paz y la espada alquímica clavadas, que simbolizaban lo que nunca había respetado. Rías, salpicado con la sangre de los dos hechiceros, se apartó rápidamente, visiblemente afectado.
—¡Me robaste el sentido! —respondió Alexander—. ¡Me convertiste en un traidor! ¡Me robaste el honor! ¡Ahora solo serás un amargo recuerdo! ¡Vete al infierno, maldita bruja!
De repente sintió un poderoso calambrazo que le atravesó el cuerpo y le hizo caer de rodillas. Instintivamente se apretó la mano de hierro, como si algo le hubiera pasado allí dentro.
—¿Qué te ocurre, Alexander? —preguntó Alexia cuando le vio arrodillarse—. ¿Qué te pasa?
—Creo que acabo de descubrir que no puedo vivir sin Demónicia —bromeó el antiguo caballero carthaciano—. Mi mano…
—¿Te la dio mi madre?
—Sí…
—Demónicia nunca hacía regalos desinteresados, y mucho menos que pudieran volverse contra ella. Seguro que la conjuró para que te matase en caso de que te atrevieses a usarla en su contra.
—Vaya si me atreví… y, ¿sabes?, ¡hemos ganado! ¡Demónicus y Demónicia han muerto a la vez! ¡Nunca más volverán a embrujar a nadie! ¡Maldita la hora en que creí sus promesas de amor! ¡Moriré, pero libre!
Arturo se inclinó a su lado y le sujetó la cabeza.
—Tranquilo, ahora te curaremos.
—No hay nada que hacer, he llegado al final del camino —respondió Alexander—. Espero que sepáis perdonarme. Pedid perdón a Émedi en mi nombre y rogadle que se apiade de mí.
—Lo haremos. Émedi sabrá lo que hiciste y puedes estar seguro de que te perdonará —le aseguró Arturo—. Sabrá que eres un hombre de honor. Un verdadero caballero.
Alexander murió con una sonrisa en los labios, convencido de que su honor estaba a salvo y de que todos le recordarían como un caballero noble que había tenido la desgracia de caer en las redes de la mayor hechicera que aquellas tierras habían conocido.
Un gran silencio se extendió por todo el valle de Ambrosia. La guerra había terminado.
—¡Demónicus ha muerto! —anunció Alexia a pleno pulmón a los rugianos—. ¡La batalla ha terminado! ¡Volved a casa!
Los oficiales y generales del ejército enemigo tardaron en comprender el mensaje de la reina de Arquimia, pero poco a poco, y a pesar de estar embrutecidos por el fragor de la batalla y de los hechizos, empezaron a comprender que ya no era necesario batallar.
—¡Vivamos en paz! —exclamó Arturo—. ¡Demónicus ha muerto! ¡Somos libres! ¡Ahora imperará la justicia! ¡Arquimia va a ser una realidad! ¡Paz para todos!
Alexia levantó el brazo de Arturo y todos los arquimianos se unieron en vítores a su rey.
—¡Viva Arturo Adragón! —gritaron—. ¡Viva Arquimia!
Alexia abrazó a Arturo a pocos pasos del cuerpo del Gran Mago, que permanecía en el fango salpicado de sangre e inmóvil como una roca, y de Alexander, que ahora estaba pálido como una estatua.
Todo había terminado.
Ahora podrían respirar en paz.
Arquimia estaba salvada.
Arturo sacó la espada alquímica del cadáver de Demónicus y la alzó en señal de victoria. Los gritos de alegría se multiplicaron y la sensación de que la guerra había terminado se impuso.
—¡Luchad! —gritó entonces la cabeza de Horades, desde la punta de la lanza—. ¡Os lo ordena vuestro rey!
—¡Calla o te corto la lengua! —le advirtió Crispín mientras agitaba la lanza—. ¡Cierra la boca!
Los jefes y oficiales del ejército de Horades, al ver que su rey estaba vivo y les daba órdenes de que pelearan, dudaron un instante. Casi todos estaban embrujados por los hechiceros que, entre otras cosas, habían inoculado en su mente la idea de que Horades era su amo y señor y tenían con él un compromiso de obediencia absoluta. Les habían hecho beber la pócima de la docilidad que Demónicus había preparado para la ocasión, y cuyos efectos, que eran muy duraderos, Arturo conocía muy bien.
—¡Al ataque! ¡A muerte! —ordenó Horades—. ¡Adelante, por vuestro rey! ¡Morid por mí!
Los salvajes miembros de su ejército disiparon sus dudas y volvieron al ataque descontrolado. Cualquiera que no emitiese los olores de la hechicería era un enemigo a aniquilar. Todo lo que no apestaba a brujería debía ser borrado de la faz de la tierra. Los oficiales dieron órdenes de volver al campo de batalla y el valle de Ambrosia se vio envuelto en un caos destructivo. La sangre volvió a correr sin haber tenido tiempo de disfrutar de la paz que había llegado con la muerte de Demónicus.
La batalla se recrudeció y los aceros volvieron a cruzarse. Arturo y sus hombres se defendieron del cruel ataque de los mutantes y de los hechizados hombres de Horades.
La cabeza de Horades se reía a carcajadas al ver tanta sangre derramada. Crispín clavó la lanza en el suelo y, espada en mano, se colocó ante ella para hacer frente a los osados que pretendían arrebatársela.
—No te hagas ilusiones, Horades —le advirtió Crispín mientras eliminaba enemigos—. Antes de que alguno de los tuyos se apropie de ti, te haré pedacitos tan pequeños que nadie será capaz de unirlos de nuevo. Ni todos tus hechiceros juntos lo lograrán.
—¡Moriréis todos! —amenazó la cabeza—. ¡La tierra se empapará de sangre y me alimentaré de ella! ¡Reviviré antes de lo que imaginas!
Crispín, que ya no estaba dispuesto a aguantar las amenazas de Horades, se apeó del caballo, cavó un agujero con su espada y metió la monstruosa cabeza en él. Tapó la fosa e hizo pasar por encima a su caballo, que pateó la tierra y la recubrió con restos de la batalla.
—¡Permanecerás aquí hasta el fin del mundo! ¡Nadie te encontrará! —masculló el joven—. ¡Maldita bestia!
A su alrededor, la lucha se hacía más cruenta por momentos. Daba igual quién fuese a ganar. Las pérdidas iban a ser tan grandes que los dos reinos tardarían muchos años en recuperarse.
—¡Hay que replegarse! —aconsejó Alexia—. ¡Perdemos terreno!
—Esos malditos rugianos se resucitan unos a otros con la sangre de los muertos —explicó Leónidas—. ¡No podremos con ellos!
—¡Debemos protegernos en el palacio! —insistió Alexia.
Arturo se disponía a hacerles caso cuando vio venir a unos caballeros que portaban el banderín del Ejército Negro. Enseguida supo de quién se trataba y decidió esperar.
CREO que me estoy despertando. He tenido un sueño terrible que me ha hecho sufrir. Quizá por eso me he sobresaltado. El poder hipnótico de la lámpara y las órdenes de Batiste han sido tan fuertes como para dormirme, pero el miedo ha sido más poderoso.
Sigo aquí, tumbado, entumecido. Esa lámpara diabólica sigue ahí delante, como un faro que me atrae y me impide hacer cualquier movimiento. Pero estoy decidido a hacer algo.
—¿Qué tal estás, Arturo? —me pregunta suavemente Batiste, mientras me mira a los ojos—. ¿Estás bien? Nosotros ya hemos terminado. Mira qué bien le queda tu dibujo a Horacio.
Horacio se pone delante de mí y me enseña su cara. Mireia, a su lado, sonríe victoriosamente.
¡Lo han conseguido! ¡Han logrado reproducir a Adragón sobre su cara! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Tendrá ese dibujo el mismo poder que el mío?
—Te acaba de salir un competidor —dice Batiste en plan burlón—. Pero, dentro de poco, esto te va a dar lo mismo. Tengo planes para ti y para tu dragón. Voy a hacer contigo lo mismo que con los libros, te voy a escurrir hasta que no te quede una sola gota de tinta en el cuerpo. Vas a quedar como uno de esos libros en blanco.
—Bueno, Arturo, ya he terminado —comenta Jazmín, al tiempo que se lava las manos—. Te dejo aquí con el señor Batiste y su amigo Horacio. Me has hecho ganar un buen dinero y te estoy muy agradecido. Adiós. No te olvidaré nunca. Ese dibujo tuyo me ha hecho sufrir mucho, pero por fin he sido recompensado. Gracias, amigo.
Ni siquiera puedo desviar la mirada para hacerle notar que es una rata. Estoy atrapado en esa llama que, lejos de apagarse… ¡Eh, un momento!… ¡Acaba de parpadear!
—Aquí tienes lo prometido, Jazmín —dice Batiste, que le entrega un fajo de billetes—. Olvida que has estado aquí. Olvida lo que has hecho y nunca hables de esto con nadie.
—Puede contar conmigo, doctor Batiste. Con este dinero cerraré el negocio y me marcharé de Férenix para siempre. Solo volveré cuando usted me llame para hacer algún trabajito. Ya sabe que puede contar conmigo.
Estoy seguro de que la luz pierde fuerza. La intensidad de la llama es menor. Seguro que el combustible se acaba. Y nadie se ha dado cuenta… Si pudiera…
—¿Estás contento, Horacio? —pregunta Batiste—. ¿Ha valido la pena?
—Soy muy feliz, doctor. Muy feliz. Solo me queda asegurarme de que el dibujo puede cobrar vida.
—Invócalo —propone Mireia—. Igual que hace Arturo cuando lo necesita.
—¡Adragón! —exclama Horacio—. ¡Ayuda! ¡Cumple mis órdenes!
A juzgar por el silencio, no ha debido de pasar nada.
—¡Adragón! ¡Adragón! ¡Adragón! —repite Horacio, exasperado—. ¡Adragón!
—Tranquilízate, Horacio —le pide Batiste.
—¡Esto no funciona! ¡Me ha engañado! ¡Me prometió que sería exactamente igual que el de Arturo Adragón!
—¡Lo es! ¡El signo adragoniano es el mismo! —asegura el doctor—. ¡Eres como Arturo Adragón!
—Entonces, ¿por qué no funciona?
Batiste se me acerca y me mira, pensando en qué ha podido fallar.
—Creo que ya lo sé. ¡Este chisme solo funciona cuando está en peligro!
—¿En peligro? Claro, es verdad… Tengo que… ¡Eh!, se me está ocurriendo algo…
—¿En qué estás pensando?
—¡Suelte a Arturo! ¡Suéltelo y que saque su dragón a pasear! ¡Es la mejor forma de averiguar si soy igual que él!
—Es peligroso, Horacio… Aunque tu dragón funcione, no hay garantías de que sea más fuerte.
—Pues lo vamos a comprobar ahora mismo. ¡Ha llegado el momento de medir mis fuerzas con Arturo Adragón! —amenaza Horacio, con una voz que me resulta extraña—. ¡Suéltelo, doctor Batiste!
—¡Estás loco, Horacio! ¡Lo necesito para extraerle la tinta del dibujo!
—¡Haga lo que dice! —ordena Mireia—. ¡Ahora!
Horacio se acerca peligrosamente a Batiste y le coloca un punzón en la garganta.
—¡Quiero que lo suelte! —le amenaza.
—Está bien, está bien… Haré lo que dices, pero te advierto que…
Noto que las ligaduras se aflojan. Las correas me dejan libre.
—Ahora tienes la oportunidad de defenderte, Arturo —susurra Batiste, que sujeta la lámpara siempre en mi línea visual—. ¡Saca tu maldito dragón!
A pesar de que aún estoy aturdido, intento ponerme de pie. Me apoyo en el respaldo de la butaca y sigo la luz, que me sitúa frente a Horacio, que me mira desafiante.
—¡Vamos, Arturo! ¡A ver si ahora te atreves a atacarme con ese maldito bicho! —me increpa—. ¡Sácalo y atácame!
Batiste ha dejado la lámpara sobre una mesa y se ha colocado detrás de mí. No sé qué trama.
Intento ganar tiempo. Cada segundo que pasa, me siento más libre de la cadena de la luz. Cuanto más tarde, mejor para mí.
—No intentes nada —me advierte Batiste—. Te apunto con una pistola que, aunque no te matará, te hará mucho daño. Te destrozará el cerebro y nadie podrá recomponerlo. Vivirás sin cabeza.
—¡Saca de una vez ese maldito dragón! —grita Horacio, deseoso de comprobar si su dibujo tiene vida.
—¡Adragón! —exclamo—. ¡Ayuda!
Horacio da un paso atrás. Adragón está frente a él, con las alas desplegadas, amenazante.
—¡Adragón! —grita—. ¡Ayuda!
Batiste tenía razón. Ahora hay dos adragones, frente a frente, dispuestos a despedazarse.
—¡Lo he conseguido! —exclama Horacio—. ¡Adragón me obedece!
—¡Ha funcionado! —grita Mireia, victoriosa—. ¡Somos poderosos! ¡Todo ha valido la pena!
—No por mucho tiempo —le corrijo—. ¡No te saldrás con la tuya!
Batiste pone el cañón de su arma sobre mi nunca.
—Ahora deja que los dragones decidan quién va a ser el rey de Arquimia —me ordena—. ¡No te muevas!
—¡Adragón! ¡Ataca! —ordena Horacio.
Pero algo va mal. El dragón de Horacio no se mueve. O tiene miedo o piensa en la manera de atacar.
—¡Ataca! —insiste Horacio.
El ataque es fulminante. El Adragón de Horacio se lanza a por el mío sin darle tiempo a reaccionar. No estoy seguro, pero tengo la impresión de haber visto esa técnica de ataque en algún otro sitio.
Los dos dragones se revuelven en el aire y revolotean entre probetas, cazuelas y otros cacharros.
—¡Lo van a destrozar todo! —grita Batiste, exasperado.
—¡Yo pagaré los desperfectos! —responde Horacio—. ¡Déjelos luchar!
Batiste se aparta para proteger el tintero que contiene el «néctar» que ha extraído de los libros. Entonces aprovecho para poner la balanza a mi favor y me lanzo sobre Horacio.
Nos enzarzamos y caemos al suelo, donde rodamos y tiramos algunas sillas que están junto a la mesa principal.
Horacio consigue darme un puñetazo en la cara y yo se lo devuelvo. Los dos dragones siguen enzarzados. Están tan cerca de nosotros que nos rozan con sus alas. Intentamos levantarnos, pero nos cuesta trabajo. Estamos agarrados el uno al otro y cada uno intenta colocarse en situación privilegiada, lo que complica enormemente las cosas.
Batiste está furioso. Su laboratorio corre peligro y está medio destruido. El suelo está lleno de objetos rotos, de líquidos y de legajos.
Entonces Horacio se suelta y Mireia, que ha abierto su bolsa de deportes, le entrega una espada.
—¡Adiós, Arturo! —dice al coger el arma—. Ya ves que he venido preparado.
Sujeta la espada con las dos manos, dispuesto a rebanarme el cuello.
Oigo el silbido de la hoja que cae hacia mí y me convenzo de que éste es el último instante de mi vida.
De repente, Adragón le detiene. Ha conseguido liberarse de su contrincante y ha venido en mi auxilio. Acaba de salvarme.
Me siento débil. Es evidente que el efecto hipnótico de la lámpara me sigue haciendo efecto. Si sigo aquí, no sobreviviré. Así que tengo que buscar mi oportunidad.
Doy un fuerte empujón a Mireia, que al intentar atraparme cae contra Horacio, que todavía intenta librarse de mi dragón, y me lanzo hacia la puerta. De casualidad agarro mi móvil, que se encuentra en el suelo, encharcado, con la carcasa medio rota. Consigo abrir la puerta antes de que Batiste me detenga y salgo hacia la cámara anterior. Cruzo la estancia, entro en el pasillo y consigo alcanzar la escalera, y todo gracias a la ayuda de Adragón, que me ha cubierto la retirada.
Subo la escalera y llego al sitio por el que hemos entrado. Aparezco en la recepción del hospital, donde todo el mundo me mira.
—¿Qué pasa? —pregunta una enfermera—. ¿Qué hace usted aquí con ese aspecto?
¿Mi aspecto? Mi imagen se refleja en una cristalera y yo mismo me asusto. Sucio, ensangrentado y con la ropa hecha jirones. Parezco un pordiosero.
Incapaz de decir una sola palabra, me dirijo hacia la puerta de salida. El aire fresco me sienta bien. Inexplicablemente me siento mejor, más despejado. No sé lo que ocurre detrás de mí, pero no quiero preocuparme. Estoy seguro de que Adragón saldrá bien parado.
Dudo durante un instante. ¿Adonde voy? ¿A la comisaría? No, iré a la Fundación. Quizá Sombra pueda ayudarme, si es que consigo llegar.
Casi a rastras, cruzo algunas calles y logró alcanzar la avenida que lleva a la Fundación. Manejo mi móvil, encuentro el número de Metáfora y aprieto la tecla de llamada, pero no estoy seguro de que funcione.
Sin mirar, cambio de número y pulso aleatoriamente varios de ellos. Lo guardo en el bolsillo y sigo mi huida.
Miro hacia atrás de vez en cuando, pero no hay ni rastro de mis enemigos. Ni Horacio ni Mireia ni Batiste dan señales de vida. Quizá hayan desistido de perseguirme. Quizá hayan pensado que es mejor huir.
Pero estoy equivocado.
Cuando llego a la Fundación, los veo allí y se disponen a salir del coche de Batiste, que está aparcado.
—Hola, Arturo —saluda Horacio, desafiante, apoyado en la puerta, con la espada en la mano—. ¿Creías que te ibas a librar de nosotros?
—¡Aquí estamos! —dice Mireia—. ¡No te dejaremos nunca!
Me apoyo contra una farola para recuperar el resuello. Estoy agotado y apenas me quedan fuerzas para hablar. No sé qué va a pasar. Ni siquiera he podido recurrir al poder de las letras… Ni siquiera sé dónde está Adragón.
—¿No quieres saber dónde está tu dragoncito? —pregunta Horacio, en plan burlón—. ¿Ya no te interesa? Pues tengo malas noticias para ti, amigo. Mira.
Obliga a alguien a salir de detrás del coche.
¡No es posible!
¡Tienen prisionera a Metáfora! ¡Y mi Adragón está dominado por el suyo!
—¡Arturo! —grita Metáfora—. ¡Lo siento!
—¡No te preocupes! —le respondo—. ¡No te pasará nada!
—¿Estás seguro, Arturito? —pregunta Mireia en tono de burla.
Horacio y Mireia nos conducen entre los restos de la Fundación. Batiste nos acompaña, a una discreta distancia.
—¿Qué quieres, Horacio? —consigo preguntar.
—¡Acabar con tu estirpe! ¡Quiero venganza!
—¿De qué quieres vengarte? —le pregunto.
—¡De todo lo que me has hecho, maldito!
—Nuestras diferencias no son tan graves. No es para tanto.
Horacio da un paso adelante.
—No has entendido nada, Arturo Adragón. Tú y yo no tenemos pequeñas diferencias. Somos enemigos irreconciliables. Tenemos que luchar para sobrevivir. ¡Vas a pagar todo lo que me has hecho!
—¡Demónicus! —exclamo—. ¡Eres Demónicus!
—¡Por fin! ¡Por fin te das cuenta de lo que pasa! —dice, triunfante.
—¡Demónicus! ¡El que me va a enriquecer! —exclama Batiste—. ¡Vas a darme todo el oro del mundo! ¡Estás vivo gracias a mí!
—Claro que estoy vivo gracias a ti —responde Horacio—. Pero ya no te necesito.
—¿Qué dices? —grita Batiste—. ¿De qué hablas?
Horacio extiende el brazo hacia él, lo atrapa por el cuello y, como si fuese un pelele, lo mantiene quieto mientras aprieta la mano. El doctor cae al suelo, incapaz de respirar, sin decir palabra.
Mireia, a su vez, mantiene aprisionada a Metáfora. No puedo hacer nada para liberarla.
—Bueno, Arturo, esto es entre tú y yo —me advierte Horacio, que pasa sobre el cuerpo sin vida de Batiste—. Nadie se interpondrá. Este idiota ya no nos sirve para nada.
—¿Cómo has conseguido revivir? —le pregunto, asustado—. ¿Cómo has conseguido llegar hasta mí?
—Tu amigo Batiste me ha hecho un buen servicio —reconoce—. Gracias a su ambición he logrado revivir. Rías era mi esclavo. Cuando le conocí era una rata, pero le convertí en un ser humano. Lo puse al servicio de Alexia, que no sabía nada de su procedencia, y conseguí que se infiltrara en vuestras filas. El lo organizó todo para devolvernos la vida. Solo necesitábamos a un idiota como Batiste.
—Pero ¿cómo lo has conseguido?
—¡El pergamino! ¡Las letras alquímicas dibujadas por Arquimaes y Arquitamius! ¿No lo entiendes? ¡La tinta mágica de Arquimaes nos ha devuelto la vida a los dos! Y cuando extraigamos la tuya, nos convertiremos en los dueños del mundo. Implantaremos la hechicería.
—No os resultará tan fácil. Todavía no me habéis vencido.
—Te quedan tan pocas fuerzas que te escurriremos como a una bayeta. Nos entregarás toda esa tinta y devolverás la vida a todos los míos. Además serás nuestro esclavo. ¡Lamentarás haber nacido!
—¿Cómo vamos a luchar? —le pregunto.
—No vamos a pelear. Prefiero ver cómo te postras a mis pies. Te doy la oportunidad de que te entregues ahora mismo.
—Eso no puede ser —replico—. Iré a por mi espada alquímica y lucharemos. Nadie dirá que el rey de Arquimia se rindió ante un hechicero.
—Ya te he dicho que no vamos a pelear. Ya has visto que mi dragón es más poderoso que el tuyo. Quiero que seas mi esclavo.
—Y yo te digo que…
—¿Quieres ver morir a tu amiga Metáfora? —amenaza Mireia—. ¿Quieres ver cómo le separo la cabeza del cuerpo?
—¡Suéltala! —le exijo—. ¡Suéltala ya!
—¡Arrodíllate ante nosotros! —ordena Horacio.
—¡Arrodíllate ante Demónicus y Demónicia! —añade Mireia.
—¡No lo entiendo! —exclamo—. ¿Cómo os habéis reencarnado? Arturo y Alexander os mataron… Lo soñé. Lo recuerdo perfectamente. Os mataron al mismo tiempo.
Horacio y Mireia se miran entre risas.
—¿Y en tus sueños no viste que…?
—¿… que nuestra sangre salpicaba a Rías? Nuestra sangre quedó en manos de nuestro querido esclavo mutante.
—¿Rías os devolvió la vida? —pregunto, atónito.
—Exactamente. Años más tarde, ya anciano, llegó al Abismo de la Muerte y allí nos localizó y nos contó que lo había preparado todo para devolvernos la vida. Antes de morir, unió nuestra sangre al pergamino de Arquimaes, pero nadie se dio cuenta. Eran dos pequeñas manchas que pasaron inadvertidas. Todo para resucitarnos. Y como ves, ha surtido efecto.
—¿Por qué lo hizo? ¡Os odiaba por haber matado a Alexia, a la que amaba!
—Me amaba más a mí —explica Mireia—. Igual que Alexander. También estaba bajo mi influjo. Tengo el don de dominar a los hombres. Los convierto en mis esclavos, como tú lo serás a partir de ahora. Harás compañía al pesado de tu amigo Cristóbal, de cuya razón terminaré de apoderarme cuando despunte el día. He quedado aquí con él. ¿No te parece un lugar romántico?
—Estáis locos.
—¿Crees que todo esto es una locura, Arturo? Es un sueño que acariciamos desde hace mucho tiempo.
—¡Mil años!
—Si sois tan poderosos, ¿por qué habéis esperado tanto tiempo?
—Porque en todos estos siglos no hemos encontrado los cuerpos que necesitábamos. Tenían que ser dos. Y queríamos volver juntos a la vida.
—¿Y qué tenían de especial Horacio y Mireia para ser vuestros recipientes?
—¡Tuvieron una muerte natural al poco de nacer!
—Nacieron y murieron a la vez, a la misma hora, en la misma clínica. Lo que necesitábamos.
—¡La clínica de Batiste! —digo—. ¡Jean Batiste os ayudó!
—Ya sabes que estudió en profundidad las artes de Rías, y era muy bueno en su trabajo. Batiste lo organizó todo muy rápido. Cuando se dio cuenta de que iban a morir, lo preparó todo para que su último soplo de vida fuese nuestro primer aliento. Murieron justo a tiempo para devolvernos la vida. Ha valido la pena esperar.
—¿Cómo habéis mantenido sus cuerpos y no habéis recuperado el vuestro?
—Nos convenía aguardar al acecho, pero ya lo haremos. Rías era un gran alquimista —sonríe Demónicus—. ¿Te apetece ver cómo somos realmente?
—Suena tentador; pero no, gracias.
—No estás en posición de hacer bromas, Arturo Adragón.
—Os equivocáis. Yo no soy el Arturo del que queréis vengaros.
—Eres sangre de su sangre, y eso nos basta. Ahora vas a pagar por todo lo que nos ha hecho. El lo verá todo desde donde esté.
—También soy descendiente de vuestra hija Alexia. ¿Es que no os importa?
—Esa traidora se volvió contra nosotros. Tenía que haber impedido que nos mataran, pero no lo hizo. ¡La odiamos tanto como a ti, Arturo Adragón! Y ahora, ponte de rodillas.
Como no me muevo, Mireia presiona la daga sobre el cuello de Metáfora.
—Está bien —acepto—. Me rindo. Haré lo que digáis.
Horacio enarbola su espada.
—Ya ves que he venido preparado —dice sonriente—. Apenas notarás nada. Será un corte limpio y tu cabeza será mía para siempre. Enterraremos tu cuerpo en una punta de Férenix y la cabeza en el lado opuesto del mundo. Será un secreto bien guardado, te lo aseguro. Nadie sabrá dónde estás.
Sujeta la empuñadura de la espada con las dos manos y levanta el arma dispuesto a rebanarme el cuello.
—¡Un momento! —grita Metáfora—. ¡Un momento!
—No es hora de molestar —dice Mireia—. ¡Cállate la boca!
Oigo el silbido de la hoja que cae hacia mi cuello. Cierro los ojos, consciente de que éste es el último instante de mi vida… Pero ocurre algo inesperado.
—¡Adragón! —grita alguien—. ¡Adragón!
De repente aparece un objeto que, desde la parte más alta de la Fundación que aún queda en pie, viene hacia nosotros y llama nuestra atención.
—¿Qué es esto? —pregunta Horacio, mientras detiene mi decapitación.
Es un gran libro medieval, que parece volar a cámara lenta. Mientras lo hace, de sus páginas salen letras, ¡miles de letras!, que se unen a las que, inesperadamente, acaban de despegarse de mi cuerpo.
Entonces se asoma Sombra y me lanza la espada alquímica.
—¡Lucha por Adragón!
—¡Arquitamius! —susurra Horacio—. Esta noche va a ser completa.
Me remuevo y, antes de que Horacio pueda impedirlo, agarro la espada por la empuñadura y me coloco frente a él, dispuesto a luchar.
—Ahora estamos en las mismas condiciones —le advierto—. No te tengo miedo.
Justo cuando estoy a punto de avanzar, Adragón se interpone.
Horacio parece ignorar su presencia, pero ocurre algo sorprendente. Adragón empieza a crecer y a cambiar de forma. Se convierte en una masa grande y amorfa que, poco a poco, adquiere forma humana.
¡No es posible! ¡Se ha transformado en Arturo Adragón, el primer rey de Arquimia!
Se me acerca y me coge la espada alquímica, que le entrego sin oponer resistencia. Me mira y me saluda como si me conociera de toda la vida. Entonces, se gira y se enfrenta con Horacio, que está atónito.
—Después de mil años, es un placer encontrarme con vosotros —dice el caballero negro—. ¿Queréis probar el acero de mi espada?
—No vamos a huir —dice Horacio, que se convierte en Demónicus—. No te tenemos miedo.
—Yo también estoy dispuesta a luchar contigo —dice Mireia, que ha soltado a Metáfora y acaba de recuperar el cuerpo de Demónicia.
Metáfora, ya libre, corre a refugiarse en los brazos de Sombra.
—No perdamos tiempo —dice Arturo, en plan retador—. ¡Vamos allá!
Los dos hechiceros se preparan para la lucha y Arturo aguarda el ataque.
El primer golpe llega de la espada de Demónicus. Las espadas parecen volar. Producen chispas y hacen un ruido estremecedor. Uno tras otro, los impactos se multiplican y cuesta trabajo identificar de dónde provienen. Los choques fallidos se pierden en el espacio o acaban contra los andamios, farolas y muros. Astillas, esquirlas, palos y otros restos vuelan libremente arrojados con una fuerza inusitada.
Es un duelo terrible, en el que los tres contendientes se esfuerzan por conseguir la victoria. Todos tienen mucho que perder. Mil años de paciente espera pueden quedar en nada en apenas un segundo.
Demónicus y Demónicia han iniciado una estrategia que consiste en separarse y crear dos frentes de ataque. Arturo, que ya es experto en estas lides, sabe que no puede hacer nada para evitarlo e intenta sacar ventaja.
Se deja llevar por ellos para hacerles creer que le van a atacar desde dos flancos diferentes. Pero su objetivo es otro. Y es ahora cuando demuestra que es un gran luchador.
Les hace creer que se siente acorralado, entre la espada y la pared, que está incómodo y que se da por perdido; pero no es así. Cuando Demónicus y Demónicia se aprestan a ensartarle, Arturo se tira al suelo, rueda sobre sí mismo, se coloca a su espalda y, cuando sus dos contrincantes se dan la vuelta para enfrentarse a él, se lanza hacia la derecha, se coloca en su lateral y, de una sola estocada, clava su espada en el cuerpo de los dos Demónicus y Demónicia se miran como si se pidieran explicaciones, como si se preguntaran qué había podido pasar. De repente, sus cuerpos se congelan y se quedan petrificados, igual que las rocas negras de la cueva de la Fundación. Como Morfidio y Stromber. El polvo de dragón vuelve a ser polvo de dragón. Todo vuelve a ser lo que fue. Todo termina donde empezó.
—Ya no volverán a molestarte nunca —me dice Arturo—. Esta estocada me la enseñó Arquitamius, mi maestro.
—Y la has aprendido bien —comenta Sombra, mientras le da un apretón de manos—. Me alegro de verte, Arturo.
—Hemos estado separados mucho tiempo, maestro —responde Arturo Adragón.
—Siempre fuiste un gran alumno —reconoce Sombra—, Arquimaes estaba orgulloso de ti. Aprendías deprisa.
Metáfora me abraza y escucha, atónita, la conversación entre los dos compañeros.
—¿Os conocíais? —pregunta.
—Hace mil años que nos conocemos —dice Sombra—. Una eternidad.
—Entonces… Sombra. ¡Tú eres…!
—¡Chisss, no lo digas! No pronuncies mi verdadero nombre —le pide—. Recuerda que hay ojos y oídos por todas partes.
—Lo siento… Lo siento… —balbucea.
Un estremecimiento cruza mi cuerpo cuando, de repente, veo algo que me horroriza. Algo extraordinario e inesperado que me hiela la sangre.
Los cuerpos de Demónicus y Demónicia han recuperado el aliento. Reviven y se levantan. Lo verdaderamente horrible es que se están transformando en una bestia de dimensiones considerables. ¡En un dragón salvaje! ¡En un dragón de dos cabezas!
—¡No puede ser! —exclamo, en tanto protejo a Metáfora con mi cuerpo—. ¡Es imposible!
—¡Estos malditos hechiceros han vuelto a la vida para acabar contigo! —me advierte Arturo, mi antepasado—. ¡Acaba con ellos!
—¡No puedo hacerlo! —respondo—. ¡Es una bestia gigantesca!
—No hay más remedio. Yo los he matado, ahora debes hacerlo tú.
El dragón se agita y gruñe, amenazador.
—¿Cómo han revivido? —pregunto, exasperado—. ¿Es que nunca van a morir?
—Es su última baza —reconoce—. Mientras les quede una gota de sangre, volverán a buscarte. ¡Acaba con ellos!
Agarro la espada alquímica con las dos manos y doy un paso adelante hacia el gigante. Estoy muerto de miedo, pero no quiero que se me note. Esa bestia es lo peor que he visto en mi vida. Aunque he soñado con dragones, nunca lo he hecho con uno de dos cabezas. ¡Son repugnantes!
—¡Ven aquí, bestia del infierno! —grito, decidido a acabar de una vez con esta pesadilla—. ¡Ven aquí y muere!
El dragón demoniquiano avanza hacia mí, lanzando fuego por la boca y rugiendo. Sus dos cabezas se inclinan directamente y me miran con rabia. No sé cómo voy a salir de esto. No creo que consiga sobrevivir.
—¡Adelante, Arturo! ¡Adelante, Adragón!
Inesperadamente, las letras mágicas se interponen entre nosotros y forman una barrera que el dragón no puede derribar. Pero esto no soluciona mi problema, a menos que…
—¡Adragón! ¡A mí!
Un enjambre de letras se coloca sobre mi espalda y, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se convierten en mis alas.
—¡Arriba! —ordeno.
Me alzan inmediatamente entre las llamas del demoniquiano, de las que intentan protegerme. El calor hace mella en mi cuerpo. Sin embargo, consigo acercarme bastante para asestarle un contundente espadazo. Le he hecho una herida profunda de la que mana una gran cantidad de sangre.
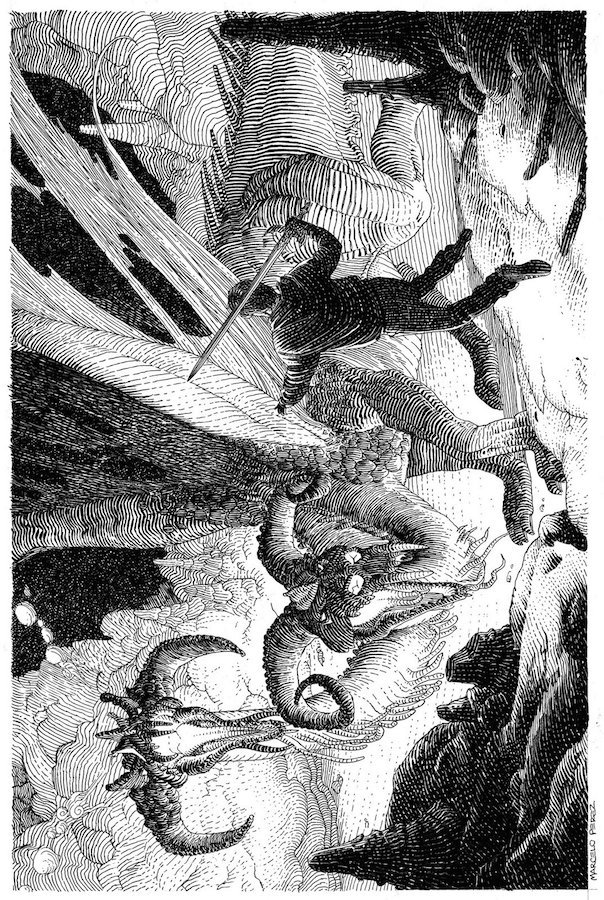
El dragón arremete con más fuerza, enfurecido por el dolor, pero actúo con rapidez y consigo asestarle un nuevo golpe que, por fin, separa una de las cabezas del cuerpo. Encabritado, se posa sobre las patas traseras y se revuelve. Entonces aprovecho su irritación y golpeo varias veces en el cuello de la segunda cabeza, que también cae al suelo.
El cuerpo descabezado se convulsiona, da unos pasos, se golpea contra las paredes y, por fin, cae al suelo mientras la sangre se desparrama sobre la tierra.
Desciendo hasta el suelo y me deshago de las letras. La espada alquímica está ensangrentada y la limpio con el cuerpo escamoso de la bestia, que aún palpita.
Arturo Adragón se acerca y me abraza.
—Ponte de rodillas —dice, con mi arma en las manos.
Con la respiración todavía agitada y con el miedo a flor de piel, le hago caso.
—Arturo Adragón —dice muy solemne, mientras pone la hoja de la espada alquímica sobre mi hombro—. Yo, Arturo Adragón, el rey de Alquimia, te nombro caballero arquimiano. Has demostrado un valor singular y afirmo que estás preparado para ser rey de Férenix.
La sangre del dragón es absorbida por la tierra. Después el cuerpo de la bestia se fosiliza y se convierte en un polvo negro que se lleva el viento.
En este momento, despunta el alba. Tras las ruinas de la Fundación, iluminadas por los rayos del sol naciente, un nuevo amanecer me hace creer que mi vida va a cambiar. Todos mis enemigos han muerto. Es posible que ahora viva en paz y que mi destino se cumpla.
Arturo Adragón me devuelve la espada alquímica.
—Guárdala bien y no la pierdas de vista —me aconseja—. Es posible que te vuelva a hacer falta.
—Espero que no —respondo—. Ya no queda nadie con quien luchar.
—No estés tan seguro —sentencia—. Siempre habrá alguien dispuesto a arrebatarte tus poderes.
—¿Soy digno de ser rey de Arquimia?
—Serás el mejor que nunca haya tenido —afirma—. Y yo velaré para que llegues a serlo. Siempre estaré a tu lado. No lo olvides.
Entonces se dirige hacia el sol y su figura se convierte, paulatinamente, en la letra adragoniana, que, después de volar, se posa delicadamente sobre mi rostro. Las letras, que le han acompañado en el vuelo, me envuelven y se colocan sobre mi cuerpo.
Metáfora me abraza y me da un beso. El sol brilla con fuerza y el nuevo día se muestra con toda su intensidad.
—Creo que ya sé de quién es el ataúd del dibujo de Montfer —le susurro al oído.
—Dímelo.
—Es de Arquimaes. Rías entró en la cueva e hizo el dibujo. Estoy seguro. Debió de apropiarse de muchos secretos del maestro para llegar hasta donde llegó.
—¿Rías estaba al servicio de Demónicus?
—Sí, me temo que sí… Pero ahora todo ha terminado… ¡Esto se ha acabado! ¡Hemos ganado!
Cuando salimos de la Fundación, la calle está llena de gente que ha empezado una nueva jornada. Atentos a sus rutinas, nadie sospecha la aventura que acabamos de vivir. A lo lejos distinguimos la figura de Cristóbal, que se acerca a la carrera, como siempre.
—¿Habéis visto a Mireia? —nos pregunta—. Habíamos quedado aquí.
—Se acaba de marchar. Ha venido a despedirse —le digo.
—Me dijo que hoy quería contarme algo especial. ¿Qué ha ocurrido? ¿Adonde se ha ido?
—Pues no nos lo ha dicho —apunta Metáfora.
—Cristóbal, ¿recuerdas que tenía un regalo de Egipto para ti? Es una planta envuelta en cera, que produce un olor maravilloso al arder. Ven a casa y la encenderemos.
—A mí lo único que me interesa es ver a Mireia —responde, un poco agobiado.
—Mientras vemos cómo arde esa pequeña rama, te contaré cosas sobre Mireia —le prometo—. Cosas que te interesarán. Ven, vamos…
LA reina Émedi saltó del caballo y se arrojó al suelo para abrazar el cadáver de Arquimaes, que estaba siendo limpiado por Rías. Arquitamius, que la acompañaba, tardó un poco más en desmontar, pero estaba tan abatido como ella.
—¿Qué ha pasado? —preguntó la reina de Émedia, completamente desolada—. ¿Quién ha sido?
—Escorpio le ha matado, mi señora —explicó Arturo—. ¡Vino hasta aquí solo para asesinarle!
—¡Maldita sea su carne! —exclamó Émedi mientras abrazaba a Arquimaes—. ¡Maldita sea su alma! ¿Por qué lo ha hecho?
Arturo se acercó a Arquitamius.
—¡Maestro! ¡Hay que resucitarlo! —le imploró.
—Lo siento, Arturo, pero no se puede hacer nada —respondió el anciano—, Arquimaes no puede revivir.
—¿Por qué? —preguntó el joven rey—. ¿Por qué no puede resucitar?
—Porque lo ha hecho demasiadas veces —le confesó el gran alquimista—. Murió muchas veces y ya no puede resucitar.
—¡Bajaré al Abismo de la Muerte si es necesario!
—No serviría de nada —insistió Arquitamius—. Arquimaes jamás volverá a este mundo.
—Pero ¿cuántas veces ha muerto?
—Demasiadas. Más de las que cualquier ser humano puede soportar —explicó el sabio—. No sé cuántas han sido exactamente, pero te aseguro que han sido muchas.
—Entonces, ¿no hay esperanzas?
—No, Arturo. No hay ninguna posibilidad de que vuelva al Mundo de los Vivos —sentenció Arquitamius.
Un grupo de rugianos se acercó a ellos y trató de matar a la reina Émedi. Pero Cordian y sus pretorianos, que estaban atentos, se deshicieron de ellos con rapidez.
—¡Mi señor, tenemos que replegarnos! —insistió Leónidas—. ¡Esta situación es insostenible!
—¡Está bien! ¡Atrás! ¡Atrás! —gritó Arturo—. ¡Al palacio!
Los arquimianos, que esperaban esta orden, la cumplieron con agrado. El enemigo tenía más poder y más fuerza de lo que habían imaginado. Ahora, las casuchas que rodeaban el palacio ardían.
—¡Recoged el cuerpo de Arquimaes! —ordenó Cordian a sus hombres—. ¡Nos lo llevamos!
Émedi, Leónidas, Alexia y Crispín se agruparon alrededor de Arquimaes para protegerlo, espada en mano, con su propia vida.
Los arquimianos se replegaron dejando tras de sí un campo de batalla sembrado de heridos y de cadáveres de amigos y compañeros. Los rugianos los presionaban, convencidos de que iban a aplastarlos a todos, tal y como había ordenado Horades.
—¡La situación es desesperada! —dijo Arturo cuando estaban cerca de la puerta del palacio—. ¡Estamos desamparados! ¡Nos van a exterminar!
—¡Tenemos un aliado! —le recordó Arquitamius—. ¡No estamos solos!
—¿Os referís a Adragón? No creo que pueda hacer nada en esta situación.
—Me refiero a Adragón y a la tinta… ¡Ven conmigo! ¡Sígueme!
Crispín, Leónidas y Alexia se acercaron.
—Protegednos —ordenó Arturo.
Arquitamius le llevó a un rincón apartado, donde la riada humana no les afectaba. Allí, lejos de las miradas, le cogió la espada y se la entregó a Rías, que se quedó a su lado.
—¡Cubridnos con vuestros escudos! —ordenó el alquimista—. ¡Que nadie nos vea!
Los hombres de Leónidas se acercaron y entre todos consiguieron ocultar y proteger a Arturo y a Arquitamius.
—Escucha, Arturo. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Arquimia? —le preguntó el sabio—. ¿Estás dispuesto a desaparecer para conseguir la paz?
—¿Qué tengo que hacer, maestro?
—Vas a transformarte. Vas a perder tu condición humana. ¿Estás dispuesto a sacrificarte?
Arturo se acercó a Alexia, que no formaba parte de la muralla de escudos que los aislaba del mundo. Le dio un abrazo y la besó en la frente.
—Cuida de nuestro hijo —dijo Arturo—. Dile que velaré por él esté donde esté.
—Lo haré. Le diré que su padre fue un valiente —respondió Alexia, consciente de que era la última vez que le veía—. Y ahora, cumple tu destino.
—Estoy listo, maestro —aseveró Arturo a Arquitamius—. ¡Estoy preparado!
Entonces, el sabio miró fijamente a Arturo, puso los dedos de la mano derecha en su frente, sobre el dibujo adragoniano que ilustraba su rostro, le acarició y sopló ligeramente.
—¡Eres Adragón! —invocó el sabio, con los ojos cerrados—. ¡Ahora!
Entonces, Arturo notó cómo su cuerpo sufría una ligera agitación. Tuvo la sensación de volverse más ligero, más etéreo. Sus piernas desaparecían y su cuerpo se hacía más pequeño. Intentó palparse con los dedos, pero no lo consiguió. ¡Estaba sufriendo una transformación!
«Soy Adragón», pensó justo cuando adquiría su nueva forma.
¡Arturo acababa de convertirse en el dibujo adragoniano!
Y supo lo que tenía que hacer. Agitó sus alas y se elevó como una pluma, bajo la protectora mirada de Arquitamius.
—¡Vuela, Arturo! —le propuso el sabio—. ¡Vuela y libera Arquimia!
Y Arturo emprendió el vuelo.
Desde las alturas, sus ojos de dragón le mostraron el campo de batalla. Todo era desolación y destrucción. Muertos y heridos estaban tumbados sobre lo que había sido un campo de hierba verde y limpia, salpicada por la nieve, que ahora era roja. Y se estremeció.
«¿Qué debo hacer?», se preguntó.
Sobrevoló el palacio de Arquimia, que estaba casi terminado, y el campo de batalla, donde las filas enemigas se extendían hasta el horizonte como una serpiente. Y comprendió lo que tenía que hacer.
La fuerza de su vuelo dejaba una leve estela de aire arremolinado. Dentro de la gran biblioteca de Arquimia, los libros se agitaron. Muchos se abrieron, pero todos, absolutamente todos, dejaron salir las letras que estaban escritas con tinta mágica.
Arturo vio cómo un inmenso ejército de letras salía por las ventanas, las puertas, las claraboyas y las demás aberturas del palacio de Arquimia y se arremolinaban a su alrededor. Se había convertido en un imán para todas las letras de tinta mágica. Llegaron regimientos de letras desde el monasterio situado en el Monte Fer, de las casuchas y del propio campo de batalla. El cielo se llenó de letras voladoras que se unían al poderoso Ejército Negro.
El poder de convocatoria de Adragón era tan fuerte que no quedó una sola letra escrita que no acudiese a su llamada, ya se encontrara sobre papel, acero, roca o cualquier otro soporte.
Cuando los rugianos vieron que el cielo estaba cubierto por un enjambre de signos negros, se alarmaron y sintieron miedo. Aquello no estaba previsto y nadie esperaba algo semejante. ¿Dé dónde había salido ese ejército volador?
Los oficiales rugianos estaban más desconcertados que sus soldados. Eran incapaces de dar órdenes coherentes. No tenían ni idea de lo que había que hacer. Y temieron por sus vidas.
Arturo Adragón empezó a descender, acompañado por sus cohortes, compuestas de millones de letras voladoras que producían un sonido estridente. Cogían velocidad y se dirigían directamente hacia las filas rugianas.
Los arquimianos estaban asombrados. Aquel ejército les devolvió las esperanzas. Entonces supieron que todo estaba a punto de acabar. También los rugianos.
Arturo Adragón alcanzó las primeras filas enemigas en un vuelo rasante que los desconcertó aún más. Las letras entendieron que había llegado la hora de atacar. Y atacaron.
El caos y la devastación se abatieron sobre aquellos seres venidos de las tierras de Horades que estaban bajo las órdenes de Demónicus. Los primeros gritos se escucharon desde lejos. Luego, todo se convirtió en una acción de destrucción y aniquilación, que iba a terminar con un exterminio total.
Los rugianos comprendieron pronto que no había escapatoria. El Ejército Negro atacaba desde todos los ángulos de forma inesperada, letal, sin dejar capacidad de defensa a sus enemigos. No fueron capaces de destruir una sola letra. Era un enemigo casi invisible, inaccesible y tan poderoso que desmoralizaba.
Las letras manifestaron su poder de forma implacable durante horas. Demostraron que eran más poderosas que las armas. Dejaron claro que eran más fuertes y más útiles que la hechicería. Atacaban en grupo, con una eficacia nunca vista por los rugianos.
Los invasores, que ya habían sido víctimas de sus propios reyes y de los hechiceros, que primero los habían convertido en ignorantes y luego en bestias insensibles y sedientas de sangre, se daban cuenta de lo que pasaba bajo el símbolo del conocimiento y la cultura. Las letras, la mejor herramienta de los alquimistas y de todos los sabios del mundo civilizado, iban a borrarlos de la faz de la tierra.
Arturo Adragón dirigía a su ejército con gran habilidad. Enviaba regimientos a aquellas zonas en las que la resistencia era mayor y el enemigo se atrincheraba tras las máquinas de guerra. Pero no les servía de nada: las letras se colaban por todas las ranuras, de forma que ningún rugiano quedaba fuera de su alcance.
Una hora después, Arturo Adragón y su ejército eran dueños de la región. No dejaron con vida a nadie. El Ejército Negro acababa de obtener su mayor victoria. Acababa de escribir su página más gloriosa.
* * *
Los vítores de los arquimianos subieron hasta el cielo, donde Arturo se sintió complacido por haber salvado aquel reino de justicia que su padre, Arquimaes, había soñado y que él mismo se había comprometido a defender.
Su destino se había cumplido.
Ahora, sería un Adragón eternamente. Y su trabajo iba a consistir en velar por su linaje.
Émedi, Alexia y Arquitamius le vieron descender.
—Has salvado el reino de Arquimia —dijo Émedi—. Tu padre, allá donde se encuentre, y yo estamos orgullosos de ti.
—Como lo estará tu hijo —añadió Alexia—. Te hemos perdido, pero sabemos que siempre estarás con nosotros. Has cumplido tu destino, Arturo Adragón. Has cambiado nuestro mundo y has abierto el camino a un reino de justicia que, tarde o temprano, se impondrá.
—¡El Ejército Negro será inmortal! —afirmó Arquitamius—. Y yo me convertiré en una sombra que estará a vuestro lado. Yo te protegeré durante el día y tú lo harás durante las horas de sueño. Seremos como el símbolo alquimista, el día y la noche, el oro y la plata, la realidad y los sueños… Encontraremos a algún valiente dispuesto a levantar el reino de Arquimia. Aunque tardemos una eternidad. Puedes estar seguro de que nuestros ojos verán la sublimación del reino de Arquimia. Conocerán al nuevo Arturo Adragón, rey de Arquimia.
Arturo Adragón, convertido definitivamente en un dragón de tinta, emprendió el vuelo, feliz de haber comprendido, por fin, todos los secretos que le habían envuelto desde su niñez.
Ahora ya sabía quién era y para qué había nacido. Ahora sabía que su destino consistía en renacer en todos sus descendientes para darles apoyo con su magia alquímica. Su padre y su madre le habían preparado bien. Ahora entendía todo el proceso.
Recordó entonces las palabras de Arquitamius: «Es el gran sueño de los hombres. Los hijos son nuestra inmortalidad. Ellos llevan algo de nosotros. Es la gran cadena de la vida. Interminable y cíclica. Cuando morimos, nos hacemos inmortales. Nuestros hijos nos perpetúan».
Desde el suelo, todos los arquimianos le contemplaban con agradecimiento. Las letras se desplegaron y volvieron a sus nidos, entre las páginas de los libros y de los pergaminos, en espera de volver a ser invocadas.
Rías, todavía impresionado por lo que había visto ese día, se acercó a Arquitamius y le entregó la espada alquímica.
—Maestro, hoy sé que quiero ser alquimista —le dijo—. ¿Puedo contar con vuestra ayuda?
—Naturalmente, amigo Rías —respondió el Gran Sabio—. Te convertiré en un gran alquimista.
YA no queda ni rastro de la antigua Fundación. Todo está listo para reconstruir el nuevo edificio, que será triangular, igual que su base original.
Ahora sé que Férenix está minada de túneles subterráneos que se comunican entre sí. Bajo nuestros pies hay tantas galerías que uno podría perderse durante años.
El subsuelo es como un libro, lleno de secretos y misterios, con entresijos ocultos a la vista y con tantos recovecos que hay que poner todos los sentidos para volver a salir a la superficie.
Hemos negociado con las autoridades para obtener un nuevo permiso de edificación, pues todo el mundo sabe que debajo hay unas ruinas muy valiosas. El palacio de Arquimia es una joya arquitectónica que se mantiene en buen estado y muchos arqueólogos internacionales han pedido permiso para estudiarlas.
Gracias a la ayuda del Comité, hemos llegado a un acuerdo con el Consejo General que consiste en que nos dejarán construir la nueva Fundación en el mismo sitio, a condición de que permitamos el acceso a ciertas zonas del palacio a los historiadores, arqueólogos, arquitectos, periodistas y escritores que lo soliciten con fines loables. Por supuesto, nos hemos reservado la biblioteca arquimiana, que se mantendrá bajo nuestra tutela. Será nuestro gran secreto.
—No es el mejor pacto del mundo —reconoció Sombra cuando se lo conté—, pero dudo que se pueda conseguir algo mejor. Creo que lo has hecho bien, Arturo.
—El único problema, Sombra, es que debemos estar atentos para que los obreros no descubran la entrada a las cuevas y penetren en ellas. Y la única forma de impedirlo es establecer una vigilancia constante —le dije.
La muerte de Batiste ha despertado algunas sospechas, pero como la policía no ha encontrado ni rastro de su cartera, ha llegado a la conclusión de que se trataba de una agresión por robo.
Papá, Norma, Metáfora, Sombra y yo nos hemos reunido esta noche para organizar un plan de vigilancia que nos permita tenerlo todo controlado.
Es una pena que no podamos contar con Adela y Patacoja; con ellos, las cosas hubiesen sido más fáciles.
Estamos ante el sarcófago de mamá, al que por fin hemos podido acceder. Ahora todo está limpio y recogido. Hemos dedicado muchas horas a adecentar la estancia, pero ha valido la pena.
—Propongo que instalemos cámaras de vigilancia en los puntos claves —anuncia papá—. Tengo contacto con alguien que nos hará una instalación secreta, cuyos puntos solo conoceremos nosotros. Es un amigo del general Battaglia. Me fío plenamente.
—Parece una buena idea —contesto—. ¿Quién controlará los monitores?
—La misma empresa. Si ocurriera algo imprevisto, nos avisarán enseguida y podremos detener cualquier intrusión. Mantendremos ocultos la cueva de las rocas y el acceso a la estancia de Adragón.
—A mí me parece bien —comenta Metáfora—. No creo que haya otro sistema mejor. ¿O sí?
—No hay ningún sistema que garantice la seguridad al cien por cien —dice Norma—. Por eso creo que esta alternativa es buena.
—El acceso a las zonas de seguridad solo estará permitido a algunas personas —añade papá—. Nosotros cinco seremos lo únicos autorizados para cruzar el perímetro de seguridad.
—¿Y cómo se consigue eso? —pregunta Metáfora—. ¿Qué sistema puede garantizarlo?
—Huellas, pupilas, ADN —dice papá—. Es lo más moderno.
—¿Cómo se hace eso? —pregunta Sombra—. ¿Cómo se consigue que todo eso se plasme en una clave de seguridad?
—Solo existirán cinco tarjetas —explica papá—. Cada uno tendrá la suya. Contendrán tanta información sobre nosotros que será imposible que nadie nos suplante —explica mientras abre un maletín—. He traído algunas cosas que tendremos que hacer aquí y ahora. Extracción de sangre, lectura de ojos, huellas digitales.
—¿Hay que hacerlo ahora? —pregunta Metáfora—. ¿No podemos dejarlo para otro momento?
—No. Tenemos que hacerlo aquí, en secreto, sin que nadie pueda manipular nada —exige papá—. Es una medida de seguridad añadida. Eso nos garantiza que nadie cambiará nuestras muestras. Además, tendremos un nombre clave, para que no llame la atención a los empleados de los laboratorios que las van a manejar.
—Vaya, como los espías —bromea Norma—. ¡Cuánto misterio!
—Sí, sí, bromead todo lo que queráis —comenta papá, con una jeringuilla en la mano—, pero quiero ver si sois tan valientes como para no quejaros. ¿Quién va a ser el primero?
Como nadie se anima, Norma da un paso adelante.
—¡Aquí estoy! —se ofrece—. ¡No me das ningún miedo!
—Siéntate aquí y deja tu brazo al descubierto —le pide—. Te prometo que no sufrirás… Aunque tampoco será demasiado agradable.
Norma se sienta y se remanga. Metáfora me mira con una sonrisa de ánimo. Sabe que las agujas siempre me han dado miedo y que soy un poco quisquilloso para estas cosas.
—Por cierto —añade papá—. He contratado a Mercurio, el portero del instituto. Si era capaz de controlar a cientos de estudiantes, supongo que podrá vigilar la nueva Fundación.
—Has tenido una buena idea —dice Metáfora—. Además, estamos en deuda con él.
—Espero que él y su esposa hagan un trabajo tan bueno como Mohamed y Mahania.
De repente, los nombres de mis verdaderos padres me evocan el desierto de Egipto y tengo un ataque de nostalgia. Me prometo que volveré a verlos.
—Cuando nos casemos, podemos hacer un viaje a Egipto —propone Metáfora, que, como siempre, me ha leído el pensamiento—. Seguro que te gustará verlos.
Mis pensamientos vuelan hacia el templo desde el que bajé al Abismo de la Muerte. Ahora, de repente, esto me parece un cuento de esos que Sombra me contaba por la noche, cuando era pequeño.
—Ahora te toca a ti, Arturo —dice papá—. Adelante, no tengas miedo.
Hago un esfuerzo para que no se note que estoy un poco nervioso. Dejo que me clave la aguja sin quejarme. Parece mentira que un inmortal tenga tanto miedo a una cosa tan pequeña. No sé, supongo que hay cuestiones en esta vida de las que no puedes huir. He luchado contra dragones, asesinos a sueldo y acosadores, y ahora soy incapaz de enfrentarme a una simple jeringuilla. Si mi madre viera esto, no sé qué diría.
—Bueno, ya hemos terminado de hacer las pruebas —anuncia papá, al cerrar su maletín después de habernos copiado las huellas y fotografiado las pupilas—. Ya podemos irnos. No hace falta decir que todo lo que hemos hablado aquí es totalmente secreto. ¿De acuerdo?
—Yo quiero quedarme un poco, a solas con mamá —le digo—. ¿Te parece bien?
—Claro que sí. Claro que me parece bien —dice—. No debes olvidarte de ella. Nunca.
Mientras se marchan, Metáfora se me acerca.
—¿Quieres que baje contigo?
—No, gracias. Esto debo hacerlo yo solo.
—Entiendo que es asunto tuyo, Arturo. Te esperaré arriba. Pero tienes que prometerme que, ahora que todo ha terminado, intentarás reconducir tus pensamientos. Se acabaron las preguntas.
—Te lo prometo, aunque tienes que saber que hay algunas cosas en esta vida que no terminan nunca. Detrás de una respuesta hay siempre una nueva pregunta agazapada.
—Lo sé. Lo he aprendido contigo —reconoce—. Pero hay que intentar acabar con esta historia. Debemos estabilizar nuestras vidas.
—Te aseguro que lo intentaré, pero no puedes esperar que tenga una vida tranquila y sin sorpresas. Estoy seguro de que me esperan muchas complicaciones. Piensa que vamos a dar vida a un reino milenario y que mucha gente estará en contra. Habrá que superar grandes dificultades.
—Por lo menos, prométeme que harás todo lo posible para que nuestra vida no se embrolle.
—Me gustaría tranquilizarte, pero no sé con qué me voy a encontrar. Puedo alcanzar una vida de paz, pero también puedo toparme con una vida de guerra y conflictos. No lo sé, Metáfora. Solo te diré que haré todo lo que esté en mi mano por vivir en paz junto a ti. Te aseguro que nada me gustaría más.
—Eso me tranquiliza, Arturo. Te espero arriba —dice, a la vez que se marcha y me deja solo.
Un poco después, cuando el silencio me acompaña, me acerco al sarcófago, pongo mi mano derecha sobre él y espero. Creo que voy a intentar establecer comunicación con ella.
—Hola, mamá. Aquí estoy de nuevo. La próxima vez que vuelva a verte, la Fundación estará reconstruida. Será un nuevo edificio y habrán pasado muchas cosas nuevas e interesantes. Por eso vengo a despedirme de ti. Pasará algún tiempo hasta que vuelva a hablar contigo. Tu sarcófago va a ser trasladado al monasterio de Monte Fer, por seguridad. No quiero exponerme a que haya un accidente durante las obras.
»Hace poco he tenido que luchar contra Stromber. He ganado y hemos recuperado el control de la Fundación, o lo que queda de ella. Y también han caído Demónicus y Demónicia.
»He tenido la suerte de conocer a Arturo Adragón, el que creó el reino de Arquimia, el hijo de Émedi y Arquimaes. Y me siento un privilegiado por contar con su protección.
»Me van a coronar rey de Férenix, o de Arquimia, como quiero llamar a nuestro reino. Metáfora será mi reina. Nos casaremos el mismo día de la coronación.
»Por lo que me han contado, va a ser una ceremonia impresionante. Vendrá mucha gente de todas partes. Ya he recibido numerosas felicitaciones de otros jefes de Estado.
»La verdad es que he venido para hacerte una pregunta importante. Se la he hecho a papá, pero no he conseguido respuesta. Por eso estoy aquí, para que tú me digas lo que necesito saber. Sé que eres quien me trajo a este mundo, y no un cuadro pintado al óleo ni una escultura.
Que quien está dentro de este sarcófago eres tú, Reyna, mi verdadera madre. Así que espero una respuesta. Por favor…
Hago una pausa antes de lanzar mi gran pregunta.
—Mamá, ¿dónde está mi cuerpo? ¿Dónde estoy?
Solo hay silencio, acompañado del zumbido de las letras.
—Sé que lo sabes. Y tienes que decírmelo…
Más silencio.
—Creo que mi cuerpo original está… —digo en voz baja.
—Aquí, junto a mí —dice una voz susurrante, que llega de algún lugar fuera de este mundo—. A mi lado.
—Dentro del sarcófago, ¿verdad?
—Sí, Arturo. Está junto a mí, entre mis brazos, sobre mi pecho.
—¿Cuándo vas a resucitar? Sombra y papá hicieron el rito de la resurrección con Norma. ¿Cuándo te veré, mamá?
—Nunca, hijo mío. Nunca nos veremos en el Mundo de los Vivos.
—¿Es que no quieres verme? ¿No quieres que esté contigo?
—Al contrario. Estoy en el Abismo de la Muerte para cuidarte. Te tengo entre mis brazos y nunca te soltaré. No te dejaré solo. Te quiero demasiado.
—Pero, mamá, ¡te necesito! He sufrido mucho y me siento muy solo. Tu cariño me hace falta.
—Mi cariño está contigo. Por eso no te abandonaré. Me quedaré contigo toda la eternidad. Estamos unidos para siempre. Soy tu madre y tú eres mi hijo. Nada nos separará.
—Te echo de menos y te necesito. Quiero conocerte y demostrarte mi cariño.
—Él también me necesita. Es un bebé indefenso que ni siquiera sabe hablar. No le dejaré solo. Estaré con él, que es lo mismo que estar contigo.
—Entonces, ¿no vas a resucitar?
—No, hijo, no puedo. Soy esclava de tu cuerpo. Soy la guardiana de tu pequeño cuerpo. Estoy unida a ti, a mi bebé recién nacido que nunca volverá a la vida. Tengo que renunciar a estar contigo. Lo siento, cariño mío.
—Cómo me gustaría estar con vosotros.
—Solo verías el cuerpo de una madre unida al de su hijo. Ni siquiera nos reconocerías y turbarías nuestra paz. Por favor, Arturo, déjanos solos. Ahora lo estoy acunando y se siente tranquilo. No lo despiertes, por favor.
No me he dado cuenta de que he empezado a llorar. Estoy desconsolado. Me estremezco al pensar que mi primer cuerpo está dentro de esta caja de piedra, en la oscuridad, abrazado al cuerpo de mi madre. Tengo una sensación de soledad y de impaciencia tan fuerte que no consigo dominar mis emociones. Lo único que puedo hacer es llorar, por ellos y por mí.
—Llora con nosotros, Arturo. Llora y siente nuestra presencia. La muerte no nos separará. La muerte debe unirnos. Debes saber que, desde aquí, sabemos todo lo que haces. Mereces ser rey de Arquimia, pero quiero que sepas que, sobre todo, eres el rey de mi vida.
Me arrodillo al lado del sarcófago y lloro sin consuelo. ¡Lo que daría por verla y abrazarla!
En este instante me da igual que me nombren rey de Férenix. Lo único que me interesa es volver a ver a mi madre. Saber que me cuida y que no me abandonará nunca en el Abismo de la Muerte me tranquiliza y me da valor para seguir viviendo.
—Solo una cosa más, mamá… ¿Por qué papá fue hasta Egipto en busca del pergamino de Arquimaes? ¿Quién lo puso tan cerca para que envolvieras mi cuerpo cuando nací? No estaba allí por casualidad, ¿verdad?
Un breve silencio.
—Tienes razón, Arturo, no fue casualidad. Sombra y yo lo organizamos todo. Yo estaba arrepentida de haber hecho renegar a tu padre de Adragón y quería devolverle su poder. Devolvértelo a ti. Sabía lo que iba a pasar. Sombra me lo había contado todo. Yo solo tuve que seguir sus instrucciones. Lo demás fue fácil. Tu padre se volvió loco de alegría cuando «descubrió» la pista que lo iba a llevar a Egipto.
—¿Por qué en Egipto?
—Porque era el único sitio en el que iba a encontrar un cuerpo para ti.
—¿Cómo sabías lo del hijo de Mahania?
—Yo había visitado Egipto antes de conocer a tu padre. Las piezas encajaron a la perfección.
—Pero los soldados que apresaron a Mohamed…
—Todo estaba organizado por nosotros. Mahania y yo lo preparamos cuidadosamente para que pareciera natural. Cuestión de dinero.
—¿Y los soldados que os abandonaron?
—Nadie nos abandonó. Tenías que nacer en un sitio oculto, sin testigos. Egipto era el lugar ideal y las ruinas del templo eran perfectas, alejadas de todo. Tenía que envolverte en el pergamino y reconciliarte con Adragón. El linaje se hubiera roto. No tuve elección. Era la única forma de que papá aceptara la unión.
—¿Lo sabe papá?
—No. En eso no te mintió. Yo lo preparé todo y él hizo lo que Sombra y yo quisimos. Por eso no debes enfadarte con él. Sombra, Arquitamius, está ahí para protegeros. Y a tus hijos… Y a los hijos de tus hijos… Su misión es hacer que nuestro linaje continúe.
—¿También sabías que Sombra es…?
—Creo que él puso algunas pistas para facilitarme el trabajo. Yo era historiadora y estaba acostumbrada a investigar… Junté todos los cabos y solo tuve que unirlos. Todo salió a la perfección. Espero que si papá lo descubre todo, sepa perdonarme. Nunca quise engañarle, pero no me quedó más remedio. Hubiera hecho cualquier cosa por darte el poder de la inmortalidad y ayudarte a recuperar el trono que te corresponde.
Ahora soy yo el que guarda silencio. Ya no me quedan preguntas. Ya lo sé todo, y lo que me queda por conocer ya no me interesa. Mi madre me acaba de revelar el último misterio. Y me acaba de dar una gran lección. Ahora sé que la casualidad no existe y que el destino se lo forja uno. Ella forjó el suyo y el mío.
Mi madre, Reyna, hizo honor a su nombre al proteger el linaje Adragón. Papá la eligió y ella cogió el testigo con dignidad.
—Adiós, madre. Creo que ya no te molestaré más. Hablaré contigo, pero no hace falta que me respondas. Cuida al pequeño. Cuídame desde el Abismo de la Muerte. Me reconforta saber que estoy entre tus brazos.
Ahora sé que todos mis sueños, mis pesadillas y mis angustias han valido la pena. No hay nada peor que estar solo en este mundo y saber que nadie te espera en el otro. Por eso soy feliz, porque sé que tengo la suerte de tener a alguien que me ha cuidado y protegido. Y que lo hará durante toda mi vida.
Me llamo Arturo Adragón y he tenido una vida azarosa, llena de peligros y sufrimientos. He vivido sin mi madre, pero ella me ha dado todo el valor que tengo. Gracias a ella soy rey.
Ella me ha enseñado que los sueños, tarde o temprano, se hacen realidad. Aunque haya que luchar por ellos.
FIN