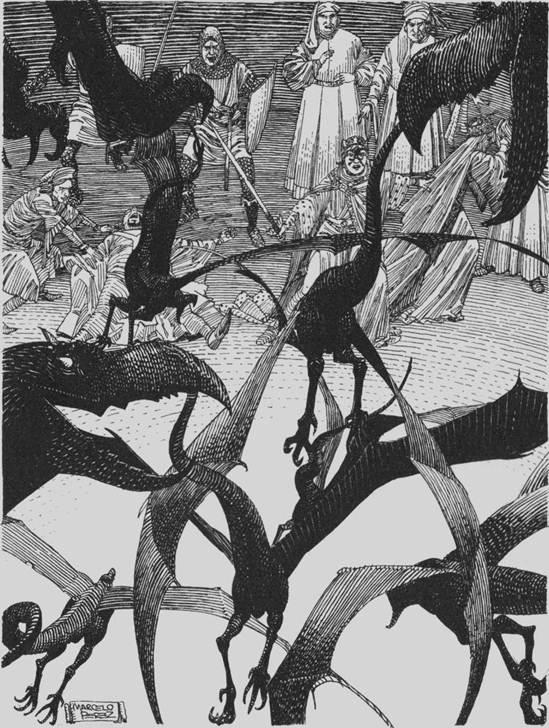
TODO estaba preparado para la gran ceremonia de coronación de Arturo Adragón como rey de Arquimia. Habían levantado un atractivo pabellón diseñado por Andronio, que albergaba un altar, varios asientos con hermosos cojines y un trono doble destinado a los nuevos reyes, que lo iban a ocupar al final de la celebración. Para embellecer el acto, centenares de galardones y adornos colgaban de casi todos los muros del palacio. Bajo el bellísimo cielo azulado, una multitud esperaba impaciente el comienzo de la ceremonia.
Varios sacerdotes habían venido de otros reinos y Arquimaes, en su calidad de antiguo monje, iba a oficiar la coronación ayudado por otros dos frailes ambrosianos.
Reyes, príncipes, caballeros, oficiales, nobles y campesinos habían llegado temprano con la esperanza de poder seguir el acto desde las primeras filas. Querían ver de cerca a Arturo Adragón: el jefe del Ejército Negro, el valiente caballero que había acabado con el reinado de terror de Demónicus, el Gran Mago Tenebroso. Todos querían presenciar cómo se convertía en rey bajo la bandera del signo adragoniano.
Mucha gente aguardaba con ansia la llegada de un verdadero reino de justicia, pues ello representaba, después de siglos de barbarie, guerras, enfermedades y tiranías, una luz en el horizonte.
Arquimaes y la reina Émedi acudieron montados sobre hermosos caballos blancos, envueltos en bellos ropajes y recubiertos por capas que lucían el dibujo adragoniano. El alquimista llevaba en el cinto la espada de plata que la reina le había regalado en la batalla del castillo Émediano el día en que Alexia murió a manos de Arturo, tiempo atrás.
Los soldados y oficiales del Ejército Negro, vestidos con sus mejores galas y distribuidos en batallones, desfilaban a lo largo de la explanada al toque de las trompetas y de los tambores, luciendo sus grandes estandartes decorados con la letra adragoniana bordada en hilo de oro.
Los monjes ambrosianos disponían de una pequeña tribuna de madera sobre la que habían apilado varios libros que leían en voz alta, casi cantando.
En esos momentos en los cuales todavía algunos viajeros rezagados se acercaban apresurados al lugar del evento, Arquitamius hizo acto de presencia. Llevaba una caja de roble en cuyo interior había una corona de oro diseñada y forjada por él mismo. En su frontal se apreciaba la figura de un dragón.
El viejo alquimista depositó la corona sobre una almohada, ante Arquimaes y Émedi, de modo que todo el mundo pudiera verla.
—Aquí está la representación de Arquimia, el reino de justicia con el que tanto hemos soñado —dijo con ilusión—. ¡Por fin nuestro sueño verá la luz!
—Hemos recorrido un largo camino, maestro Arquitamius —respondió Arquimaes—. Pero hemos conseguido nuestro objetivo.
—Mil años de espera son muchos años, amigo mío.
—Pero han valido la pena para ver este día —reconoció el alquimista.
—Mi corazón rebosa felicidad —añadió Émedi, muy emocionada—. Contemplar a mi hijo coronado rey de Arquimia es la mayor recompensa que la vida me puede otorgar.
—Te has ganado el honor de ser la madre de un rey —dijo Arquitamius—. Lo mereces más que nadie, después de todo lo que has sufrido.
La mención del sufrimiento que supuso el nacimiento de Arturo enmudeció a la reina. Aquella trágica noche estaba clavada en su memoria y solo hizo falta una palabra para despertar el amargo recuerdo. Dar a luz a un hijo muerto es el mayor drama que una mujer puede sufrir en esta vida.
De repente, los clarines sonaron alto y fuerte y todo el mundo giró la cabeza, expectante, hacia la gran tienda real, protegida por un batallón del Ejército Negro.
Entonces la cortina se abrió y un jinete que portaba una brillante cota de malla con el emblema adragoniano sobre el pecho, salió en primer lugar.
—¡Es mi hijo! —dijo Forester—. ¡Es Crispín!
Armadía, que estaba a su lado en la tribuna de invitados, le apretó la cintura.
—¡Es un gran chico! —afirmó—. Será un digno caballero.
Detrás de Crispín iban Leónidas y otros hidalgos y oficiales de alto rango. A continuación, escoltados por varios hombres de armas, Arturo Adragón y Alexia.
—Aquí tuvimos nuestra primera pelea a espada —susurró ella—. Creo que te gané.
—Ganaste mi corazón —reconoció Arturo—. Me embrujaste y nada ha podido separarme de ti.
Con gran solemnidad, cruzaron el patio de la antigua Ambrosia, bajo la mirada y la aclamación de todo el mundo. Era evidente que aquella espléndida ceremonia iba a ser recordada durante mucho tiempo.
Cuando estuvieron cerca del altar, Arquimaes y Émedi se pusieron en pie para recibirlos. Crispín, Leónidas y sus compañeros se colocaron a un lado mientras dos pajes sujetaban las riendas de los caballos de Arturo y Alexia, que descabalgaron.
Un coro de niños y niñas, dirigido por un monje ambrosiano, entonó una canción de bienvenida. Dos criados abrieron unas jaulas que dejaron salir docenas de palomas blancas, que se elevaron hacia el cielo y que simbolizaban claramente la libertad, principal empresa del nuevo reino.
* * *
Morfidio y Escorpio observaban la ceremonia camuflados entre la gente, reconcomidos por el rencor y la envidia. Disfrazados de campesinos, se habían mezclado entre el público más sencillo, donde menos vigilancia y controles había.
—¡Esto es demasiado! —susurró Morfidio a su cómplice—. ¡No lo puedo soportar! ¡Maldito Adragón! ¡Malditos alquimistas!
—¡Tenemos que matarlos, mi señor! —respondió Escorpio—. Arquimaes es el culpable de nuestra situación. El le ha regalado estos dominios a su hijo y a nosotros nos ha arrojado de ellos. Nos desprecian. Somos escoria.
—Acabaremos con ellos y con sus sueños —añadió el conde—. Pero necesito ese maldito secreto de la resurrección. Después quemaremos Arquimia. ¡No quedará ni rastro de todo esto!
Escorpio tenía la vista clavada en Arturo, rodeado de unos padres que le amaban más que a su propia vida. Sintió tanta envidia que le dolió el alma. El jamás se vería arropado por un padre y una madre. Jamás obtendría lo que Arturo tenía. ¡El debería ocupar el lugar de Arturo! ¡Arquimaes era el culpable de todo y sería el primero en pagarlo! Morfidio ya no importaba. Le daba igual la recompensa. ¿Para qué quería él un castillo si no podía llevar a cabo su venganza?
Sin embargo, Morfidio notó cómo en su interior crecía un irrefrenable deseo de matar a Arquimaes. Un deseo que, igual que la lava de un volcán, era incontenible, ardiente y salvaje. Supo entonces que no podría controlarlo. Tuvo la certeza de que no iba a poder impedir que sus pasos se dirigieran hacia el alquimista, el maldito alquimista que le había complicado tanto la vida y que se había negado sistemáticamente a entregarle la fórmula de la resurrección y de la inmortalidad. Ese condenado sabio que quería impedir que devolviera la vida a su padre.
* * *
Demónicus estaba solo en lo alto de la torre, con la puerta atrancada. Había desplegado el pergamino de Arquimaes sobre el suelo y lo observaba con atención, escudriñando su contenido.
Abrió los brazos y los extendió hacia delante para apuntar directamente al cielo. En el horizonte, una mancha oscura volaba a gran velocidad mientras se alejaba de Rugían, en dirección a Arquimia.
—¡Ahora descubriréis que Demónicus está vivo! —susurró—. ¡Vivo y dispuesto a vengarse! ¡Malditos alquimistas!
Cuando la masa oscura desapareció en el horizonte, Demónicus se inclinó sobre el documento y proyectó su sombra sobre él. Alargó las manos y las pasó sobre el papiro, sin tocarlo.
—¡Que las Fuerzas Ocultas vengan en mi ayuda! —ordenó—. ¡Ahora!
El papiro se agitó como si tuviese vida propia. Algunas letras se movieron y otras cambiaron de posición, pero todas se despegaron. La energía azulada que salía de las manos de Demónicus era un poderoso imán para las letras de tinta adragoniana.
Entonces levantó los brazos y todas se despegaron del papiro para acercarse a él hasta envolverlo por completo.
—¡Letras alquímicas, ahora me obedeceréis! ¡Soy vuestro nuevo amo! ¡Me serviréis a mí! —musitó Demónicus con voz profunda—. Estáis bajo mi mando. Me convertiréis en un poderoso enemigo. Seré más fuerte que nunca gracias a vosotras, letras de polvo de dragón.
Una gran masa oscura se alejó de la torre, sobrevolando el reino de Horades y dejando aterrorizados a los que la vieron volar.
* * *
Los poetas y trovadores empezaron a escribir la crónica de un día histórico que sería largamente recordado. Arturo, que llevaba la espada alquímica colgada del cinto, ofreció su brazo a Alexia y se dirigieron unidos hacia el altar, donde Arquimaes los recibió con los brazos extendidos. Un paje sujetó un enorme libro abierto que el alquimista leyó en voz alta:
—Arturo y Alexia… Vuestras vidas se van a vincular hoy ante vuestros familiares y amigos… Ha llegado la hora de unir vuestros destinos… Comparecéis aquí de forma voluntaria para dejar constancia de vuestro amor.
El silencio era absoluto y respetuoso y solo se escuchaba la voz del sabio de los sabios.
—Por eso, ahora vais a juntar vuestras manos y anunciaréis ante todos los presentes que vuestro mayor deseo es convertiros en marido y mujer —añadió, mientras dos monjes colocaban sobre los hombros de los jóvenes una capa que los cubría por completo.
Alexia y Arturo entrelazaron sus dedos, se miraron a los ojos y dijeron a la vez, en voz muy alta:
—¡Declaramos que nuestro mayor deseo es convertirnos hoy en marido y mujer! ¡Nuestros destinos quedan unidos para toda la eternidad y nada ni nadie nos separará!
—¡Así sea! —exclamó Arquimaes, con los brazos hacia el cielo.
Los clarines tocaron para anunciar que la boda se había llevado a cabo con éxito y que los novios eran ahora marido y mujer. Arquimia estaba a punto de ser una realidad.
Un aplauso masivo se extendió por todo el valle de Ambrosia y varias docenas de palomas volaron hacia el firmamento. Crispín se sintió tan emocionado que no pudo contener un suspiro acompañado de algunas lágrimas. Pero no fue el único.
Mientras Arturo se ponía de rodillas. Arquitamius entregó la corona a Arquimaes, que la cogió con emoción contenida.
—¡Anunciamos ante todo el mundo que Émedi y yo, Arquimaes, abdicamos en favor de nuestro hijo Arturo Adragón, al que nombramos rey de Arquimia! —exclamó mientras la elevaba.
Entonces, Émedi y Arquimaes alzaron la corona de oro y la mantuvieron a la vista de todos a pocos centímetros de la cabeza de su vástago.
—Arturo, tu padre y yo te nombramos soberano de este nuevo reino. A partir de ahora eres el rey de nuestra vida —declaró la reina—. Desde que naciste supimos que nuestros pasos tenían un nuevo guía. Nos hemos esforzado para construir un espacio de justicia y hemos luchado con tu ayuda para alejar a todos los demonios, espectros y fantasmas que pudieran oscurecer este mundo. Depositamos en ti nuestras mejores esperanzas. Deseamos que nuestro futuro, nuestras ilusiones y nuestros anhelos se materialicen en ti, Arturo Adragón, sangre de nuestra sangre. Formas parte de nuestras aspiraciones, que consisten en mejorar el mundo en el que vivimos y luchar contra todo lo que sea injusto, contra la ignorancia, las enfermedades y la miseria que asolan estas tierras.
»Ponemos en tus manos el timón de Arquimia y te invitamos a que lo dirijas hacia un amanecer de paz y prosperidad. El reino de las letras que está en ti te confiere un poder ilimitado que durará mientras lo haga el mundo. Eres el rey de la escritura, que es más poderosa que las armas.
Con un ligero temblor en las manos, Émedi y Arquimaes colocaron la corona de oro adragoniana sobre la cabeza de Arturo y lo convirtieron en monarca de Arquimia.
—¡Viva el rey Arturo Adragón! —gritó Arquimaes—. ¡Viva el rey de Arquimia!
Como una sola voz, los miles de asistentes repitieron sus palabras y chillaron a pleno pulmón. Su grito se extendió igual que una ola por todo el valle de Ambrosia, que iba a formar parte del reino de Arquimia.
Después, Arturo alzó el brazo de Alexia y exclamó:
—¡Viva la reina Alexia!
Pero, justo antes de que el público repitiera sus palabras, un oscuro pájaro llegó volando a gran velocidad y se empotró contra el pecho de uno de los monjes que ayudaban a Arquimaes, haciéndole caer al suelo aparatosamente. El monje intentaba en vano arrancar de su cuerpo el animal, que no dejaba de aletear.
La sorpresa paralizó a todos y ahogó los vítores que ensalzaban a Alexia. Al principio pensaron que se trataba de un accidente, pero cuando un segundo animal volador se estrelló cerca del caballero Leónidas, que sobrevivió de milagro, dedujeron que se trataba de un ataque premeditado.
Los vigías, que se habían distraído por estar pendientes de la ceremonia, se dieron cuenta de que el cielo se había poblado de animales negros que se dirigían hacia ellos, como un ejército maldito que ensombrecía el sol.
—¡Nos atacan! —gritaron desde las torres de vigilancia, mientras se preparaban para hacer sonar los cuernos de alarma—. ¡Nos atacan desde el cielo!
Cientos de bestias mutantes, con cabeza, garras y alas de dragón, volaban hacia Ambrosia sin que nadie pudiera impedirlo. El inminente e inesperado ataque se producía justamente cuando Arturo acababa de ser nombrado rey de Arquimia. Era como si alguien lo hubiese organizado todo con precisión. Era un ataque a traición contra el rey y el nuevo reino. Arquimia acababa de nacer y ya recibía su primera agresión.
Arturo miró a Alexia en busca de una respuesta.
—Ya sabes quién es el responsable —susurró la nueva reina de Arquimia.
—¡No puede ser! —susurró el joven rey—. ¡Demónicus no puede hacernos esto! ¡Le mataré!
—¡Pero Demónicia vivirá! —le corrigió Alexia—. ¡Nunca morirán a menos que mueran los dos a la vez!
—¡Cordian, protege a Émedi! —ordenó mientras desenfundaba la espada alquímica—. ¡Soldados, luchad a muerte! ¡Luchad para defender nuestra libertad!
Varios animales se lanzaron contra él, pero los despachó con movimientos rápidos. Crispín había tomado la iniciativa, ya que Leónidas luchaba junto a uno de sus hombres para deshacerse de una bestia voladora que le había atravesado el pecho. El oficial de la Legión Alexia se protegió con su escudo y arremetió contra los primeros animales voladores, que llegaban a gran velocidad. Muy cerca, dos pajes murieron ensartados por los cuernos de los pájaros oscuros. Tampoco los criados se libraron del ataque de estas saetas diabólicas.
Arturo cogió un escudo y se colocó ante Alexia para protegerla, aunque ella no estaba dispuesta a mantenerse pasiva en este peligroso y difícil momento. Sacó la espada de su funda y se preparó para repeler el terrible ataque.
Cuando Arturo vio que los pretorianos protegían a Émedi, que además había cogido una espada y se aprestaba para la lucha, se sintió más tranquilo.
El pánico había cundido entre la población y la gente corría despavorida, mientras veían cómo amigos y familiares eran víctimas del ataque de las bestias voladoras. Algunos valientes decidieron hacerles frente con las escasas armas de que disponían, pero poco pudieron hacer. Los animales atacaban por todas partes, a gran velocidad y a traición.
El conde Morfidio y Escorpio, que habían acudido a Ambrosia para matar, tuvieron que defender sus vidas. En pocos minutos pasaron de ser atacantes a ser atacados. Sin embargo, sus pasos se dirigían hacia la tribuna principal. Ningún soldado les impidió el paso. Había demasiado desorden para prestar atención a dos harapientos que hacían lo que podían por defender su vida.
Los hombres del Ejército Negro reaccionaron con rapidez y valentía y corrieron en defensa de los más desprotegidos. Su arrojo salvó la vida de algunos que hubieran muerto de no ser por su intervención. Entonces llegó el grueso del ejército de bestias asesinas y la situación empeoró.
Arquitamius se había sentido desconcertado por el sorprendente ataque, pero poco a poco comenzó a reaccionar.
—¿De dónde viene esto? —le preguntó a Arquimaes—. ¿Qué pasa? ¿Quién es el responsable?
—¡Demónicus! —respondió el sabio, asestando un espadazo a un animal que cayó con la cabeza separada de su cuerpo—. ¡El maldito Demónicus!
Los muertos se contaban por docenas. A pesar de la feroz resistencia del Ejército Negro, las víctimas se producían sin cesar. Era un ataque salvaje que parecía no tener fin. Los gritos de terror de los niños se mezclaban con los de los ancianos, mujeres y hombres. Los animales parecían adiestrados para eliminar todo aquello que respiraba.
—¡Voy a recurrir a Adragón! —gritó Arturo, mientras se deshacía de sus ropas—. ¡Necesitamos ayuda! ¡Esto es un infierno!
—¡Date prisa! —gritó la recién nombrada reina—. ¡Nos van a matar a todos!
Las palabras de Alexia parecieron proféticas. Los atacantes consiguieron prender fuego a las torres de vigilancia, a varias tiendas y al entramado de madera que soportaba algunos de los muros del palacio de Arquimia.
Arturo se disponía a invocar a Adragón cuando, de repente, vio algo que lo dejó estupefacto.
—¿Qué es esto? —preguntó, con la mirada dirigida hacia el cielo—. ¿Qué es?
POR fin llegamos a casa. El avión ha iniciado el descenso y dentro de unos minutos aterrizaremos en el pequeño aeropuerto de Férenix.
Ahora que ha terminado, reconozco que el viaje a Egipto ha sido revelador. He descubierto tantas cosas sobre mí que, como dice Metáfora, debo sentirme satisfecho. Quizá tenga razón y sea mejor no profundizar más y conformarme con lo que he averiguado.
El tren de aterrizaje toca el suelo y el avión da un pequeño bote que me sobresalta. Frena y todo el aparato tiembla. Metáfora, que está sentada a mi lado, me coge la mano.
—No temas, todo va bien —asegura—. No pasa nada. Los aterrizajes siempre son así.
—Claro, claro… Es que no tengo costumbre de viajar en avión.
—Puedes estar tranquilo. Este vuelo ha terminado bien —insiste—. Enseguida abrirán las puertas y desembarcaremos.
La nave da un largo paseo por la pista y se detiene ante el edificio principal del aeropuerto. Suena un timbre y una voz femenina anuncia por megafonía que ya podemos desembarcar.
—Gracias por volar con nosotros —añade—. Esperamos verlos de nuevo a bordo. Serán bienvenidos.
Todos los pasajeros se ponen en pie y el pasillo se llena de gente. Cogemos nuestro equipaje de mano y seguimos a la riada humana que se dirige hacia el exterior. Después de tantas horas de viaje, todos deseamos salir del avión y pisar suelo firme.
Recogemos nuestras maletas en la cinta transportadora y pasamos el control de la aduana, donde ni siquiera nos registran. No me he atrevido a declarar el ramillete de hierba que Mahania me ha entregado, por si se ríen de mí. Llegamos a la salida, donde mucha gente espera a sus seres queridos, a quienes, posiblemente, llevan mucho tiempo sin ver.
—Mira, Arturo… Ahí están Adela y Patacoja —dice Metáfora.
Echo a correr y me lanzo a los brazos de mi amigo el arqueólogo, que me recibe afablemente.
—¡Patacoja, amigo!
—¡Arturo! ¡Arturo! ¡Qué ganas tenía de verte!
—¡Y yo a ti! —digo mientras me doy cuenta de que volver a casa es reconfortante, sobre todo si hay alguien para recibirte.
Papá, Norma y Metáfora se acercan para unirse a nosotros.
—Hola a todos —dice Adela—. Bienvenidos a Férenix.
Metáfora le da un beso y un abrazo. Papá estrecha su mano y Norma le da otros dos besos en las mejillas. Es un recibimiento muy cálido.
—¿Qué tal el viaje? —pregunta Patacoja sin soltarme—. ¿Vuelves contento?
—Ha sido una gran experiencia —digo—. Una verdadera maravilla. Ya te contaré los detalles.
—Supongo que ahora te quedarás aquí, ¿verdad?
—Claro que sí. No pretendo volver a Egipto… de momento.
—Me alegra saberlo —dice con un tono alegre, poco habitual en él.
Observo una sonrisa de satisfacción en su cara. Le noto cambiado.
—¿Qué pasa aquí? —pregunto—. ¿Qué ocurre? ¿A qué viene esa cara de felicidad?
—¿No te parece un milagro que tenga dos piernas? —pregunta Patacoja—. ¿No te has dado cuenta de que son mías?
—¿A que está mejor así? —pregunta Adela—. ¿Verdad?
Estoy tan nervioso que no me he dado cuenta del cambio. Ya no lleva muleta y se mantiene en pie con mucha soltura.
—¿Qué has hecho? —pregunto—. ¿Cómo lo has conseguido?
—Por fin se ha colocado una pierna ortopédica —explica Adela—. ¿A que es una maravilla?
—¿Qué opinas, Arturo? —quiere saber mi amigo.
—¡Está muy bien! ¡Cualquiera diría que…!
—¡Que me falta una pierna!
—Es maravilloso. Una obra de arte de ingeniería —añade Adela—. Lo mejor de lo mejor.
—Desde luego que sí —afirmo—. Es increíble.
—Se lo pedí hace mucho tiempo —explica Adela—. Y por fin me ha hecho caso.
—Te lo agradezco mucho, Adela —dice Patacoja—. Lo digo de corazón.
—No me tienes que agradecer nada —responde ella—. El dinero sirve para eso, para ser más felices.
—Pues conmigo lo vas a conseguir —replica él—. Me has cambiado la vida. Me siento diferente, seguro de mí mismo.
—Espero que vayas a hacerte la revisión uno de estos días —dice Adela—. De esta manera me demostrarás que estás agradecido.
—Te lo prometo —dice con firmeza—. Iré lo más pronto que pueda.
—Yo le acompañaré —añado—. Así no podrá zafarse.
—Yo también iré con ellos —añade Metáfora—. Puedes estar tranquila.
—Gracias, porque ahora estoy muy liada y apenas me queda tiempo libre —explica Adela—. Stromber nos tiene muy ocupados a todos.
—¿Stromber? —exclama papá, un poco extrañado—. ¿Qué le pasa a Stromber?
—Se ha empeñado en que vigilemos los restos de la Fundación. También nos ha pedido que controlemos a Escoria… y al monasterio de Monte Fer. Se ha vuelto loco y nos va a volver locos a todos.
—No sé qué busca ese hombre, pero empieza a preocuparme —dice Norma—. No ceja en su empeño.
—Quiere enemistaros con todo el mundo para quedarse con todo lo vuestro —explica Patacoja con toda naturalidad—. No hace falta ser muy listo para comprenderlo.
—Pues habrá que hacer algo —digo—. No estoy dispuesto a dejarle que me arroje a la basura. Tendré que enfrentarme con él.
—Debimos quedarnos en Egipto —dice papá—. Férenix nos va a traer muchos problemas.
—La Fundación es nuestra y esta ciudad es nuestro hogar —respondo—. ¡Nadie nos echará de aquí, papá!
—Bueno, de momento vamos a instalarnos en casa —corta Norma para evitar que continúe la conversación—. Intentemos tranquilizarnos. Vamos a la parada de taxi, anda.
—¿Qué tal está Escoria? —pregunta Metáfora—. ¿Se recuperó de sus quemaduras?
—Sí. Está otra vez en su casa —señala Adela—. Está bien, pero tiene mucho miedo de que la vuelvan a atacar.
—Iremos a verla —digo—. Debemos protegerla. Esos canallas todavía están sueltos.
* * *
Lo peor de volver a casa después de un largo viaje es que las estancias están frías. Espero que la calefacción funcione bien y nos proporcione pronto la temperatura adecuada.
Cada uno entra en su habitación y se acomoda. Reconozco que estoy inquieto. Esta aparente tranquilidad me enerva.
—Tengo muchas ganas de ver a Sombra —digo—. Patacoja me va a acompañar a verle. Espero que todo esté mejor que cuando lo dejamos.
—Voy contigo —se ofrece Metáfora—. También quiero verle.
—Yo iré más tarde —dice papá—. En cuanto acabe de resolver unos asuntos urgentes. Tengo que ir al banco.
—Se lo diremos —le aseguro—. No te preocupes.
Bajamos a la calle y nos encontramos con Cristóbal, que viene a la carrera. Después de tanto tiempo, nos alegra mucho verle.
—¡Amigos! ¿Qué tal vuestro viaje? —nos pregunta, ansioso de que le contemos detalles—. Ya empezaba a pensar que no volveríais a Férenix.
—Ha sido un viaje corto pero excitante —le explico—. No te puedes hacer ni idea de las cosas que nos han pasado. Bandidos del desierto, tiros…
—Una gran aventura —añade Metáfora—. Igual que una película.
—Me hubiera gustado ir con vosotros —dice Cristóbal—. Me dais envidia… Cada vez que pasaba por la tienda de armas y veía Excalibur, me acordaba de vosotros.
—¿Te conté que fuimos a visitar al espadista?
—¿Qué os dijo? ¿Os explicó de dónde ha sacado el diseño de Excalibur? ¿Cómo hace las espadas?
—Nos mostró algunas cosas interesantes —dice Metáfora—. Nos dejó ver un dibujo medieval que le ha servido de inspiración para crearla.
—¿Quieres decir que es un diseño original de la época del rey Arturo? —pregunta, asombrado.
—Pero no del Arturo que tú piensas, sino de Arturo Adragón —le corrijo—. El que creó Arquimia.
—Vaya, y yo que pensaba que era una espada creada por Merlin, el mago —dice con decepción.
—Pues no. Creo que esa espada está creada por un alquimista que no tiene nada que ver con Merlin —le digo—. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Está todo en orden?
—Como siempre… Pero tengo una buena noticia que daros… Una buenísima noticia…
—Cuenta, cuenta, no nos tengas en ascuas —pide Metáfora.
—¡Mireia! —exclama—. ¡Me ha dicho que quiere salir conmigo!
Metáfora y yo nos miramos, asombrados.
—¿Qué has dicho? —pregunta ella.
—Pues eso, que se ha rendido a mis pies —contesta Cristóbal, rebosante de alegría—. ¡Creo que vamos a ser novios!
—Pero si es mayor que tú… Además, siempre te ha tratado con desprecio —replico—. No lo entiendo.
—Es muy sencillo —dice con naturalidad—. Se ha enamorado de mí. ¿Es tan difícil de entender?
—No, no… Lo que pasa es que… yo creía que estaba enamorada de Horacio —dice Metáfora.
—Yo también pensaba lo mismo —reconozco—. Por eso me cuesta trabajo entenderlo.
—Vaya, creía que éramos amigos —responde, un poco suspicaz—. Y ahora resulta que me tratáis como a un idiota.
—No te enfades, hombre —digo—. Es lógico que nos cueste trabajo aceptar una cosa distinta de la que habíamos pensado. Me alegro por ti.
—Yo también —añade Metáfora—. Claro que sí, aunque creo que Mireia gana con el cambio.
—Desde luego, tú eres mejor persona que ese…
—Oye, Arturo, no te metas con mis amigos, ¿vale? —me increpa en plan agresivo—. Horacio es un buen amigo y no dejaré que le insultes.
—Perdona, pero… —Metáfora me mira, asombrada—. ¿Es que no recuerdas que Horacio no ha dejado de meterse con Arturo? ¿Has olvidado todo lo que ha pasado?, ¿que intentó pegarle?
—Eso es agua pasada —responde—. Las cosas han cambiado. Ahora todos nos vamos a llevar muy bien. No quiero dar disgustos a Mireia. ¿Cuento con vosotros?
—Claro que sí —contestamos al unísono.
—Entonces iremos juntos a tomar algo y sellaréis la paz con Horacio. Eso hará muy feliz a Mireia.
—Cuando tú nos digas —dice Metáfora.
—Estamos a tus órdenes, Cristóbal.
—No quiero más peleas entre vosotros —dice en plan autoritario—. ¡Las discusiones se han terminado!
Patacoja se acerca y nos saluda.
—¿Nos vamos? —pregunta—. Ya es un poco tarde.
—Cristóbal, tenemos que ir a la Fundación —le digo, a modo de despedida—. Nos veremos en el instituto.
—Os llamaré para reunimos con Horacio —confirma mientras se marcha—. ¡No me falléis!
Patacoja está un poco distraído, impaciente.
—¿Qué te ocurre? —le digo—. Te veo nervioso.
—No estoy seguro, pero tengo la impresión de que alguien me vigila. Incluso he tenido la sensación de que nos seguían desde el aeropuerto.
—Tus impresiones suelen resultar acertadas —dice Metáfora—. Aunque, sinceramente y por nuestro bien, espero que esta vez te equivoques.
—Ojalá. Pero no puedo evitar sentir que hay ojos que nos observan —responde Patacoja.
—Pues tengamos cuidado —digo—. Ya sabemos que hay gente que quiere perjudicarnos. Y si tú lo dices, puede ser cierto.
Patacoja y Metáfora tratan de relajar el ambiente, pero no lo consiguen. Sabemos por experiencia que los ataques pueden hacerse realidad en cualquier momento.
—Podemos ir por la calle central, que está muy transitada —sugiere Patacoja—. Cuanta más gente haya a nuestro alrededor, menos peligroso será.
—Esa regla no funciona —digo—. Recuerda cuando nos dispararon desde aquel coche. Había mucha gente y ya ves lo que pasó.
—Es verdad, pero es peor caminar por calles solitarias —asevera Metáfora—. No se lo pongamos fácil.
Aprovechamos que es una hora de mucho tráfico para deslizamos entre la muchedumbre y evitar sorpresas.
—Por cierto —dice Patacoja—, se me había olvidado contarte una cosa. No sé, a lo mejor no tiene demasiada importancia.
—Ahora todo es importante —le digo—. Cuéntamelo.
—Pues verás, el día que Adela y yo fuimos a comprar esta dichosa pierna ortopédica, vimos algo que me llamó la atención. El inspector Demetrio hablaba con un dependiente. Cuando nos vio, se marchó deprisa, sin saludarnos. Como si no le hubiera gustado encontrarse con nosotros.
—¿Qué hacía él en una tienda de prótesis?
—No sé. Ya te digo que no tuvimos tiempo de hablar con él.
—La gente va a esos sitios solo para ponerse un aparato ortopédico —dice Metáfora.
—¿En una pierna, por ejemplo? —pregunto.
—Por ejemplo… —responde—. A ver si va a resultar que Demetrio es el hombre que buscamos.
—Solo tienes que pedirle que te enseñe su pierna para asegurarte —sugiere Patacoja.
—No te quepa duda de que lo haré —digo—. Y ahora, prestemos atención a lo que nos rodea. No quiero llevarme un disgusto.
—No hay que preocuparse demasiado —afirma Metáfora—. Casi nadie sabe que hemos llegado.
—No te fíes, Arturo —advierte Patacoja—. En la aduana han visto vuestros pasaportes, así que os tendrán controlados.
Metáfora y yo nos miramos. Recordamos que, efectivamente, hemos tenido que mostrar nuestra documentación a los agentes. Si la teoría de la conspiración es cierta, nuestros enemigos ya saben que estamos aquí. Así que nos conviene extremar las precauciones.
—De todas formas, estamos cerca de la Fundación —digo para tranquilizarlos—. No nos pasará nada.
No he terminado de hablar, cuando descubro que estoy equivocado. Y es que la sensación de peligro siempre viene acompañada de cierta inquietud.
El rugido de un motor nos avisa de la amenaza que nos acecha: ¡un camión se lanza hacia nosotros!
—¡Cuidado! —advierte Patacoja con todas sus fuerzas, para avisarnos del peligro—. ¡Cuidado!
Su grito consigue alarmarnos, pero es tarde. La bestia de metal está a punto de aplastarnos. Apenas me queda tiempo para pedir ayuda a mi protector.
—¡Adragón! ¡Deprisa!
El dragón se despega de mi frente y vuela raudo hacia el gran camión. Se coloca delante de la cabina y, con su extraordinario poder, presiona para detener la máquina, que ruge con más fuerza. Consigo ver la cara del conductor, que me mira con rabia.
—¡Arturo! —grita Metáfora—. ¡Quítate de ahí!
Pero no me muevo. He decidido hacer frente al peligro. Quiero que todo el mundo sepa que no voy a asustarme por estos ataques. Quiero que, si el hombre de una sola pierna o alguno de sus secuaces presencian la escena, se den cuenta de que ya no les tengo miedo y de que les voy a plantar cara. Que lo tengan claro.
Adragón consigue detener el camión, cuyas ruedas derrapan sobre el asfalto.
—¡Baja de ahí! —ordeno al conductor—. ¡Ven aquí, canalla!
Está claro que no tiene intención de hacerme caso.
—¿Prefieres que suba yo a buscarte? —le amenazo.
Entonces saca una gran escopeta de debajo del asiento, se asoma por la ventanilla y me apunta, decidido a disparar a bocajarro.
Pero esta vez me he adelantado. He abierto mi camisa y mi ejército de letras vuela hacia él y le envuelve igual que un enjambre de avispas rabiosas. Cuando consigue disparar, lo hace hacia el cielo y los proyectiles se pierden en el espacio.
—¡Ríndete! —le ordeno—. ¡Ya no puedes hacer nada!
Ahora que el arma está en poder de las letras, Adragón se acerca peligrosamente a su rostro, para que constate que su oportunidad ha pasado.
—¡Vamos, no hagas más tonterías! —le advierto—. Esto se ha terminado.
Por fin ha comprendido que ya no puede hacer nada. Está aterrorizado por la presencia de las letras y por la cercanía de Adragón.
—¡Eres un hechicero! —grita—. ¡Tenían razón! ¡Brujo!
—Deja de decir tonterías —replico—. Desciende y hablemos. Dime quién te ha enviado.
El individuo abre la puerta y se apea, dispuesto a rendirse. Da la impresión de que ha perdido las ganas de luchar…
¡Bang!
¡Le han disparado!
¡Alguien acaba de matarle!
—¡Al suelo! ¡Al suelo! —aviso, mientras intento protegerme.
Escucho los neumáticos de un coche que derrapan sobre el asfalto. Miro hacia atrás y veo un vehículo que huye a toda velocidad.
ALEXIA, Arquimaes y Émedi alzaron la vista para mirar en la dirección que Arturo les indicaba.
—¡No es posible! —exclamó, incrédulo, Arquimaes—. ¡No puede ser!
—¡Padre! —susurró Alexia, atónita—. ¿Por qué me haces esto?
Émedi ni siquiera pudo pronunciar palabra cuando vio que una bestia de terribles proporciones, que echaba fuego por la boca y estaba provista de alas gigantescas, venía hacia Ambrosia, escoltada por varias docenas de seres voladores de diversos tamaños.
—¡Es el fin! —exclamó Alexia—. ¡No podremos con ellos!
—¡Adragón! —bramó Arturo—. ¡Necesito tu poder!
El dibujo cobró vida y se despegó de su frente. Las letras, bajo las órdenes de su jefe, se colocaron en formación militar, listas para atacar.
La monstruosa bestia gigantesca volaba directamente hacia Arturo. Los demás animales, alentados por su llegada, redoblaron sus esfuerzos y atacaron con más ahínco. El Ejército Negro rompió filas para proteger a los indefensos campesinos y a sus familias.
Arturo se preparó para recibir el brutal impacto que se produciría cuando el dragón mutante chocara contra él. Se subió a lo más alto del pabellón, con la espada alquímica en la mano, y llamó la atención de la enorme fiera para desafiarla.
—¡Aquí estoy! ¡Aquí te espero!
Demónicus profirió un rugido tenebroso que anunciaba que no iba a tener piedad con el insecto que le retaba. Sobrevoló dos veces el palacio, volvió al lugar de la celebración, apuntó directamente al cuerpo de Arturo y se lanzó en picado hacia él.
Arturo clavó los pies en el suelo y tensó los músculos para afrontar el bestial encuentro.
Adragón, al mando de las letras, se interpuso en el camino del gigante negro. Pero el golpe que el gigante volador propinó a Arturo apenas resultó amortiguado, tal era el empuje que traía.
Mientras rodaba por el suelo, Arturo escuchó los gritos de dolor de los arquimianos que caían fulminados, y sintió una impotencia infinita. Hubiera dado la vida por salvar a su gente. Pero no estaba en condiciones de responder a la terrible bestia demoniquiana que le atacaba.
Arquimaes se acercó a Arquitamius y le hizo una petición:
—¡Hazlo, maestro, por lo que más quieras!
—¿Sabes lo que me pides, Arquimaes? ¿Sabes lo que significa y lo que puede ocurrir?
—¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero si no lo haces, Arturo desaparecerá y ya no habrá esperanza! ¡Yo no puedo salvarle, pero tú sí! Arquitamius dudó un instante, pero finalmente dijo:
—¡Está bien! ¡Haré lo que me pides!
El anciano corrió hacia Arturo, que se revolcaba en el suelo mientras intentaba recuperarse del brutal impacto, y le prestó ayuda. El joven caballero, aún aturdido y con una herida sangrante en la mano izquierda, notó cómo el sabio le agarraba del brazo para que se incorporase.
—Arturo, ¿crees en la fuerza de Adragón? —le preguntó Arquitamius—. ¿Crees ciegamente en él?
—Claro que sí, maestro. Es el símbolo de la justicia y de la libertad. Daría mi vida por él.
—¡Sea pues! —dijo el anciano alquimista, mientras le abrazaba—. ¡Vive en él! ¡Vive en Adragón!
Asió al joven con los dos brazos, cogió la espada alquímica, la colocó frente a él y le dio un beso en la frente, justo donde solía estar la cabeza del dragón.
—¡El aliento de Adragón te dará una nueva vida! —exclamó—. ¡Ya eres El!
Arturo notó que su cuerpo sufría una terrible convulsión. En todo su ser latía un impulso sobrenatural que no fue capaz de controlar.
—¡Aguanta, Arturo! —le pidió Arquitamius—. ¡No te muevas, pase lo que pase!
Adragón y las letras, como si supieran que Arturo los necesitaba, le rodearon para darle protección. Varios pajarracos oscuros se dirigían hacia el joven, pero lograron detenerlos a tiempo. Alexia no dejaba de golpear con su espada para defender a Arturo.
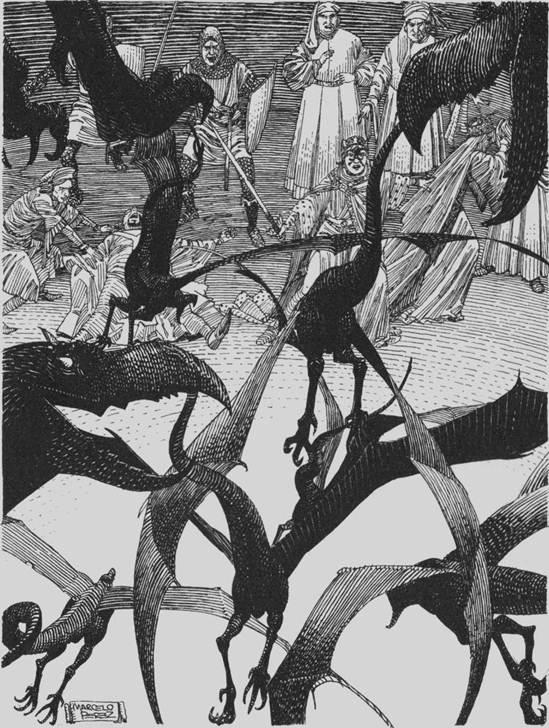
—¡Fuera de aquí, bestias malditas! —gritaba mientras cercenaba cabezas de alimañas—. ¡Volved a vuestra cueva!
Arturo se sintió paralizado e incapaz de hacer un solo movimiento. La sangre ardía en sus venas y su corazón se había acelerado.
—¿Qué me ocurre, maestro? —preguntó.
—¡Algo bueno, Arturo! ¡Te vas a convertir en un ser especial!
A su alrededor, los siervos de Demónicus asesinaban sin piedad a todos los que lograban atrapar. El fuego se había extendido por todo el campamento y las tiendas regias eran ahora pasto de las llamas. Los caballos, nerviosos, relinchaban sin cesar y trataban de deshacerse de sus jinetes para escapar de aquel infierno de gritos, humo y dolor.
* * *
Mezclados con la multitud, Morfidio y Escorpio avanzaban inexorablemente hacia su objetivo.
Cada paso les costaba un esfuerzo tremendo. Un pájaro dragón se dirigió directamente hacia Morfidio, y solo la perspicacia de Escorpio le salvó la vida.
—¡Cuidado, mi señor! —le gritó—. ¡A la derecha!
El conde giró sobre sus talones y se encontró con una bestia que se dirigía hacia él. Alzó su espada en el último momento y consiguió trinchar al animal de un golpe certero y preciso. La sangre se esparció sobre su cuerpo y el olor le enfureció aún más. Ahora sí se sentía poseído por una furia incontenible.
Avanzaron entre heridos, muertos y objetos rotos. Nada podía impedir su marcha. Morfidio estaba desquiciado. La oportunidad de abatir a su enemigo, al que tenía relativamente cerca, le animaba a seguir adelante en vez de huir, que habría sido lo más prudente.
Cordian y sus hombres formaban la última barrera para alcanzar a Arquimaes, pero luchaban con ferocidad y estaban bien coordinados. Eran un verdadero problema para los planes asesinos de Morfidio.
—¡No podremos cruzar ese cordón de pretorianos! —advirtió Escorpio—. ¡Es mejor que desistamos!
—¡No! ¡De ninguna manera! —gritó Morfidio, empeñado en continuar—. ¡Hay que intentarlo!
Escorpio, preocupado por la enajenación de su jefe, decidió que a partir de ese momento se ocuparía de sí mismo. Si el conde se había vuelto loco, él no estaba dispuesto a sufrir las consecuencias.
* * *
Émedi y Arquimaes se abrieron camino hasta Arturo. La espada de plata estaba teñida de rojo oscuro, igual que la túnica del alquimista.
Crispín, que no había perdido detalle del ataque de Demónicus, liquidó a varios bichos que le rodeaban y corrió hacia el caballero, dispuesto a dar su vida por él.
Pero Arturo, que sufría una tremenda convulsión, estaba paralizado y no podía pensar con claridad.
A los lejos, Demónicus volaba triunfante rodeado de sus siervos, que no dejaban de graznar. Sabía que la victoria era suya. La sorpresa del ataque y la magnitud del mismo habían dejado a los arquimianos sin fuerzas.
El Ejército Negro estaba descontrolado, sin saber a quién obedecer ni qué hacer, al borde del caos.
Al gigante destructor solo le quedaba aniquilar a Arturo Adragón y el poder total sería suyo, para siempre. Y con esa supremacía llegaría la recuperación de su hija Alexia, que aseguraría la línea sucesoria. ¡Si la casaba con Horades, el linaje del reino demoniquiano estaba garantizado!
Adragón se colocó sobre la frente de Arturo, que seguía en fase de transformación. El joven había crecido considerablemente y su piel había adquirido un tono oscuro y brillante. De su cabeza sobresalían ahora unos pequeños cuernos y en su espalda acababan de nacer dos alas.
Cuando la metamorfosis terminó, Arturo se había convertido en un auténtico dragón negro, casi idéntico al Gran Dragón de la cueva, tanto, que parecía hijo suyo. La corona alquímica se había integrado en su estructura ósea y formaba parte de su cabeza, lo que le distinguía como el rey de los dragones.
—¡Defiéndete, Arturo! —ordenó Arquitamius—. ¡Lucha como un rey! ¡Lucha como el rey de Arquimia!
Arturo miró a sus amigos y se adaptó definitivamente a su nueva forma. Su rostro, que era el de un dragón, le confería una estampa de ferocidad impresionante. El gruñido de Demónicus, que ahora volaba sobre sus cabezas, le devolvió a la realidad.
Arturo Adragón batió sus grandes alas y emprendió el vuelo hacia su enemigo. Mientras, abajo, en el suelo, la encarnizada lucha seguía adelante, con importantes pérdidas en las filas arquimianas a pesar de que se defendían con bravura. Los pajarracos y los mutantes con cabeza de dragón eran demasiado numerosos y feroces como para ganarles la batalla.
EL inspector Demetrio me mira con esa expresión tan peculiar que me hace sentir culpable. A nuestro alrededor, policías, enfermeros y mucho público abarrotan el lugar. Los servicios médicos han cubierto el cadáver del camionero con una manta y el vehículo es estudiado por los peritos policiales.
—Siempre igual, muchacho —dice en tono de reproche—. Cada vez que pasa algo grave, ahí estás tú. No sé cómo te las apañas.
—Si hiciera usted bien su trabajo, nada de esto pasaría y nadie intentaría matarme. Ya le avisé de que los intentos continuarían.
—Es increíble —responde con todo el cinismo—. Acabarás por echarnos la culpa de lo que te ocurre. Empiezo a preguntarme qué has hecho para que intenten asesinarte, si es que de verdad quieren hacerlo. Podías explicármelo.
—¡Arturo no ha hecho nada! —protesta Metáfora—. ¡Todo el mundo sabe que hay una organización que le persigue!
—Vamos, vamos, por favor. No me cuentes historias fantásticas.
—Entonces, ¿quién intenta acabar conmigo? —insisto—. ¿Quién ha asesinado a este hombre?
—Ya lo averiguaremos. ¡Pero no conozco ninguna organización del tipo que sugieres!
—¿No? ¿Cree que esto es casual?
—Yo mismo te previne de que corrías peligro, pero no creo que haya ninguna trama —contesta el inspector—. Me has contado tantas mentiras que empiezo a pensar que eres el auténtico culpable de lo que te pasa. Explícame a qué vienen todos estos actos de violencia. Dime qué hay en ti que atrae a tantos delincuentes y asesinos.
—¿Asesinos y delincuentes? —exclamo, lleno de indignación—. ¡Eran hombres que trabajaban bajo sus órdenes! ¡Policías en activo!
—Esa acusación es muy grave, Arturo —responde—. Pero si lo crees de verdad, denúncianos. ¡Denuncia a la policía! ¡O márchate de Férenix!
—¡Descubriré a los que quieren matarme, sean quienes sean! —le advierto—. ¡Da igual quién esté detrás! ¡Y no me iré de aquí!
—¡Ya está bien, chico! Estamos aquí para esclarecer este crimen, no para que me relates fantasías y mentiras. ¡Te exijo que me cuentes qué ocurrió! ¡Y quiero detalles verosímiles, no invenciones! ¿Quién le ha disparado?
—Ya se lo hemos explicado —ruge Metáfora—. ¡Ese camión se lanzó contra nosotros! ¡Y no hemos visto al asesino del conductor!
—Se escapó en un coche —añado—. Yo lo vi. Era un Ford azul.
—Explícame por qué no os atropello. Quiero saber qué le impidió convertiros en puré.
—El camión se le fue de las manos —inventa Patacoja, para no hablar de Adragón—. Pisó el freno y lo detuvo a pocos centímetros de nosotros.
—Vaya, ahora resulta que el supuesto asesino se arrepintió. Así que soy libre de pensar que el camión perdió el control y que el conductor frenó a tiempo y consiguió impedir el atropello. Pero eso no explica por qué le pegaron un tiro… ¿Quién lo mató? ¿Dónde está el arma homicida?
—¡No puedo creer lo que oigo! —exclama Metáfora, asombrada—. ¡Nos acusa de haber matado a ese hombre!
—¡No os acuso de nada! —grita Demetrio—. ¡Os interrogo! Pero es mejor que vayamos a terminar esta conversación a la comisaría. Venga.
—Claro, donde no haya público —dice Patacoja.
—¿Qué ha dicho? —pregunta el inspector.
—Nada, nada. Vamos donde usted diga.
* * *
Acabamos de llegar a casa. El interrogatorio ha sido duro, pero hemos salido bien. Eso sí, hemos tardado tanto que ni siquiera hemos ido a ver a Sombra. Entro en el salón y veo que papá mira la televisión. Nos recibe con la cara que suele poner cuando está disgustado. Seguro que ya se ha enterado del episodio del camionero y de todo lo demás.
—Ha vuelto a ocurrir, ¿verdad? —pregunta.
—Sí, papá. Lo han intentado de nuevo —reconozco.
—Ya te avisé. Te lo advertí. Y no cejarán hasta que lo consigan. ¡Deberíamos irnos de Férenix antes de que sea tarde!
—Vaya, es la segunda vez que me dicen lo mismo —digo—. Pero no me iré. Me quedo, papá. No huiré.
—Te matarán. Son peligrosos.
—Si ése es mi destino, que se cumpla.
—Nos asesinarán a todos —insiste.
—¿Por qué si es a mí a quien buscan?
—No solo te quieren a ti —dice—. Pretenden acabar con lo que tú representas. ¡Quieren acabar con…!
—¿Con qué? ¿Con quién? ¡Dímelo!
—¡Con los Adragón! ¡Quieren borrar de la tierra todo lo que simboliza! ¡Nos odian a muerte! ¡Vámonos a otro país, lejos, muy lejos! Donde no nos puedan encontrar. ¡Empecemos una nueva vida, hijo!
—No podemos huir, papá. Llevo el signo de Adragón en la frente. Siempre estará conmigo.
—¡Se puede borrar! ¡Hay una forma!
—¿Cómo? ¿Dices que Adragón se puede suprimir?
Norma se ha puesto en pie y Metáfora se ha acercado y me ha colocado la mano sobre el hombro. Las palabras de papá nos han dejado atónitos.
—¿Estás seguro de lo que dices, cariño? —pregunta Norma.
—¿Cómo se quita? —insiste Metáfora.
—¿Cómo sabes que se puede eliminar, papá? —le apremio—. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Por qué no me lo dijiste antes?
—Eso no importa. Sé que hay una forma de borrar ese dibujo… Lo sé muy bien…
Su expresión delata que dice la verdad. Es cierto que sabe cómo se quita. Y lo sabe porque…
—Tú te lo quitaste, ¿verdad papá? —pregunto.
Me mira sin decir nada. Tiene la cara que suelen poner los niños sorprendidos en plena travesura.
—¿Fue así? —insisto.
—Eso no importa —dice.
—Sí importa, papá. Claro que importa… Importa saber si tú también naciste con ese signo sobre la frente. Me interesa descubrir por qué renunciaste a él… ¿Qué hiciste?
—Nada, no hice nada.
—¿Cómo desapareció entonces? —pregunta Norma.
—Se fue solo —reconoce.
—Te abandonó —digo, acongojado—. Adragón te abandonó. Se retiró y te dejó. Por eso no lo quieres, has vendido nuestro apellido y ahora quieres que lo dejemos todo aquí. ¿Qué ocurrió, papá?
Se deja caer sobre el sofá, sin fuerzas. Se tapa la cara con las manos y empieza a llorar.
—No fue culpa mía —solloza—. ¡No fue culpa mía!
Norma, Metáfora y yo nos miramos. Intuimos que estamos a punto de escuchar algo sorprendente.
—Os garantizo que no cometí ninguna falta —reconoce—. ¡No hice nada!
—¿Qué es lo que no hiciste, papá? —pregunto suavemente.
—Traicionar a Adragón. Yo no le traicioné… Fue…
—¿Quién? ¿Quién le traicionó?
—No me atrevo a decirlo. No debo contarlo.
—Tienes que hacerlo, papá —sentencio—. Necesito comprender todo lo que pasa con nosotros, con nuestra familia. Por favor, dime lo que ocurrió.
Se quita las manos de la cara y me mira fijamente.
—¡Fue Reyna! ¡Ella renegó de Adragón! —confiesa—. Perdóname por decírtelo. Lo siento mucho, Arturo.
Me he quedado sin palabras. Apenas tengo fuerzas para indagar más, pero debo hacerlo, necesito profundizar hasta averiguar qué fue lo que aconteció.
—Explícame qué sucedió, papá —le pido—. Te lo ruego.
—Todos queremos saberlo —dice Norma—. Es mejor que lo cuentes. No nos dejes en la ignorancia, por favor.
Papá nos mira, con los ojos llenos de lágrimas. Está desolado. Sabe que ha hablado de más y que ahora no le queda más remedio que terminar su historia.
—Está bien, lo revelaré todo, pero tienes que prometerme que nos marcharemos de Férenix y que empezaremos una nueva vida en otro país, lejos de aquí —me dice—. ¡Promételo!
—No, papá. No me iré a ningún sitio —le respondo con firmeza—. Me quedaré aquí y seré un adragoniano de los pies a la cabeza. Es mi destino y no voy a renunciar a él. Pero quiero estar al tanto de lo que pasó. Tengo derecho a saberlo.
—De acuerdo, ya que insistes tanto, te lo contaré todo… Todo… Llegué a este mundo con el dibujo sobre la frente, igual que tú —confiesa—. Lo tuve durante años. Crecí como tú, siendo la burla de todo el mundo, de mis compañeros, sin amigos. Cuando vi que también te pasaba a ti, intenté ayudarte no dándole importancia. Pero me equivoqué. Ese signo es una maldición.
—Es un símbolo mágico que augura tiempos mejores —digo.
—Pues lo que ha hecho con nosotros no tiene nada de positivo —dice papá—. Resulta cruel que algunos bebés nazcan así y que tengan que soportarlo durante el resto de su vida.
—Ese signo nos distingue —insisto—. Es nuestro destino. Pero dejemos esta discusión, por favor. Sigue…
—Había cumplido veinte años cuando conocí a Reyna. Entablamos una buena relación que creció y creció. Ella venía a la biblioteca en busca de información. Era historiadora y quería escribir el estudio definitivo sobre la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo. Había viajado a Inglaterra y a otros países, además, para hacer reportajes sobre civilizaciones antiguas. Yo le ayudaba a localizar documentos y, poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos hicimos amigos, buenos amigos. Le llamaba mucho la atención el dibujo e incluso le llegó a parecer atractivo… Hasta que un día.
Hace una pausa. Está claro que lo que va a contar le resulta doloroso.
—Una noche salimos a cenar —dice mientras recupera las fuerzas—. Volvimos muy tarde y por la calle no había un alma. Ni siquiera pudimos encontrar un taxi. De repente, un tipo salió de un callejón con una navaja en la mano. Ella se asustó, yo me enfurecí y me dispuse a enfrentarme con él, pero… antes de que pudiera reaccionar, de forma inesperada… ¡Adragón salió de mi frente y le atacó!
—¿Usaste el poder de Adragón? —le pregunto.
—¡Yo no hice nada! ¡Actuó por su cuenta! ¡No pude impedirlo! ¡No lo controlé!
—¿Y qué pasó? —pregunta Metáfora, impaciente—. ¿Qué sucedió?
—Adragón le atacó con tal furia que el atracador huyó con un brazo destrozado y la ropa hecha jirones. Todo fue tan rápido y sorprendente que Reyna tuvo un ataque de ansiedad y me vi obligado a llevarla a un hospital. Luego, cuando se tranquilizó, me pidió que me lo quitara. Tenía miedo del poder de Adragón. Me dijo que no estaba dispuesta a casarse con alguien que tuviera una fuerza incontrolable semejante. Así que, o renunciaba a Adragón, o nunca se casaría conmigo.
—¿Mamá quiso eso? —pregunto, muy sorprendido.
—Ella solo sabía lo que había visto y estaba atemorizada. Aunque traté de explicarle que no se volvería a repetir, insistió en que desapareciera. No quería volver a saber nada de él. Entonces lo desconocía todo sobre sus poderes y sobre su significado.
—¿Y renunciaste?
—No había otra salida: ¡ella o Adragón! Así que tuve que optar y tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, si no la más… A pesar de que Adragón me había hecho la infancia imposible, en el fondo, aquel poder en ciernes me tentaba. Ahora, con el paso del tiempo y con todo lo que he vivido, puedo afirmar que ese dibujo solo conlleva sufrimiento. Sí, renuncié a él.
—¿Cómo lo hiciste? —pregunta Norma—. Eso no lo borra un dermatólogo ni un tatuador. Sabemos que el dibujo tiene vida.
—Sombra me ayudó. El me indicó lo que tenía que hacer. Su colaboración fue determinante.
—¿Cómo te lo quistaste, papá?
—Sombra se ocupó de todo. Bajamos a la cueva del lago y las rocas negras. Allí me tapó los ojos con una venda y me hizo caminar por algunos túneles cuya existencia yo desconocía y que jamás he vuelto a localizar. Después de varias horas, llegamos a una inmensa gruta en la que había un gran dragón fosilizado, igual que una estatua. Allí me quitó la venda y estuve postrado a sus pies hasta que el dibujo desapareció. Mi cuerpo quedó limpio de manchas. De esta forma me liberé del poder de Adragón. Luego, cuando se lo enseñé a Reyna, ella accedió a casarse conmigo. Eso es todo.
—A lo mejor, si Reyna hubiera visto que Adragón está al servicio del bien y de la justicia, no te hubiera insistido —dice Metáfora—. Yo tuve la suerte de descubrir su verdadera fuerza.
—Reyna ignoraba quién es Adragón.
Tengo un millón de preguntas que hacerle, pero necesito digerir esta extraña historia. Ahora resulta que papá renunció al extraordinario poder de Adragón para complacer a mamá. ¡Asombroso!
—Pero, papá, tú debías de saber algo sobre Adragón. Alguien te habría contado lo que significaba. Seguro que Sombra me había explicado varias cosas, sí. Ya sabes que es un gran narrador de historias.
—Y que lo digas. La de veces que, de pequeño, me quedaba embobado durante horas mientras escuchaba sus relatos. Es curioso porque, a la vez, es muy reservado y nunca suelta prenda.
—Sombra siempre ha medido bien sus palabras.
De todas las preguntas que tengo, hay una que deseo hacer especialmente:
—Papá, ¿tú también soñabas?
—Claro, igual que tú.
No me lo puedo creer. Norma interviene y me saca de mis pensamientos…
—Un momento. Sombra te ayudó a descifrar el pergamino de Arquimaes. Y sin embargo, la resurrección de Reyna no ha funcionado.
—Ni lo hará nunca —reconoce papá—. Yo no lo sabía, pero al renunciar a Adragón me desprendí de todo. Cuando ella murió, quise hacer un pacto con él a través de Sombra; sin embargo, ya era demasiado tarde: Adragón tenía un nuevo rey.
—¿Estás seguro? —pregunto.
—Parece ser que la imagen que llevas en la frente te señala como mi sucesor. De alguna manera, abdiqué y te transmití todo su poder.
—Pero ese dibujo… —comienza Norma.
—Ese «dibujo» es muy especial —dice papá, en dirección a Adragón—. Es un ser que cobra vida cuando se le invoca. Sombra me comentó queque…
—¿Qué? ¿Qué te comentó?
—Pues que ese dibujo es el primer Arturo Adragón. El que creó y dirigió el Ejército Negro y concibió Arquimia. Por eso cobra vida cuando lo necesitas, Arturo. ¡Arturo se reencarnó en ese dibujo!
—¿Qué dices, papá? ¡Eso es imposible!
—¡Es verdad! ¡El dibujo adragoniano está vivo! ¡Es el primer Arturo Adragón! ¡Te lo aseguro!
Me ha dejado atónito, sin palabras.
—Arturo, todo esto te ensalza —interviene Norma de cara a mi padre—. Te despojaste de Adragón por amor. Tu decisión fue la correcta. Gracias a ella trajiste a este mundo a tu hijo Arturo, que va a cumplir su destino y a recuperar el reino de Arquimia. Está bien. Todos hemos ganado.
Parece que la conversación ha terminado, pero papá vuelve a la carga.
—¿Qué te dijo el abuelo? —me pregunta, afrontando el tema por primera vez—. ¿Te habló de mí?
—Me contó que los sueños le volvieron loco y me aconsejó que abandonara Férenix y que renegara de Adragón… Me dijo que se acordaba mucho de ti.
—¿De verdad dijo eso?
—Sí, papá —le aseguro mientras cruzo una mirada de complicidad con Metáfora—. También manifestó que te echaba de menos.
Tengo la impresión de que se ha emocionado, pero no puede decir nada más porque mi móvil acaba de sonar. Es Patacoja.
—Hola, amigo, ¿qué hay de nuevo? —le saludo.
—¡Tienes que venir enseguida, Arturo!
—¿Dónde estás?
—En casa de Escoria. ¡Corre, ven!
De fondo oigo la sirena de una ambulancia.
—¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre?
—¡Date prisa, Arturo! —me apremia antes de cortar la comunicación.
—¿Qué sucede? —pregunta Metáfora al ver mi rostro alarmado.
—No lo sé, pero tengo que irme —digo—. Creo que le ha pasado algo a Escoria.
—Iremos contigo —dice Norma.
—No, es mejor que os quedéis —asevero—. No salgáis de aquí hasta que os avise.
—Yo sí voy —afirma Metáfora—. No te dejaré solo.
Estoy a punto de marcharme, pero me queda una última cuestión:
—¿Por qué no me quitaste el dragón? —le pregunto.
—No tengo poder para hacerlo. Y Sombra nunca quiso ayudarme. El dragón es tuyo y solo tú puedes decidir qué debes hacer con él.
No respondo. Creo que tiene razón, es decisión mía.
—Imagino que se arrepintió —susurra papá.
—¿Quién se arrepintió? —le increpo—. ¿El abuelo?
—Reyna. Cuando ya estábamos casados, embarazada de ti, me dijo que se había equivocado con Adragón. Estoy seguro de que siempre lamentó haberme pedido aquello.
ARTURO Adragón batió sus alas con fuerza y se dirigió hacia Demónicus, que no pensaba rehuir el combate. Las dos criaturas míticas se aprestaron a luchar con todas sus fuerzas, dispuestas a vencer o morir y listas para perder hasta la última gota de sangre.
El cielo se llenaba de humo que provenía de los pequeños incendios producidos por todo el valle de Ambrosia. La batalla era terrible y las pérdidas enormes. Arturo observó con rabia cómo su gente intentaba esquivar los ataques directos de los pájaros oscuros, casi siempre sin éxito.
Los dos enemigos se elevaron por encima de las nubes y se ocultaron de la vista de todos. Allí, en soledad, sin más testigos que el sol, se prepararon para luchar. Había llegado la hora de la verdad y el momento de ajustar cuentas estaba cerca.
Alexia, desde el suelo, intentaba verlos, pero ni siquiera avistaba sus siluetas. Nadie iba a presenciar el inicio del duelo entre la hechicería y la alquimia.
Arriba, los dos contendientes se miraron directamente a los ojos. Flotaban el uno frente al otro mientras batían sus alas, pero el resto de su cuerpo, en completa tensión, apenas se movía. Todos los músculos se mantenían rígidos y las garras, listas, esperaban la orden de actuar.
Demónicus dio el primer paso. Agitó con fuerza sus dos alas y emprendió el vuelo hacia Arturo, que, sin pensarlo dos veces, inició también el acercamiento.
Justo cuando estaban a punto de chocar de frente, Arturo hizo un falso movimiento y esquivó el envite de Demónicus. Inclinó la cabeza y logró pasar bajo la testa del Gran Mago. De esta manera evitó el choque frontal, pues no era conveniente, ya que la cabeza de Demónicus estaba adornada con varios cuernos largos y puntiagudos.
Mientras eludía el encontronazo, Arturo se dio cuenta de que no estaba en el mejor lugar para luchar. Por eso decidió bajar a tierra y esperar a que Demónicus cayera en la trampa. En el suelo, Arturo podría contar con la ayuda de Arquitamius y Arquimaes. Alexia, que lo vio descender, comprendió su estrategia y sonrió, al igual que los dos alquimistas.
Apoyó sus patas sobre una gran roca y se quedó quieto. Demónicus, desconfiado, dio algunas vueltas a su alrededor con la esperanza de descubrir qué artimaña podía tener prevista Arturo. Incluso le rozó con sus alas para provocarle.
Pero Arturo no se movió. Esperó pacientemente a que Demónicus se decidiera a acortar la distancia que los separaba y aceptara un duelo cuerpo a cuerpo, en el suelo.
Mientras tanto, los dos alquimistas habían decidido actuar. La situación era absolutamente desesperada. Los enemigos voladores habían caído sobre ellos de forma tan inesperada que no habían tenido tiempo de organizar ninguna defensa.
Sabían que tenían pocas posibilidades de éxito. Los pájaros dragones les doblaban en número. Hombres, mujeres y niños corrían en desbandada, saltando sobre los cadáveres que sembraban el suelo para intentar escapar de la muerte. El horizonte era caótico y aquello no había hecho más que empezar. Si no se hacía algo enseguida, la masacre se convertiría en genocidio.
Por eso los dos sabios habían acudido al pabellón de los monjes ambrosianos.
—¡Amontonad esos libros aquí delante! —les ordenó Arquimaes—. ¡Rápido!
Los frailes obedecieron la orden. En poco tiempo, los volúmenes que habían traído a la ceremonia estaban acumulados frente a ellos. Entonces, Arquitamius levantó los brazos e hizo una invocación:
—¡Adragón! ¡Envía tus letras contra nuestros enemigos!
Los libros se abrieron y un multitudinario enjambre de signos gráficos salió de su interior. La nube negra se desplegó y formó una muralla impenetrable.
—¡Atacad! —ordenó Arquitamius—. ¡Libradnos de esas fieras!
Las letras se esparcieron y se lanzaron inmediatamente a la búsqueda de dragones voladores; había comenzado la caza.
Las letras, que ahora gozaban de una extraordinaria superioridad numérica, acorralaron a los pájaros dragón y el escenario empezó a cambiar. Ahora las bestias voladoras ya no atacaban, sino que trataban de salvar su propia vida. Por eso, después de las primeras escaramuzas en las que sus fuerzas se diezmaron, los pájaros invasores iniciaron una prudente retirada.
Durante este tiempo, Arturo y Demónicus se habían tomado la medida. El Gran Mago Tenebroso, que no había detectado ningún peligro desconocido en Arturo, había decidido acercarse. Caminó a su alrededor y lo observó con atención. Gruñía y arrojaba fuego por la boca en busca de una reacción de Arturo que no terminaba de producirse. No sabía que éste trataba de ganar tiempo. Demónicus actuaba con tranquilidad porque daba por hecho que acabaría con el joven caballero.
* * *
Cuando Morfidio se dio cuenta de que tenía la espalda de Arquimaes a pocos metros, sonrió. El problema es que estaba al lado de la reina Émedi, que tenía a su alrededor a los pretorianos. Sabía claramente que no podría conseguir su objetivo. Miró en derredor y vio a un soldado que manejaba una lanza con bravura. Se acercó por detrás, le asestó un espadazo en el costado y le quitó la lanza. Entonces la cogió con la mano derecha, la alzó y se preparó para arrojarla con todas sus fuerzas. Morfidio, que era un excelente cazador, estaba seguro de que daría en el blanco y de que atravesaría el corazón del alquimista.
—¡Daos prisa, mi señor! —le apremió Escorpio, que le cubría la espalda—. ¡No podemos permanecer aquí más tiempo!
Morfidio le ignoró. Puso toda su atención en apuntar bien. Calculó el peso del arma, la distancia y la fuerza necesaria para dar en el blanco, y lanzó la jabalina con toda la precisión de la que fue capaz.
Pero no había previsto que un pájaro dragón iba a interponerse en el camino de la lanza y la iba a desviar con su propio cuerpo ensartado.
El animal cayó sobre el hombro de Arquimaes, que se giró inmediatamente, justo a tiempo de ver a Morfidio, de espaldas, listo para huir. ¿Qué hacía allí? ¿Tenía algo que ver con Demónicus? En cualquier caso, no era el momento de distraerse; ya tendría tiempo de ajustar cuentas con el conde. Ahora tenía que prestar atención a su hijo, el rey Arturo Adragón, que estaba en un serio peligro.
* * *
En ese momento, Arturo alargó la zarpa derecha y rasgó el cuello de Demónicus. Algunas escamas salieron disparadas, la carne se desgarró y la sangre brotó en cascada. El hechicero rugió con tanta fuerza que Arquimaes y Arquitamius se volvieron hacia él, a pesar de lo retirados que estaban. Arturo, que lo había hecho con esa intención, deseó que su plan hubiese funcionado.
Demónicus se había cansado de jugar con su presa. Después de rebufar con intensidad, arrojó una gran llamarada roja para despistar a Arturo, que desvío la mirada para evitar el fuego, y fue entonces cuando se abalanzó sobre él, igual que un gato sobre un ratón. Así empezó la lucha cuerpo a cuerpo.
Cuando dos enormes dragones se revuelcan por el suelo, la tierra tiembla, se levanta mucho polvo, hay rugidos, fogonazos descontrolados, golpes terribles, poderosos coletazos y mordiscos peligrosos. Y suele ganar el más experimentado.
En ese instante, Arturo se vio en el suelo con Demónicus encima, que le pisaba el vientre y sujetaba sus brazos hasta el punto de tenerle prácticamente inmovilizado. Y temió por su vida.
—¡Vas a morir, Arturo Adragón! —gruñó Demónicus—. ¡Has llegado al fin de tus días! ¡Te voy a descuartizar!
—¡No podrás impedir que Arquimia sea un reino de justicia! —respondió Arturo.
—¡Desperdigaré trozos de tu cuerpo por todo tu territorio! ¡Arquimia ha muerto antes de nacer, igual que tú!
La mención de su nacimiento despertó la ira de Arturo, que intentó en vano deshacerse de las poderosas garras del hechicero. Estaba aprisionado y no podía liberarse.
Demónicus se percató de la impotencia de su enemigo y rugió de alegría. Se disponía a lanzarle una dentellada mortal en el pescuezo cuando, de repente, ocurrió algo imprevisto.
Miles de letras se agolparon sobre él y le atacaron sin piedad, clavándose en sus partes más débiles.
Batió las alas para espantarlas, pero apenas logró que se alejaran unos metros, para arremeter otra vez contra él. No se dio cuenta de que había soltado a Arturo.
No obstante, las letras insistían en castigarle. Entonces Arturo, para aprovechar la confusión, le lanzó un coletazo en la boca que lo derribó. El joven dragón, que estaba enfurecido, se levantó dispuesto a utilizar la ventaja en su propio beneficio, y se abalanzó sobre su contrincante. Golpeó de nuevo la cara del hechicero con otra certera sacudida y le lanzó hacia atrás, con lo que rodó por el suelo entre una inmensa polvareda.
Demónicus, que no lograba liberarse de las letras, se vio en serio peligro y optó por replegarse. El castigo que le infligían era tan fuerte que no le quedó más remedio que huir, a pesar de que tenía el convencimiento de que estaba a punto acabar con Arturo. Era una buena ocasión, pero los pequeños seres negros ponían en peligro su vida. Así que emprendió el vuelo y se perdió entre las nubes, donde se unió a los pájaros dragones que habían sobrevivido al ataque de las letras, y se retiró junto a ellos.
DESDE que he visto la columna de humo que salía de la casa de Escoria, he temido lo peor. Pero ahora que estoy cerca, creo que es más grave de lo que imaginaba. Coches de bomberos, policías y ambulancias rodean el viejo edificio en el que Escoria tiene su cuartel general.
Adela y Patacoja corren hacia nosotros.
—¿Qué ocurre aquí? —pregunto—. ¿A qué viene todo este barullo?
—¡Ha pasado algo muy grave! —sentencia Patacoja.
—¿Qué? ¡Dímelo de una vez! —le apremio.
—¡Han matado a Escoria! —dice—. ¡Y han robado los pocos libros que quedaban!
—¿Quién ha sido?
—No se sabe. Recibí una llamada de auxilio de Escoria, pero, cuando llegué, los bomberos y la policía ya estaban aquí.
Veo cómo el inspector Demetrio da instrucciones a sus hombres.
—¡Inspector! —grito—. ¿Puede explicarme qué ha pasado aquí?
—Hombre, Adragón, qué raro, tú en mitad de un asunto turbio —responde fríamente.
—¿Sabe quién ha asesinado a Escoria? —le pregunto, ignorando su provocación.
—No estamos muy seguros todavía, pero al parecer ha sido un accidente. Ha podido quedarse dormida con el fuego encendido… Quizá una colilla… Todo ha ardido en cuestión de segundos.
—Vamos, no trate de convencerme de que ha sido accidental —discrepo—. ¡Esto ha sido premeditado! ¡La han atacado!
—¿Tienes pruebas de lo que dices? —me increpa—. Si es así, deberías entregármelas o pensaremos que eres cómplice… o encubridor…
—¡No me hacen falta evidencias! ¡Pero si hasta han robado los libros de la Fundación!
—¿Libros? ¿Qué libros?
—¡Los que me guardaba! ¡Patacoja dice que se los han llevado!
—¿Has visto quién? —le interroga directamente—. ¡Que los describa!
—No, no señor, no puedo —responde mi amigo—. Solo sé que ya no están en su sitio. No he visto a nadie, pero apostaría a que aquí ha habido gente.
—¿Cómo lo sabes? ¿Es que has entrado antes de que se produjera el incendio? No tendrás nada que ver con todo esto, ¿verdad?
—¡Eh, un momento, inspector! —le interrumpo—. ¿No le acusará de haber provocado el incendio? ¿Es que no ha tenido bastante con lo del camión? ¿Qué pretende?
—Yo no acuso a nadie de nada —contesta—. Solo cumplo con mi trabajo. Debo interrogarle para que me cuente con detalle todo lo que sabe y, sobre todo, qué hacían esos libros ahí dentro. Ten en cuenta que este edificio no se puede usar como almacén. Además, esos ejemplares de los que hablas pertenecen a la Fundación, que está bajo la administración del banco y del señor Stromber. ¿Te dio permiso para meterlos en este bloque en ruinas?
—¿Qué desea, inspector? —inquiere Adela, muy enfadada—. ¿En vez de buscar a los verdaderos culpables piensa acusar a todos los inocentes que se encuentre por el camino?
—No, señorita. De momento, no hay culpables de nada, ya que, como he dicho, esto suena a accidental. Pero acaban de aparecer nuevas pruebas que pueden dar un giro a la investigación. No tenía ni idea de que esto se hubiese convertido en el almacén ilegal de libros de una entidad privada. Volúmenes valiosísimos. Y tampoco sabíamos que el señor Patacoja…
—¡Juan! ¡Se llama Juan Vatman! —le corrige Adela.
—Bien, da igual cómo se llame —dice Demetrio—. Ahora sabemos que estuvo en el edificio poco antes de que se produjera el incendio. Y eso le convierte en sospechoso. El mismo lo ha confesado. Tendrá que venir a la comisaría a declarar.
Un agente se acerca al inspector.
—El cuerpo ya está en el coche fúnebre —dice—. Lo van a trasladar al depósito para practicarle la autopsia.
—¿La llevarán al tanatorio? —pregunto.
—No. Nadie ha reclamado el cadáver —explica el agente—. Lo enterrarán enseguida.
—Ni hablar. Exijo que…
—¡Yo reclamo el cuerpo de esa mujer! —dice Adela—. Queremos que lo lleven allí para velarlo respetuosamente.
—No sé si es legal —dice Demetrio, en un intento de oponerse.
—¡Claro que sí! —responde Adela—. Iré ahora mismo al juzgado a denunciarle si no atiende debidamente nuestra demanda.
—Pero si ni siquiera conoce su verdadero nombre —le corta el agente—. Y si no sabe su nombre, no puede reclamar su cuerpo.
—Se llamaba Gordania Cuevas. Era una periodista especializada en arqueología —detalla Patacoja—. Trabajó conmigo en varias excavaciones. Tenía treinta y cinco años. Quedó gravemente herida en un accidente que se produjo en la excavación de Angélicus que yo dirigía. Vivía en esta casa, de la que era propietaria, y no tenía más familia que… que yo. Soy su marido legal. Me llamo Juan Vatman, arqueólogo; no tengo domicilio fijo… pero sí derecho a reclamar su cuerpo. Gordania era mi esposa.
—El señor Vatman tiene domicilio fijo —añade Adela—. Vive en mi casa desde hace tiempo. Yo soy Adela Moreno y voy a casarme con él. Así que todo está en regla, inspector.
—Bien, pues presenten la documentación en el juzgado y acataremos las normas —acepta Demetrio—. Aunque les advierto: la investigación seguirá su curso.
—¿Qué significa eso?
—Que tiene que venir el juez para dar la orden de levantamiento del cadáver. Además habrá que hacer autopsia. Eso es lo que significa.
—¿Cuándo podremos disponer de su cuerpo?
—Pasarán al menos un par de días.
* * *
Está a punto de amanecer. Continuamos en el tanatorio, velando el cuerpo de Escoria. Hay un gran silencio y apenas ha venido nadie, salvo nosotros… Patacoja, Adela, Metáfora… Solo han publicado una mínima nota de prensa. Su muerte ha pasado prácticamente desapercibida.
—¿Se puede pasar?
—¡Estrella! —exclama Metáfora apenas la ve—. ¿Qué haces aquí?
Es la pitonisa que me leyó el futuro y me auguró una vida llena de sorpresas y vicisitudes en la que iba a sufrir el doble que otras personas.
—Escoria era amiga mía —dice—. Me he enterado de que ha muerto y por eso he venido. ¿Qué le ha pasado?
—No lo sabemos con exactitud —responde Patacoja—. Pero gracias por acudir. Le gustaría saber que te has acordado de ella.
—He venido en cuanto me he enterado —contesta—. La quería mucho. Era una buena mujer. Tuvo una mala vida, pero siempre se portó bien con sus amigos.
—¿De qué la conocías? —le pregunto—. ¿Hace mucho que erais amigas?
—Hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo —dice—. Pero siempre estuvo a mi lado cuando la necesité. Incluso me ayudó cuando la policía quiso cerrarnos el negocio. Me prestó dinero y me contó lo que había pasado con ese tipo que me denunció. ¡Un mal bicho!
—Escoria nos salvó de la ruina —añade el hombre que la acompaña, que es el mismo que nos ha atendido las veces que hemos ido a su consulta—. Nos apoyó. Y queremos agradecerle todo lo que hizo por nosotros. Es lo menos que podemos hacer. Le debemos mucho.
—Y también queremos darte el pésame, Juan —añade Estrella—. Era una buena mujer. ¿Podemos verla?
—Claro, claro, pasad… Aquí está —dice Metáfora, antes de acompañarlos a la sala—. No hemos podido impedir que le hicieran la autopsia. Por eso la caja está cerrada.
—¿De qué murió? —pregunta Estrella.
—No hay forma de saberlo —digo—. El informe es muy confuso. Por un lado se habla de un posible disparo, pero, teniendo en cuenta que el cuerpo estaba casi carbonizado, los forenses no lo concluyen con una convicción plena. Puede que haya sido atravesada por un balazo, pero no es seguro. No se atreven a dar un dictamen definitivo.
—Yo estoy convencido de que la asesinaron —afirma Patacoja—. Me llamó para pedirme ayuda. Cuando llegué estaba muerta y el edificio empezaba a arder.
—Los que lo han hecho lo pagarán —afirmo—. Es indignante que estas cosas queden impunes.
—La policía detendrá a los culpables —dice Adela, muy resuelta—. Ya lo verás.
—Lo dudo —responde Patacoja—. No creo que Demetrio haga nada por detener a los asesinos. Ya ves que incluso prefiere sospechar de mí.
—¿Demetrio? Ése no hará nada —confirma Estrella—. Nos odia. Odia todo lo que tiene que ver con…
—¿Con qué? —pregunto.
—Contigo. Con lo que representas. Va a por ti, a por tu familia y a por tus posesiones.
—No lo conseguirá —digo—. Ya me ocuparé de él cuando llegue el momento. Ahora vamos a enterrar dignamente a…
—Gordania —susurra Patacoja—. Gordania Cuevas.
—Mi amiga Escoria —dice Estrella con pena.
—¿Cuándo hablaste con ella por última vez? —le pregunta Patacoja.
—Pues fui a verla al hospital, por lo de las quemaduras… y la noche de su muerte.
—¿Te llamó por teléfono cuando la atacaron? —demando con mucho interés.
—No exactamente. Me envió un e-mail con un archivo adjunto. Después de lo que ha pasado, no he tenido valor de abrirlo. No sé si os será de utilidad; si queréis, os lo reenvío.
—Toma —dice Adela al entregarle una tarjeta a Estrella—. Ahí tienes la dirección electrónica donde puedes reenviármelo.
* * *
El ataúd con el cuerpo de Escoria ya está en la tumba. Acaban de cubrirlo de tierra y de ella solo queda el recuerdo.
—Aquí ya no hacemos nada —dice Metáfora—. Vámonos.
—Espera. Patacoja da su último adiós —digo—. Démosle tiempo.
—¿Estuvieron casados?
—Sí, eso parece —constato.
—¿Crees que seguía enamorado de ella?
—No. Solo le interesa Adela.
—Es que a mí, eso de estar enamorado de dos personas a la vez…
—Mujer, lo de Patacoja con Escoria es ante todo un buen recuerdo; fíjate en que, a pesar de haberse separado, se llevaban bien… Pero ¿adonde quieres llegar, Metáfora?
—A ningún sitio. Solo que…
¡Riiiingg! ¡Riiiingg!
—¡Hola!
—¿Arturo Adragón? —pregunta una voz masculina desconocida.
—Sí, soy yo, ¿quién es?
—Soy un amigo. Mi nombre no importa. Solo llamo para decirte que debes abandonar Férenix lo más pronto posible, por el bien de tus amigos.
—¿Qué dice? ¿Quién es usted?
—Ya te he dicho que eso no importa. Tenemos al general Battaglia. Escucha…
—¡General! ¡General! —grito—. ¿Dónde está?
—Está bajo nuestro control, chico —responde el desconocido—. ¡Haz lo que te digo! ¡Abandona Férenix!
Piiiiiii… La comunicación se ha cortado.
—¿Qué pasa? —pregunta Metáfora.
La agarro del brazo y nos apartamos del grupo.
—¡Han secuestrado al general! —le digo en cuanto estamos solos.
—¿Qué piden a cambio?
—Quieren que me marche de Férenix.
—¿Ocurre algo? —pregunta Adela, según se acerca a ambos.
—¡Han apresado al general Battaglia!
—¿Sabes quién ha sido?
—No exactamente, pero me lo imagino. Son los que quieren echarme de Férenix, quedarse con la Fundación y apropiarse de mi apellido. ¡Los amigos de Stromber! ¡Pero no se saldrán con la suya!
—Esos tipos son peligrosos —advierte Adela—. O se les hace frente de una vez, o es mejor largarse. Tienes que tomar una decisión.
—Pues prefiero quedarme a luchar por lo mío. Estoy determinado a hacerlo.
—Entonces será mejor que hagas un plan para resistir y enfrentarte con ellos de forma contundente, o perderás esta contienda.
—Ahora lo más importante es liberar a Battaglia.
—No; lo más importante es proteger a los tuyos. Hay que impedir que vuelvan a matar o secuestrar a alguno de ellos.
—¿Cómo lo hago?
—Atrinchérate en algún lugar. Organiza una defensa poderosa y no permitas que se aproximen.
—¿Dónde?
—Ya lo sabes —responde—. No hace falta que te lo diga.
* * *
Metáfora se ha ido a casa y Patacoja se ha marchado con Adela. He decidido dar una vuelta para poner mis pensamientos en orden y trazar un plan de acción. A pesar de que es de noche, acabo de ver una sombra que se ha movido en un portal, un poco más adelante. En otras circunstancias no sería relevante, pero ahora, más me vale ser precavido. Así que me detengo y espero un poco.
—¿Arturo? —pregunta alguien desde el portal.
—¿Quién es? ¿Qué quiere de mí?
—Soy yo, Jazmín… El tatuador.
—¿Por qué te escondes? ¿Qué buscas?
—No voy a hacerte nada malo. Solo quiero hablar.
—¿De qué? Es muy tarde. Podemos vernos mañana.
—Es posible que mañana esté muerto. Por eso tengo que hablar ahora.
—Venga, vamos, no me hagas creer que estás en peligro.
—¡Han intentado matarme! Creo que ha sido ese hombre, el de una sola pierna.
—¿Sabes quién es? ¿Vas a decirme cómo se llama?
Se deja ver un poco.
—Si te digo su nombre, me matará con toda seguridad.
—No tengas miedo; tarde o temprano le cogeremos. Además creo que ya sé quién es. Tardaremos poco en descubrirle. Le entregaremos a la justicia y será juzgado por todo lo que ha hecho.
—Eso no será tan fácil. Ese hombre es muy peligroso y está bien relacionado. No podréis hacer nada sin mi ayuda. He venido a ofrecerte un trato.
—Está bien, tú dirás.
—Si me prometes protección, seré tu testigo en un juicio.
—¿Qué clase de testigo?
—Diré todo lo que sé sobre ese hombre.
—Pero si dices que ni siquiera sabes su nombre…
—Bueno, pero sé otras cosas que pueden servir para encarcelarle de por vida. Y lo contaré todo. Lo único que quiero a cambio es protección para mí y para mis amigos.
—Te guardaré de ese hombre. Si vuelves a sentirte en peligro, llámame.
—¡Te advierto que no hablaré si nos pasa algo a mí o a los míos!
—Te aseguro que si me llamas acudiré en tu auxilio. Pero luego no me falles.
—Puedes contar conmigo, Arturo —asegura—. Ese hombre está loco.
ARTURO estaba desorientado. Acababa de recobrar su forma humana y aún sentía los efectos embriagadores del poder de volar. La enorme fuerza que le confirió su transformación adragoniana en la cueva, cuando luchó con Tránsito, le había deslumbrado, pero poder batir las alas y elevarse del suelo le tenía extasiado.
Era la primera vez que aleteaba por sí mismo. Anteriormente lo había hecho combatiendo a lomos de un dragón, pero nunca había disfrutado de la arrebatadora sensación de sentirse el rey de los cielos.
Desde niño se había sentido atraído por los animales voladores y se había preguntado mil veces qué experimentarían los pájaros y los dragones cuando surcaban los cielos… Ahora, por fin, acababa de descubrirlo.
Había sido una vivencia inigualable que le transmitió una sensación de poder como jamás pudo imaginar. Una sensación reservada a los dioses.
—¿Estás bien, Arturo? —preguntó Arquimaes para sacarle de sus pensamientos—. ¿Me escuchas?
—¿Cómo?
—Has dejado de ser un dragón para volver a ser un hombre —le explicó Arquitamius—. ¿Estás bien?
—Sí, sí… Pero me ha gustado ser un dragón. Volar, tener alas… —relató el joven caballero.
—Ha sido una ilusión —dijo Arquitamius—. No olvides que, a pesar de ser inmortal, solo eres una persona.
—He comprendido que la eternidad está en los cielos —dijo Arturo—. Solo se muere en la tierra.
—Solo se muere cuando no se tienen sueños o ganas de vivir —añadió Arquitamius—. Y tú has sobrevivido al ataque de esa fiera porque quieres hacerlo. Has luchado bien y estamos orgullosos de ti.
Alexia llegó en ese momento y se arrojó en sus brazos dando un salto.
—¡Arturo! ¡He temido por ti! —dijo.
—Ya sabes que soy inmortal. Mi vida no corría peligro. Solo mi cuerpo.
—Lo sé, pero he sentido pánico cuando te he visto frente a esa bestia. Solo de pensar que podías… que podías desaparecer, me he estremecido.
—Todo está en orden, cariño —dijo Arturo, según acariciaba su cabello—. Pero dime: si hubiera muerto, ¿habrías bajado al Abismo de la Muerte a buscarme?
—Si algún día mueres y yo estoy viva, no dudes de que pondré el mundo al revés para recuperarte. No habrá ningún lugar en el que puedan esconderte. Nada ni nadie me separará de ti —dijo Alexia con firmeza—. Tenlo por seguro.
—Lo sé —dijo Arturo—. Confío en ti plenamente.
—Somos el uno para el otro. El signo adragoniano que llevamos en la frente nos ha unido para siempre.
—Como el oro y la plata, los dos metales que representan a la alquimia. El día y la noche…
En ese instante, Crispín corrió y se unió a ellos, entre gritos:
—¡Mirad! ¡Mirad!
—¿Qué pasa, Crispín? —preguntó Arturo, que aún se encontraba bajo los efectos de la transformación—. ¿Qué ocurre?
—¡Eso! —insistió el joven caballero.
Arturo y los demás giraron la cabeza para observar lo que Crispín les señalaba. Y el horror se dibujó en sus rostros.
Un resplandor rojizo iluminaba el horizonte. El mundo se había encendido y se había convertido en una deslumbrante hoguera, con una cresta prendida, que vaticinaba grandes peligros para los que se interpusieran en su camino. Una hoguera que crecía por momentos.
—¿Qué es eso? —preguntó Arturo.
Sobre la ancha planicie del valle, por encima de las colinas que intentaban cerrarle el paso, una pavorosa lengua de fuego rojizo y anaranjado venía hacia Ambrosia, arrasando todo a su paso.
—¡Es una gran ola de fuego! —exclamó Arquimaes.
—¡No es posible! —discrepó Arquitamius—. ¡Un mar de fuego!
—¿Qué hacemos? —preguntó Arturo—. ¡Lo destruye todo a su paso! ¡Mucha gente va a morir!
Los arquimianos, que todavía se recuperaban del ataque de los pájaros dragón, se habían dado cuenta de la llegada del nuevo enemigo y estaban aterrorizados. Algunos se habían arrodillado e imploraban al cielo; otros se abrazaban a sus seres queridos en un deseo de ofrecer o encontrar protección; otros, más prácticos, se escondían tras las rocas. Pero todos, absolutamente todos, tenían el corazón acelerado, conscientes de que, en unos minutos, su vida podría extinguirse bajo esa marea de fuego que se acercaba imparable.
—¡Es imposible detenerla! —exclamó Arquimaes, aterrorizado—. ¡No podemos hacer nada! ¡Esa ola es incontenible!
* * *
Morfidio y Escorpio se quedaron de piedra cuando vieron, a lo lejos, lo que se les venía encima. Escorpio, que se había mantenido fiel a su amo desde que empezase a trabajar para él, se preguntó si habría valido la pena servir a un individuo a quien cada cosa que hacía le salía peor que la anterior.
—Creo que vamos a morir, conde —dijo, con el miedo metido en el cuerpo, convencido de que, ahora sí, había llegado su hora—. ¡Nada podrá detener esa ola!
—¡Yo soy inmortal, idiota! —gruñó Morfidio—. ¡Sobreviviré!
Sin embargo, a pesar de sus bravatas, el conde no perdió tiempo y continuó la huida en dirección contraria. No tenía demasiadas ganas de poner a prueba su supuesto don. Quizá el fuego era más poderoso que esa horrible tinta que recubría prácticamente todo su cuerpo.
Consiguieron meterse entre unas piedras apiladas, listas para ser usadas en la construcción del palacio, y esperaron con los nervios en la boca del estómago la llegada de la ola ardiente.
* * *
En ese momento, Arquitamius estaba quieto, en silencio, mientras observaba la ola que se acercaba inexorablemente hacia ellos. Ya empezaban a sentir el calor que emitía y a experimentar una nueva forma de pánico.
—Poneos detrás de mí —pidió el gran alquimista—. Y no os mováis pase lo que pase.
Sin perder tiempo, Arturo y los suyos se colocaron tras él. Nadie preguntó qué pretendía.
—¡Adragón! —invocó el sabio en voz alta, con la vista enfocada en la onda destructora y con los brazos desplegados—. ¡Adragón! ¡Dame tu poder!
Ante la estupefacción de todos, la tierra crujió y se elevó hasta formar una muralla que impedía el paso de la ola mortal, que primero chocó contra el obstáculo y después retrocedió igual que el oleaje cuando golpea contra las rocas.
A medida que se retiraba perdía fuerza. El vigor que traía al principio se había ido extinguiendo. La marea de fuego había chocado contra su peor enemigo, la tierra, las rocas, y había quedado herida de muerte. Solo era cuestión de tiempo verla desaparecer.
—¡Maldito Demónicus! —exclamó Arquimaes—. ¿Es que no dejará de atacarnos?
—No lo hará —afirmó Alexia—. Conozco muy bien a mis padres y os aseguro que, mientras tengan un hálito de vida, intentarán mataros. Quieren venganza y buscan recuperar el poder perdido.
—¿De dónde han sacado la fuerza suficiente para arremeter contra nosotros? —preguntó Arturo.
—Me temo que han encontrado nuevos aliados —sentenció Alexia—. Aliados peligrosos. Debemos prepararnos para lo que venga, porque os garantizo que esto no termina aquí.
—Entonces reorganicemos nuestras fuerzas y preparémonos para una nueva guerra —dijo Arturo—. También llamaremos a quienes sean partidarios nuestros. Formaremos un ejército tan grande como no se ha visto jamás.
—Hay que hacerlo deprisa —dijo Alexia—. Sospecho que planean nuevos ataques.
Émedi se abrazó a Arquimaes. Conocía bien el poder de Demónicus y temió lo peor. Su gente había sufrido varias derrotas y quizá lo más terrible estuviera aún por venir. Los arquimianos tenían buena voluntad y estaban dispuestos a luchar con todas las armas a su alcance, pero, después de la agresión de los pájaros dragón, sus resistencias habían quedado muy menguadas y su confianza debilitada. Además, la ola de fuego había minado su ánimo. Estaban al límite de su fortaleza.
—¿Hasta cuándo durará esto? —preguntó la reina—. ¿Cuánto tiempo más nos van a acosar?
—Hasta que acaben con nosotros —aseguró Crispín.
—O nosotros con ellos —le contradijo Arturo—. Y eso es lo que vamos a hacer. Muchas personas esperan que las protejamos.
—Sí, pero hoy su confianza se ha visto defraudada —dijo Arquimaes.
—No puede volver a ocurrir —respondió Arturo—. Debemos anticiparnos.
—¿Anticiparnos a un hechicero que tiene mil recursos? —musitó Arquitamius—. ¿Quién puede saber cuál va a ser su próximo paso? ¿Por dónde nos embestirá?
—La cuestión no es por dónde, sino cómo prepararse para responder con firmeza y eficacia cuando lo haga —dijo Arturo.
—No creo que podamos hacerle frente —dijo Crispín—. Nuestro ejército ha acusado muchas pérdidas.
—Entonces movilizaremos a todo el mundo —anunció Arturo—. A partir de ahora, los ciudadanos arquimianos quedan reclutados por decreto. Todos los que puedan sostener un arma o tengan fuerzas para luchar formarán parte del Ejército Negro. Que los monjes dibujen y escriban sobre cada arma y sobre cada escudo para aumentar su eficacia; que los libros manuscritos con tinta mágica estén dispuestos para defendernos; y que se organice un cuerpo de vigilancia especial para ellos. ¡Quiero que todos los hombres y mujeres de Arquimia se movilicen para defender nuestro sueño de libertad! ¡Hemos de acabar con el terror que la hechicería quiere imponernos!
—Pero, Arturo —se quejó Crispín—. Lo civiles no son soldados. No podemos pedirles que se comporten como guerreros.
—Te equivocas, amigo mío. En este reino ya no hay civiles. Ahora hay un ejército que va emprender una batalla sin cuartel contra la hechicería. ¡Si queremos vivir libres, tenemos que luchar por ello! ¡El Ejército Negro somos todos!
—Mi legión está a tus órdenes —declaró Alexia—. Estamos contigo y lucharemos hasta la última gota de sangre para librarnos de ese enemigo que nos acecha día y noche con la intención de esclavizarnos.
Leónidas, Cordian, Crispín y todos los combatientes que se hallaban cerca, incluidos los alquimistas y Émedi, desenfundaron sus aceros, apuntaron hacia el firmamento y gritaron:
—¡Por la libertad! ¡Por la justicia! ¡Por Adragón!
Arturo, que también empuñaba su espada alquímica, miró hacia el cielo y observó las nubes oscuras y pesadas que se cernían sobre ellos. Los próximos días serían sangrientos.
Sus peores augurios se confirmaron a la mañana siguiente. Con la salida del sol llegó una lluvia de proyectiles mortales. Flechas y lanzas incendiarias, piedras, bolas de fuego y toda clase de objetos punzantes untados en veneno cruzaban el cielo igual que estrellas errantes y caían incesantemente sobre el nuevo reino de Arquimia, esparciendo muerte y destrucción.
DESPUÉS de mi conversación con Jazmín, he decidido volverme a casa. Le he contado a papá todo lo que ha ocurrido. La situación se ha agravado enormemente y nos hemos reunido para tomar decisiones.
—Habrá que denunciar el secuestro de Battaglia a la policía —propone, después de escucharme atentamente.
—No servirá de mucho —le digo—. Demetrio no hará nada por liberarlo. Debemos resolverlo nosotros.
—¿Qué crees que podemos hacer? —pregunta Norma.
—De momento, propongo que nos refugiemos en la Fundación y nos atrincheremos allí. Estaremos más seguros.
—¿Y que pasemos allí el resto de nuestra vida? —protesta papá.
—Solo hasta que solucionemos esto —digo.
—¿Qué vamos a solucionar? No sé a qué te refieres.
—Me refiero a nuestra situación: debemos remediar este problema de una vez para recuperar nuestro apellido y poner fin a la amenaza de Stromber. A eso llamo yo solucionar el problema. Sugiero que luchemos para recobrar nuestra existencia y conseguir vivir en paz.
—¡Eso es imposible! ¡Nunca alcanzaremos tal objetivo! Tienes que comprender que son demasiado poderosos. ¡Acabarán con nosotros! ¡Huyamos de aquí ahora que podemos!
—No, papá. Yo no abandonaré. Me quedaré a luchar por lo mío aunque me cueste la vida —digo con firmeza—. A mamá no le gustaría que escapásemos como cobardes.
—Lo que le gustaría es verte vivo durante muchos años —responde.
—Me quedaré a combatir y honraré su memoria. Ella murió para devolverme la vida. Ahora lucharé para proteger su tumba.
Me mira con desesperación y apoya su cabeza entre las manos. Creo que acaba de aceptar mi decisión.
* * *
A pesar de que tenemos problemas más graves, y debido a su insistencia, Mireia, Horacio, Cristóbal, Metáfora y yo nos hemos reunido en el Horno de los Templarios. Tenemos un rato antes de trasladarnos a la Fundación. Se supone que hemos venido a hacer las paces, pero el ambiente es tenso y no creo que lleguemos a ninguna parte. Estoy convencido de que Horacio me la tiene jurada y de que no cejará en su empeño de perjudicarme.
—Ahora que Mireia y yo somos novios —empieza Cristóbal para romper el hielo—, creo que ya es momento…
—Todavía no lo somos —le corrige Mireia—. Solo he dicho que debemos conocernos bien. Luego, ya veremos.
—Bueno, a lo mejor me he anticipado un poco, pero lo seremos —rectifica—. Lo importante es que estamos aquí para hacer un pacto de amistad y de no agresión. Se trata de que juremos que no nos vamos a hostigar más. ¡Nunca más!
—Es una buena idea —dice Metáfora antes de tomar un sorbo de zumo de piña, su bebida favorita—. Ojalá se cumpla.
—Yo estoy dispuesto a no pelear más —aseguro—. Lo digo de verdad.
—¿Qué dices, Horacio? —pregunta Cristóbal—. ¿Harás las paces con Arturo?
—Claro que sí. Mi padre también me ha pedido que no provoque más disputas. El ya ha dado por perdidos los restos arqueológicos que se han encontrado en el instituto. Sabe que hay un grupo poderoso que ha hecho una oferta económica sobre la Fundación y ha renunciado a todo, y yo también. A partir de ahora seremos buenos compañeros de clase. Hay que saber perder.
—Vaya, esas palabras suenan muy bien —responde Metáfora—. Ahora solo falta que sean verdaderas.
—Os garantizo que lo son —insiste Horacio—. No quiero más líos. Sé que Arturo está bajo tratamiento psicológico y no deseo causarle problemas. Por mí, viviremos en paz.
—¿Tratamiento psicológico? —pregunto sorprendido—. ¿De dónde has sacado eso?
—No sé. Alguien me lo habrá contado —contesta, en plan evasivo.
Metáfora y yo miramos a Cristóbal.
—Bueno, yo solo he contado lo que sé —responde—. ¿O no es verdad que asistes a sesiones con mi padre y el doctor Bern?
—Pero, Cristóbal, Arturo no está en tratamiento —le corrige Metáfora—. Ya te lo dijimos.
—Solo es para hablar de mis sueños —aclaro—. Yo no necesito terapia.
—No quiero contradecirte, Arturo —dice Mireia con su refresco en la mano, cerca de los labios—. Pero no es eso lo que dice la gente.
—¿Y qué es lo que dicen?
—Pues que estás muy deprimido. Algunos creen que después de todo lo que ha pasado podrías pensar en… en suicidarte.
—¿Qué? ¿Cómo has dicho?
—Mireia, no digas tonterías —le reprende Metáfora—. ¡Arturo no ha pensado en nada de eso!
—Solo repito lo que se dice —se defiende—. Os han embargado la Fundación; os han puesto bombas, tu padre ha estado a punto de morir, te han disparado y no sé cuántas cosas más. La gente considera que te ha ocurrido de todo y que es lógico que tengas esas ideas.
—¡Pero no las tengo! —exclamo—. ¡Nunca se me ha ocurrido eso! ¡Nunca!
—Cristóbal, no debes contar esas cosas —insiste Metáfora—. Ya ves las consecuencias que traen.
—Oye, no le regañes —le defiende Mireia—. El solo transmite la verdad. ¿O acaso Arturo no visita a los psicólogos?
—Pero no para hacer terapia —reitero—. Es un asunto que les interesa a ellos porque está relacionado con mis sueños.
—Yo también tengo sueños y no voy al psicólogo —replica Horacio—. Tiene que haber otro motivo. ¿Te estás volviendo loco como tu abuelo?
Las palabras de Horacio me han dejado fuera de juego. Es evidente que Cristóbal ha hablado mucho más de lo que debe y ha contado detalles muy íntimos.
—¿No habíamos quedado en hacer las paces? —pregunta Metáfora—. Pues ésta no es la manera, así que no sigas por ahí, Horacio.
—A mí me da igual lo que le pase a Arturo —dice con desgana—. Únicamente repito lo que oigo.
—Es verdad —interviene Mireia—. Comentan que Arturo está trastornado y que acabará matándose. Y yo quiero saber si es cierto. Al fin y al cabo, es un compañero de clase y no quiero llevarme un disgusto.
—Podéis estar tranquilos —respondo, con un asomo de mal humor producido por esta conversación—. No me va a pasar ni lo uno ni lo otro. Y voy a dejar de ir a su consulta para que la gente no murmure más.
—Mi padre ha invertido mucho tiempo en ti para que le abandones ahora que estáis a punto de hacer esa sesión de hipnosis —reprocha Cristóbal—. Por no mencionar el trabajo que le ha costado traer al doctor Bern, una eminencia en la materia.
—Lo siento, pero eso ya se ha terminado —afirmo—. Se acabaron las sesiones.
—O sea, que ya no vas a hablar de tus sueños con nadie —pregunta Horacio—. ¿Es eso?
—Por supuesto. Nunca volveré a comentar nada sobre ellos.
—¿Ni siquiera con Metáfora? —pregunta Mireia, con su característico tono de inocencia—. ¿Ni con tu padre? ¿Ni con el doctor Batiste?
—Nunca he charlado de ese tema con el doctor Batiste —replico—. Desconoce este asunto. ¿Qué sabes tú de él?
—Entonces, ¿quedamos como amigos o no? —nos corta Horacio, en pie—. Es que tengo que irme.
Metáfora y yo nos levantamos para despedirle.
—Naturalmente —digo, con un apretón de manos—. Lo pasado, pasado está.
—Pensemos en el futuro, pues —propone Metáfora—. Y olvidemos el pasado.
Horacio se despide y se marcha.
Habremos hecho las paces, pero hay algo en él que me inquieta. No soy capaz de determinar lo que es, pero esta reunión, lejos de tranquilizarme, me ha puesto nervioso. Espero que no trame alguna de las suyas. Ojalá se olvide de mí.
—Estoy muy contento —dice Cristóbal—. Ahora somos amigos. Las discusiones han terminado. ¿Qué opinas, Mireia?
—Yo también —añade ella—. Y todo gracias a ti. Te has portado muy bien, Cristóbal.
* * *
El taxi se detiene ante la fachada principal de la Fundación. Sombra, que nos ve, se acerca rápidamente.
—¿Qué hacéis aquí? ¿Y esos bártulos?
—Venimos a hacerte compañía —digo—. Nos instalamos aquí.
—¿Os habéis vuelto locos?
—Nada de eso. No queremos verte tan solo, así que aquí nos tienes. Las cosas se han complicado tanto que tenemos que agruparnos y protegernos. Y no hay en Férenix un lugar mejor que éste. La Fundación será nuestra fortaleza hasta que todo se solucione.
—Las cosas que no se arreglan, empeoran —sentencia.
—Pues vamos a cambiar las reglas del juego —afirmo—. Me he empeñado en solucionarlas. Y lo voy a conseguir… con tu ayuda.
—Veamos si eres capaz de salirte con la tuya, joven caballero arquimiano.
—Soy Arturo Adragón, futuro rey de Arquimia, y no renunciaré a mis derechos. ¡Voy a luchar por ellos!
Papá, Norma y Metáfora descargan los bultos y las maletas del coche. Sombra y yo los ayudamos.
Un coche se detiene a pocos pasos.
—Aquí estamos —anuncia Patacoja desde la ventanilla—. Hemos traído lo necesario para acuartelarnos con vosotros.
—Nos haremos fuertes ahí dentro —añade Adela—. No podrán con los Adragón.
—¿Estáis locos? Correréis peligro —les advierto.
—Aquí fuera es donde lo corremos —replica Adela—. No les daremos la oportunidad de que nos ataquen impunemente. Nos defenderemos con uñas y dientes.
—Cuando Stromber se entere, te despedirá —señala Norma.
—Ya le he llamado para hacerlo yo sola. Ahora sabe de qué lado estoy.
—Por cierto, Arturo, ¿recuerdas el e-mail que Escoria le envió a Estrella? —añade Patacoja con un punto de excitación—. ¡No te puedes creer lo que!…
En ese momento, un coche de policía nos sorprende.
—Lleva toda la mañana dando vueltas por la zona —indica Sombra—. Nos vigila.
—Pues parece que se ha animado a venir a saludarnos —digo.
El automóvil se detiene a pocos metros de la valla de protección que los bomberos dejaron puesta.
—Buenos días —saluda un agente desde su asiento—. ¿Está aquí Arturo Adragón?
—¿Padre o hijo? —pregunta papá.
—Padre. Queremos hablar con él —explica el agente.
—¿Qué quieren de mí?
—Tiene que acompañarnos a la comisaría —dice—. El inspector Demetrio desea verle.
Doy un paso adelante.
—¡Dígale que venga él aquí! —grito.
—Eso no puede ser. El señor Adragón debe venir con nosotros.
—De ninguna manera. Si quiere, puedo ir yo en su lugar —me ofrezco.
—Nos han ordenado escoltar al señor Adragón —aclara su compañero, el conductor—. El inspector quiere interrogarle.
—¿Tienen una orden judicial?
—No nos hace falta —responde el agente, antes de abrir la puerta y bajar del coche—. Tenemos autoridad para llevarle por la fuerza, si es preciso.
Desafiante, el policía apoya su mano sobre la culata de su pistola.
—Pues úsenla —le reto—. Pero no es una buena idea.
—Eso lo veremos —contesta, con la pistola ya fuera de su funda y en dirección a nosotros.
—¡Agente! ¡No puede hacer eso! —grita Adela, escandalizada por la actitud del policía.
—Quieta, Adela —le pido—. No te muevas.
El agente camina hacia nosotros.
—Es una provocación —me dice ella en voz baja—. Lo hace a propósito.
—Lo sé, pero tengo que responder.
—Señor Adragón, levante las manos y venga conmigo —ordena el hombre.
Doy un paso adelante y me interpongo en su camino.
—¡Adragón! —grito mientras me abro la camisa—. ¡Ayuda!
El policía se queda petrificado al percatarse de que Adragón se lanza a por él. Apenas tiene tiempo de reaccionar cuando le da un mordisco en la mano y le arranca la pistola. Su compañero intenta acudir en su ayuda, pero las letras, que le cierran la puerta del coche, le impiden salir.
—¡Quitadme esta cosa de encima! —vocifera el que ha perdido el arma.
—¡Vaya a ver al inspector Demetrio y cuéntele lo que ha pasado! —le conmino—. Márchese de aquí antes de que le dé la orden de devorarle. ¡Corra!
Adragón, que ha comprendido mi mandato, le deja entrar en el automóvil. Lanzo la pistola del policía por la ventanilla y el coche se va a toda velocidad y desaparece de nuestra vista.
—Ahora, a esperar las consecuencias —balbucea papá—. A ver qué sucede.
—Pues que nos defenderemos —digo—. Ya pueden tener cuidado con nosotros.
—¿Qué ha sido eso? —pregunta Adela, anonadada—. ¿De dónde han salido esas cosas voladoras? Eran murciélagos, ¿verdad?
—Ven, cariño, yo te lo explicaré —dice Patacoja, muy complaciente.
—¿Tú has visto eso, Juan?
—Sí, sí… Ven…
* * *
Es de noche, todo está en silencio y ya nos hemos instalado. Hemos encontrado algunas zonas seguras y, con la ayuda de Sombra, hemos dispuesto lo necesario para aguantar aquí algún tiempo. Pero no soy capaz de calcular cuánto. Solo sé que debo actuar con rapidez. Cuanto antes lo solucione, mejor para todos.
El tiempo corre en nuestra contra. No podremos permanecer aquí indefinidamente. Tarde o temprano nos atacarán y tendremos que responder. No tenemos armas, salvo la pistola de Adela y la ayuda de Adragón y sus letras, aunque no quisiera tener que utilizarlas.
—Arturo, quiero enseñarte algo —dice Sombra.
—¿Qué pasa, Sombra? —pregunta Metáfora, que le ha oído.
—Acaban de llegar dos monjes que se han escapado de Monte Fer.
—¿Escapado? —pregunto sorprendido.
—Quieren hablar contigo.
—¿Dónde están? —insiste Metáfora.
—Seguidme en silencio. Es mejor que nadie se entere, de momento.
Nos lleva hasta lo que era el patio posterior donde estaba el jardín en el que Patacoja estaba instalado hasta que se produjo la explosión. Me encuentro con dos monjes que reconozco enseguida.
—Hermano Pietro, hermano Lucio…
—Hola, hermanos —saluda Metáfora—. ¿Que os trae hasta aquí a estas horas?
—Malas noticias —reconoce el hermano Pietro—. Hemos tenido que salir a escondidas. El monasterio está vigilado.
—Contadnos todo lo que sepáis —les pido.
—Nos envía nuestro hermano, el abad Tránsito —indica el hermano Lucio—. Quiere que Arturo conozca lo que está ocurriendo.
—Estoy impaciente por saber qué ocurre —le digo.
—Han llegado algunos agentes de policía con intención de entrar —nos explica—. Decían que querían llevarse los libros medievales que pertenecen a la Fundación. Insistían en que los habíamos robado. Pero el hermano Tránsito se opuso con todas sus fuerzas. Entonces nos dijeron que eso era obstruir la acción de la justicia. Como el abad les impedía el paso y se resistió mucho, se marcharon, pero aseguraron que volverían mañana por la mañana con más efectivos y con una orden judicial. De momento han dejado una patrulla para vigilarnos.
—Mañana será el día decisivo —nos advierte papá, que se ha incorporado sigilosamente—. Vendrán a por nosotros, después ocuparán el monasterio y todo terminará. Hemos perdido la batalla.
—No, papá, no hemos perdido nada —le respondo—. Mañana será el día de nuestra victoria. Te lo garantizo.
—Arturo tiene razón —añade Metáfora—. Si vienen mañana, ganaremos.
—Serán muchos, de eso podéis estar seguros —afirma.
—Mejor, papá —digo—. Así, nuestro triunfo será más sonado.
Me quedo solo, salgo al exterior y aprovecho para hacer una llamada que tenía pendiente.
—Hola, doctor Vistalegre —digo cuando atiende mi señal—. Soy Arturo Adragón.
—Hola, Arturo. Dime.
—He decidido no hacer la sesión de hipnosis. Además, creo que ha llegado el momento de dejar estas reuniones. Les he contado todo lo que sé y ya no me queda nada por revelar. Muchas gracias por todo y salude al doctor Bern de mi parte.
—¿Ha pasado algo grave para que tomes esta decisión?
—No han dejado de pasar cosas. Muchas gracias, doctor Vistalegre.
—Bien, Arturo; si cambias de idea, ya sabes que puedes llamarme.
—Mi decisión es firme, pero gracias. Adiós.
Corto la comunicación con la sensación de que me he quitado un peso de encima. No sé si se trata de una casualidad, pero veo venir a Cristóbal.
—¡Arturo! ¿Qué pasa? —pregunta, un poco agobiado—. Me he enterado de que os habéis encerrado aquí dentro. ¿Es verdad?
—¿Cómo te has enterado? Metáfora y yo no te hemos dicho nada en la cafetería. ¿Quién te lo ha contado?
—Mireia, mientras la acompañaba a casa —dice—. Ella lo sabe todo.
—Sí, ya veo que sabe mucho —le respondo—. Más de lo que parece.
—Desde que es mi novia, me cuenta muchos secretos.
—¿Tú también le cuentas cosas?
—Hombre, claro, para eso es mi novia.
—Claro, para confiar el uno en el otro… Por cierto, se me había olvidado decirte que te he traído un regalo de Egipto. Cuando esto haya terminado te lo daré. Recuérdamelo, ¿vale?
—¿Qué es?
—Es un secreto. Pero estoy seguro de que te gustará. Anda, ahora es mejor que te marches. Hasta la vista, Cristóbal.
—¡Quiero quedarme con vosotros!
—Es mejor que te vayas. Creo que va haber jaleo. La policía ha estado aquí.
Sabe que no me va a convencer de lo contrario. Veo cómo se retira y tengo una extraña sensación. Me parece que Cristóbal es muy ingenuo. No se da cuenta de que Mireia le utiliza.
ARTURO estaba seguro de que los ataques demoniquianos continuarían. La pertinaz lluvia de proyectiles era, con seguridad, una estrategia para diezmar sus fuerzas mientras llegaba el ataque final.
Sabía que Demónicus había jurado acabar con él y con toda su gente, pero le inquietaba descubrir quiénes eran sus nuevos aliados. Analizó todas las opciones sin encontrar ninguna razonable.
—¿Es posible que Demónicus use el pergamino secreto contra nosotros? —le preguntó a Arquimaes, mientras paseaban por el palacio para revisar las defensas.
—Puede ser. Pero solo es posible si lo han descifrado, cosa poco probable —respondió el sabio—. Nuestro lenguaje cifrado es difícil de desentrañar.
—Es un código milenario —añadió Arquitamius—. Sus enigmas están muy elaborados. Hay que ser un experto.
—O un mago —le interrumpió Arturo—. ¿Puede uno de ellos utilizar sus poderes para ordenar a las letras que le desvelen su secreto?
—Claro que puede. Pero yo no conozco ninguno capaz de hacerlo —dijo Arquimaes—. Hay que ser un mago excepcional, te lo aseguro.
—Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo ha conseguido Demónicus tanto poder? ¿Con quién se ha aliado?
Se apartaron para dejar paso a una patrulla que corría hacia un tejado que había sido alcanzado por una bola de fuego y del que ya salía humo.
—Solo hay una forma de saberlo —contestó Arquitamius mientras observaba la acción de los soldados—. Enviemos un espía; alguien capaz de averiguar sigilosamente lo que trama; alguien que no despierte sospechas.
—¿En quién pensáis? —preguntó Arturo.
—En Crispín —respondió el alquimista—. Es listo y puede hacerlo.
—Demasiado joven. No le pondré en peligro —se negó Arturo—. Si le pasara algo, no me lo perdonaría.
—Te recuerdo que es un oficial de la Legión Alexia. Ese chico merece que confíes en él. No deberías menospreciarle de esa manera.
—Pero es muy joven —objetó Arturo.
—Si ya tiene edad para luchar, la tiene también para que creas en él.
Arturo hizo un breve silencio. En ese momento, unos criados acompañados de un bufón se cruzaron con ellos.
—Tenéis razón, maestro. Le encargaré esa misión —aceptó finalmente.
—No te defraudará —le aseguró Arquimaes—. Te sentirás orgulloso de él.
—Si es que vuelve sano y sano.
—También estarías orgulloso si le pasara algo. Es un valiente y necesita una oportunidad. Ya verás cómo no te falla. Todo el mundo necesita un margen de confianza —añadió Arquitamius—. Y Crispín más que nadie.
—Está bien. Iré a verle y se lo pediré —aceptó Arturo.
—Por cierto —dijo Arquimaes—, durante el ataque de los pájaros dragón me pareció ver a Morfidio. Aunque apenas fue un instante, estoy seguro de que era él.
—Alertaremos a la guardia —respondió Arturo—. Por si se le ocurre hacer algo inesperado.
—Seguro que ha venido con alguna mala intención —aventuró Alexia—. Morfidio no vendría hasta aquí solo para veros.
—Intentó matarme —recordó Arquimaes—. Pero tuve suerte.
* * *
Escondidos en su nueva guarida, entre las piedras que llegaban de la cantera, Morfidio y Escorpio esperaban con paciencia el día de la venganza. A ambos les unía el deseo de matar a Arturo y a Arquimaes. Después del intento fallido de atravesar al alquimista por la espalda, el conde se sentía frustrado.
Morfidio se fijó en la estrambótica silueta de Escorpio, vestido de bufón, mientras reptaba sobre las piedras para acercarse.
—¿No te quitarás nunca esta ropa? —le preguntó cuando estuvo a su lado.
—La gente cree que soy inofensivo y se fía más de mí —respondió Escorpio—. Es ideal para mi trabajo.
—Lo que demuestra que la gente es idiota —se burló el conde Morfidio—. ¿Qué nuevas noticias tienes para mí?
—Muy buenas, mi señor. La próxima vez que Arturo Adragón baje a la gruta, le seguiremos. He conseguido introducirme en el palacio y me he acercado a él. A veces escucho sus conversaciones. Estamos a punto de lograr lo que deseamos.
—Espero que sea pronto. Hay que salir de aquí lo más rápido posible, antes de que vuelvan a atacar.
—Debéis tener cuidado de no dejaros ver —añadió Escorpio—. Saben que estáis aquí y os buscan.
—No les daré el gusto de dejarme coger —respondió Morfidio—. Están muy ocupados con esos proyectiles que caen del cielo. ¿Quién crees que los lanza?
—¡Demónicus! —contestó con decisión—. ¡Nadie más que él haría una cosa así!
—Pero si está derrotado. Debe de encontrarse solo, sin aliados —le rebatió Morfidio.
—Ese hechicero nunca estará solo, mi señor. Es demasiado hábil.
—¿Crees que ha encontrado partidarios? —preguntó el conde.
—Sin duda. Estoy absolutamente convencido.
—Entonces, cuando terminemos nuestro trabajo y yo haya recuperado mi castillo…
—¿Qué vais a regalarme?
—Sí, bueno… quiero decir que cuando lo haya rehabilitado, visitaré a ese granuja de Demónicus. Si poseo la tinta y el pergamino, seguro que le interesará asociarse conmigo.
El conde no se percató del gesto de odio de Escorpio. El espía esperaba recibir el castillo como recompensa, pero Morfidio le había hecho dudar con sus insensatas palabras.
—Pon toda tu atención en Arturo y descubre cuándo va a bajar a esa maldita cueva —le ordenó el conde—. Empiezo a perder la paciencia.
* * *
Era de noche cuando Crispín, disfrazado de campesino y montado en una mula, se dispuso a salir de los límites de Ambrosia. Hacía frío, pero era la mejor ocasión de ausentarse sin ser visto por los espías demoniquianos que, casi con seguridad, los observaban. El cielo, igual que todos los días, estaba rasgado por las líneas de los proyectiles de fuego y ello le daba un aspecto tétrico y amenazador. La mortífera lluvia era incesante. De vez en cuando se producía un estallido acompañado de chispas.
—Ten cuidado, Crispín —le pidió Arturo—. Haz tu trabajo, pero no te expongas más de lo necesario.
—Así lo haré, mi señor Arturo —respondió el joven—. Conseguiré la información que precisamos, cueste lo que cueste.
—Tu vida no tiene precio para nosotros —insistió el rey de Arquimia—. Consérvala.
—La vida de los arquimianos es igual de valiosa. Haré mi trabajo y volveré. Lo juro.
—Recuerda que formas parte de nuestra legión —le recordó la reina Alexia—. Haz honor a su bandera…
—¡Cuidado! —avisó Arturo—. ¡Atrás!
De repente, una bola de fuego que venía directamente hacia ellos, y que cayó muy cerca, les obligó a apartarse.
—¡Es un infierno! —exclamó Arturo, rabioso—. ¡No se detienen!
—Acabaré con esto pronto —prometió Crispín—. Estoy tan orgulloso de formar parte de vuestra legión y del Ejército Negro que nada me impedirá llevar a cabo esta misión. He aprendido mucho a vuestro lado. Y sé que el honor es nuestro norte.
—Es una empresa peligrosa —comentó Arquitamius—. Necesitarás ayuda. Arturo, déjame tu espada.
El alquimista milenario agarró el arma alquímica, la cubrió con su túnica y, como ya hiciera tiempo atrás, la duplicó.
—Aquí tienes, Crispín —le encomendó—. Hónrala y ya me la devolverás cuando vuelvas.
—Gracias, maestro —dijo el valiente joven—. No os defraudaré.
—Lo sabemos —dijo Arquimaes, con su mano sobre el hombro—. Confiamos plenamente en ti.
—Dirígete hacia el fondo del valle, de donde provenían los pájaros dragón y hacia donde huyeron —le aconsejó Arturo—. Sigue la trayectoria de los proyectiles que caen sobre nosotros.
—De acuerdo —prometió Crispín—. Me llevará hasta nuestros enemigos.
—Si planean algo, estarán en esa dirección —dijo Alexia.
—Sí, creo que os entiendo. La ola de fuego también vino desde allí. Tiene que haber un punto en común. Iré directamente a su encuentro.
—Sé astuto como un zorro y silencioso como la serpiente —le aconsejó Arturo—. Infíltrate lo necesario, observa, averigua y vuelve veloz como el rayo. No te distraigas con menudencias; no entres en peleas innecesarias; no…
—Arturo… seré todo eso, pero también seré valiente como tú. Si esta misión comporta actuar como un cobarde, me negaré a ir.
—Perdona. Tienes razón. Eres un guerrero arquimiano y debes obrar como tal. ¡Adelante, amigo! ¡Esperamos verte pronto! ¡Parte presto y vuelve con noticias!
Crispín espoleó su montura y a Arturo se le hizo un nudo en el corazón cuando la silueta del joven caballero se esfumó en la oscuridad.
Cerca de allí, unas tiendas se incendiaron a causa de varios impactos. Algunas personas corrieron con sus niños en brazos, mientras otras trataban de apagar el fuego.
—No te preocupes, Arturo; regresará pronto —le tranquilizó Alexia, tratando de consolarle—. Sabe cuidarse.
—Me gustaría ocupar su lugar. Daría mi vida por él. Y también por ti.
—Eso lo sé. Ya me lo has demostrado cuando bajaste al Abismo de la Muerte.
—Si algún día tengo un hijo, me gustaría que fuese como Crispín —confesó el caballero adragoniano—. Ojalá se le parezca.
—Lo tendremos y será digno de tu amor —añadió Alexia—. También querrás dar tu vida por él.
—Un sucesor que algún día dirigirá Arquimia. Un heredero.
—Sí, un valiente caballero capaz de dirigir el Ejército Negro, de plantar cara a la hechicería y de luchar por la justicia. Así será nuestro hijo.
—Un adragoniano. Igual que nosotros.
Arturo y Alexia se abrazaron y la oscuridad fue testigo de su amor.
* * *
Demónicus estaba rabioso. Sus heridas le dolían y los curanderos no lograban aliviarle. Su salud estaba seriamente deteriorada ya que, a las heridas que Arturo le había infligido meses atrás en Demónika, había que sumar las que le habían producido las letras en el ataque a Arquimia, del que tuvo que huir. Después de los últimos esfuerzos, estaba al borde del agotamiento.
Alexander de Fer y Tránsito le observaban en silencio.
—¡Mataré a Arturo Adragón con mis propias manos! —masculló el Gran Mago Tenebroso, lleno de rabia—. ¡Lo estrujaré como a un bicho!
—Pero todavía no lo has conseguido. ¿De qué te valen tus poderes si no eres capaz de segar la vida de tu mayor enemigo? —se burló el joven rey Horades, sucesor de Rugiano—. ¿Para qué tanto alarde de brujería?
—Horades, no es el momento de molestarme. Podría fulminarte solo con una mirada —le amenazó Demónicus.
—No es necesario que me hables así. Yo no soy tu enemigo. Somos aliados y queremos lo mismo. ¿O no?
—Todos deseamos terminar con ellos —añadió Tránsito—. El problema es cómo hacerlo.
—¡Enviaremos a nuestro ejército! ¡Arrasaremos Arquimia! —bramó Demónicus—. ¡No quedará piedra sobre piedra!
—¿El ejército? —preguntó Horades—. No está preparado aún. Apenas tengo soldados para vigilar el castillo, defender las fronteras y mantener el orden.
—¡Hay que apremiar a los hechiceros para que hagan lo que les hemos pedido! ¡Vamos a convertir en soldados todo lo que sea capaz de mantenerse en pie, y los lanzaremos contra esos arquimianos! ¡Invadiremos el valle de Ambrosia y trituraremos Arquimia! ¡Arturo pedirá clemencia! ¡Querrá morir antes que permanecer en mi cámara de tortura!
—¿Todavía crees posible que ese ejército de bestias nacido de campesinos, vacas, mulas, patos y perros invadan Arquimia? —preguntó Horades, con dudas sobre la perversa idea del Gran Mago Tenebroso—. ¿Crees que lo conseguirás?
—¡Cuando veas esos miles de bestias mutantes, hambrientas y salvajes, dejarás de reír! ¡Ninguna milicia de humanos podrá enfrentarse con fieras dirigidas por brujos y hechiceros! Les darán pócimas de obediencia y seguirán fielmente las órdenes de sus jefes. ¡Será un ejército invencible!
—¡Si lo consigues, me convertiré en emperador de estas tierras! —exclamó Horades—. ¡Dentro de mil años, todos recordarán mi nombre y mis hijos gobernarán con mano dura! ¡Cuenta con mi apoyo, Demónicus!
—¡Te recuerdo que tus hijos serán mis descendientes! —bramó Demónicus.
—Oh, claro. Ardo en deseos de conocer a esa hija tuya de la que tanto hablas. Celebraremos la boda cuando acabes con Arturo.
—Puedes darlo por hecho —afirmó Alexander—. Yo mismo le mataré.
—No eres enemigo suficiente para liquidar a ese diablo. Tendré que hacerlo yo —espetó Demónicus—. ¡Primero le mataré y después, Horades, te casarás con mi hija Alexia!
* * *
Crispín cruzó el campo calcinado por donde había pasado la ola de fuego unos días antes. Cabalgó con lentitud para evitar tropiezos, ya que, a pesar de que la luna enviaba una tenue luz, le costaba trabajo ver el terreno que pisaba. El suelo, además, estaba lleno de zanjas y de grietas debido a la muralla de tierra que Arquitamius había levantado para detener la masa incandescente.
El cielo se iluminaba de vez en cuando con los diabólicos proyectiles de fuego que se dirigían hacia el valle de Ambrosia. Demónicus y sus secuaces sabían cómo desmoralizar a sus enemigos.
Después de cabalgar durante un par de días, se cruzó con una pequeña caravana de campesinos que parecían huir, a juzgar por las prisas que llevaban.
—¿De dónde venís, buena gente? —les preguntó—. ¿Acaso os persigue alguien? ¿Habéis cometido algún delito?
—Escapamos de la furia hechicera que asola nuestro reino —explicó un hombre de poblada barba—. El joven rey Horades les permite hacer con nosotros lo que les apetece y nadie nos protege. Hemos oído hablar de ese nuevo reino llamado Arquimia, donde dicen que impera la justicia, y hacia allí nos dirigimos.
—Seréis bien recibidos —afirmó Crispín—. Encontraréis cobijo y apoyo. En Arquimia nadie abusará de vosotros y vuestros hijos estarán a salvo.
—Gracias, amigo. Pero te aconsejamos que cambies de rumbo y no entres en los dominios de Horades, porque todo es muerte y desolación. Convierten a la gente en bestias mutantes. ¡Es un reino de terror! Nosotros hemos escapado de milagro, pues los soldados impiden salir de Rugían a cualquiera que lo intente. Se ha transformado en una gran cárcel.
—Gracias, aunque no puedo seguir vuestro consejo. Mi camino me lleva directamente hacia ese horrible lugar. Seguid el vuestro en paz. Adiós.
Crispín les vio alejarse e imaginó lo doloroso que resulta siempre tener que escapar de la tierra que te ha visto nacer. Su experiencia como hijo de proscrito despertaba en él una sensibilidad especial.
Más tarde, después de mucho cabalgar, alcanzó un sendero vigilado por una pequeña guarnición de soldados, al borde de un espeso bosque. Se acercó con precaución.
—¡Alto ahí! —ordenó un sargento que se interpuso en su itinerario—. ¿Adonde vas, muchacho?
—A visitar vuestro reino —respondió Crispín con sencillez—. Me han dicho que es fácil encontrar trabajo. Soy campesino y tengo mucha experiencia en esas labores, además de buenos brazos.
—Te han indicado bien. Encontrarás trabajo bien pagado —dijo el sargento con cierta ironía—. ¿Verdad, muchachos?
—Oh, claro —dijo uno que se apoyaba en una lanza—. Hay mucho que hacer por aquí.
—Y muy bien remunerado. Somos muy generosos en este reino. Nuestro rey Horades nos ha ordenado que ayudemos a los recién llegados —añadió otro que acariciaba la empuñadura de su espada.
—Sí, pero también quiere que cobremos un impuesto a los extranjeros —dijo el sargento de la patrulla—. Te habrán avisado, ¿no?
—No tenía ni idea —confesó Crispín—. No sabía que hay que pagar por entrar en un reino.
—Es un impuesto nuevo. Se llama peaje: pagar por pasar. Da igual que sea para entrar o para salir.
—¿Y cuánto cuesta mi peaje?
—Creo que nos conformaremos con tu mula —determinó el sargento—. A pesar de que está vieja y muy flaca, servirá para dejarte entrar. Nos has caído bien.
—¿Mi mula? No puedo desprenderme de ella.
—¡Tienes que pagar por entrar! —gruñó el sargento.
—Si no quieres acabar como esos desgraciados, debes hacerlo —explicó un soldado que, con su lanza, señalaba un árbol del que colgaba una jaula de hierro—. Baja de esa mula ahora mismo.
Pero Crispín ya no le escuchaba. Su mirada estaba clavada en dos mujeres y un hombre encerrados en la jaula de hierro. Parecían cadáveres.
—¿Ves lo que les pasa a los que no desembolsan? —dijo alegremente el sargento—. Anda, apéate de esa mula y pasa sin problemas. Es mejor entrar a pie que entrar en la jaula, ¿verdad?
Crispín desmontó de un salto. Soltó las bridas y se dirigió a la jaula. El olor nauseabundo que emitían los prisioneros le provocó arcadas.
—¿Cómo os llamáis? —les preguntó.
El hombre, medio desmayado, levantó la cabeza y, después de observarle, consiguió decir:
—Me llamo Herminio, mi mujer se llama Granma y mi hija es Amarae.
—¿Herminio? ¿El mesonero? —preguntó Crispín—. ¿El de Coaglius?
—¿Quién sois? ¿Me conocéis?
—Mis amigos y yo nos alojamos en vuestra posada hace meses. Me llamo…
—¡Crispín! —exclamó Amarae, saliendo de su adormecimiento—. ¿Eres tú? ¡Es un milagro!
—¡Amarae! ¿Qué te han hecho estos canallas? —preguntó lleno de indignación al ver a la joven en un estado tan lamentable—. ¿Qué ha ocurrido?
—Cuando os marchasteis, nos acusaron de colaborar con los alquimistas. Preter, el hombre de la cicatriz que os delató, también nos denunció a nosotros y nos acosaron con todo tipo de ataques. Hasta que, hace unos días, nos requisaron la posada y se la entregaron a él. Entonces decidimos escapar, pero, al llegar aquí, estos soldados nos detuvieron. Se quedaron con nuestras pertenencias y nos encerraron en esta jaula.
—Hablaré con ellos para que os dejen salir —dijo Crispín—. Creo que me harán caso.
—Tened cuidado —advirtió Herminio—. No se avienen a razones. Desde que los hechiceros tienen poder absoluto, los soldados cometen todo tipo de abusos y atrocidades.
—Estoy seguro de que me escucharán —insistió Crispín—. Ya lo veréis.
—Págales lo que te pidan y márchate antes de que sea tarde —le aconsejó Amarae—. ¡Huye enseguida! ¡Huye lo más lejos que puedas!
—¡No te dejaré aquí! ¡No permitiré que te traten de esta manera!
En ese momento, el sargento, que no le había quitado el ojo de encima, se acercó a Crispín.
—¿Te has convencido de que es mejor pagar, muchacho? —se burló en voz alta, en un tono muy insultante.
Crispín giró sobre sus talones y le miró a los ojos.
—¡Abrid esa jaula y soltadlos! —le ordenó—. ¡O lo haré yo!
—¿Qué? ¿Es una broma? ¡Te voy a…!
No pudo terminar. Crispín, que se había abalanzado sobre él, le había asestado un codazo en la garganta y lo había derribado. El sargento no se dio cuenta de que, mientras caía, Crispín desenfundaba una espada que llevaba oculta bajo la capa.
—¡Estás loco, chico! —bramó el lancero, que estaba cerca y lo había visto todo—. ¡No sabes lo que acabas de hacer!
—Te aseguro que sí lo sé —respondió fríamente Crispín, con su arma alquímica en la mano—. Ahora lo verás. ¡Ven aquí!
—¡A mí! —gritó el oficial—. ¡A mí, soldados!
Sus compañeros salieron a toda prisa de la garita y se unieron a él. El que ataba la mula decidió no mover un dedo, ya que consideró que, para desarmar a un muchacho, se bastarían solos.
—¡Deja la espada ahora que puedes! —le invitó un soldado grueso—. ¡No hagas que nos enfademos!
—El que está enfadado soy yo —respondió Crispín, rabioso—. ¡Mucho!
—¡Vas a dar con tus huesos en la jaula! —amenazó otro—. ¡Te arrepentirás de lo que has hecho!
—¡Te maldecirás a ti mismo por haber cometido esta tontería! —se burló el lancero—. ¡Menos mal que tu vida va a ser corta!
—¿Vales menos que una mula? —se mofó otro.
—Esto no es por la mula sino por las personas que habéis encerrado injustamente —aclaró Crispín, listo para luchar—. ¡Vosotros sois las mulas!
—¿Defiendes a esos desgraciados amigos de los alquimistas? —preguntó atónito el soldado grueso—. ¿No pensarás liberarlos?
—Los voy a soltar y meteré a los que sobreviváis en su lugar —respondió con gallardía—. ¡Preparaos para morir!
Crispín no esperó a que iniciaran el ataque. Se lanzó a por ellos con la ventaja que le proporcionaba la sorpresa. Le habían tomado por un indefenso pueblerino y se habían encontrado con un valiente caballero arquimiano, experto en el manejo de las armas. Crispín sabía que media docena de soldados mal entrenados no constituían una amenaza grave.
El soldado gordo, que era el más fuerte y el más lento, fue el primero en caer bajo la hoja de Crispín, que le ensartó al primer golpe. Sus compañeros empezaron a preocuparse cuando le vieron en el suelo, encharcado en sangre.
Quizá por eso redoblaron sus esfuerzos.
—¡Rodeadle! —ordenó el lancero, preparado con su pica—. ¡Atacad a ese malnacido por todos los flancos!
Le hicieron caso, pero Crispín actuó con mucha más rapidez. Primero eliminó al de la lanza, que representaba más peligro. Después hirió a otros dos, y los dos restantes optaron por retroceder prudentemente.
—¡Ríndete! —inquirió uno de ellos—. ¡Esperamos refuerzos! ¡Te van a colgar!
—¡Haréis algo mejor! ¡Entrad en esa jaula vacía! —les exigió Crispín—. ¡Ahora!
—¡Ni hablar! ¡Somos soldados del rey y nadie nos encerrará! —protestó el lancero.
Crispín le golpeó en el brazo y le produjo una herida.
—¡No quiero tener que repetirlo! ¡Adentro!
No tuvo que hacerlo: entraron todos en la jaula vacía que colgaba del gran árbol, cerca de la de Herminio y su familia, tras lo cual Crispín echó el candado y quedaron totalmente apresados.
—¿Dónde están las llaves? —les preguntó.
—No hay llaves. Nosotros solo cerramos —replicó el sargento, que aún no creía lo que sucedía—. Nunca se vuelven a abrir.
Crispín entró a la casucha y rebuscó entre los enseres mal ordenados hasta que encontró lo que buscaba. Cogió un pesado martillo y lo arrastró hasta la jaula de Herminio y su familia, que ahora le miraban con mucha atención.
—¡Apartaos! —ordenó Crispín—. ¡Atrás!
Descargó varios golpes sobre la cerradura oxidada hasta que la hizo saltar por los aires. Después dejó caer el mazo y tiró de la puerta hasta que cedió.
—¡Salid de aquí! —les sugirió—. ¡Esto es inhumano!
Herminio ayudó a su mujer, que se deslizó hacia fuera. Crispín la cogió de la cintura y la depositó en el suelo. A continuación, Amarae siguió el mismo camino. Cuando Crispín la agarró del talle, los dos cruzaron una rápida mirada y ella se unió a su madre, que se percató del gesto. Herminio descendió por su propio pie, convencido de que habían vuelto a nacer.
—Gracias por liberarnos, caballero Crispín —dijo el hombre—. Si hubiéramos seguido ahí dentro, habríamos muerto en unos días. ¿Qué podemos hacer para agradeceros vuestra gentileza?
—Necesito que alguien me guíe —dijo Crispín—. Me voy a adentrar en ese reino del que pensabais huir.
—¿Qué buscáis en ese lugar infecto?
—Información —respondió Crispín con toda sinceridad.
—¿Qué clase de información?
—No os lo diré. Cuanto menos sepáis, mejor para vosotros.
—Me da igual. Estamos en deuda con vos y os acompañaremos hasta donde queráis —dijo Herminio—. Contad con nosotros, ¿verdad, Granma?
La mujer, que no era de muchas palabras, asintió con la cabeza.
—Debo advertiros que puede ser peligroso —les previno Crispín.
—Gracias a vos, acabamos de salir del peligro —contestó Herminio con entereza—. No seremos tan desagradecidos como para abandonaros ahora que nos necesitáis.
—Os agradezco la ayuda —repuso Crispín—. Con vosotros pasaré más desapercibido.
—¡Amarae, trae la montura del caballero! —ordenó Herminio—. Cojamos nuestro carro y salgamos de aquí antes de que lleguen más soldados.
Amarae entregó las bridas de la mula a Crispín.
—Gracias por tu amabilidad —susurró el joven—. Gracias.
Sus dedos se rozaron levemente y Crispín sintió que algo se avivaba en su interior.
EL sol acaba de salir y, sobre el cielo gris, la luz perfila las nubes, que amenazan tormenta. Todo indica que hoy va a ser un día diferente.
Me llamo Arturo Adragón y vivo en la Fundación, un edificio propiedad de mi familia que ahora está destrozado…
—¡Arturo, levanta! —me apremia Sombra—. ¡Corre, ven!
—¿Qué pasa? ¿Ocurre algo?
—¡Míralo tú mismo!
Salgo de la cama de un salto y le sigo hasta una ventana. Me asomo y veo que estamos rodeados. ¡Completamente rodeados! Stromber y sus hombres, que ahora son muchos y están bien pertrechados, han entrado en el jardín de la Fundación. Lucen sus armas sin ningún pudor, y lo más extraño es que no se ve un solo policía de uniforme. ¡Estamos solos! ¡Abandonados a nuestra suerte!
—¡Señor Adragón! —grita Del Hierro, que está junto a Stromber y Terrier—. ¡Salgan todos de ahí ahora mismo y desalojen esto antes de que llegue la policía!
—¿Qué hacemos? —me pregunta papá.
—Ahora verás.
Me asomo por el hueco de la ventana y me aseguro de que Del Hierro y sus socios me vean perfectamente.
—¿Me oye, Del Hierro?
—¡Sí, te oigo, Arturo!
—Pues escuche atentamente lo que le voy a decir… ¡No nos vamos a rendir! ¡No vamos a salir! ¡No intenten entrar! ¡Usted, Stromber, y sus hombres pueden marcharse por donde han venido!
—Nos han dicho que habéis herido a un agente de policía, y eso es muy grave.
—Más grave es que sus hombres intentaran matarnos, señor Del Hierro. Y nadie ha hecho nada para impedirlo. ¿Qué han hecho con el general Battaglia?
—Está aquí, con nosotros —responde Terrier—. Se encuentra bien. Salgan y reúnanse con él. Y nadie saldrá herido.
—¡O daré la orden de atacar! —grita Stromber—. ¡Mis hombres quieren entrar en acción! ¡Nadie podrá detenerlos!
—¡Soy Arturo Adragón, propietario de este edificio, y tengo autoridad para impedir la entrada a quien quiera atacarme!
—¡Yo soy el auténtico propietario de la Fundación! —responde Del Hierro—. ¡Ese edificio pertenece al banco!
—¡Si salen, su situación mejorará! —insiste Terrier—. ¡Es mejor que no compliquen las cosas!
Sé que tienen razón. Si no salimos, la cosa empeorará de verdad. Esos mercenarios son unos bárbaros y están bien entrenados. Sé que nadie vendrá a ayudarnos.
—¿Qué crees que van a hacer? —me pregunta Metáfora.
—Nada —respondo—. Se van a quedar ahí, a la espera. No van a entrar. No es eso lo que quieren.
—¡Malditos bandidos! —exclama Patacoja—. ¡Si le hacen daño al general, lo pagarán caro!
—¡Son unos salvajes! —añade Adela.
Apenas han pasado unos minutos cuando notamos movimiento entre las filas enemigas. Algo está a punto de ocurrir.
—Creo que ha llegado el momento —advierte Sombra—. Stromber viene a por ti.
—¡Por fin! —exclamo.
Stromber se acerca lentamente. Viene despacio, con la seguridad de quien va a ganar.
—¡Arturo! ¡Quiero hablar contigo!
—¡Ya lo hacemos!
—¡Cara a cara! —insiste—. ¡Tengo algo que enseñarte!
Dos de sus hombres se unen a él y traen consigo al general Battaglia.
—¡General! ¿Está usted bien? —le pregunto.
—Perfectamente, Arturo —confirma—. Estos desgraciados me pillaron por sorpresa. Pero no dejéis que me usen para…
Un sicario le da un golpe en el estómago.
—¡Stromber! ¡Eso es una canallada! —grito.
—¡Sal y habla conmigo! —contesta—. ¡Venga, no tengas miedo! ¡Te daré otro susto!
—Sabes lo que pasará si vas, ¿verdad? —me advierte Sombra.
—Si, lo sé. Por eso voy a ir.
—¿Qué va a ocurrir? —pregunta Metáfora.
—Lo inevitable —respondo—. Lo que está escrito. Tengo que enfrentarme a él.
Me mira e intuye que ya no habrá más explicaciones.
—¿Qué va a ser de nosotros? —musita Metáfora mientras me agarra la mano.
—Lo que el destino haya decidido —afirmo serenamente—. Tenemos que ser fuertes. Luchamos por algo: queremos un futuro justo y libre. ¿Estás conmigo?
—Por supuesto. Lo que hagas estará bien —asiente Metáfora—. Cuentas con mi apoyo.
Nos abrazamos y nos despedimos con un beso rápido e intenso.
—Suerte —me desea—. Te espero.
Acaricio su mejilla con cariño y limpio la lágrima que se desliza sobre ella. Se me hace un nudo en la garganta.
Miro a todos mis compañeros y, en silencio, salgo del recinto. A veces, para despedirse, no hacen falta palabras.
Stromber me mira desafiante. Voy hacia él sin prisas, sin miedo, sin rodeos. Ellos avanzan.
Cuando estoy cerca, él y los dos hombres que escoltan al general se detienen a pocos metros.
—¿Por qué no le sueltan? —pregunto señalando al general—. El no tiene nada que ver con todo esto.
—Prefiero que se quede aquí, con nosotros —responde Stromber—. Será un buen espectador. Igual que tu otro amigo.
—¿Qué otro amigo? ¿De quién habla?
Stromber levanta un brazo y dos mercenarios vienen hacia nosotros trayendo a un nuevo prisionero.
—¡Tránsito! —exclamo cuando están cerca—. ¡Esto es una infamia, Stromber!
—Es un desafío, Arturo. ¡Ha llegado el momento de vernos las caras!
Stromber sonríe mientras sus hombres apuntan a Battaglia y otro pone un cúter cerca del cuello de Tránsito.
De repente noto que alguien viene a la carrera.
—¡Papá, vuelve atrás! —le insto—. Yo me ocupo.
—¡Deje libre a esos hombres! —grita, fuera de sí—. ¡Es usted un miserable, Stromber!
—¡Libérelos usted si se atreve! —contesta cínicamente—. ¡Vamos, hágalo!
—¡Le abrí las puertas de la Fundación y usted nos engañó, miserable! —responde papá—. Suéltelos ahora mismo.
—Ni lo sueñe —replica Stromber—. Son mis prisioneros.
—¿Qué quiere, Stromber? —le pregunto mientras sujeto el brazo de papá, que está furioso como jamás le había visto—. ¿Para qué ha organizado todo esto?
—He traído mi espada —dice, y abre su abrigo y descubre el arma—. ¡Mira!
—Yo estoy desarmado —digo.
—¿Y la espada al química?
—Abajo, en la gruta. Sigue ahí, clavada en la roca negra. Ya la vio usted cuando peleamos.
—Baja a buscarla. Te espero aquí.
—No sé si podré sacarla. Está unida a la roca —objeto—. Forma parte de ella.
—Si eres un auténtico Adragón, la sacarás. Es tu gran oportunidad de demostrar a todo el mundo quién eres.
—¿Y cómo sé que no va a atacar la Fundación mientras voy a por ella?
—Lo único que quiero es luchar contigo. Lo demás no me interesa. Anda, ve a buscar tu arma mágica. Seré paciente.
A pesar de que sé que su palabra no tiene ningún valor, decido aceptar el reto. No tengo otra opción. Retrocedo y me llevo a papá conmigo.
Volvemos a nuestra posición y me reúno con mis amigos, que aguardan impacientes. Patacoja y papá tratan de disuadirme, pero no lo consiguen.
—Permaneced atentos —les advierto—. Tardaré lo menos posible.
—Te acompaño —dice Metáfora.
—Voy a…
—Sé qué vas a hacer. Quiero verlo. Si voy a ser tu reina, quiero estar a tu lado en los momentos decisivos.
—¿Crees que no podré retirar la espada?
—Al contrario. Quiero ver cómo lo haces. No me lo perdería por nada del mundo.
* * *
La gruta está silenciosa como siempre. Solo se oyen el murmullo del agua y nuestros pasos sobre la arena.
Es casi igual que el dibujo que Montfer me enseñó en su fábrica de espadas. Solo falta el ataúd. Todavía no he descubierto a quién pertenece. Solo sé que el dibujo lo hizo Arquimaes y que lo firmó con letras sueltas sobre las rocas… I, R, A, S… Aunque no estaban todas ¡Eh, un momento! ¡Esas letras pueden significar otra cosa! Si les cambio el orden podrían…
—Metáfora, creo que ya sé quién hizo el dibujo de Montfer —digo.
—¿No lo hizo Arquimaes? Yo creía que incluso lo había firmado.
—¡Rías! ¡Fue Rías, su ayudante! ¿Cómo no me he dado cuenta antes? ¡Las letras coinciden!
—¿Rías? ¿El que servía a Alexia? ¿Estás seguro?
—Casi, pero no sé a quién pertenece el ataúd que estaba en el suelo.
—Escucha, Arturo. Ahora debes pensar en lo que te espera. Céntrate en lo que tienes delante.
—De acuerdo. Tienes razón —admito—. Voy a hacerme con esa espada.
—¡Ahí la tienes! ¡Te espera!
—Tengo miedo —balbuceo al tragar saliva—. No sé si seré capaz.
—Arturo, eres más fuerte de lo que supones, tienes más valor del que imaginas y posees un poder único —dice animándome—. ¡Adelante! ¡No te defraudes a ti mismo!
De todos los momentos clave que he pasado en mi vida, éste es el más relevante. Si no consigo arrancar la espada, significará que no soy el verdadero Adragón que creo ser. Significará que no soy nadie.
—¡Empúñala! —ordena Metáfora—. ¡Sin miedo!
Tengo la impresión de que el dragón de la espada me mira desafiante, como si quisiera asustarme. Saco fuerzas de flaqueza y alargo el brazo derecho. La mano se cierra sobre la empuñadura. Me tiembla hasta el alma. Estoy a punto de cerrar los ojos, pero, en el último momento, fijo la mirada en la hoja, que permanece clavada en ese trozo de roca negra que parece un monstruo retorcido. Tenso los músculos y la atraigo hacia mí.
Metáfora lanza una pequeña exclamación.
* * *
—¡Ahora estoy preparado, Stromber! —exclamo, espada en mano—. ¡Podemos empezar cuando quiera!
—¡Este combate será el definitivo! —advierte—. ¡El día de tu muerte ha llegado, Arturo Adragón!
—No cante victoria, Stromber. Ya le he vencido dos veces, y volveré a hacerlo. Su historia está a punto de acabar. Nadie volverá a oír hablar de usted.
—¡Te equivocas! ¡Voy a ser el próximo Arturo Adragón! ¡Ocuparé tu trono y seré el gran rey de Arquimia! ¡Ése es mi destino!
—¡Ya lo intentó antes y le salió mal! ¡Ha llegado el final de sus días!
—Deja de hablar y prepárate a morir —sentencia antes de desenfundar su espada.
¡Es la espada alquímica! ¡Es una réplica de la espada alquímica!
—¿De dónde la ha sacado? —pregunto, lleno de rabia—. ¡Maldito traidor!
—¡Es mía! ¡Gané el derecho a poseerla! ¡Yo soy su dueño y ella me dará la victoria! ¡Es la única que puede matar a un inmortal y con ella te voy a quitar la vida!
—¿Olvida que la mía también tiene ese poder?
—¡Entonces luchemos y veamos quién tiene derecho a vivir! —responde.
—Deje libres a Battaglia y a Tránsito —le pido.
—¡Ni lo sueñes! —grita Stromber—. ¡Vosotros, llevaos a estos dos y poneos allí, tras ese muro! —ordena señalando una zona semiderruida—. ¡Ahora mismo!
Los tres mercenarios empujan con sus armas a nuestros amigos hacia el lugar indicado por su jefe. La rabia me domina al ver cómo los tratan, pero no puedo hacer nada. Seguramente lo hacen así para ponerme nervioso. Así que sigo el consejo de Metáfora y me centro en lo que me aguarda.
—¡Vamos, Stromber, cobarde! ¡Deje de buscar excusas! ¡Aquí estoy!
—¡Ahora verás si tengo miedo! —grita, con su arma en alto.
Arremete con furia y los aceros chocan. Un ruido estremecedor como el de un trueno surge de las hojas mágicas.
La potencia del ataque crece por momentos. Stromber está furioso. Se nota que desea acabar conmigo. Y eso me conviene: una persona rabiosa es una persona ineficaz.
Golpea sin piedad y sin control. Es una máquina de matar. Sus ojos brillan y su boca ruge. No deja de insultarme y de amenazarme. De refilón veo a mis amigos, que nos observan con mucha atención.
—¡Cuando mueras recuperaré mi identidad! —grita Stromber para amedrentarme—. ¡Seré un Adragón de los pies a la cabeza!
Su espada acaba de rozarme el cuello. Es posible que su estrategia consista en hablar para distraerme. Y ha estado a punto de salirse con la suya. Ha faltado poco.
Ahora presto más atención a sus movimientos de esgrima. Creo que, efectivamente, actúa según un plan preconcebido. Ese descontrol es una pantalla para camuflar su estrategia.
De repente, la espada de Stromber se mueve con tal rapidez que se hace invisible a mis ojos. Debo tener cuidado. ¿De dónde habrá sacado esta hoja?
—¡Prepárate, Arturo! —advierte con una sonrisa cínica—. ¡Te quedan pocos segundos de vida!
Su plan ha estado a punto de funcionar. Menos mal que estaba alerta. Sus palabras son solo una maniobra de distracción. Dice cosas sin sentido solo para ponerme nervioso y enfurecerme. Pero no he caído en la trampa, por eso su golpe ha fallado. La estocada que me ha lanzado ha pasado a pocos milímetros de mi pecho.
Ahora comprendo que no debo responder a sus provocaciones y que necesito concentrarme en sus movimientos para tratar de adivinar por dónde van a venir los próximos ataques. Tengo que anticiparme, pero sé que, incluso estando muy atento, esta lucha se presenta difícil, muy difícil.
AHORA que se habían instalado en las estancias del palacio, Arturo y Alexia eran conscientes de que la batalla que se avecinaba iba a tener tintes trágicos. Como sabían que sus vidas iban a correr un grave peligro, dedicaron muchas horas a ordenar sus ideas y sus sentimientos.
—¿Sabes cuál es tu punto débil? —preguntó Alexia mientras acariciaba el cabello de Arturo—. ¿Lo sabes?
—Tú eres mi punto débil —respondió él.
—No bromees. Dime la verdad.
—¿Para qué quieres conocerlo? —preguntó Arturo.
—Quiero protegerlo. Igual que tú deberías proteger el mío.
—Está bien, yo te confieso mi punto débil y tú me cuentas el tuyo —propuso Arturo—. ¿De acuerdo?
—Claro que sí. Empieza tú —contestó Alexia.
—Mi punto débil es…
—¿Es…?
—Mi gente. Tú, mi madre, mi padre, mi hijo, mis nietos, mis bisnietos, mis descendientes, mi estirpe, mi linaje… Daría la vida por cualquiera de ellos —explicó Arturo—. Y por mis amigos.
—Los dragones matan por defender a sus crías. Son capaces de comerse el mundo para protegerlos. Eres un verdadero Adragón.
De repente, la puerta se abrió para dejar paso a Leónidas.
—¿Puedo pasar? —preguntó el caballero.
—Naturalmente —dijo Arturo—. Entra, amigo mío. ¿Ha ocurrido algo?
—Nada digno de mención. Sigue la lluvia de flechas, lanzas, piedras y bolas de fuego, igual que siempre. Hemos observado su trayectoria y siempre vienen del mismo sitio. ¿Crees que Crispín traerá noticias pronto?
—Esperemos que sí. Ojalá consiga darnos pistas claras para ir a destruir el nuevo cuartel general de Demónicus.
—Quizá deberíamos poner en marcha el Ejército Negro e ir directamente hacia ellos, sin contemplaciones.
—Si el ejército se mueve, Demónicus lo sabrá enseguida y nos atacará con más rabia —determinó Alexia—. Es mejor esperar. Crispín volverá de un momento a otro y podremos planificar una estrategia de ataque. Por lo menos sabremos dónde están nuestros enemigos y quiénes son.
—Cada hora muere gente de nuestro pueblo —se lamentó Leónidas—. Ya son muchos los arquimianos que han perdido la vida desde que Demónicus inició esta ofensiva. Y no parece que se vaya a detener.
—Hay que aguantar, tenemos que ser pacientes —insistió Arturo—. Atacaremos cuando llegue la hora.
* * *
Crispín y la familia de Herminio llegaron a Coaglius al mediodía. El joven recordó la última vez que estuvo allí y se asombró al comprobar que los hechiceros ya formaban un verdadero ejército.
—Hace años, ésta era una ciudad más o menos decente —recordó Herminio con nostalgia, mientras cruzaba el pueblo—. Pero ahora es un nido de víboras.
No obstante, y a pesar del ambiente violento que reinaba en la ciudad, no sufrieron ningún altercado, quizá porque la espada de Crispín era muy visible.
Rodearon el castillo, que estaba muy vigilado, y alcanzaron una colina desde la que pudieron ver cómo de un campamento medio escondido, protegido por soldados y apartado de la población, salían disparadas docenas de proyectiles incendiarios y mortíferos en dirección a Arquimia. Crispín sintió un deseo irrefrenable de entrar, arma en mano, a destruir aquella base de maldad, pero se contuvo.
Al anochecer se infiltró entre la maleza, sorteó la vigilancia y pudo ver con sus propios ojos cómo los hechiceros lanzaban toda clase de proyectiles gracias a una fuerza mágica más poderosa que las máquinas de guerra.
—Así que los disparan desde aquí —murmuró, entre dientes.
Todo encajaba. Horades era el nuevo socio de Demónicus, ya lo había sospechado, pero ahora las pruebas eran evidentes.
—Tengo lo que necesitaba —dijo Crispín cuando, horas más tarde, se reunió con Herminio y su familia—. Ya sé lo que pasa.
—¿Qué prefieres hacer, Crispín? —le preguntó Herminio—. ¿Acampamos en las afueras o seguimos adelante?
—Debo acercarme cuanto sea posible para hacerme una idea de las fuerzas de Horades. Si todo va bien, mañana mismo podremos partir. Este sitio es peligroso, sobre todo para vosotros.
—Estamos de acuerdo; cuanto antes salgamos de aquí, mejor para todos —reconoció el buen hombre.
—Entonces ayúdame a terminar mi trabajo —pidió Crispín—. Aproxímate a todas las zonas pobladas; rodea el castillo y después cruza el pueblo. También quiero que te acerques todo lo que puedas a los campamentos militares. De esta forma podré ver lo que hacen.
—¿Eres un espía de algún rey que quiere conquistar este reino? —preguntó la mujer de Herminio.
—No. Soy espía de un reino que no quiere ser invadido por Horades —respondió Crispín—. Mi rey quiere saber todo lo que pasa por aquí. Tenemos que prepararnos para un ataque.
—¿Está seguro tu rey de que Horades le va a asaltar? —preguntó Herminio—. ¿Qué pruebas tienes?
—¿Ves estas bolas de fuego que surcan el cielo? ¿Ves las jabalinas, las flechas y las piedras? Todas apuntan en la misma dirección, hacia mi territorio. Horades ya comenzó a atacarnos. Por eso estamos seguros.
—¿Cuál es tu reino? —preguntó la joven Amarae—. ¿Y quién es tu rey?
—Mi reino es Arquimia y mi rey es Arturo Adragón; le conocisteis en vuestra posada. Por mi parte, voy a convertirme en uno de sus caballeros.
—Hacia allí nos dirigíamos cuando nos aprisionaron, caballero Crispín. Dicen que es un reino de justicia y libertad —dijo Amarae—. ¿Es eso cierto?
—Claro que lo es. He sido escudero de Arturo Adragón durante mucho tiempo y hemos luchado juntos por esos ideales. Es hijo de la reina Émedi, defensora del conocimiento y de la libertad. Su padre, Arquimaes, es un gran alquimista de notable sabiduría. Odiamos la hechicería porque esclaviza a los hombres, y despreciamos la tiranía. Arquimia es un dominio único en el que todas las personas son iguales y poseen los mismos derechos. Te garantizo que os gustará.
—Por lo que decís, se avecina una guerra —dijo Granma—. Quizá no sea el mejor momento para ir.
—Al contrario. Ahora necesitamos ayuda; toda la ayuda posible. Hay que combatir la opresión con fuerza y determinación. Si Arquimia cae, todas las esperanzas desaparecerán. Debemos unirnos y luchar. La población arquimiana al completo se ha alistado en el ejército: hombres, mujeres, ancianos… Todo el mundo participa.
—Crispín tiene razón, madre —dijo Amarae—. Debemos ir y apoyar a Arquimia. ¡Tenemos que ir!
—Entonces iremos —accedió la mujer—. Es cierto, ¡debemos pelear por lo que queremos!
—Terminemos nuestro trabajo —dijo Herminio—. Veamos qué ocultan estos canallas.
Cabalgaron durante horas y Crispín tomó nota de todo lo que veía. Batallones listos para atacar, hechiceros preparados para partir. Bestias mutantes, animales salvajes, armas, catapultas… Todo un ejército listo para invadir Arquimia.
* * *
Arturo observaba cómo los proyectiles caían sobre su gente de forma continuada y se sintió abatido e impotente. Arquimaes y Arquitamius habían trabajado duro para organizar una buena defensa, pero todo resultaba inútil. Habían recurrido a los sortilegios que conocían y habían invocado a las fuerzas ocultas que podían ayudarles, pero no consiguieron nada. La magia que enviaba los proyectiles era demasiado poderosa. No tenía nada que ver con la que alimentó la ola de fuego. Arquimia era como una ratonera de la que parecía imposible escapar.
—No podemos hacer más, Arturo —declaró Arquimaes, que estaba a su lado—. Ignoramos los componentes de hechicería de esos proyectiles y no podemos crear un buen sistema de protección.
—Sé que hacéis lo que podéis —asintió Arturo—. No puedo pediros más; pero tampoco puedo evitar sufrir al ver a mi gente morir bajo ésta artillería.
—Solo nos queda Crispín —recordó Alexia—. Esperemos que vuelva pronto.
—Todos los días sufrimos innumerables bajas —dijo Arturo—. Estoy seguro de que es una estrategia para debilitarnos. Creo que preparan un ataque masivo. Debemos organizar a los nuestros.
—No podemos alarmar a la población sin estar convencidos —objetó Arquimaes—. No es conveniente tener a nuestra gente en estado de alerta durante un tiempo indefinido. Eso minaría sus fuerzas. Debemos asegurarnos de lo que hacemos.
—Tienes razón —asintió Arturo—. Aguantaremos un poco más.
—Hasta que llegue Crispín —le corrigió Alexia.
—Hasta que llegue Crispín —repitió Arturo con resignación.
—Los monjes dibujan letras sobre todos los enseres de guerra de los nuestros. Cuando el Ejército Negro tenga que actuar, será invencible.
—Si queda alguien vivo para entonces —replicó Arturo.
—Quizá deberías hacer una visita a la cueva de Adragón y pedirle que te ilumine para afrontar la guerra que se avecina, que va a ser dura —sugirió Arquitamius—. Tendrías que bajar esta misma noche.
—Tenéis razón, maestro —dijo Arturo—. Lo haré.
Estaban tan absortos en la conversación que ni siquiera prestaron atención a la sombra de un bufón que se deslizaba por el pasillo y que, posiblemente, lo había escuchado todo.
* * *
—Ya he visto bastante —dijo Crispín mientras cenaba alrededor de una fogata junto a Herminio, su mujer y su bella hija Amarae—. Sé lo que ocurre y puedo informar a mi rey Arturo.
—Entonces, ¿nos vamos de aquí? —preguntó Herminio.
—Tengo que pediros algo importante. Tengo una misión para vosotros.
—¿Qué misión es ésa? —preguntó el antiguo posadero—. ¿Qué quieres que hagamos?
—Yo debo quedarme a resolver unos asuntos —explicó Crispín—. Necesito que vayáis a ver al rey Arturo Adragón en mi nombre. Debéis decirle que Demónicus se ha aliado con Horades y que preparan un ejército de hechiceros que está a punto de marchar sobre Arquimia. Decidle que el ataque es inminente.
—¿Por qué no vienes con nosotros y se lo dices tú mismo? —preguntó Amarae—. ¿Por qué no nos acompañas?
—Ya os he dicho que tengo que resolver un asunto. Pero es necesario informar a Arturo de lo que aquí se está fraguando. Confío en vosotros.
Herminio asintió. Sabía que Crispín era persona de una sola palabra y no le iba a hacer cambiar de idea. Así que no insistió.
Después, durante la noche, mientras Crispín observaba el cielo, que seguía surcado por la munición, Amarae se acercó para llevarle una manta.
—Hace frío —musitó la joven—. Debes protegerte o enfermarás.
—Gracias, Amarae. Eres muy amable.
—¿Sigues empeñado en quedarte en este lugar? ¿Tan importante es tu cometido?
—Sí. Es posible que salve muchas vidas inocentes. He hecho votos de valentía y tengo el deber de defender a los indefensos. Los inocentes no tienen la culpa de esta guerra y no quiero que paguen las consecuencias.
—¿Volveremos a vernos algún día?
—Eso espero. Cuando acabe mi trabajo aquí, iré a Arquimia, que ya se habrá librado de esta amenaza, y podremos hablar tranquilamente. Te enseñaré el valle de Ambrosia, te llevaré al bosque de Amórica, donde viví muchos años… Y pediré permiso a tu padre para que seas mi dama, si quieres.
—¿Estás seguro? Apenas me conoces.
—Te equivocas, te conozco más de lo que imaginas. Te he observado y he descubierto grandes virtudes en ti. He visto el respeto que profesas a tus padres; he apreciado tu discreción; te he escuchado palabras inteligentes y sensatas; he notado que eres valiente y no has dudado en acompañarme a pesar del peligro que corrías. Además eres la chica más bella e interesante que he conocido en mi vida… Y yo, como futuro caballero, deseo que seas mi dama.
—Espero ser digna de tu confianza —dijo Amarae.
—Ya lo eres —garantizó Crispín, con un beso sobre la mano de Amarae—. Yo también confío en ser digno de ti.
Mientras hablaban, el cielo seguía atravesado por los terribles proyectiles de fuego que, casi con seguridad, matarían a algunos arquimianos.