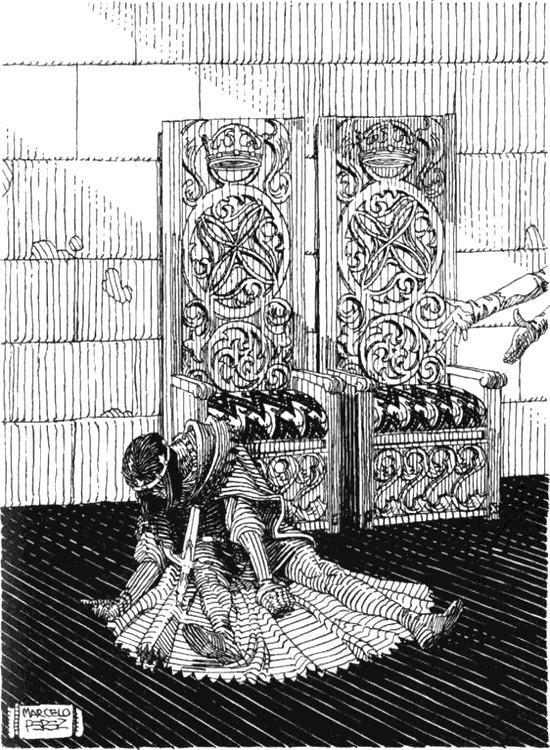
EN el interior del carro del que Arquimaes acababa de salir, Demónicus abrió los ojos, recobró la vida y decidió quedarse quieto, a la espera de acontecimientos. Todavía padecía las heridas que Arturo le había infligido en Demónika, tiempo atrás, y respiraba con dificultad. Le dolía todo el cuerpo. Revivir le costaba cada vez más esfuerzo.
Afuera, Arquimaes y sus hombres estaban tan ocupados en interrogar y vigilar a sus prisioneros que no se dieron cuenta de que el cuerpo de Demónicia se había transformado en el de Demónicus.
—¿Os duele la herida, maestro? —preguntó Arturo, que acababa de vendar a Arquimaes—. No parece un corte profundo, pero hay que hacer una cura en condiciones. En cuanto volvamos a Carthacia, iremos a ver a un galeno.
—No es grave, pero tienes razón, podría infectarse —respondió Arquimaes—. Esa hechicera me atacó a traición.
—¿La habéis matado?
—Me temo que sí. Después de todo lo que insistí en capturarlos vivos… Lo siento, pero no me ha quedado más remedio.
—Te has vengado, hermano —apostilló Tránsito—. Eso es lo que ansias, ¿verdad? ¡Quieres matarnos a todos!
—No digas barbaridades —respondió el alquimista—. Yo solo deseo llevaros ante un tribunal de justicia para que paguéis por vuestros crímenes.
—¡Mientes! ¡Me odias a muerte! ¡Quieres acabar conmigo a toda costa! —le espetó su hermano—. ¡Asesino!
—Vamos, deja de decir tonterías —replicó el sabio—. Ahora tenemos que volver a la ciudad, donde os entregaré al Ejército Negro.
—¿A mí también me vais a entregar a la guardia? —preguntó Alexander de Fer.
—Sí, y también seréis juzgado por vuestra traición —afirmó Arquimaes—. Lo merecéis.
—¿Qué hacemos con el carro? —preguntó un oficial—. ¿Y con la hechicera?
—Los transportaremos a Carthacia —afirmó Arquimaes—. Espero que Alexia comprenda mis motivos. Yo no quise darle muerte.
* * *
Cuando llegaron allí, todavía era de noche. Se acercaron a la gran puerta principal, que estaba derruida, bajo la atenta mirada de los soldados Émedianos y carthacianos que, ahora, dominaban la ciudad.
Pero nadie prestó atención a una sombra que, justo antes de entrar, salió del carro y se deslizó en silencio, como las serpientes, para mezclarse con algunos comerciantes y campesinos que habían acampado en las afueras. Gente que buscaba una oportunidad para reconducir sus vidas, ahora que la batalla había terminado.
Accedieron a palacio y fueron conducidos a la sala del trono, donde el rey Aquilion les concedió audiencia. Allí se encontraron con Alexia, que los esperaba impaciente.
—Lo siento, Alexia —dijo Arquimaes, apenas entró en la estancia—. Traigo una mala noticia.
—Explícate, amigo —dijo Aquilion, alarmado—. ¿Qué ha pasado?
—Querida Alexia, espero que lo que voy a contarte no te haga caer en la desesperación… Pero, hace unas horas, me he visto obligado a matar a Demónicia. Tuve que defender mi vida.
Alexia se quedó muda.
—Sé que, a pesar de todo, la quieres —añadió el alquimista—. Te aseguro que no me quedó otra opción. Me hirió y estuvo a punto de asesinarme.
—¿Dónde está su cadáver? —preguntó la joven princesa.
—En el carro, abajo. Puedes verla si quieres.
—Maestro Arquimaes, os conozco y estoy segura de que no os ha quedado más remedio que defenderos. Con vuestro permiso, voy a proteger su cuerpo antes de que algún desalmado quiera vengarse de él.
—Espera, Alexia —dijo Arturo—. Yo te acompaño.
—Aguardad un momento —pidió Arquimaes—. Tengo que proponeros algo y quiero que lo escuchéis. Es urgente.
—¿De qué se trata, Arquimaes? —preguntó Aquilion.
—Para que todos sepan que Carthacia ha recuperado a su rey y su autonomía, deberíamos celebrar una ceremonia simbólica de coronación —propuso el alquimista—. Así no quedarán dudas sobre quién es el verdadero monarca de esta ciudad. Eso evitará conspiraciones y luchas inútiles.
—Me parece una buena idea —concluyó Alexia—. Si el rey Aquilion ha recuperado el poder y el control, todo el mundo debe saberlo. Y una investidura lo deja claro.
—Me encantaría asistir a una coronación —comentó Crispín—. Nunca he visto una y tengo curiosidad. Me han dicho que son un gran espectáculo.
—Es algo extraordinario —añadió Arquitamius—. Yo he visto muchas en mi vida y puedo atestiguar que son dignas de ver.
—Si lo llevamos a cabo seré, posiblemente, el único rey coronado dos veces.
—¿Quién oficiará la ceremonia? —preguntó Alexia.
—Me gustaría que fuese la reina Émedi —dijo Aquilion—. Eso me haría muy feliz.
—Si Émedi accede, pasaréis a la historia como el primer rey coronado por una mujer —advirtió Arturo—. Se escribirán muchos poemas sobre eso.
—Así se crean las leyendas —añadió Arquitamius—. Ya me lo imagino… En los tiempos en que todo era posible, existió un rey que fue coronado dos veces; una de ellas, por una bella y justa mujer… Es un buen comienzo para una crónica o una canción.
—Me siento abrumado, amigos —reconoció Aquilion—. No había pensado en las consecuencias de la presencia de la reina Émedi. Quizá resulte excesivo.
—De ninguna manera —le cortó Alexia—. Yo misma hablaré con ella; no hará falta convencerla para que oficie el acto; estará encantada y vos, rey Aquilion, os convertiréis en un monarca extraordinario. Os lo merecéis.
—Yo también apoyo la idea —dijo Arturo—. Contad conmigo.
—Y con nosotros —añadió Crispín—. ¿Verdad, maestro Arquitamius?
—Naturalmente. No me perdería esta coronación por nada del mundo. Será una ceremonia sin igual. A la gente le gustan las fiestas, especialmente después de una batalla.
—Os estoy tan agradecido —dijo Aquilion—. Aunque no estoy seguro de merecerlo.
Arturo recordó el comentario de Alexander sobre la cobardía del rey de Carthacia.
—Querido amigo Aquilion —dijo mientras ponía la mano sobre su hombro—. Merecéis ser coronado rey una y mil veces. Habéis luchado contra Demónicus y sus huestes hasta el límite de vuestras fuerzas.
—No estoy seguro de haber sido fuerte cuando nos invadieron. A veces pienso que me he portado con demasiada debilidad.
—Eso no es cierto. Sé que estos bárbaros os cogieron desprevenidos e hicisteis muy bien en buscar nuestra ayuda. Hacedme caso: sois digno de la corona de Carthacia.
—Sea pues. Pero hago el juramento de que si volviera a ocurrir, seré el último en abandonarla. Nadie me hará huir otra vez. ¡Lo juro por mi vida!
Arturo le dio un abrazo para demostrarle que creía en sus palabras y que de ninguna manera le consideraba un cobarde.
—Debéis saber que os tenemos un gran respeto, rey Aquilion —le dijo al oído. Somos aliados y creemos en vos.
—Yo me ocuparé de hablar con la reina Émedi —se comprometió Alexia—. Y ahora, perdonadme, voy a ocuparme de Demónicia…
En ese momento, el soldado que había conducido el carro entró en la estancia atropelladamente y se presentó muy nervioso ante Arquimaes.
—¡Maestro, maestro! —gritó—. ¡La hechicera ha desaparecido!
—¿Qué dices? ¿De qué hablas?
—¡Os garantizo que digo la verdad! ¡Su cuerpo no está en el carro!
—¡Eso es imposible! ¡Estoy seguro de que estaba muerta! ¡La atravesé con mi espada de plata!
—¡Vedlo vos mismo, mi señor!
—¡Hemos llegado tarde! —dijo Alexia.
Bajaron rápidamente al patio. Arquimaes se acercó al carro y descorrió el toldo. Su rostro se transformó cuando comprobó que, efectivamente, el lugar en el que había dejado el cadáver de Demónicia estaba vacío.
—¡Esa bruja ha utilizado hechizos para escapar! —afirmó el soldado.
—No lo comprendo —murmuró Arquimaes—. No lo entiendo.
Alexia sabía perfectamente lo que había ocurrido. Lo había visto muchas veces.
—Demónicus ocupa el lugar de Demónicia y vuelve al mundo de los vivos —susurró—. Dentro de poco vendrá a por nosotros. Querrá pedirme cuentas. Nunca me perdonará haberme enamorado del hijo de un alquimista. ¡Temo su venganza!
—No temas, Alexia —la reconfortó Arturo—. Estaré a tu lado en todo momento y te protegeré.
—¿Y quién te protegerá a ti? —dijo la princesa—. ¿Quién te defenderá de su furia?
—Nosotros lo haremos —respondió Arquitamius—, Arquimaes y yo seremos vuestro escudo defensivo. Demónicus no podrá haceros daño.
—Usaremos todos nuestros poderes para impedir que la ira de Demónicus caiga sobre vosotros —añadió Arquimaes.
—Ya habéis visto lo que ha pasado. Mis padres tienen más poderes de los que imagináis. Son terriblemente peligrosos. Y tampoco se les puede matar. Resurgen de las cenizas. Vuelven del Abismo de la Muerte. Nada puede con ellos.
—Tenemos la fuerza de Adragón —aseguró Arquitamius—. ¡Él está de nuestro lado!
—Y Demónicus tiene la de la Oscuridad —argumentó Alexia—. ¡Nada ni nadie puede contra la Oscuridad demoniquiana!
—Somos alquimistas y no tenemos miedo a la hechicería —dijo Arquimaes—. Arturo es el jefe del Ejército Negro y lo usará cuando haga falta.
—Ningún ejército puede luchar contra Demónicus —insistió Alexia—. Yo sí tengo miedo; lo reconozco.
—No dejemos que nos aterroricen —dijo Arquimaes—. Ahora más que nunca, debemos coronar a nuestro aliado, el rey Aquilion. Convirtamos Carthacia en un reino libre y que Demónicus compruebe que nada puede contra nosotros. Conquistó esta ciudad y nosotros la hemos liberado. Ésa es una buena respuesta. Cada vez que renazca, le descabezaremos.
—Estoy con vos, maestro —aseguró Arturo—. Sigamos adelante con nuestros planes. Hagamos que Émedi corone a Aquilion. Hagamos que resplandezcan la justicia y la libertad. Ésa es nuestra mejor arma.
Arturo elevó su espada. Las de Arquimaes, Crispín y Aquilion se unieron al acero alquímico. Después, muy despacio, Alexia desenfundó la suya y la unió a la de sus compañeros.
Ninguno prestó atención a Tránsito ni a Alexander de Fer, que observaban con una sonrisa en los labios la escena desde el lugar donde los mantenían prisioneros.
EL avión acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Cairo. El cielo azul está despejado y no se ve ni una sola nube. Todo va bien.
—¡Qué emocionante! —dice Metáfora—. ¡Estamos en el país de los faraones!
—Los faraones ya no existen —le recuerdo.
—Pero su alma está en el ambiente —replica—. Todo huele al antiguo Egipto, cuando los dioses gobernaban esta tierra. Tiempos legendarios.
La puerta de la aeronave se ha abierto y desfilamos lentamente por el pasillo central hasta la salida. Fuera del avión, en el edificio principal del aeropuerto, pasamos ante el puesto de aduana, donde dos policías nos piden que abramos las maletas.
—¿Cuánto tiempo van a estar aquí?
—Una o dos semanas. No creo que estemos más.
—¿Cuál es el motivo de su viaje? —pregunta uno de ellos, a la vez que observa nuestros pasaportes con mucha atención.
—Turismo —dice papá—. Visitaremos las pirámides y otras construcciones históricas. Es un viaje cultural. Soy historiador.
—Recuerden que no pueden sacar objetos históricos del país —advierte el agente—. Es delito y está penado con la cárcel.
—Solo haremos fotos —interviene Norma—. Fotos de recuerdo. Nada más. No pensamos coger nada.
—Tengan cuidado con las ventas clandestinas. Es delito adquirir, manipular o manejar objetos de valor cultural.
—Le aseguro que no haremos nada fuera de la ley —responde Norma—. No nos llevaremos ni una sola piedra, ni un papiro, ni nada de nada.
El otro agente no deja de mirarme la cara con expresión sospechosa.
—Es un tatuaje de chicos —dice papá—. Ahora lo llevan todos. Es inofensivo.
—¿Seguro que no es contagioso?
—No, no. Es un dibujo inocuo.
—Está bien, pueden pasar —dice, después de pensarlo un poco.
El aeropuerto de El Cairo es grande y tiene unos pasillos larguísimos. Necesitamos dos carritos para transportar todo nuestro equipaje.
Finalmente, traspasamos la puerta de salida.
—¡Señor Adragón! —grita alguien que intenta llamar nuestra atención—. ¡Señor Adragón!
—¡Mohamed! —exclama papá—. Gracias por venir a buscarnos.
Se dan un gran abrazo. Mohamed nos saluda a todos y nos presenta a la joven que le acompaña.
—Ésta es mi sobrina, Amarofet. Ella nos ayudará —explica—. Mahania tiene muchas ganas de verlos.
—¿Amarofet? —digo espontáneamente—. Vaya, eres la segunda persona que conozco con ese nombre.
—¿La otra vive en tu ciudad? —pregunta la joven egipcia.
—No, en otro sitio difícil de explicar.
—Hola, Amarofet —dice papá—. Has crecido mucho desde la última vez que te vi. No te acuerdas de mí, pero te tuve en brazos cuando eras un bebé.
—Lo sé. Me lo han contado —dice la joven con timidez—. Sé quién es usted. Y también sé que su hijo Arturo nació aquí, en Egipto.
—Amarofet está a punto de cumplir dieciséis años —explica Mohamed—. ¿Verdad?
—Sí, tío. Ya soy casi mayor de edad.
—Gracias por venir —dice Metáfora—. Tu ayuda nos vendrá bien.
—Mahania me ha pedido que colabore en lo posible —responde Amarofet—. Pueden contar conmigo para lo que necesiten.
—Vámonos —indica Mohamed—. Nos esperan muchas horas de ruta.
—¿Está muy lejos? —pregunta Norma.
—Sí. Será un largo viaje. Pero conozco muy bien el camino. No habrá problemas.
La furgoneta de Mohamed es amplia y hay sitio suficiente para todos. Los asientos son cómodos y nuestro equipaje ha cabido de sobra. Cruzamos la ciudad, en la que hay un tráfico infernal y un ruido ensordecedor. Es una urbe muy atractiva, llena de edificios llamativos y singulares. No podemos evitar ensimismarnos con cada detalle; es tan diferente a la nuestra… Egipto tiene algo especial que te seduce desde que pones los pies en el suelo. Casi sin darnos cuenta, nos encontramos en una polvorienta autopista en dirección al desierto.
—Si quieren echar una cabezadita, pueden hacerlo —advierte Mohamed, que conduce con bastante pericia y ha esquivado a todos aquellos que parecían querer estrellarse contra nosotros—. Tómenselo con tranquilidad.
El aire acondicionado del vehículo crea un clima que invita a dormir, así que cierro los ojos y me dejo llevar por el cansancio. Solo echaré una siestecita. El viaje ha sido agotador.
* * *
—¡Arturo! ¡Despierta! —¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
—¡Mira! —exclama Metáfora—. ¡Las tres pirámides de Giza! Me despejo rápidamente y miro en la dirección que me señala. El espectáculo es impresionante. A nuestra izquierda veo una gran pirámide acompañada de otras dos más pequeñas que, a su vez, están rodeadas de otras más pequeñas aún. A pesar de que una capa de polvo las envuelve, las distingo perfectamente. Son tal y como las he visto en los libros. ¡Tres grandes pirámides milenarias!
—¿Podemos parar y verlas de cerca? —pregunto.
—Perderíamos mucho tiempo —responde Amarofet—. Debemos seguir el camino.
Nos alejamos y veo a través del cristal trasero cómo se pierden en la distancia. La forma triangular de las pirámides me hace pensar en muchas cosas que hemos encontrado en la Fundación, como las monedas o el dibujo de mi cara. ¿Será una forma geométrica mágica? De repente, su imagen me evoca un lejano recuerdo.
—¡Los Tres Volcanes!
—¿Qué dices? —pregunta Metáfora—. ¿Qué es eso de los Tres Volcanes?
—No lo sé. Un recuerdo, un sueño… No estoy seguro, pero la disposición de estas tres pirámides me ha resultado familiar.
—¿Lo has visto en tus sueños?
—Creo que sí.
Pone su mano sobre mi hombro en señal de comprensión.
Cuatro horas después, nos detenemos en una gasolinera para repostar. Aprovechamos para entrar en la cafetería y tomar algo.
—Recuerdo perfectamente haber pasado por aquí —dice papá, mientras observa a través del cristal—. Hace casi quince años.
—Hay cosas que no se olvidan nunca —dice Norma.
—Espero que no me impacte demasiado volver a ese lugar mágico —dice él.
—No te dejaremos solo —contesta Norma—. Estás con las personas que más te quieren en el mundo.
—Mohamed entra y se sienta con nosotros.
—Ya podemos irnos —dice—, Amarofet conducirá.
—¿Tiene permiso de conducir? —pregunta Metáfora.
—A partir de aquí nadie preguntará nada —asegura—. Entramos en la región desértica. No hay carretera, no hace falta carné. Todo es arena hasta donde alcanza la vista.
Subimos de nuevo al coche y salimos de la gasolinera conducidos por Amarofet. Tengo la sensación de que cruzamos una frontera invisible y estamos a punto de entrar en un territorio donde todo puede ocurrir.
Una hora después, la carretera desaparece bajo el polvo del desierto. Amarofet pilota con seguridad, como si lo hubiera hecho toda su vida.
—¿No nos perderemos? —pregunta Norma—. No hay señales… Y está oscureciendo.
—No hay peligro —responde Mohamed—. Ningún problema.
Nos encontramos con una tormenta de arena y el coche se detiene. Cuando ha pasado y reiniciamos el camino, ya es noche cerrada.
Volvemos a la llanura; luego entramos en zona rocosa, bordeamos un par de precipicios, bajamos y subimos por terrenos escarpados y, tres horas después, vemos unas luces a lo lejos.
—Ya hemos llegado —avisa Mohamed—. Estamos en casa.
Es curioso que diga eso cuando, en realidad, nunca hemos estado tan lejos de ella.
El coche se detiene frente a unas casuchas de adobe ante las que hay algunas personas que portan candelas y linternas de aceite.
Apenas me bajo, reconozco la silueta de Mahania, que me mira profundamente.
—¡Alquamed! —susurra—. ¡Alquamed! ¡Mi niño!
EL día de la coronación de Aquilion, el sol brillaba como si estuviera a punto de explotar. El cielo estaba adornado con bellas y algodonadas nubes blancas. Los estandartes reflejaban y multiplicaban los rayos del sol mientras las trompetas sonaban como nunca lo habían hecho y alegraban el corazón de los carthacianos y sus amigos. Multitud de personas, engalanadas para la ocasión, caminaban pletóricas por las calles en dirección a la gran plaza, donde se iba a celebrar el solemne evento. La felicidad parecía haber vuelto a Carthacia.
La reina Armadía, acompañada de Forester, había acudido junto a otros reyes vecinos, deseosos de demostrar su apoyo a Aquilion. Estaban encantados de haberse librado de Demónicus, que, de permanecer en el trono, se hubiera convertido en un peligroso vecino. Fue una gran ocasión para que Crispín pudiera reunirse con su padre, el antiguo proscrito, que había perdido un brazo a manos de Górgula y Frómodi.
Émedi, que había venido expresamente para este evento, estaba radiante. Llevaba un vestido blanco cubierto por una túnica de colores pálidos. Su cabeza, adornada con flores y una corona de plata, resplandecía entre el largo cabello rubio que ondeaba al viento. La flanqueaban los dos alquimistas, Arquimaes y Arquitamius. Detrás, muy cerca, se hallaba la guardia pretoriana comandada por Cordian.
Cuando Arturo la vio, se sintió deslumbrado por su belleza y serenidad. Alexia, que profesaba un profundo amor por la reina, se había ataviado con un largo vestido adornado con flores y de color similar al de Émedi.
—Llegará el día en que te coronarán a ti —pronosticó Alexia—. Tú serás rey.
—Espero que tarde mucho —respondió Arturo—. Quiero que Arquimaes y Émedi vivan durante muchos años. No tengo prisa por gobernar.
—Es igual. Tarde lo que tarde, ese día llegará y yo estaré a tu lado.
—Ya estás a mi lado y nunca volveremos a separarnos —afirmó Arturo—. Te lo aseguro.
—Mi padre…
—Olvida a Demónicus. Ignórale definitivamente. He pensado queque deberíamos casarnos. Eso le convencerá de que ya no volverás a su reino de maldad.
—Ojalá fuese posible, pero presiento cosas peores —reconoció Alexia—. Temo que mi padre me maldiga.
—Estaremos amparados por el poder de los alquimistas. Demónicus no podrá nada contra nosotros.
—¿Y contra nuestros hijos? ¿Puedes constatar que no maldecirá nuestra descendencia? —le increpó Alexia—. ¿Puedes asegurarlo, Arturo? Te prevengo de que su poder es tan fuerte como su deseo de venganza.
—Insisto en que Arquitamius y Arquimaes también tienen poderes. Ellos nos protegerán. No sufras más, por favor. Hoy es un gran día. Aquilion es un rey aliado que reforzará nuestras fronteras y nos salvaguardará de ataques inesperados. Debemos estar a la altura de las circunstancias y demostrarle que estamos felices por asistir a su coronación. Sonriamos.
Alexia esbozó una sonrisa y acarició la mano de Arturo.
En ese momento, Aquilion se estaba arrodillando ante la reina Émedi, que sujetaba una corona de oro entre las manos, mientras los músicos daban realce a la escena.
—¡Noble rey Aquilion! —exclamó la reina—. ¡Que todos sean testigos de que deposito esta corona sobre tu cabeza para reafirmar que eres el único rey de Carthacia!
Arturo se sintió repentinamente inquieto.
Al principio no quiso dar importancia a ese nerviosismo, pero, al cabo de un rato, no le quedó más remedio.
Miró hacia todas partes en busca de algún peligro inminente y nada despertó sus sospechas. Los centinelas estaban atentos y todo se desarrollaba según lo previsto. Sin embargo…
* * *
Demónicus era consciente de que ya no tenía amigos, ni oficiales, ni pretorianos que le protegieran. Por primera vez, desde hacía muchos años, se sintió terriblemente solo.
Perdido en un paraje desconocido, temeroso de que los soldados carthacianos se le echaran encima, le aprisionaran y le llevaran ante Arturo Adragón, salió de entre los helechos donde había pasado la noche y continuó su penosa huida.
Deambuló entre bosques y caminos solitarios, evitando encuentros inesperados con desconocidos que pudieran dar alguna pista sobre su paradero. Era consciente de que, a estas horas, sabían lo de su transformación y le estarían buscando.
Recordó a su hija Alexia y decidió que el objetivo de su vida era encontrarla y convertirla en su heredera. Además de matar a Arturo, claro.
Pero si algo no olvidaba… era el pergamino de Arquimaes.
Arturo supo que algo iba mal cuando se fijó en la radiante cara de Émedi justo en el instante en que depositaba la corona sobre la cabeza del rey Aquilion. Fue como una revelación.
—Ahora vuelvo —susurró al oído de Alexia—. Espérame.
—¿Adónde vas? ¿Qué pasa?
—Nada. Pero tengo que salir un momento. No te inquietes. Solo quiero comprobar algo.
Arturo dio un paso atrás, intentando no llamar la atención. Nadie, salvo Arquitamius y Crispín, se fijó en él. Se deslizó entre los invitados y alcanzó la escalera que llevaba a los calabozos.
Todo estaba en silencio y los centinelas permanecían en sus puestos. No había ningún indicio de alarma. Sin embargo, estaba seguro de que algo no encajaba. Algo que no alcanzaba a comprender y que debía descubrir.
Se asomó por una ventana que daba al patio de caballerizas, donde reinaba la mayor tranquilidad. Dos palafreneros ensillaban un par de caballos mientras otros dos dormían plácidamente, tumbados sobre un montón de paja. Las bestias yacían tranquilas y se dejaban hacer. Todo estaba en orden, así que volvió al pasillo principal, camino de la ceremonia. Pero la alarma sonó en su mente.
Desenfundó su espada, corrió escaleras abajo y alcanzó el patio.
—¡Quietos ahí! —ordenó a los palafreneros desde la puerta—. ¡Daos la vuelta!
Los dos hombres se quedaron inmóviles.
—¡Dejad que os vea la cara! —ordenó alzando su espada alquímica—. ¡Ahora!
Los dos hombres se giraron lentamente.
—¿Cómo nos has descubierto? —preguntó Alexander de Fer.
—Supongo que tengo un sexto sentido que me avisa cuando los traidores intentan escapar —ironizó Arturo—. ¡No os mováis!
—¿Crees que nos vamos a quedar quietos mientras nos llevas a la horca? —preguntó Alexander antes de desenfundar su espada con la mano de hierro—. ¿De verdad piensas que nos vamos a rendir tan fácilmente?
—Eres un iluso —añadió Tránsito sin soltar la rienda de su caballo—. Estás loco, muchacho.
—Loco estaría si os dejara marchar —respondió Arturo—. La gente como vosotros debe estar entre rejas. Por el bien de todos.
—Intenta encerrarnos —le desafió Alexander dando un paso hacia él, con la espada lista—. ¡Inténtalo!
—Tus argucias no te valdrán de nada —dijo Arturo, que a la vez avanzaba con determinación—. Ahora veo y no podrás engañarme con tu brujería. Así que te recomiendo que no la uses.
—Pero yo le ayudaré —dijo Tránsito—. También tengo algunos poderes.
Alexander se abalanzó sobre Arturo, que tuvo que interponer su espada para detener el arma del caballero carthaciano. El choque fue brutal y ambos contendientes asestaban golpes terribles y poderosos. Las espadas soltaban chispas cada vez que los aceros se encontraban. Tránsito se mantenía a la expectativa para ayudar a su compañero, cuando una voz interrumpió la escena.
—¿Puedo ayudar? —preguntó Crispín, con una espada en la mano.
—¡Ocúpate de Tránsito! —ordenó Arturo—. ¡Arréstale!
—De acuerdo, Arturo, yo me ocupo —respondió el muchacho.
Arturo reanudó el ataque contra Alexander con más furia si cabe. El caballero carthaciano luchaba con coraje, estilo y valentía. Las espadas entrechocaban sin parar y todo indicaba que ninguno iba a ganar la pelea cuando, de repente, sucedió algo asombroso.
Tránsito, perseguido por Crispín, se alejó de Arturo. Alexander, que con su mano mágica señalaba la empuñadura de la espada alquímica, intentó atraerla hacía sí. Arturo quiso resistirse, pero se vio obligado a aflojar involuntariamente la mano y a soltar la espada. Entonces, ésta voló por los aires, libre, igual que un pájaro sin dueño. Luego se remontó a gran altura, sobrepasó el tejado del edificio principal… y se perdió de vista.
—¡Estás desarmado, Arturo! —se burló Alexander—. Espero que no acudas a tus poderes y me lances tu dragón.
—Me has acusado muchas veces de recurrir a él como si fuera un cobarde. Pues bien, ¡guarda tu espada y luchemos con los puños, si te atreves!
Crispín intentó detener a Tránsito, pero el traidor De Fer le envió una descarga de energía con su mano de hierro que le hizo tambalearse y caer al suelo.
Arturo se dio cuenta de que Alexander jamás se enfrentaría a él sin renunciar a sus malas artes o a su espada. Era un cobarde. En ese instante, un clamor de mil voces se alzó sobre el cielo. Sorprendidos, los cuatro se quedaron quietos, intentando averiguar lo que había pasado.
Temiéndose lo peor, y sin pensarlo dos veces, el jefe del Ejército Negro corrió hacia el interior del edificio principal, seguido por Crispín, que aún estaba aturdido y apenas se mantenía en pie.
—¡Huyamos ahora que todavía podemos! —ordenó Alexander—. ¡Corre, Tránsito! ¡Corre!
—¿Qué ha pasado? —preguntó el monje renegado—. ¿Qué son esos gritos?
—Eso ahora no importa —insistió Alexander—. ¡Huyamos! ¡Esto se va a poner imposible! ¡Si nos cogen, nos matarán!
Los dos cómplices subieron a sus monturas y escaparon de allí a toda velocidad, sin que nadie se preocupara de detenerlos. Cruzaron la puerta de Carthacia, salieron a campo abierto y se perdieron en la distancia.
EL disco rosado del sol se asoma tras las montañas y trae consigo un nuevo amanecer. Es un anuncio de que el día va a ser caluroso. Espero que podamos aguantarlo.
—¿Qué tal has dormido, Arturo? —me pregunta Mohamed, que sale de una cabaña cercana a la nuestra—. ¿Te han molestado los mosquitos?
—Me han abrasado —respondo—. Se han cebado conmigo. Me han sacado toda la sangre que han podido.
—Esta noche os pondremos cremas protectoras. Para ellos sois un manjar. Sangre fresca, nueva y joven.
—Espero que surta efecto. Si esto sigue así, necesitaré una transfusión —digo—. ¿Qué vamos a hacer hoy?
—Después de desayunar, cruzaremos aquella extensión de desierto. Al final, detrás, está el pueblo perdido. El lugar en el que naciste. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante?
—¿Por qué no iba a querer? He llegado hasta aquí y voy a seguir hasta el final.
—A veces es mejor no remover ciertas cosas.
—A veces es mejor removerlas. Sobre todo si no te dejan vivir tranquilo. Necesito saber todo lo que ocurrió aquella noche.
—Ahí no hay nada que te lo explique. Solo verás paredes vacías —dice, tratando de disuadirme.
—Estoy seguro de que me hablarán —le respondo—. No me cabe duda.
Después de bañarme en el riachuelo, entro en la choza general y me uno al grupo, que ya ha empezado a desayunar. Mahania corre a atenderme.
—Buenos días, Alquamed —dice—. ¿Quieres pan con miel?
—¿Por qué le llamas Alquamed, Mahania? —pregunta Metáfora.
—Es una fórmula de cortesía —dice Mohamed rápidamente—. Una costumbre local.
—Yo creía que Alquamed era un familiar tuyo —digo—. Me dijiste que el bebé de la foto se llamaba así.
—Quiso decir que llamamos así a los niños de la familia —insiste Mohamed.
—Sí, es eso —dice Mahania para evitar la discusión—. Aquí tenéis comida en abundancia. Leche, miel, dátiles.
Papá y Norma comen con ganas y parecen felices. Me alegra verles sanos, después de lo cerca que han estado de la muerte.
—Cariño, pasaste por aquí durante tu viaje con Reyna, ¿no? —pregunta Norma—. ¿Lo recuerdas bien? ¿Está igual que entonces?
—Pasamos muy deprisa. Lo justo para contratar a Mahania y a Mohamed —responde—. Apenas me acuerdo de lo que vi. Fue todo muy rápido, era de noche y estábamos escoltados por soldados.
—¿Los soldados que os dejaron abandonados en el templo?
—Sí, los mismos —asiente papá.
—Debió de ser muy duro.
—Si no llega a ser por Mohamed, que fue en busca de ayuda, habríamos muerto allí.
—¿Mohamed fue solo en busca de ayuda? —pregunto, siempre atento a todo lo que tiene que ver con aquella noche—. ¿Vino a pie o a caballo?
—A pie —interviene Mohamed—. Caminé durante dos días para llegar hasta aquí y encontrar auxilio.
La respuesta es tan contundente que decido no seguir con el interrogatorio. Papá y Norma están muy acaramelados, como es normal en los recién casados, y no les quiero amargar el viaje. Prometo que seré prudente.
* * *
Afuera nos espera una pequeña comitiva. Un carro tirado por dos mulas, con Mahania sujetando las riendas. En la parte trasera, varias cajas y bolsas, que deben de contener agua, comida y mantas. También han preparado cuatro caballos y dos camellos.
—Me gustaría ir en un camello —dice Metáfora.
—No te lo aconsejo —contesta Mahania—. Podrías marearte. Esos animales se mueven mucho y vomitarías. Es mejor que vayas a caballo.
—Hazle caso, Metáfora —indica mi padre—. Hay que ser un experto para montar uno de esos bichos. Se balancean como un columpio.
Metáfora asiente y se acerca a un caballo.
—Volveremos dentro de unos días —nos informa Mohamed—. Os advierto de que el viaje va a ser bastante duro. Este desierto es un auténtico horno.
Veo que, detrás de nosotros, hay un jinete armado con un fusil.
—Es Farael, un sobrino —me explica Mohamed, que me ha visto—. Es mejor llevar protección. Nunca se sabe.
—¿Es posible que nos ataquen? —pregunto—. No querrás asustarnos, ¿verdad?
—No, es solo precaución —responde, mientras levanta el brazo derecho para indicar que podemos iniciar la marcha.
Dos horas después, los caballos están ardiendo, se les nota cansados y parece que les cuesta caminar. Espero que sepan administrar sus fuerzas.
El tiempo pasa tan lentamente que uno puede pensar que el reloj se ha detenido. Nuestras sombras parecen seguir en el mismo sitio, pero es una falsa impresión. Lo que ocurre es que todo va a otro ritmo. Es una nueva dimensión a la que no estamos habituados. El calor y la luz del sol forman una mala combinación que confunde los sentidos.
El horizonte, cuya línea debe ser perfecta, se diluye hasta hacerme creer que está casi borrada o a punto de desaparecer. Me resulta imposible calcular la distancia.
De vez en cuando, Mohamed nos da permiso para beber agua.
—Sorbos pequeños —ordena—. No toméis demasiada a la vez.
La caravana avanza despacio y el aburrimiento empieza a hacer mella. Tengo la impresión de adormecerme. El sol cae a plomo, sin piedad, sobre nosotros.
Espero que la noche llegue pronto.
—No penséis en dormir. Poned atención en lo que os rodea. Si os quedáis dormidos podéis caer del caballo. Y eso es peligroso —nos recuerda Mohamed de vez en cuando—. Prestad atención y abrid los ojos.
Pasamos la noche entre las rocas de la ladera de un monte pedregoso. Antes de acostarme, doy unas vueltas para desperezar mis piernas, que están entumecidas. Luego, durante la cena, hablamos un poco.
—Papá, ¿crees que reconocerás el lugar exacto en el que nací?
—No estoy seguro, hijo —contesta—. Ya te dije que era tarde y apenas había luz. De hecho, no había electricidad. Todo estaba iluminado con antorchas y candelas.
—Y tú, Mahania, ¿me podrás enseñar la estancia donde nací?
—Me pasa lo mismo que a tu padre —responde—. Ten en cuenta que han pasado muchos años. Pero intentaré ayudarte.
—Este viaje es muy importante para mí —digo—. Me gustaría irme de aquí sabiendo todo lo que ocurrió aquella noche. Quiero descubrir qué pasó realmente.
—Te lo he contado muchas veces —se apresura papá—. No hay nada más que lo que te he contado.
—Pero, papá, aún tengo muchas dudas: hay muchos huecos que necesito rellenar.
—Espero que lo consigas, hijo. Yo no te puedo ofrecer más. Ojalá comprendas todo lo que pasó. Pero no te hagas demasiadas ilusiones: el tiempo lo borra todo.
Norma agarra la mano de papá y Metáfora me mira como suele hacerlo, con comprensión. Descubro que Mahania sujeta la foto del bebé entre las manos y su marido le pone una manta como suele hacerlo, con comprensión. Descubro que Mahania sujeta la foto del bebé entre las manos y su marido le pone una manta sobre los hombros. Leo sus labios que pronuncian la palabra que, según Mohamed, define a los niños de la familia: Alquamed.
Al final, nos tumbamos cerca de una hoguera y nos quedamos dormidos.
* * *
Al día siguiente reemprendemos la marcha. Farael, el sobrino de Mohamed, cabalga por delante y vigila siempre con el rifle preparado.
—¿Crees que corremos peligro, Mohamed? —le pregunto.
—No te preocupes, Arturo. Estamos a salvo. No creo que nadie se atreva a meterse con nosotros. No nos atacarán.
Toda la mañana transcurre con una normalidad exasperante. La rutina de nuestro viaje es tan serena que nada la altera. Paso a paso avanzamos bajo el caluroso sol de Egipto, si es que todavía estamos en este país, cosa que empiezo a dudar después de tantas horas de viaje. Tengo la impresión de que nos hemos salido del territorio egipcio.
—Mohamed, ¿de qué lado está el Nilo? —pregunto.
—Es difícil saberlo. Aparece y desaparece como las serpientes de arena. Cambia de dirección y se bifurca varias veces.
—Papá dijo que el pueblo perdido estaba cerca del Nilo.
—Tu padre puede estar equivocado. Aquellos soldados que los escoltaron pudieron confundirle con mucha facilidad. Lo único que ahora importa es que estamos en el buen camino. Llegaremos dentro de poco.
Tres horas después, Farael hace un disparo al aire desde lo alto de una colina.
—¡Ya estamos! —grita Mohamed—. ¡Ya hemos llegado! ¡Ahí está el templo!
Empiezo a distinguir la silueta de varios edificios. Están en mal estado, y muchos, ni siquiera enteros. Me recuerdan a la Fundación después de la explosión, aunque aquí el deterioro es resultado del paso del tiempo. Todo está en ruinas. Algunos muros son de piedra, mientras que el resto es de adobe. Varias vigas de madera se dejan ver y el viento levanta una pequeña polvareda que se lleva restos del pueblo perdido.
—¿Cómo estás? —me pregunta Metáfora al acercarse—. ¿Estás bien?
—Estoy emocionado. Y muy alterado. No te separes de mí.
—No te preocupes, no te dejaré solo —dice.
—Aquí murió mi madre. Ahora voy a saber la verdad. ¡Por fin!
—Tranquilo, Arturo. Es posible que no quede ninguna huella del pasado.
—Hay mucho de ella, Metáfora —digo—. Lo noto en el aire, en el polvo, en el ambiente… Noto su presencia…
CUANDO Arturo llegó al final del pasillo y se asomó a la puerta que daba a la gran plaza donde se celebraba la ceremonia de coronación, se quedó estupefacto: ¡el rey Aquilion yacía en el suelo, sobre un gran charco de sangre, con la espada alquímica clavada en el pecho!
—¡No! —gritó desesperado—. ¡No es posible!
Inclinados sobre el monarca, Arquimaes y Arquitamius trataban inútilmente de reanimarlo.
Arturo se acercó, lívido y descompuesto. De alguna manera se sentía responsable. No era culpable, pero Alexander le había usado como la mano ejecutora de una venganza maldita.
—¡Alguien ha lanzado una espada contra Aquilion! —explicó Alexia, según se acercaba—. ¡Hay un asesino en el castillo!
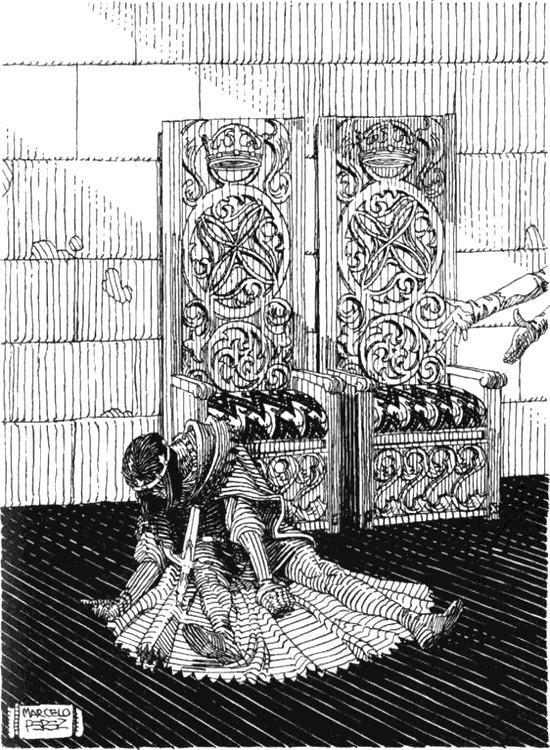
—Lo siento, lo siento… —balbució Arturo, con las manos en la cabeza—. Lo siento mucho.
—¿Qué dices, Arturo? —preguntó Alexia—. ¿Qué te ocurre?
—¡Mi espada!
Alexia clavó su mirada sobre la funda vacía de Arturo y después observó la espada que estaba clavada en el cuerpo de Aquilion.
—¡La espada alquímica! —exclamó asombrada—. ¿Qué has hecho?
—No lo sé… Alexander me golpeó con la mano y la espada salió volando. No pude impedirlo. Lo siento…
Émedi estaba desconsolada. Sentada en una butaca de madera, rodeada por los hombres de Cordian, con los nervios a flor de piel, recordaba cómo la espada había pasado a su lado y había visto cómo se clavaba en el pecho del hombre al que acababa de distinguir con la corona real. Había escuchado el sonido del acero penetrando en el cuerpo de Aquilion, su aliado. Y no había podido impedirlo.
—Madre, ha sido culpa mía —dijo Arturo, de rodillas ante ella—. Perdóname.
—¿Qué dices, Arturo? —preguntó, desconcertada e insegura—. Tú no tienes nada que ver.
—Mi espada. La espada alquímica… ¡He sido yo!
—¡No! ¡No puede ser! —exclamó la reina—. ¡Dime que no es verdad!
—¡El no la lanzó! —intervino Crispín—. ¡Ha sido Alexander de Fer! ¡Yo lo he visto! ¡Ha usado magia demoniquiana con esa horrible mano de hierro!
Arquimaes dejó el cuidado de Aquilion en manos de Arquitamius y se acercó a su hijo.
—¿Cómo ha sucedido todo? —preguntó—. Cuéntame qué ha pasado.
—No lo entiendo, padre —balbució Arturo—. No lo sé.
—Alexander le obligó a soltar la espada mientras luchaba con él, maestro —explicó Crispín—. Cogió desprevenido a Arturo y no le dio tiempo a reaccionar. No lo pudo impedir.
—¿Qué hizo Arturo?
—Nada. No quiso recurrir a Adragón para luchar y le conminó a pelear con los puños. Pero Alexander… todos conocemos sus malas artes.
—¡Alexander! —exclamó Arquimaes con rabia—. ¿Dónde está?
—Ha huido del castillo con Tránsito —explicó Crispín—. Los he visto salir.
La alarma acababa de cundir y la gente corría desbocada, mientras proferían gritos y empujones a quienes se ponían por delante. Todos querían huir y ponerse a salvo. Si llovían espadas, era mejor guarecerse.
Los soldados formaron un círculo alrededor del estrado real y los pretorianos cubrieron a la reina con sus escudos.
—¡Ayúdame, Arquimaes! —gritó Arquitamius—. ¡Aquilion se desangra! ¡Se muere!
Todos se acercaron rápidamente para ayudar. Arquimaes se inclinó sobre el moribundo.
—¡Sujétale! —ordenó Arquitamius—. ¡Sujétale fuerte!
Mientras Arquimaes agarraba con fuerza a Aquilion, Arquitamius cogió la empuñadura de la espada alquímica y la extrajo lentamente pero con seguridad.
—¡Debemos cicatrizar la herida! —alegó mientras entregaba el arma a Arturo—. Las heridas de estas espadas son terriblemente peligrosas. ¡Hemos de actuar con rapidez!
Entonces pasó varias veces la mano sobre el corte mientras recitaba algunos conjuros. De repente, la sangre dejó de manar. Alguien entregó un paño empapado en agua a Arquitamius, que, delicadamente, limpió la zona de la herida. El cuerpo de Aquilion estaba sano y no quedaba ni rastro de la llaga.
—Se salvará —dijo finalmente Arquitamius—. En unos días estará bien.
—Hay que ir en busca de Alexander y Tránsito —afirmó Arquimaes—. Debo detenerlos antes de que sigan cometiendo atrocidades.
—Os acompaño, maestro —dijo Arturo.
—Yo también voy —añadió Crispín.
—Y yo —dijo Alexia, sumándose al grupo.
Los cuatro corrieron escaleras abajo, donde pidieron a varios soldados que les prestaran su caballos. Cuando ya estaban a punto de partir, Arquitamius se les unió.
—No os voy a dejar solos —dijo según tiraba de las bridas.
—¡No corráis riesgos innecesarios! —les advirtió Émedi—. Id tranquilos, yo cuidaré de Aquilion. Me ocuparé de que se restablezca y mantendré el orden en Carthacia hasta que regreséis.
—¡La protegeremos! —aseguró Cordian—. ¡Os prometo que no sufrirá daño alguno! ¡Ningún desconocido se acercará a ella!
Armadía y Forester se unieron a la reina y se despidieron de sus amigos.
—Ten cuidado, hijo. Cumple con tu deber, pero vuelve sano y salvo —le pidió Forester a Crispín—. A tu regreso, te daré buenas notici…
—¡Vamos a casarnos! —interrumpió Armadia—. Cuánto antes lo sepas, mejor.
—Vaya, es una gran noticia —dijo Crispín—. Supongo que lo festejaréis a lo grande.
—¡Lo verás tú mismo! —gritó Forester sonriendo—. ¡Corre, hijo, corre!
Los cinco partieron a todo galope. Poco después, Arturo y los suyos encontraban los cadáveres de varios centinelas de una puerta de Carthacia.
—¡Han ido hacia las montañas! —les indicó un superviviente.
Demónicus, que estaba muy cansado y enfermo, vio venir desde su escondite a un grupo de campesinos que volvían de trabajar y que, sin duda, se dirigían a sus hogares.
Durante unos instantes pensó en acabar con ellos, pero la prudencia le hizo actuar con sensatez. No valía la pena malgastar fuerzas ni crear alarma y dejar un rastro de muerte por culpa de unos desgraciados que, al fin y al cabo, ni siquiera representaban peligro alguno.
Así que permaneció escondido tras unos árboles y los dejó pasar. Sin embargo, un perro le olfateó y corrió hasta su lado, denunciando su presencia.
Demónicus hizo un rápido sortilegio y, antes de que los campesinos se dieran cuenta de nada, había ocupado su lugar: se había convertido en el animal, un perro de hermoso porte, cazador y perseguidor de zorros.
Poco después fue tras el grupo, que siguió su marcha tranquilamente.
—¿Qué le ha pasado al perro? —preguntó un hombre de gran mostacho—. ¿Qué buscaba?
—Seguramente ha olido alguna rata —respondió un joven que portaba una larga hoz—. Las huele de lejos.
El perro y los hombres se alejaron sin dar más importancia al incidente.
* * *
Alexander de Fer y Tránsito cabalgaban como posesos, sin mirar atrás.
—¿Adonde podemos ir? —preguntó Tránsito—. Dentro de poco se lanzarán en nuestra persecución. Debemos escondernos.
—Sé de un sitio —dijo Alexander—, un lugar muy apartado que casi nadie conoce.
—¿Dónde está ese sitio? ¿Lejos?
—Es un refugio secreto, pero yo sé el camino. Cuando lleguemos buscaremos a Demónicia, me perdonará todos mis fracasos y me amará por lo que le voy a entregar —aseguró el antiguo carthaciano.
—¿De qué hablas? ¿Qué le vas a entregar?
—Es un secreto. Pero le gustará. Y a ti.
—¡Dime qué es!
—¿Has oído hablar de la cueva del Gran Dragón?
—¿Vamos allí? ¿Estás loco? ¡Es una leyenda! ¡No existe!
—Sé lo que digo, Tránsito. He estado cerca, muy cerca. Tengo muchas pistas, solo me falta encontrar la entrada de la gruta, pero eso no me preocupa. Demónicia nos premiará por ello y yo conseguiré su amor.
—No sabes lo que dices. Nadie ha entrado en esa cueva. No se sabe dónde está —añadió Tránsito—. ¿Qué más pruebas quieres de que no existe?
—Calla, te digo que he estado muy cerca de ella. Lo he pensado mucho y he recordado muchas cosas. La encontraremos. Y eso complacerá mucho a Demónicia. ¡Vamos, corre!
Los dos jinetes siguieron su alocada carrera hacia el norte sin hacer más comentarios. A Tránsito, lo único que le interesaba era adquirir el poder suficiente para acabar de una vez con su hermano Arquimaes, al que odiaba cada día más.
* * *
Demónicus, convertido en perro, comió la cena que los campesinos le entregaron y se tumbó sobre la paja del granero, cerca de las ovejas, las vacas y los cerdos. Intentó dormir, pero le costó trabajo. Tenía la mente ocupada por miles de pequeños pensamientos que le impedían concentrarse. Siempre había sido muy obsesivo, pero, desde que Arturo llegó a su vida, había entrado en una espiral desconocida que no controlaba. El odio, la rabia, el deseo de venganza y la necesidad de recuperar a su hija le iban a volver loco.
Finalmente cerró los ojos, pero tuvo que volver a abrirlos enseguida porque las pesadillas le impedían dormir con tranquilidad.
—Aunque sea lo último que haga en mi vida, he de ver el cadáver de ese maldito hijo de alquimista tirado a mis pies —murmuró—. También recuperaré a mi hija Alexia, a la que amo con todo mi corazón. Haré sacrificios, contentaré a los dioses y volveré a reunirme con mi adorada Demónicia. Juro que tendremos tanto poder que nadie osará oponerse a nuestros deseos.
Durante horas pensó en la manera de recuperar todo lo perdido. Sabía perfectamente que sus ejércitos habían sido aniquilados y que su fortaleza de las tierras pantanosas era irrecuperable. Ahora tenía que alimentar su esperanza.
—Debo buscar nuevos aliados —dijo, antes de que los débiles rayos del sol entraran en el cobertizo—. Necesito encontrar amigos poderosos o no conseguiré mis propósitos. No quiero acabar junto a Demónicia en el Abismo de la Muerte. Si los dos morimos, será el fin y todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano.
* * *
Arturo y Crispín se habían adelantado en busca de huellas, pero las que encontraron apenas se veían. Sin embargo, pudieron hacerse una idea de las intenciones de Tránsito y Alexander de Fer.
—¡Van hacia Nevadia! —determinó Arturo.
—Sí, mi señor —confirmó Crispín—. Eso parece, pero no entiendo qué buscan allí.
—Yo sí… ¡Van a la Cueva del Dragón! —afirmó Arturo.
—No conocen el camino —respondió Crispín—. Recuerda que Alexander y yo nos quedamos a medio camino mientras tú y Arquimaes…
—Fuimos unos ingenuos. Ese hombre nos traicionó con lo de Émedi y también nos engañó en ese viaje. Probablemente hizo sus cálculos y prestó atención a detalles que a nosotros nos pasaron desapercibidos. En Nevadia no hay ninguna otra cosa que le interese. ¡Estoy seguro de que sabe llegar hasta la cueva!
—¡Claro! ¡Ahora lo comprendo! Mientras me enseñaba las artes de la guerra y el manejo de las armas, él salía a cabalgar. ¡Apuesto a que os espiaba y os seguía de lejos! ¡Me engañó!
—Alexander de Fer tiene ahora bastantes pistas para localizar esa gruta. Incluso sabe el tiempo que hemos tardado en llegar. Debió de interrogar a Amarofet sin que nos diéramos cuenta y ella le contó todo.
Los dos alquimistas y Alexia se unieron a ellos.
—¿Qué pasa, Arturo? —preguntó Alexia—. Os veo preocupados.
—Maestro, tengo malas noticias —reconoció Arturo.
—Ya lo sé. Alexander y Tránsito van a la gruta de Adragón —dijo Arquimaes.
—¿Lo sabéis?
—Naturalmente. Ese hombre nos mintió. El poder que Demónicia tiene sobre él es inaudito. Ha intentado matar a Aquilion y ahora quiere darle todo lo que pueda para conseguir su amor. ¡Le va a entregar el secreto de Adragón!
—¿Por qué no lo ha hecho antes? —preguntó Arturo—. Ha tenido ocasión.
—Supongo que habrá necesitado tiempo para atar cabos hasta tener la certeza de que conocía el lugar exacto de la gruta —respondió Arquimaes—. Pero ahora no me cabe duda de lo que va a hacer.
—Nadie debe conocer esa cueva —advirtió Arquitamius—. Es una desgracia para todos que esos hombres se dirijan hacia allí.
—Haremos lo posible por detenerlos —prometió Arquimaes.
—Dudo que lo consigamos —le corrigió Arturo—. Llegarán antes que nosotros.
ENTRAMOS en el pueblo, o en lo que queda de él. Cualquiera diría que aquí había un templo. No hay signos de vida. Me pregunto cómo pudo llegar papá hasta este lugar y, sobre todo, qué le indujo a venir.
—¡Mirad! —grita papá—. ¡La camioneta! ¡Todavía está aquí!
Cubierto de polvo, el vehículo permanece cerca de una pared. Tiene el capó levantado y casi no le quedan piezas. Las ruedas han desaparecido y solo quedan el chasis, la carrocería oxidada por el paso del tiempo y poco más.
—Todos los que han pasado por aquí durante estos años se han llevado algo —explica Mohamed—. Es un milagro que aún no haya desaparecido.
—Ésta es la camioneta que alquilamos —explica papá—. Los soldados, antes de marcharse, le quitaron algunas piezas para que no pudiéramos salir de aquí. ¡Menudos canallas!
—Eran unos desalmados, además de corruptos —añade Mohamed—. Mala gente.
—Pero, gracias a vosotros, Arturo pudo nacer en buenas condiciones… —dice papá, refiriéndose a Mohamed y a Mahania—, aunque Reyna perdiera la vida aquella noche.
—No debe culparse, don Arturo —le consuela Mohamed—. Usted no tuvo la culpa. Lo que ocurrió fue cosa del destino. Solo del destino… Y de esos malos soldados.
—Sí, es verdad, pero siempre me he preguntado si valió la pena venir hasta aquí en busca de ese pergamino —dice con melancolía—. Quizá fue un error.
—Usted hizo lo único que podía —responde Mohamed—. Y yo siempre se lo he agradecido. Menos mal que llegó a tiempo.
—¿A tiempo de qué? —pregunto.
—Oh, bueno, no tiene importancia —dice Mohamed—. Cuando tus padres llegaron a mi pueblo, una patrulla de soldados me iba a llevar a la cárcel bajo la acusación de haber saqueado algunas tumbas y de haber vendido objetos antiguos e históricos a ciertos turistas. Pero tu padre lo impidió. Me salvó la vida.
—Vamos, vamos, no exageres —le ataja papá—. No fue para tanto.
—¿Cómo que no? Me hubieran matado en mitad del desierto y luego habrían dicho que intentaba escapar. Lo sé muy bien.
—Eso es lo que hacen casi siempre que se llevan a un detenido —interviene Mahania—. Los asesinan, les quitan todo lo que llevan y dejan los cuerpos tirados allí para que se los coman los carroñeros. Tu padre salvó la vida de Mohamed. Y le estamos muy agradecidos.
—¿Qué hacemos? —pregunta Norma—. ¿Vamos a acampar?
—Primero levantaremos el campamento —propone papá—. Pondremos las tiendas de campaña tras esos muros, para protegernos de una posible tormenta de arena. Aquí son muy frecuentes.
—Es mejor ponernos en el centro, en la plaza. Estos muros están muy débiles y podrían caerse —recomienda Mohamed—. Estaremos más seguros en esa zona descampada.
—De acuerdo —dice papá—. Después tendremos tiempo de visitar el pueblo e intentaré llevaros hasta el lugar en el que nació Arturo. Fue en aquel edificio… ¿verdad, Mahania? Menuda memoria tengo…
—Sí, ahí es. Nunca lo olvidaré.
Descargamos los bultos del carro y armamos las tiendas de campaña justo donde nos ha indicado Mohamed. La verdad es que si uno observa esos muros con atención, comprende que se mantienen en pie por casualidad. Cualquiera sabe cuántos años tienen. Están llenos de grietas y agujeros.
Después de comer, papá anuncia algo que llevo horas esperando.
—Bueno, creo que ha llegado la hora de cumplir mi promesa. Vamos a visitar ese templo para ver de cerca el lugar donde nació Arturo…
—Y donde murió mamá —añado.
—Sí… —dice papá con un timbre triste—. Vamos allá.
Por fin ha llegado el momento de la verdad. El momento de ver con mis propios ojos el escenario en el que tuvo lugar el mayor drama de mi vida.
—Es mejor llevar linternas y antorchas —propone Mohamed—. Todavía es de día, pero ahí dentro habrá poca luz.
Provistos de lámparas, Norma, Metáfora, papá y yo nos dirigimos hacia el edificio del templo. La entrada principal carece de puertas y Mohamed nos invita a pasar.
—Tened cuidado —nos advierte—. Procurad no tocar nada y no os apoyéis. Esto está en muy malas condiciones.
—¡Esperad! —dice Norma—. Ahí viene Mahania.
—Mahania, ¿adonde vas? —le pregunta papá.
—Quiero entrar con vosotros.
—¿Estás segura? —pregunta Mohamed.
—Sí. Necesito entrar —insiste.
Papá asiente y seguimos el camino. Dentro huele a viejo, a humedad y a calor condensado. El ambiente está lleno de partículas de polvo y la luz se filtra por algunas rendijas de las paredes producidas, seguramente, por el paso de los años y la fuerza del viento.
Todavía se observan varios muebles en muy mal estado. Seguro que se caerían hechos pedazos solo con rozarlos. Algunas cortinas, hechas trizas, cuelgan del techo, mientras que varias alfombras cubren ciertas zonas del suelo. Por aquí han debido de pasar gentes de toda época. Varias lagartijas se deslizan sobre las paredes y corren a esconderse.
A pesar del desgaste que sufre, el templo mantiene su antigua dignidad y conserva parte de su atractivo gracias a los soberbios dibujos, de altísima calidad, que adornan sus paredes.
—Esto es un mausoleo —dice Metáfora—. Espero que no haya espíritus.
—Es un viejo templo —explica papá—. Aquí, antiguamente, rendían culto a los dioses, mitad hombre, mitad animal… Ahora veréis el lugar de adoración.
—Pero ¿por qué está aquí, oculto en el desierto? —pregunta Norma—. Está muy lejos de las ciudades. Nadie vendría aquí.
—Piensa que, en aquellos tiempos, las cosas eran distintas. Posiblemente había pueblos y ciudades por esta zona. Nunca se sabe.
—Además, nadie ha dicho que los sacerdotes quisieran recibir visitas —añade Mohamed—. Ellos siempre han preferido la soledad. De hecho, la muralla exterior indica que esto debía de ser una especie de fortaleza. Seguro que para entrar aquí había que tener permiso de los soldados de la guardia.
—¿Vivían protegidos por soldados? —pregunta Metáfora.
—Claro, no dejaban entrar a cualquiera —aclara papá.
—No es como ahora, que todo el que pase por aquí puede visitarlo —digo—. Y sin pagar.
Papá nos lleva a través de una larga galería que desemboca en una gran sala, donde hay una especie de altar casi intacto.
—Ésta es la sala de rezos. Aquí se juntaban para orar a sus dioses —nos explica.
—Vaya, sabes mucho sobre ese tema, ¿no? —dice Norma, que no deja de hacer fotos con su cámara digital—. Se ve que te lo has trabajado.
—Soy historiador y vine aquí para profundizar en el estudio de esa cultura —responde—, entre otras cosas. Cariño, no deberías tomar fotos aquí; el flash es más nocivo de lo que parece.
—Tiene razón, Norma; daña las piedras. Pero oye, papá, ¿cómo llegaste hasta aquí? —pregunto—. ¿Qué te indujo a venir? ¿Cómo fue?
—Buscaba el pergamino de Arquimaes. Ésa es la verdad.
—¿Cómo llegó ese pergamino hasta aquí? ¿Para qué lo querían ellos, si ni siquiera comprendían el lenguaje en el que está escrito?
—Ése es un misterio que a día de hoy sigo sin comprender. Quizá esté relacionado con la figura del dragón, pero solo son conjeturas. También es cierto que, miles de años antes de Arquimaes, los egipcios ya estudiaban los secretos de la vida eterna. Es posible que, posteriormente, los seguidores de esos antiguos cultos y ritos de resurrección tuvieran noticia de Arquimaes y se interesaran por sus investigaciones. No sé, Arturo; como te decía, son solo conjeturas.
—¿Quién te dijo que ese papiro podía estar aquí?
—Hallé muchas pistas que indicaban que el auténtico pergamino de Arquimaes se encontraba aquí y que contenía la fórmula de la vida eterna.
—¿Fue Sombra quien te dio el indicio?
—¿Sombra? ¿Qué tiene que ver con esto?
—No lo sé. Explícamelo tú —digo.
—Vamos, Arturo —no digas tonterías—. Sombra es un pobre monje que…
—Que te ha ayudado a descifrar el pergamino de Arquimaes que puede resucitar a mamá —añado—. Sombra no es lo que parece, papá… Y tú lo sabes.
Papá no responde y sigue adelante. Norma me lanza una mirada de reproche que no tiene nada que ver con la de complicidad de Metáfora.
—Ahora, vamos a la habitación donde naciste, Arturo —anuncia papá.
Cruzamos una nueva estancia, subimos una escalera y llegamos al primer piso. Hay varias estanterías llenas de manuscritos y libros enrollados. Muchos están desparramados por el suelo y otros apilados sobre varias mesas y sillones. El polvo lo cubre todo, igual que una sábana protectora.
—Aquí naciste. Sobre aquella mesa —prosigue papá—. Entre libros, pergaminos y documentos milenarios. Puede que, por las circunstancias, confundiera el entorno del templo, pero esta sala no la olvidaré mientras viva.
Me detengo y observo hasta el último rincón de la estancia. No sé qué busco exactamente, pero noto que algo me inquieta.
—Es tal y como te la describí —dice papá—. ¿Recuerdas?
—Sí, tienes razón. Pero, por mucho que he tratado de imaginarla, nunca pensé que fuese así. Este lugar es maravilloso. Parece que pertenece a otro mundo.
—Creo que es el templo de Ra, el dios Sol, el de la vida…
—Y la muerte —añade Mahania—. El dios de nuestros ancestros.
—¿Por qué tuve que nacer aquí? ¿Qué necesidad había de venir hasta este lugar?
—No estaba previsto —argumenta papá—. El parto se adelantó un par de semanas. Ibas a nacer en casa, en Férenix, en la clínica…
—En la clínica de Batiste, ¿verdad?
—¿Cómo lo sabes?
—Me lo acabas de confirmar. Él me iba a ayudar a venir a este mundo, pero algo más poderoso se le adelantó.
—No. Nadie intervino para que así fuera —insiste—. Te repito que fue casualidad.
—¿Y también lo fue que naciera aquí y que me envolvieras con el pergamino? ¿De verdad quieres que crea que fue una casualidad?
—No tengo otra explicación.
—¿Dónde naciste tú, papá?
—¿Cómo? ¿Qué dices?
—Quiero que me digas dónde naciste.
—En Férenix.
—¿Y el abuelo, tu padre? ¿También nació en Férenix?
—Arturo, ¿adonde quieres llegar? —pregunta Norma—. ¿Crees que tu padre miente?
—Mi padre no me ha dicho nunca la verdad cuando hemos hablado de estas cosas. Me engañó sobre mi nacimiento, creo que ahora miente sobre el suyo y estoy convencido de que también lo hace cuando me cuenta la muerte de mamá.
—¡Ya está bien, Arturo! —exclama papá—. ¡Ya basta!
—¡No, papá, no está bien! —protesto—. Primero me dijiste que mamá había fallecido dos días después de mi nacimiento. Otro día me contaste que pereció en cuestión de horas. Me aseguraste que el pergamino estaba aquí, pero luego resultó que estaba en la Fundación, y al final descubro que el cuerpo de mamá lleva años en los sótanos de la Fundación. ¡Estoy más que harto de mentiras! ¡Necesito que me cuentes la verdad!
—¡No hay ninguna verdad! —responde al borde de la histeria—. ¡Yo ya no sé cuál es la verdad! ¿Comprendes? ¡Solo te cuento lo que te conviene! Ésa es la auténtica verdad. No puedo contarte nada más.
—¡Ya basta, Arturo! —ordena Norma—. ¿No ves que tu padre sufre con tus acusaciones? ¿Que no quiere mentirte?
—¡Pero sigo sin saber la verdad!
—¡Y qué importa eso! ¡Qué más da lo que haya ocurrido! —responde papá—. ¡Lo único relevante es que estás vivo! ¡Eso es lo que interesa!
—¡Que estoy vivo! ¿Es que tenía que haber muerto?
—¡Alquamed! —susurra Mahania.
Veo que se tambalea, pero Mohamed la sujeta a tiempo y la coloca sobre una silla.
—¿Qué le pasa? —pregunta Metáfora—. ¿Se ha puesto mala?
—Solo es un mareo. Debe de ser por el calor. Aquí dentro no corre ni una gota de aire.
—Saquémosla fuera —propone Norma—. Y que alguien le dé un poco de agua.
Mohamed le ofrece su cantimplora y parece que vuelve en sí. Después, entre papá y Mohamed, la llevan al exterior. Allí parece que se recupera poco a poco.
—Por hoy es suficiente —afirma papá—. Mañana seguiremos. De todas formas, ya habéis visto lo más significativo.
Ha sido una visita sobrecogedora. Apenas hemos echado un ojeada a la parte de abajo, pero me ha inquietado mucho. Las paredes están llenas de grietas y medio desconchadas. Si pudiesen hablar, seguro que contarían cosas sorprendentes.
* * *
No logro conciliar el sueño. Este viaje resulta más intenso de lo que pensaba. Mahania se encuentra agotada y creo que todos estamos un poco intranquilos. Intentaré no volver a perder los nervios. Sé que para papá esto no es un plato de buen gusto. Incluso empiezo a pensar que venir hasta aquí ha sido un error. Quizá no debí pedirle que volviera a pasar por esta experiencia, que tuvo que ser muy dura para él.
Creo que voy a dar un paseo. Estoy seguro de que me sentará bien. Todavía me noto alterado.
Salgo de mi tienda y veo que todo el mundo duerme menos Farael, el sobrino de Mohamed. Está ahí, montado sobre su caballo, con el rifle preparado, vigilante. Me ha visto y le he hecho un saludo con la mano, no me vaya a confundir con algún bandido o con un animal carroñero del desierto y me pegue un tiro.
Me alejo un poco, aprovechando que hay buena luna y que se ve bastante bien. Me acerco a unas palmeras y me detengo a su lado, quizá en busca de un poco de tranquilidad.
Recuerdo a mis amigos y los echo de menos. Espero que Sombra esté bien y que no haya tenido problemas en la Fundación. Y Patacoja, Escoria, Adela… Desde aquí no puedo comunicarme con ellos. Estamos perdidos en un lugar del mundo que probablemente no figura en los mapas. Es increíble que este templo se halle totalmente abandonado. Parece una verdadera obra de arte, repleto de documentos que deben de tener un valor incalculable.
Después de dar vueltas durante una hora, decido volver a la cama. Quizá me duerma ahora. Creo que el paseo me ha sentado bien.
Me acerco al campamento, pero una sombra me sale al paso y me corta el camino.
—¡Mahania! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué haces aquí a estas horas?
—He venido a verte —dice en voz baja—. Creo que ha llegado la hora de que sepas quién eres.
—¿Qué dices? ¿Qué sabes tú?
—Lo que yo sé no importa… Ven conmigo…
—Pero, Mahania…
—Calla, Arturo… Guarda silencio, no vayamos a despertar a alguien. Esto es entre tú y yo.
—No entiendo.
—Ahora descubrirás todo lo que tu madre ha hecho por ti. Eres quien eres gracias a ella. Sígueme.
Le hago caso y la sigo. Se dirige hacia el templo. Camina ligera y sigilosa. Sus pies parecen volar sobre el polvo. Entramos y subimos hasta la estancia que ya conocemos, donde, según papá, todo ocurrió.
—¿Para qué hemos venido aquí? —pregunto.
—Siéntate y espera —ordena—. Tranquilo.
Abre una pequeña bolsa que trae colgada de la cintura y saca algunos objetos que parecen hierbas o algo así. Después busca un cuenco en el que mete algunas de esas plantas, las mezcla con la cera de una vela y les prende fuego. Aunque las llamas son muy pequeñas, una columna azulada de humo se eleva hacia el techo.
—Acércate —me pide—. Deja que el humo entre en tus pulmones. No opongas resistencia, que fluya… Déjate llevar…
Me inclino sobre la cazuela y permito que el humo me invada. Tiene un fuerte olor cuyo origen no identifico, pero que es muy agradable. La extraña mezcla comienza a dominar mis sentidos y poco a poco me adormezco… Creo que empiezo a soñar…
DOS días después, Arturo y sus compañeros llegaron a Nevadia, donde la vez anterior habían dejado a Crispín y a Alexander mientras ellos proseguían su marcha hacia la cueva del Gran Dragón.
—Podemos acampar aquí —sugirió Arquimaes—. Recuperemos fuerzas.
—Me parece bien —dijo Arturo—. Anochece y nos llevan mucha ventaja. Es mejor descansar.
—Mañana tomaremos el camino que lleva a la cueva —dijo Arquimaes—. No creo que los alcancemos hasta entonces, pero allí daremos con ellos.
—Espero que no sea demasiado tarde; ojalá no hagan nada que tengamos que lamentar —añadió Arquitamius.
—¿A qué os referís, maestro?
—A que causen algún daño al Gran Dragón.
—¿Qué le pueden hacer?
—No sé. Es solo un temor. Comamos algo y durmamos, que a partir de ahora empieza lo duro.
Después de comer, Arturo y Alexia se alejaron del grupo y montaron un pequeño campamento para ellos dos.
—¿Qué opinas? —preguntó la princesa mientras tendía una manta sobre el suelo, cerca de una pequeña fogata—. ¿Crees que los encontraremos?
—No antes de que lleguemos a la cueva. Y eso me preocupa. Esos dos son capaces de cualquier cosa. Podrían dañar de forma irreparable al Gran Dragón —explicó Arturo muy preocupado, cubriendo sus cuerpos con pieles y mantas—. Es lo que teme Arquimaes.
—Pero, según me contaste, es de piedra y muy grande. ¿No es difícil destruir algo así?
—Recuerda que Alexander y Tránsito tienen poderes —le interrumpió el joven caballero—. Podrían destrozarlo si se viesen acorralados. Están llenos de odio y reaccionarán con violencia. Tenemos que detenerlos a tiempo. Si destruyen al Gran Dragón… no quiero ni pensarlo.
—No sufras, los detendremos.
—No nos queda más remedio. Nuestro destino depende de que Adragón mantenga su poder. Somos inmortales gracias a su fuerza. Sin Adragón, todo lo que tenemos que hacer, la razón por la que estamos aquí, peligra. Sin él no podremos hacerlo.
—No temas, Arturo. Saldrá bien. Estamos juntos y nadie nos separará. Crearemos ese reino de justicia que Arquimaes y tú ansiáis.
—Émedi también lo desea… Y espero que tú también.
—Naturalmente —dijo Alexia al acercarse—. Hemos pasado muchas vicisitudes juntos. Pero ahora somos uno. Estamos unidos por la fuerza de Adragón.
Arturo y Alexia se fundieron en un beso. Todos sus temores desaparecieron y, durante unos instantes, creyeron que estaban a salvo del peligro.
—Arquimia será un modelo para otros monarcas —dijo Arturo—. Querrán imitarnos e impondrán un sistema más justo y equitativo entre sus súbditos. La gente será más feliz.
—Nosotros también lo seremos —añadió Alexia—. Encerraremos a Tránsito y a Alexander y olvidaremos a Demónicus, que ya no tiene ejército y no representa ningún peligro.
—Ojalá tengas razón y todo sea tan fácil —deseó Arturo.
—Lo será, Arturo, lo será…
Los dos dibujos de sus rostros se juntaron y formaron un solo dragón. Hablaron durante casi toda la noche sobre el futuro y llegaron a la conclusión de que tenían por delante una vida llena de esperanzas y de grandes proyectos. Luego, agotados, se durmieron.
* * *
Demónicus avistó un pequeño poblado habitado por unas treinta familias de campesinos. Harto de vivir en el cuerpo del perro, recuperó su forma humana y se dirigió hacia él. El animal, al verse libre de su presencia, huyó hacia su casa, en dirección contraria.
Estaba agotado y se dejó caer en medio de la plaza principal, cerca de un edificio de piedra, donde se quedó dormido bajo una lluvia suave pero incesante. Permaneció allí hasta que, al cabo de unas horas, alguien se acercó y le arrojó un mendrugo de pan.
—No deberías quedarte aquí —le dijo una mujer de aspecto horrible, gruesa y sucia—. En este pueblo no reciben muy bien a los hechiceros.
—¿Cómo sabes lo que soy?
—Apestas a brujería desde el otro lado de la calle. Te aconsejo que salgas de aquí lo antes posible. Si se dan cuenta es probable que te arrojen al fuego.
—No creo que presten atención a un pobre hombre enfermo y herido —susurró Demónicus—. Pero seguiré tu consejo. ¿Adonde puedo ir?
—Vete a Rugían, donde el rey Horades ampara a todos los hechiceros, porque está creando un reino de brujería y seguro que te acogerán bien.
—¿Por qué no vas tú allí? —respondió Demónicus—. Me parece que tú no eres precisamente una campesina normal. Tus modales indican que practicas todas las artes oscuras con maestría. ¿Me equivoco?
—Aquí nadie se mete conmigo; en cambio, tú estás en peligro. Si te descubren, no doy nada por tu vida. ¿Cómo te llamas, hechicero?
—Mi nombre no importa. Pero agradezco tu consejo. Te aseguro que no lo olvidaré. Iré a ese lugar y me pondré al servicio del rey Horades. Algún día te devolveré el favor.
—Sálvate ahora que puedes —insistió—. Éstos son tiempos duros para la hechicería. Debemos ayudarnos.
Demónicus salió del pueblo bajo la mirada de la mujer, que no dejaba de preguntarse de qué conocía a ese hombre grande que ahora parecía una piltrafa humana, pero que recordaba haber visto en mejores condiciones.
* * *
Cuando Alexander y Tránsito alcanzaron la boca de la cueva del Gran Dragón, estaban a punto de quedarse sin fuerzas debido a que llevaban muchas horas sin comer y sin dormir. Sabían que se jugaban mucho y tenían el convencimiento de que sus enemigos les pisaban los talones, así que prefirieron no perder tiempo.
—Ya hemos llegado —dijo Alexander—. Estoy convencido de que ésta es la cueva que buscamos.
—Yo también lo creo. Siento vibraciones extrañas que me indican que ahí dentro, en algún lugar, en las entrañas de la tierra, hay algo grande.
—Entonces no perdamos tiempo —añadió Alexander de Fer—. Entremos y hagamos nuestro trabajo.
—¿Cómo haremos saber a Demónicia que hemos descubierto el escondite del Gran Dragón? —preguntó Tránsito.
—No te preocupes por eso. Ya se enterará cuando llegue el momento.
—Tienes razón. Ahora lo importante es conseguir los poderes del dragón. Después ya veremos.
Espolearon a sus caballos y penetraron en la oscuridad de la gruta, que los recibió con un silencio sepulcral.
* * *
Arturo iba delante, junto a Crispín, mientras abría camino entre la nieve. Los caballos acusaban el cansancio, aunque seguían a pesar de que ésta les llegaba hasta la panza.
Marchaban sin decir palabra, casi sin mirarse, preocupados por el retraso acumulado. Eran conscientes de que Alexander y Tránsito les llevaban mucho terreno de ventaja, y eso los agobiaba.
—Temo lo peor —le dijo Arturo a su escudero—. Creo que nos han ganado la partida.
—No podemos remediarlo, pero, si están dentro de la cueva, los atraparemos y les haremos pagar cara su osadía.
—Si se atreven a hacer daño al Gran Dragón, no tendrán un lugar en el que esconderse —sentenció Arturo—. Lo juro.
La nevada se intensificó y dificultó aún más la marcha. Por la tarde tuvieron que hacer un alto, ya que ni siquiera se veía dos metros por delante. Estaban metidos de lleno en una cortina de nieve y no había forma de continuar.
—Queda poco para alcanzar la entrada de la gruta —dijo Arquimaes cuando se disponían a reiniciar el camino—. Deberíamos tomar precauciones y recordar que no todo el mundo puede acceder a ella. Es un secreto que debemos proteger.
—Si lo decís por mí, maestro —dijo Crispín—, estoy dispuesto a quedarme aquí, como hice la otra vez.
Arturo cruzó una mirada con Arquimaes.
—No creo que sea necesario —convino el alquimista—. Nos has demostrado más que de sobra que podemos confiar en ti. Vendrás con nosotros.
—Agradezco la confianza —dijo Crispín—. No os defraudaré.
—Yo soy el que os ha defraudado a todos —reconoció Arquimaes—. Tenía que haber sido más prudente. Nunca debí dejar venir a Alexander. Cometí un grave error.
—No os atormentéis, maestro —pidió Arturo—. No sois culpable de nada. Nadie podía imaginar que Alexander de Fer iba a traicionarnos; era imprevisible. Además, nos engañó a todos. Recordad que yo mismo le liberé de las mazmorras de Carthacia.
—Es cierto, pero he vulnerado mi compromiso de preservar el secreto de la cueva —insistió Arquimaes—. Soy el único responsable de que estos dos traidores puedan acceder a la casa del Gran Dragón. Supongo que merezco un castigo por ello.
—No tenéis que arrepentiros de nada, querido Arquimaes —dijo Alexia—. Todo acabará bien.
—Pase lo que pase, tendremos que asegurar que Adragón queda salvaguardado —añadió Arquitamius—. Es nuestro deber.
—Mi espada está al servicio de Adragón —dijo Arturo—. Y todo el Ejército Negro luchará para defenderlo.
Era casi de noche cuando llegaron a la cueva del Gran Dragón.
PAPÁ descifra un pergamino que tiene desenrollado sobre la mesa. De repente, varios rayos cruzan el cielo y lo iluminan. La habitación tiembla. Todo se agita. Una pila de libros cae al suelo. Él los recoge, pero otro montón se desmorona al retumbar los truenos e intensificarse la lluvia.
Papá alisa el pergamino y se dispone a trabajar. Entra una mujer rubia. Es mamá.
—¿Qué pasa, Reyna? ¿Te encuentras mal? —pregunta él.
—¡Creo que ha llegado el momento, Arturo!
—¿Estás segura?
—¡Si, nuestro hijo está a punto de nacer!
Papá corre hacia ella y la ayuda a sentarse. Rayos y truenos. Las paredes se mueven. Todo se cae.
—Espera, te echaré una mano.
—¡Está a punto de llegar! ¡Llama a Mahania!
Papá, nervioso, se levanta y grita:
—¡Mahania, Mohamed!
Sale, se asoma por la ventana y vuelve al lado de mamá.
—Te llevaré a la ciudad. Intentaré poner en marcha la camioneta. No te muevas. Ahora vuelvo.
—¡No llegaremos!
—¡Hay que intentarlo! ¡Es nuestro hijo!
Papá sale y se acerca a la camioneta. Abre la puerta, levanta el capó y manipula el motor. Intenta arrancarlo, pero no lo consigue. Vuelve a meter la mano en la maquinaria. Saca una pieza, comprueba que está incompleta y la arroja al suelo con rabia. Se desespera. Pega una patada al vehículo. Clama al cielo. Grita. Está furioso. Entra en el templo. Llueve a mares. Se forma un riada sobre el suelo. La plaza está inundada.
Papá sube la escalera y se encuentra con Mahania y Mohamed.
—¿Qué ocurre? —pregunta Mohamed, que trae un candil.
—¡Reyna está a punto de dar a luz!
Los tres entran en la habitación y se acercan a mamá. Mahania la observa y grita:
—¡Debemos atenderla ahora mismo! ¡Póngala sobre la mesa! ¡El bebé nacerá aquí!
Papá despeja la mesa y un montón de papeles y documentos caen al suelo. Entre él y Mohamed recuestan a mamá.
—¡Vaya a calentar agua y busque toallas, trapos, lo que sea! Mohamed se queda conmigo para asistirme —ordena Mahania.
Papá sale. Tropieza con algunos libros y otros objetos. Cae, se levanta. Llega a la improvisada cocina. Llena una olla con agua de un cubo, la pone en el fogón y enciende el fuego. Llueve con fuerza y los rayos y truenos no cesan.
Coge un par de toallas y una palangana llena de agua caliente y sube por la escalera. Cuando llega ante la puerta de la habitación, entre el ruido de la tormenta cree escuchar algo que le paraliza. ¿Es el bebé que acaba de nacer? Se detiene ante la entrada y espera. El grito que cree haber escuchado no se repite. Pega la oreja a la puerta, pero, salvo los truenos, no se oye nada.
De repente, un alarido se alza sobre la tormenta. ¡Es Reyna! Papá da una patada a la puerta y la abre. Mahania y Mohamed giran la cabeza y le miran. Están desolados. El se lleva las manos a la cabeza. Sobre la mesa, mamá chilla sin cesar.
—¡Mi hijo, mi hijo!
Papá trata de comprender. Se acerca y ve al bebé, entre los brazos de ella. ¡Está muerto!
—¿Qué ha pasado? —pregunta papá.
—¡Ha nacido muerto! —responde mamá.
Algo pasa. Ya no la veo…
—Arturo, ¿estás bien? —me pregunta Mahania desde un lugar lejano.
—¡Estoy muerto! ¡He nacido muerto! —respondo.
—Tranquilo, hijo, estás vivo. Estás conmigo.
Me ha llamado hijo.
Levanto la cabeza y me aparto del humo embriagador. Recupero la conciencia y me integro en el mundo real.
—Mahania, ¿por qué estoy vivo si nací muerto? —pregunto, con la respiración agitada—. ¿Estoy muerto y soy un sueño?
—¡Estás vivo, mi niño! ¡Por supuesto que sí! —repite.
—¿Qué hacéis? —pregunta Metáfora, que acaba de entrar—. ¿Por qué estáis aquí, solos?
—Visitamos el pasado —explica Mahania—. Arturo se enfrenta con su realidad.
—Metáfora, ¡nací muerto! —exclamo—. ¡Llegué muerto a este mundo!
—Pero eso no es posible. Estás aquí… a menos que…
—¡No lo digas! —exclama Mahania—. Deja que él mismo lo descubra. Que lo vea con sus propios ojos.
—¡Increíble!… ¡He resucitado!
—Sigue aspirando el humo —pide Mahania—. El te lo contará todo. Nadie lo hará mejor.
—¿Qué clase de vapor es éste? —pregunta Metáfora—. ¿Es mágico?
—Es el humo de las revelaciones y es inofensivo.
—Quiero volver a aquella noche —digo—. Dejadme regresar.
Mahania me acerca la cazuela, anima el fueguecito y me la pone bajo la nariz. Me inclino y trato de recuperar mi ensoñación.
Yazco entre los brazos de mamá, que llora desesperadamente. Papá está ido, desconcertado. Se apoya sobre la mesa sin saber qué hacer o qué decir. El mundo se le ha caído encima.
—¡Hay que hacer algo! —implora mamá.
—Aquí no hay médicos. Nadie puede ayudarnos —responde papá, al borde de la locura.
—Algo se podrá hacer —insiste mamá.
—¡No! ¡El niño está muerto! ¡Nuestro hijo está muerto, Reyna! —grita papá, impotente.
Mamá, desesperada, cierra los ojos. Se da por vencida. Acaba de aceptar que su hijo ha fallecido definitivamente…
LA cueva del Gran Dragón estaba vacía y en ella reinaba un completo silencio. Las gotas de agua que se filtraban desde el techo caían sobre la cabeza del animal fosilizado produciendo un sonido tan leve y regular que apenas se oía y parecía formar parte del ambiente.
Sobre la arena, cerca de la pared de roca negra, los ataúdes de Alexia y Émedi descansaban serenamente, en paz, como si hubiesen encontrado el mejor lugar del universo para hacerlo.
Pero la turbulenta entrada de Tránsito y Alexander de Fer rompió el equilibrio que dominaba la gruta y todo cambió.
Cuando contemplaron al Gran Dragón, se quedaron tan asombrados que hubieran dado cualquier cosa por encontrar una explicación a su excepcional descubrimiento.
—¿Cómo ha llegado esto aquí? —se preguntó Tránsito—. ¡Qué maravilla!
Admirados por el tamaño y la belleza del dragón, Tránsito y Alexander solo acertaron a compararlo con las estatuas de los grandes castillos que habían conocido a lo largo de su vida.
El monje, que había estudiado las técnicas de las proporciones del arte y de la arquitectura y tenía referencia de casi todas las maravillas del mundo, se sintió sobrecogido ante la magnitud de la figura del Gran Dragón y de su innegable esplendor.
Erguido casi como un ser humano, con todos sus atributos y unas proporciones casi divinas, el animal, alzado sobre sus patas traseras, con la cabeza levantada como si mirara al cielo y las alas semidesplegadas, formaba la imagen más perfecta que Tránsito hubiera visto o soñado jamás.
Entonces su alma se llenó de nobleza y, por un momento, desapareció todo rastro de odio hacia su hermano o hacia la humanidad. Tránsito encontró en la contemplación del Gran Dragón la paz que su alma siempre había anhelado. Un rayo de luz entró en su corazón y faltó poco para hacerle caer de rodillas y declararse como su fiel y leal adorador.
El antiguo monje ambrosiano tuvo la impresión de que su vida estaba a punto de cambiar. Sus pensamientos más profundos sufrieron una terrible convulsión. Se sintió agitado en todo su ser y le pareció que, a partir de ese instante, nada iba a ser igual.
—¡Es Adragón! —susurró Tránsito, lleno de admiración—. ¡Al que mi hermano Arquimaes rinde culto!
—¡Solo es una estatua de piedra! —dijo Alexander de Fer—. Ni siquiera está vivo. ¡Es un fósil!
—¡Adragón siempre está vivo! —respondió Tránsito—. ¡No hay forma de matarlo!
—Pues alguien lo ha hecho —añadió el caballero—. Este bicho no respira.
—¡No te burles del poder de Adragón! —le reprendió el monje—. Es el animal supremo, el más fuerte, el más grande y el más sabio.
—¿Sabio? Vaya, yo creía que no respetabas la sabiduría —se burló Alexander—. Estaba convencido de que odiabas todo lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿O ya no sirves a Demónicus?
—No entiendes nada, Alexander. Por eso caes en todas las trampas y hechicerías que se cruzan en tu camino. Por eso Demónicia te sedujo y te volvió loco al meterse en tus sueños y en tu alma. No tienes ni idea. ¡Adragón es el centro del poder!
—Escucha, monje, mide tus palabras —le advirtió quien había sido un gran caballero carthaciano—. No dejaré que me hables como a un lacayo. No soy tu esclavo.
—¡No eres nadie, caballero Alexander de Fer! ¡En presencia de Adragón, no eres nada!
Alexander de Fer desenfundó su espada y colocó la punta sobre el cuello de su interlocutor.
—¿Quieres que pongamos a prueba tu inmortalidad? —le preguntó—. ¿Quieres que invoquemos a Demónicia para que te salve? ¿Deseas abandonar este mundo?
—¡Déjame admirar a Adragón!
—Entonces controla tu lengua bífida, monje del infierno —le advirtió el caballero antes de retirar su afilada espada—. Ten cuidado con lo que sale de tu sucia boca. No estoy dispuesto a soportar tus desprecios.
Tránsito, al verse libre de la amenaza de Alexander, subió a la roca, se acercó al dragón y colocó su mano sobre él. Después cerró los ojos e intentó detectar signos de vida.
—No se mueve. No respira —dijo, confirmando lo que ambos ya sabían—. Y sin embargo, está vivo. Lo sé. Algo palpita en su interior.
—Las piedras no respiran ni se mueven —se burló Alexander, mientras observaba el techo de la gruta—. No tienen vida. Hemos venido para entregar este tesoro a nuestra gran Demónicia. ¡Ella lo apreciará! ¡Invócala, monje! ¡Que sepa que ya hemos encontrado lo que tanto ansiaba! ¡La cueva de la inmortalidad!
Tránsito dio un paso atrás, se arrodilló en el suelo, abrió los brazos y cerró los ojos. Alexander aprovechó para adentrarse en la cueva. A lo lejos divisó unas cajas de madera que reposaban en el suelo y, aunque le parecieron de poca importancia, se acercó a ver de qué se trataba.
* * *
Demónicus observó la fortaleza de Horades desde el borde del camino. Advirtió que había soldados por todas partes y que las murallas estaban atestadas de hechiceros que se habían instalado en su base, alrededor del castillo, formando una especie de muro protector.
—Este rey sabe lo que hace. Permite acampar a los brujos y los ampara mientras ellos, agradecidos, le libran de todo tipo de ataques —murmuró el Mago Tenebroso.
Los magos habían encendido hogueras y cocían especias, plantas y restos de animales, lo que producía un olor nauseabundo, muy adecuado para alejar a los curiosos. El paisaje, además, se hallaba cubierto de animales disecados y destripados que colgaban de los tenderetes, lo que resultaba aterrador.
—¡Eh, tú! Si quieres puedo curarte esas heridas tan horribles que tienes en la cara —propuso un hombre encorvado que se había acercado—. Te cobraré solo tres monedas de plata.
—Mis heridas no se pueden curar —respondió Demónicus—. Pero te daré cinco monedas si me ayudas a entrar en el castillo.
—Ahí solo podemos acceder los hechiceros —contestó el hombre—. Te cobraré diez monedas por llevarte a su interior.
—De acuerdo. Entremos ahora —aceptó Demónicus.
—Tienes que pagarme antes —pidió el hechicero—. Si no me pagas, no entras.
—Te daré esta daga de empuñadura de oro y plata —propuso el Mago Tenebroso, mostrándole su arma—. Vale más de diez monedas.
—Creo que intentas engañarme. O me das las diez monedas o…
Cuando notó la punta de la daga apoyada contra su garganta, se dio cuenta de que no era conveniente seguir hablando.
—¿Cómo te llamas? —le preguntó Demónicus.
—Erseo, me llamo Erseo.
—Escucha, Erseo… No me hagas perder el tiempo. Ayúdame a entrar o tu vida no valdrá nada. ¿Lo entiendes?
—Sí, sí, claro… Ven, acompáñame.
Demónicus apretó un poco la daga.
—No oses engañarme. Si avisas a los soldados y me causas problemas, te convertiré en una rata y después te atravesaré con esta daga. ¡No lo olvides! —le advirtió, mirándole fijamente a los ojos para dominar su voluntad.
—No te traicionaré… pero, espera… Yo te conozco… ¡Tú eres…!
—¡No digas ni una sola palabra más! —le amenazó Demónicus con su aviesa mirada—. ¡Cierra el pico!
Erseo hizo un gesto que significaba que iba a obedecer ciegamente y el Mago Tenebroso aflojó la presión. La docilidad del hechicero estaba fuera de dudas. Después se acercaron a los centinelas.
—Hola, muchachos —dijo Erseo—. Hace buen día, ¿verdad?
—¿Quién es ese que viene contigo? —preguntó el sargento de guardia.
—Es un nuevo colaborador. Voy a enseñarle el castillo. Quiero que lo conozca porque tendrá que hacerme muchos recados.
—Está bien, podéis pasar. Pero no creo que te dure mucho. Tiene un aspecto repugnante.
—Gracias, sargento —dijo Erseo entregándole una moneda—. Eres muy amable.
—Cumplo órdenes de nuestro rey —advirtió el sargento mientras la agarraba—. Pero la gente como vosotros no me gusta nada. ¡Venga, entrad!
Demónicus siguió dócilmente a Erseo y ambos penetraron en la fortaleza de Horades, donde quedó patente que los hechiceros se habían apropiado del reino.
«Estoy en casa», pensó Demónicus. «Estoy en mi nuevo reino».
* * *
Lejos de Ambrosia, Morfidio se internaba en secreto en la cripta de su antiguo castillo. En los sótanos había un sarcófago de piedra con muchas incrustaciones y figuras talladas. La única luz provenía de la antorcha del conde.
—Padre, he venido a verte para decirte que muy pronto volverás al Mundo de los Vivos —dijo Morfidio con tono respetuoso—. Estoy a punto de adquirir la tinta mágica que te devolverá la vida.
Se arrodilló e inclinó la cabeza.
—Espero que sepas perdonarme, que cuando vuelvas a la vida me trates como a tu verdadero hijo. Todo lo he hecho por ti… Secuestré a Arquimaes; herí y dejé ciego a Arturo; he matado y he traicionado a mucha gente. Me puse a las órdenes de ese repugnante Demónicus y me he introducido en Ambrosia solo para conseguir la fórmula que te resucitara. No la quiero para convertirme en inmortal, sino para ti, padre, para que vuelvas a mi lado y puedas demostrarme tu cariño.
—No conseguirás que olvide lo que me hiciste, Morfidio —retumbó la voz del conde Idio—. ¡Me mataste! ¡Asesinaste a tu padre!
—¡Estaba rabioso! Me despreciaste, me trataste como a una rata. ¡Me ignoraste! —le rebatió Morfidio.
—Un noble no puede reconocer a todos sus hijos bastardos.
—¡Eres mi padre! ¡Me trajiste a este mundo! ¡Yo soy tu hijo! —gritó Morfidio, con un golpe sobre el sarcófago—. ¡Tienes que reconocerme!
Entonces la cámara se llenó de silencio. No hubo respuestas. Morfidio cayó de rodillas y rompió a llorar.
—¡Te traeré de vuelta, padre! —prometió entre sollozos—. ¡Aunque sea lo último que haga en la vida! ¡Y me darás lo que necesito! ¡Me darás tu amor!
* * *
Tránsito recitó algunas frases que debían llegar hasta los oídos de Demónicia, pero algo le interrumpió.
—¿Qué haces, Tránsito? —preguntó una voz conocida—. ¿A quién invocas?
—¡Arturo! —exclamó Tránsito—. ¿De dónde sales? ¿Qué haces en este lugar?
—Yo estoy donde debo. Vosotros sois los que sobráis. ¡Os echaré de aquí, carroña!
—Vaya, mira a quién tenemos aquí —bromeó Alexander—. El caballero del dragón viene a su guarida.
—¡Arquimaes! —exclamó Tránsito con los ojos puestos en su hermano, que venía tras Arturo—. ¡Maldito seas!
—Sí —dijo el sabio de los sabios—. Aquí llega la familia del Gran Dragón, los vigilantes de su sueño.
—¡No saldréis vivos de aquí! —amenazó su hermano—. ¡Moriréis todos!
—¿Yo también, Tránsito? —preguntó Alexia—. ¿Matarás a la hija de aquél a quien sirves? ¿Crees que mis padres te lo perdonarán?
—¡Ven conmigo! —ordenó Tránsito—. ¡Aquí estarás a salvo! ¡Abandona a esos alquimistas!
—¡No! Estoy con Arturo Adragón. De su lado. Nunca volveré con Demónicus y Demónicia.
—¿Reniegas de tus padres? —preguntó Tránsito—. ¿Te pones de parte de sus enemigos?
—Reniego de unos padres que quisieron convertirme en una bestia salvaje, en una hechicera del mal. A partir de ahora me llamaré Alexia Adragón. La princesa que tú conoces ha muerto definitivamente.
—¡Déjala, Tránsito! —gritó Arquimaes—. ¡Date preso! ¡Serás juzgado por traición y hechicería oscura! ¡Has matado a mucha gente! ¡Sé que la lluvia de fuego de Monte Fer la provocaste tú!
—¡Maldito seas, Arquimaes! —chilló el antiguo ambrosiano—. ¡Me has robado la vida! ¡Mataste a nuestros hermanos! ¡Has deshonrado a nuestra familia!
—Yo no te he robado nada ni he matado a nadie —respondió Arquimaes—. ¡Te pasaste al bando de Demónicus por envidia y deseo de venganza hacia mi! Ahora todo ha terminado.
—Es posible que tu hermano se rinda —intervino Alexander—. Pero yo no estoy dispuesto a dejarme atrapar.
—Entra en razón, Alexander —le increpó Alexia—. Estás embrujado por Demónicia, pero ella nunca te dará lo que esperas. ¡No te dará nada! ¡Te arrojará al fango cuando ya no le sirvas! ¡Lo sé muy bien!
—¡No hables así de ella! —gruñó Alexander—. ¡Es tu madre y le debes respeto!
—Me ha demostrado que solo quería utilizarme, que mi vida no le interesa en absoluto —se defendió Alexia—. ¡Demónicia me asesinó!
—¡Y Demónicus estuvo a punto de hacerlo en el Abismo de la Muerte! —añadió Arturo—. ¡Yo lo impedí!
—¡Tú también la mataste! —le reprochó Alexander—. ¿O no te acuerdas?
—¡Fue un accidente! No sabía que era Alexia. Creía que era Ratala.
—Únete a mí, Alexia, por tus padres.
—No insistas, Alexander —advirtió Alexia—. Mi decisión está tomada. Ya te he dicho que formo parte de la familia Adragón. ¡Ríndete antes de que sea demasiado tarde!
—Ni lo sueñes, princesa —respondió con ironía—. ¿Para qué has venido, Arturo?
—Para asegurarme de que nunca volverás a traicionar a tus amigos —contestó con firmeza—. ¡El reino de la hechicería ha terminado! ¡Olvida a Demónicia!
—Lo siento por ti —ironizó Alexander—, pero tengo malas noticias para vosotros; el reino de Demónicia está a punto de resucitar. Acabo de encontrar al aliado que buscaba. ¡Adragón!
—Estás loco si crees que él se aliará con vosotros —respondió Arturo—. No sois buenos compañeros de viaje. ¡Adragón y Demónicus son incompatibles!
Tránsito se subió a la piedra que sustentaba al dragón y que le servía de pilar. Alzó su brazo y lanzó una amenaza:
—¡Intenta impedirlo, Arturo Adragón! ¡Intenta impedir que extraiga su poder!
Arturo desenfundó su espada y se dispuso a detener al monje. Dio un paso adelante y se acercó a la piedra.
—¡No empeores las cosas, Tránsito! —le ordenó—. ¡No le hagas daño! ¡No lo toques!
—Vamos, sube. Trata de detenerme —le increpó Tránsito—. ¡A ver si lo consigues!
Cuando Arturo se disponía a trepar, notó que algo se le venía encima. Apenas pudo levantar la cabeza para darse cuenta de que Alexander se había lanzado sobre él.
—¡Cuidado, Arturo! —le avisó Crispín.
—¡Cobarde! —gritó Arturo, intentando apartarse—. ¡Maldito cobarde!
Pero sus palabras no detuvieron la acción del caballero traidor, que había calculado perfectamente su salto y cayó sobre él como un pesado tonel. El golpe le aturdió y le descentró durante un par de segundos. Al principio creyó que iba a perder el sentido, pero se recuperó a tiempo.
Alexander, que había caído de pie, dio un empujón lateral a Arturo y le desplazó, haciéndole girar y extendiendo su capa sobre él hasta el punto de hacerle perder el sentido de la orientación.
El antiguo caballero carthaciano sabía que tenía pocas posibilidades de ganar la contienda si se atenía a las reglas de honor; por eso prefirió recurrir a todas las artimañas posibles.
Pero Arturo estaba atento y reaccionó con agilidad. Como sabía lo que se avecinaba, se apartó hacia la derecha y esquivó la espada de Alexander, que en ese momento asestaba un mandoble que le hubiera partido por la mitad. El arma golpeó la piedra e hizo saltar pequeñas esquirlas que se precipitaron en todas direcciones.
Nadie se dio cuenta de que la estatua de piedra acusó el impacto ni de que sufrió un pequeño temblor.
Arturo decidió contraatacar. Alexander poseía una fuerza descomunal y sus golpes eran mortales de necesidad. Empuñó su espada con las dos manos, la elevó y se dispuso a asestarle un envite frontal. Pero el caballero De Fer no estaba dispuesto a dejarse matar, así que también sujetó la espada con las dos manos para hacerle saber a Arturo que, si lograba dar en el blanco, le iba a infligir un daño irreparable.
El combate se había convertido en una lucha sin cuartel y los sonidos metálicos de los aceros restallaban como truenos en el interior de la gruta. Arturo había recibido una pequeña herida en un hombro y Alexander apenas había sentido la punzada de la hoja de Arturo.
Arquimaes y Arquitamius empezaron a preocuparse cuando sintieron el poder de la mano de Alexander y advirtieron los primeros síntomas de cansancio en Arturo. Era un combate extremadamente duro y el joven caballero no tenía demasiadas cartas a su favor.
Entonces Alexander extendió la mano derecha, la que Demónicia le había entregado, y apuntó con ella a la espada alquímica.
Como si fuese un poderoso imán, la atrajo hacía sí. Pero Arturo, que ya conocía la energía, agarró su arma con fuerza y consiguió retenerla.
—¡No me la volverás a quitar! —gritó Arturo—. ¡Nunca más!
Alexander, que tuvo que aceptar que no conseguiría hacerse con la espada alquímica, se dispuso a seguir luchando. Nadie se dio cuenta de que Arquimaes había multiplicado las fuerzas de Arturo.
MAMÁ parece nublada. Roza la piel del bebé y da la impresión de que habla con alguien inexistente. El pergamino está cerca de mis piernas. Mamá me agarra para verme mejor. Ahora parece que escucha algo, como si alguien se comunicara con ella. ¿Con quién habla? ¿Con el pergamino?
Me aprieta contra su cuerpo, me envuelve con el papiro y ambos quedamos unidos. Mahania entra y se aproxima a nosotros. Intenta cogerme, pero mamá no me suelta.
—Deje que lo limpie —pide Mahania.
—No puedo soltarlo. El pergamino quiere que lo mantenga pegado a él —responde mamá.
—Pero, señora, no se puede quedar así. Hay que darle sepultura —explica Mahania.
—No lo enterraremos. Hay que devolverle la vida.
—Los muertos no resucitan, señora —insiste Mahania.
Mamá sujeta a Mahania de la manga y la retiene junto a ella.
—Podemos hacerle revivir si encontramos un bebé que quiera ser su recipiente. Uno que quiera alojar su alma —explica mamá.
—¿Cómo dice? ¿Necesita un bebé? —pregunta Mahania.
—Necesitamos uno que pueda albergar a Arturo y le devuelva la vida —insiste mamá.
—¿Cuál? Aquí solo está el mío, responde Mahania.
Mohamed se acerca en ese momento, con unas mantas.
—¿Qué ocurre? —se interesa.
—La señora dice que un bebé vivo podría devolver la vida a Arturo —explica Mahania.
—Estamos en deuda con ellos —dice Mohamed—. El señor Adragón me ha salvado la vida. Debemos pagarles la deuda.
—¿Y entregar a nuestro hijo para socorrer a Arturo? —pregunta Mahania, con la voz entrecortada.
—Somos gente de honor. Me han salvado la vida exponiendo la suya. Es justo que ahora se inviertan los papeles —insiste Mohamed.
Mahania empieza a llorar. Sabe que su marido tiene razón. Deben pagar la deuda contraída con la familia Adragón, aunque nadie se lo haya pedido.
—Trae a nuestro hijo —ordena Mohamed.
En ese momento, papá, que lo ha escuchado todo, se acerca. Mamá le entrega su bebé, que todavía está envuelto en el pergamino.
—Toma, extiéndelo sobre la mesa —le dice.
Papá obedece, lo tumba allí y lo desenrolla. Ahora estoy muerto sobre el pergamino secreto, con el cuerpo lleno de letras.
Mahania entra con su hijo en brazos, apretado contra su cuerpo.
—Aquí está Alquamed —dice la mujer—. ¿Qué debo hacer?
—Colócalo junto a Arturo —le pide mamá.
El pequeño Alquamed deja de llorar y se queda quieto cuando su madre le pone a mi lado. Es como si supiera lo que va a ocurrir.
—Por favor, ahora salid todos. Yo me quedaré con ellos —ruega mamá.
Mohamed, Mahania y papá salen de la estancia. Tras ellos, la puerta se cierra y…
TODOS observaban la terrible lucha que se desarrollaba entre Alexander y Arturo Adragón. Los dos se habían infligido ligeras heridas sin demasiada importancia, lo que no les impedía seguir peleando con ardor.
—¡Esta tierra estará mejor sin vosotros! —exclamó Arturo—. La hechicería dejará paso a la crisopeya.
—¡Te equivocas! ¡La gente necesita reyes fuertes como Demónicus y Demónicia! ¡Precisa que la dirijan y la gobiernen con mano dura! —respondió Tránsito desde lo alto de la piedra—. ¡Tú y tus amigos estáis en un mundo equivocado! ¡Estaréis mejor en el Abismo de la Muerte! ¡La alquimia es bazofia! ¡La hechicería es el remedio!
—¡No creo que los mutantes estén de acuerdo con eso! —le rebatió Arturo—. ¡Tampoco lo estarán los prisioneros a los que habéis torturado! ¡Ni la gente a la que habéis embrujado!
En un descuido de Arturo, el caballero carthaciano descargó un golpe que le produjo una brecha en un brazo. El joven Arturo, furioso por el dolor, lo devolvió, abriéndole a Alexander otra en el pecho, que le obligó a lanzar un gemido estremecedor.
—¡Has acabado con mi paciencia! —exclamó Alexander, con su mano mecánica extendida hacia la espada alquímica para hacerla volar hasta él y pillar desprevenido a Arturo, que no esperaba que volviera a intentarlo—. ¡Ha llegado la hora de morir, Arturo! ¡Y vas a hacerlo con tu propio acero!
Arturo se quedó totalmente desconcertado, además de desarmado. Pero Alexander, en un alarde de generosidad, le arrojó su propia espada.
—Aquí tienes algo para defenderte, si eres capaz —se burló el caballero carthaciano—. ¡Yo usaré la tuya!
En ese momento, el hermano de Arquimaes cruzó los brazos sobre el pecho y cerró los ojos. Su cuerpo creció, le salieron escamas y abundante vello; sus ojos se inyectaron en sangre y de su boca brotó fuego. Arturo se acordó inmediatamente de Ratala y de Ballestic, que sufrieron la misma transformación. Era evidente que Demónicus había otorgado a Tránsito el mismo poder.
Alexia, que conocía de sobra los recursos de su padre que ahora Tránsito había empezado a utilizar, temió por Arturo.
—No intervengas, Alexia —le susurró Arquimaes, que adivinó sus intenciones—. Arturo todavía no te necesita.
Tránsito, que había crecido casi un metro, era ahora un monstruo poderoso con el que resultaba muy difícil luchar. Arturo retrocedió unos pasos, buscando una solución. Su vista se posó sobre su espada alquímica, que estaba en poder de Alexander, y decidió recuperarla.
Para que creyeran que trataba de escapar de la furia de Tránsito, trepó a la roca negra y se agarró a la pezuña de Adragón. Entonces se dirigió a su espada y lanzó un grito desesperado mientras alargaba la mano derecha:
—¡Adragón! ¡A mí!
Alexander notó un movimiento en el interior de su mano y comprendió el plan de Arturo. Intentó sujetar el arma con más fuerza, pero ya era demasiado tarde. La espada se había liberado de su mano y acababa de emprender el vuelo hacia su legítimo dueño.
—¡Gracias por devolverme lo que es mío, Alexander! —gritó Arturo, victorioso, tras lanzarle su espada—. ¡Te devuelvo la tuya!
Tránsito intentó impedir que Arturo recuperara su arma. De un salto, se situó junto a él justo cuando la espada alquímica se adaptaba al puño del joven caballero, que, con rapidez y maestría, le asestó un tajo en el pecho, haciendo que un líquido viscoso rojizo, casi negro, saliera a borbotones de la herida.
Tránsito lanzó un rugido estremecedor y volvió a sufrir una nueva transformación. Su cabeza adquirió la forma de un dragón y su cuerpo aumentó aún más. Las llamas que manaban de su boca se enrojecieron hasta convertirse en lava ardiente. ¡Tránsito mutaba en una bestia de dimensiones considerables y Arturo empezaba a ser un enemigo de poca importancia!
—¡Va a abrasar a Arturo! —exclamó Alexia, alarmada.
—¡Se está transformando en un dragón! —advirtió Arquitamius.
—¡Hay que hacer algo! —apremió Arquimaes.
—¡Solo Arturo puede oponerse a su fuerza! —explicó Arquitamius.
Arturo, a pesar de sentirse reconfortado por la fuerza de su espada alquímica, estaba muy preocupado. No parecía fácil llegar hasta Tránsito y, lo más importante, acertarle en algún punto vital.
Alexander, con la espada en la mano, trató de auxiliar a Tránsito, pero éste, que lanzaba llamaradas y lava, se acercó a Arturo. Su extraordinaria cabeza de dragón le confería un aspecto aterrador. El joven caballero solo podía esquivar los manotazos de la bestia, ya que sabía sobradamente que no resistiría uno de sus golpes. Si le tocaba, le partiría por la mitad.
No obstante, buscó una solución mientras retrocedía. Cuando se dio cuenta de que empezaban a crecer alas en la espalda de Tránsito, supo lo que tenía que hacer.
Se detuvo en seco, colocó los brazos a los lados, como solía hacer cuando iba a levitar, y se concentró. Entonces se elevó tan rápido que ni Tránsito ni Alexander pudieron impedirlo.
Cuando llegó a la altura de la cabeza del Gran Dragón, el jefe del Ejército Negro quedó colgado en el aire, mientras el hermano de Arquimaes se esforzaba en desplegar todos sus poderes maléficos.
Arturo se situó ante la boca del Gran Dragón, se giró de espaldas y se fundió con la roca negra hasta que desapareció por completo.
Tránsito, confundido por la evaporación de Arturo, rugió y pataleó con tanta rabia que hizo temblar el suelo, haciendo que algunas piedras se desprendieran del techo.
* * *
—¡Dejad paso al rey Horades! —gritaron algunos soldados que apartaban a la gente con sus lanzas—. ¡Dejad paso!
Erseo y Demónicus se echaron a un lado para evitar los envites indiscriminados que propinaban a diestro y siniestro. La multitud se agolpó contra el muro y los soldados siguieron empujando hasta que el camino quedo despejado. Entonces, una pequeña comitiva pasó al trote ante ellos.
—Es nuestro querido rey Horades —dijo Erseo—. Nuestro protector. Dicen que él mismo es un gran hechicero inmortal.
—¿Estás seguro de que resguarda a los brujos? —le preguntó Demónicus.
—Sin duda. No hay otro rey que tenga tanto aprecio por nuestro trabajo. Nos valora mucho.
—Entonces es quien busco —confirmó Demónicus—. El protector que necesito.
—¿Protector? ¿Para qué necesitas un protector?
Erseo no pudo terminar sus palabras. De repente se sintió congelado, incapaz de realizar ningún movimiento. Cuando percibió que se elevaba, su terror alcanzó el paroxismo.
—¡Traidor! ¡Traidor! —gritó Demónicus, mientras retenía a Erseo bajo el dominio de su poderoso brazo—. ¡Traidor y asesino!
Los soldados, alertados por los gritos, le prestaron atención. Pero cuando vieron que se mantenía suspendido en el vacío, se alarmaron de verdad.
—¿Qué pasa aquí? —preguntó un capitán—. ¿Qué le pasa a este hombre?
—¡Quería matar a nuestro rey Horades y yo lo he impedido! —exclamó Demónicus—. ¡Es un enviado de los alquimistas!
Horades hizo girar su caballo y se acercó.
—¿Qué pasa aquí? ¿A qué viene este tumulto? —preguntó.
—¡Este mago quería mataros, majestad! —respondió rápidamente Demónicus—. ¡Es un traidor al servicio de los alquimistas!
Horades observó al aterrorizado Erseo.
—¿Te envía Arquitamius? —interrogó Horades—. ¿Cumples órdenes de Arturo Adragón?
—¡No me envía nadie, mi señor! —contestó.
—¡Miente! ¡Esta daga es del padre de Arturo Adragón y estaba en su poder! —acusó Demónicus—. ¡Lo he detenido cuando iba a lanzarla contra vos, mi rey!
—¡No es verdad! ¡El me pagó para…!
Demónicus cerró la mano de golpe y Erseo dejó de hablar.
—Aquí está la prueba, mi señor —dijo Demónicus—. Vedla vos mismo.
Entregó la daga a un soldado, que la puso en las manos de Horades. Después de observar el arma, dijo:
—¡El sol y la luna! ¡Lleva el símbolo de los alquimistas en la empuñadura! —determinó—. ¡Matadle! ¡Matad a ese traidor!
Dos soldados arrojaron sus lanzas contra Erseo, que quedó ensartado y cayó al suelo como un fardo, haciendo un ruido sordo.
—Habéis hecho bien en ejecutarle —afirmó Demónicus—. Los conspiradores deben acabar así.
—¿Quién eres y por qué me has salvado la vida? ¿Lo has hecho por una recompensa?
—No, mi señor. Lo he hecho porque odio a los alquimistas y todo lo que representan —explicó el Mago Tenebroso—. Me ha complacido salvar la vida de un gran protector de la hechicería como vos. Sois el hombre que más respeto en este mundo, rey Horades. Y daría mi vida a cambio de la vuestra.
—Veo que estás malherido. Ven esta noche a palacio; mis curanderos te ayudarán —le ofreció Horades—. Si necesitas algo más, házmelo saber.
—Estoy enfermo de odio hacia los alquimistas, rey Horades. Nada ni nadie puede curarme, salvo la venganza. Ayudadme a acabar con Arturo Adragón y los suyos. ¡Son el origen de mi mal!
—¿Conoces a ese maldito Arturo Adragón?
—Como la palma de mi mano. El me infligió estas heridas. Me robó a mi hija y destruyó mi reino.
—A mí me quitó a mi padre.
—Unamos, pues, nuestras fuerzas y acabemos con él.
—Ven. Acompáñame y hablemos —ordenó Horades—. Tú y yo tenemos mucho que compartir.
* * *
Inesperadamente, el Gran Dragón de piedra se agitó como si hubiese cobrado vida. Alexander se quedó petrificado cuando se percató de que, efectivamente, estaba vivo.
Tránsito, a pesar de que ahora era una bestia de proporciones considerables, comprendió que estaba en grave peligro. No había contado con que Arturo iba a insuflar vida a la gigantesca estatua de Adragón.
Arquimaes y Arquitamius cruzaron una mirada que nadie interceptó. Ni Crispín ni Alexia se dieron cuenta de que la intervención de los dos alquimistas había sido decisiva para la transformación de Arturo.
Adragón agitó las alas y dio un paso adelante, en dirección a Tránsito. La gruta se había convertido en un campo de batalla en el que se iba a desarrollar una lucha sin cuartel entre los dos gigantes.
Los gruñidos llenaron la cueva con un ruido insoportable. El aleteo de las alas removió el aire y el ambiente se llenó de polvo. Algunas rocas rodaron por el suelo. El dragón salvaje y el de piedra iban a iniciar un duelo a muerte del que solo uno saldría vivo.
Adragón avanzó con decisión hacia Tránsito, que, prudentemente, dio un paso atrás. Pero no pudo evitar recibir un golpe en el pecho. La maza de piedra que era la mano de Adragón destrozó las costillas del monje, que lanzó un aullido estremecedor. El dragón Tránsito intentó devolverlo, pero fue inútil. Adragón era mucho más ágil y estaba más habituado a la liza.
Ese momento decisivo demostró quién era el más fuerte. Tránsito había comprendido inmediatamente que su vida corría peligro si seguía decidido a combatir con Adragón, quien poseía una fuerza que ningún hechicero podía igualar.
Por eso optó por batirse en retirada. Como una gallina clueca, se dirigió hacia la salida. Y Alexander, en medio de la confusión, montó a caballo, agarró las bridas del de Tránsito y siguió a su compinche entre maldiciones y amenazas. Los dos traidores salieron de la gruta y se internaron en el largo pasillo que llevaba hacia la salida.
—¡Cobardes! —gritó Crispín—. ¡Volved aquí!
Pero sus palabras resultaron inútiles. Tránsito y Alexander no le prestaron atención y siguieron su escapada por el largo y tortuoso túnel de paredes oscuras.
Entonces Adragón, que comprendió que ya no había peligro, subió de nuevo a su pedestal, recuperó su postura inicial y volvió a petrificarse.
—¡Adragón! —gritó Arquitamius—. ¡Libera a Arturo!
El cuerpo de Arturo emergió de la cabeza del Gran Dragón y bajó flotando hasta el suelo, donde se posó cerca de sus amigos, que le acogieron con cariño.
—¿Qué ha pasado? —preguntó un poco confundido—. He tenido un sueño. He soñado que era un dragón. ¡Un dragón de piedra!
—No te preocupes —dijo Arquimaes—. Ahora estás bien. Todo ha terminado.
—Pero ¿dónde están Alexander y Tránsito? —insistió el jefe del Ejército Negro.
—Han huido cuando han visto que iban a perder —explicó Crispín.
—Han preferido escapar antes que seguir la lucha —terció Arquimaes.
—¿Luchar contra quién? —preguntó Arturo.
—Ya te lo explicaremos —dijo Arquitamius—. Ha sucedido algo que demuestra que eres el rey elegido por Adragón para dirigir un gran reino de justicia. No hay duda de que eres el verdadero monarca de Arquimia.
—Sí —reconoció Arquimaes—. La reina Émedi y yo abdicaremos en tu favor. ¡Serás el rey de Arquimia!
—Pero, padre, eso no es posible. Vos sois el creador de Arquimia. Os corresponde a vos por derecho.
—He perdido ese derecho —reconoció Arquimaes—. Por mi culpa, el secreto de Adragón se ha desvelado. Ahora hay dos intrusos, enemigos de Adragón, que lo conocen. He fracasado. ¡Estoy inhabilitado ante sus ojos! ¡Tú serás el rey de Arquimia!
* * *
Górgula había salido a dar una vuelta. A veces se sentía agobiada dentro de la tienda, donde tenía que compartir espacio con Escorpio y Morfidio, y necesitaba respirar el aire fresco de las montañas.
Se había llevado una bota de vino y, por primera vez en mucho tiempo, encontró alivio en la bebida. Mientras caminaba en la oscuridad, reconoció que empezaba a estar harta de su situación. A estas alturas, estaba casi convencida de que Morfidio jamás le daría lo que le había prometido. Ese hombre había perdido su condición de noble, si es que la había tenido alguna vez, y estaba medio loco. Era un demente enfurecido que solo encontraba placer en el dolor de los demás. Quizá había llegado el momento de abandonarle.
—Hola, Górgula —dijo una sombra que se interpuso en su camino—. ¿Adonde vas?
La hechicera se quedó quieta. Solo cuando reconoció a Escorpio se tranquilizó.
—Me has dado un buen susto —dijo—. ¿Qué haces aquí? Deberías estar cerca de tu amo, el conde Morfidio.
—He salido a dar un paseo —respondió el espía, saliendo de las sombras—. Tengo derecho, ¿no? Los bufones también necesitamos un poco de libertad.
—Claro, claro… Pero podías elegir otro camino y dejarme en paz.
—¿Igual que dejaste en paz a tu hijo?
Górgula se quedó sorprendida por las inesperadas palabras de Escorpio.
—¿Qué dices? ¿De qué hablas?
—Del hijo que tuviste con Arquimaes y que abandonaste. ¿O ya no te acuerdas de él?
—¿Qué sabes tú de eso? ¿Quién te lo ha contado?
—Lo sé porque yo soy ese niño que entregaste a los monjes —dijo Escorpio, con gestos exagerados como los de los juglares—. ¡Sorpresa!
Ahora se sintió verdaderamente trastornada. Dio un paso hacia atrás, con la idea de huir, pero Escorpio le cerró el paso.
—¿Adónde vas, madre? ¿Es que no quieres estar con tu hijo?
—¡Aparta! ¡Tú no eres mi hijo!
—¡Claro que lo soy! ¿Es que no me reconoces? Ya ves que el destino nos ha vuelto a unir. Ahora somos dos esclavos de ese loco de Morfidio. ¡Madre e hijo al servicio de un demente asesino!
—¡Márchate ahora mismo de aquí! ¡Fuera de mi vida!
—Ya lo hice y te dejé en paz. Ahora te toca a ti largarte, madre.
—¿Qué quieres de mí?
—¡Venganza! —respondió, abalanzándose sobre ella—. ¡Venganza, madre!
Escorpio asestó varias puñaladas a la hechicera y se alejó de allí.
Mientras perdía la vida, Górgula se acordó de las primeras palabras que dedicó a su pequeño bebé la noche en que nació, años atrás: «Llegas en el peor momento. Nunca debiste venir a este mundo. Me vas a traer muchos problemas».
MAMÁ observa a los dos bebés que se encuentran tumbados sobre el pergamino. Apenas le quedan lágrimas, pero sigue llorando. La tormenta ha crecido. Los truenos suenan más alto y los rayos son más intensos. Algunas hojas de papel vuelan debido al fuerte viento que entra por las ventanas abiertas.
De repente, una mancha negra sale del pergamino y se eleva. ¡Es la letra A con cabeza de dragón! ¡Un dragón negro como la tinta, igual que el que llevo dibujado en la frente! ¡Tiene vida propia! ¡Adragón! ¡Es asombroso! Sobrevuela a los dos bebés.
Mamá sonríe al ver al animal sagrado. Sabe a qué viene y lo que va a ocurrir. Se le nota en la mirada que está satisfecha. Es feliz. Adragón se queda quieto sobre ellos durante unos segundos. Parece que les insufla vida. Es como una gran madre que incuba a sus hijos. Después se posa sobre el hijo de Mahania.
Ahora da la impresión de que un rayo ha caído dentro de la habitación. Todo se ha vuelto blanco, luminoso. Apenas puedo ver nada. ¿Qué ocurre?
La puerta se abre y papá, Mahania y Mohamed se asoman. La alcoba está tranquila. Solo hay viento. Adragón y su ejército han desaparecido. Todo está en calma. Solo los dos bebés permanecen sobre el pergamino.
—¿Reyna? —pregunta papá.
—¿Señora? —pregunta Mohamed.
Mientras ellos se ocupan de mamá, Mahania se acerca a los pequeños.
Mamá no se mueve. Creo que se ha desmayado.
—Reyna, cariño. Soy yo —insiste papá, con su mano sobre el hombro de mamá—. ¿Puedes hablar?
Ella sigue quieta. Papá se inclina, coge la muñeca y le toma el pulso.
—¡Nooooo! —grita, exasperado.
El rostro de Mohamed se crispa. Acaba de comprender lo sucedido. Mahania ha cogido a Alquamed en sus brazos y se acerca.
—¡Está muerta! —grita papá—. ¡Mi mujer ha muerto! ¡Estoy solo!
—No está solo, señor Adragón —dice Mahania, según le acerca el bebé—. Aquí tiene a su hijo. Está vivo.
—¿Mi hijo está vivo? Pero si hace un momento…
—Es la magia del dragón —explica Mohamed—. Su hijo vive en el cuerpo del nuestro.
—¡No es posible! ¿Cómo ha ocurrido?
—¡Adragón! ¡Ha sido Adragón! —insiste Mahania—. Mire a Alquamed.
Papá destapa al hijo de Mahania, que empieza a mostrar síntomas de parecerse a Arturo. Algunas letras se dejan ver. Su cuerpo comienza a tatuarse.
—¡No es posible!
—Sí, señor Adragón —responde Mohamed—. Lo es. Acaba de ocurrir.
—¿Es mi hijo? Es verdad lo que Arquimaes aseguraba. ¡Descubrió la fórmula que devolvía la vida a los muertos! ¡Descubrió los secretos de la resurrección!
—Un cuerpo vivo aloja el alma de un muerto —dice Mahania—. Ahora su hijo vive en el cuerpo de Alquamed y se fundirá con él.
Salgo de la ensoñación totalmente asustado. Esto es increíble. Nací muerto y he resucitado en el cuerpo de otro. Entonces… ¡yo soy Alquamed, el hijo de Mahania!
—¿Estás bien, Arturo? —me pregunta Mahania, interrumpiéndome—. ¿Puedes hablar?
—¿Arturo? —pregunta Metáfora—. ¿Me oyes?
Las miro como si fuesen dos extrañas. O, mejor dicho, como si yo fuese el extraño que no sabe en qué mundo vive.
—Mahania, ¿soy tu hijo?
—Eres hijo de Reyna y de Arturo Adragón, pero vives en el cuerpo de mi hijo. Verdaderamente, eres un Adragón.
—¿Por qué no me lo dijisteis?
—No podíamos —reconoce—. Lo importante es que ahora sabes la verdad.
—¡La verdad! ¿Cuál es la verdad?
—Que estás vivo.
—Pero tengo dos madres y dos padres.
—En realidad, Alquamed ya no existe. Está en ti, pero tú eres Arturo Adragón. Eso es lo que cuenta. Ésa es la verdad —dice.
—¿Cómo puedo vivir sabiendo lo que sé?
—Debes aceptarlo: tu madre dio su vida para que pudieras vivir y yo entregué a mi hijo para el mismo fin. Hemos hecho demasiados sacrificios como para que no los aceptes como lo que son.
—¿Y qué son?
—Actos de amor —dice.
Su argumento es arrollador. No es discutible. Por eso me callo.
Metáfora, que ha escuchado con atención todo lo que hemos hablado, me acaricia la frente.
—Arturo, ya has cumplido quince años —dice Mahania—. Tienes edad para valorar las cosas en su justa medida. Todo el mundo tiene que tolerar lo que es. Tanto si le gusta como si no. Tu historia está escrita y no la puedes cambiar.
—Pero es difícil de asimilar —digo.
—Lo sé. Pero piensa que mucha gente tiene vidas complicadas y las admiten. Al fin y al cabo, tienes poderes que otros no tienen. Las letras, Adragón… La inmortalidad…
—¿No moriré nunca?
—Eso se verá más adelante, pero ahora eres un ser especial. Eso es lo que cuenta. Y hace que me sienta orgullosa de ti.
Me han contado tantas mentiras hasta ahora que no puedo librarme del temor de que pueda volver a ocurrir.
—¿De dónde has sacado este humo mágico que me has hecho respirar, Mahania?
—¿Es peligroso? —pregunta Metáfora—. ¿Tiene efectos secundarios?
—Es una fórmula secreta. Ya te he dicho que la llamamos el humo de las revelaciones. Es inocuo.
—¿Ese humo me ha mostrado la verdad, o solo lo que tú quieres que vea? ¿Cómo sé que lo que acabo de ver es cierto?
—¿Crees que te mentiría en un asunto como éste?
—Mahania, llevo quince años rodeado de embustes. He habitado tanto tiempo en un mundo irreal que tengo derecho a cuestionarlo todo, ¿no te parece?
—No existe manera de demostrarte que te he enseñado la verdad —dice—. Tendrás que aprender tú solo a distinguir entre ésta y la mentira.
—Claro. Es mi verdadero destino. El de vivir en las tinieblas. El de preguntarme cada día si estoy vivo o muerto, si sueño o si soy el producto de un sueño.
—Es el enigma de la vida. Hay que descubrir de qué lado estamos y cuestionarlo todo. Y hay que decidir. Tú tienes la última palabra. Pero te aseguro que acabas de ver lo que realmente sucedió.
Estoy agotado y no tengo fuerzas para volver a la ensoñación.
—Vamos a dormir un poco —propone Mahania, que se da cuenta de lo que me ocurre—. Mañana será un día duro.
—¿Por qué?
—Porque ya no eres el mismo. Lo que has visto te ha cambiado. Y todo va a ser diferente a tu alrededor. Observarás las cosas de otra manera. Además, mañana reemprendemos la vuelta a casa. Ya has visto demasiado.
—¿Aún me quedan cosas por descubrir? ¿Qué más me ocultáis?
—Nada importante —dice—. Así que puedes estar tranquilo. Conoces lo más relevante.
—Espero poder vivir con ello. Ahora sé que no soy el auténtico hijo de mi madre, sino solo una copia.
—No digas eso. Un ser humano no es ninguna imitación. Eres tan original como si fueses el verdadero Arturo. Lo que importa es el alma, así que ¡eres Arturo Adragón! No te quepa duda.
LA gruta estaba invadida por un pegajoso olor a sudor y a sangre y envuelta en una nube de polvo. Pedazos de roca esparcidos por el suelo, restos de escamas y otros residuos delataban que acababa de producirse una lucha terrible.
—Ven, te curaremos esas heridas antes de que se compliquen —propuso Arquimaes.
—Ha sido una batalla impresionante —dijo Crispín—. Es una pena que hayan escapado.
—Ya los cogeremos —aseguró Arturo, mientras se dejaba hacer por su maestro.
—Esos miserables no se han privado de usar trucos de hechicería —añadió Crispín—. Quizá debiste…
—Los caballeros arquimianos actuamos con honor —replicó Arturo, interrumpiéndole—. Recuérdalo siempre.
—Sí, mi señor Arturo —respondió el escudero, con una leve reverencia de cabeza.
En ese momento, Alexia posó su mirada sobre los ataúdes situados más atrás, en la arena.
—¿Qué es eso? —preguntó—. ¿Son féretros?
Arquimaes se sobresaltó y contestó rápidamente.
—Sí, pero no debes acercarte —dijo.
—¿A quién pertenecen?
—A personas que no conoces —insistió el alquimista.
—¿Por eso no puedo acercarme? —respondió, dando un paso adelante—. Tengo curiosidad.
Arquimaes se puso ante ella y le cerró el paso.
—No vayas, por favor —le pidió.
—Entonces explicadme quién está dentro de esas cajas.
Arquimaes miró a Arquitamius.
—¡Tú! —reconoció al cabo de unos segundos—. En una de ellas se encuentra tu cuerpo anterior y en la otra está Émedi.
—¿Cómo? ¿Qué habéis dicho? ¿Mi cuerpo está ahí dentro?
—Sí. Vigila el pergamino que contiene el gran secreto de la inmortalidad, una fórmula conjurada por Arquitamius que yo volví a escribir.
—Necesito acercarme —pidió Alexia—. Una parte de mí desea despedirse de mi cuerpo original.
—No lo hagas —advirtió Arquimaes—. Te dolerá. ¡Aléjate!
De repente, y antes de que Alexia respondiera, algo llamó la atención de Arquimaes.
—¿Qué es esto? —se preguntó el alquimista—. ¡Parece que está abierta!
—¡No es posible! —exclamó Arturo—. ¡Nadie tiene la clave de la cerradura! ¡Ese ataúd no se puede abrir!
Pero Arturo estaba equivocado. Cuando Arquimaes se inclinó para comprobarlo, descubrió horrorizado que el sarcófago tenía la tapa fuera de su sitio y que el pergamino había desaparecido.
—¿Cómo es posible? ¿Quién lo ha abierto? ¡Inventé un mecanismo secreto que nadie conocía! ¡Solo yo tengo la combinación!
—¿No se la has revelado a nadie? —preguntó Arquitamius—. ¡Intenta recordar!
—Estoy seguro de que no he compartido este secreto con ninguna persona. Ni siquiera con Émedi. ¡Nadie conoce la clave!
—Esta cerradura no está forzada —dijo Arturo después de inspeccionarla—. Quien la ha abierto conocía la forma de hacerlo sin utilizar la fuerza.
—Intenta hacer memoria, Arquimaes —le pidió Arquitamius—. Tienes que estar equivocado.
Arquimaes indagó en ella y se obligó a revisar los pasos que había dado hasta encontrar la fórmula, pasando por el herrero que le había ayudado, un colaborador, dos monjes… Pero no encontró nada. Estaba convencido de que ninguno de los que habían participado en la construcción de la caja tuvo conocimiento de…
—¡Un momento! —exclamó de repente—. ¡Un momento!
—¿Habéis encontrado alguna pista? —preguntó Crispín.
—Es posible… Me estoy acordando de una extraña sensación que me acompañó durante nuestro viaje anterior, cuando vinimos aquí por primera vez.
—¿Cuando vinimos con Alexander de Fer? —preguntó Arturo, sospechando algo.
—Exactamente. A eso me refiero. Ahora me doy cuenta de que a veces, de forma incontrolada, hablaba solo… Y me ocurría cuando me hallaba con Alexander. Tuve esa sensación varias veces.
—¡Os hechizó y os hizo hablar! —dedujo Arturo—. Alexander tenía poderes que Demónicia le había dado.
—¡Eso es lo que pasó! ¡Ese traidor me embrujó y me hizo recitar la combinación de la cerradura!
—Entonces ha sido él quién lo ha abierto —dedujo Arquitamius—. ¡Alexander se ha apoderado del pergamino de la inmortalidad!
—¡Con la mano mágica! —añadió Arturo—. ¡Esa mano le ha servido para abrir el ataúd!
* * *
Alexander de Fer y Tránsito detuvieron sus monturas en lo alto de una colina, desde donde se divisaba un cruce de caminos.
—¿Por dónde vamos? —preguntó Alexander—. ¿Dónde estará nuestro señor Demónicus?
—He pensado mucho en ello —respondió Tránsito—. Después de lo de Carthacia, ningún rey le dará asilo. Nadie le acogerá.
—Entonces, ¿dónde está? ¿En algún bosque, perdido entre árboles y animales, como los proscritos?
—Si le conocieras bien, no hablarías así —le reprendió Tránsito—. Nuestro amo nunca viviría como una rata. Tiene que haber encontrado un lugar en el que pueda desarrollar su magia. Seguro que ha localizado algo a su medida.
—¿Tienes alguna idea?
—La tengo —respondió el monje ambrosiano—. La deducción forma parte de mi trabajo.
—¿Dónde crees que está?
—¿Cuál es el rey más brutal y despreciado que conoces o del que has oído hablar?
—Rugiano, pero ha muerto. Dicen que el propio Arturo le atravesó con su espada.
—También dicen que fue su esposa, la reina Astrid, la que acabó con su vida. Pero eso no importa. ¿Quién ocupa el lugar de Rugiano?
—He oído decir que se llama Horades. Creo que es un muchacho ansioso de sangre que apoya a los brujos.
—¡Ahí lo tienes! ¡Ahí está nuestro señor Demónicus! ¿Dónde puede anidar mejor que en un reino cuyo monarca tiene la edad de un cervatillo y es amante de la hechicería?
Poco después, los dos traidores cabalgaban por el sendero que llevaba a Rugían, el reino de Horades… y de Demónicus.
* * *
Demónicus se sentó junto a Horades y le pasó el brazo por el hombro.
—Conquistaremos todas las tierras conocidas y seremos los únicos dueños —le susurró al oído—. Nadie nos hará sombra. El poder será nuestro.
—¿De los dos? —preguntó Horades—. ¿Lo compartiremos?
—Tengo grandes planes para ti, hijo mío. Entre nosotros no habrá competencia, ya que seremos de la misma familia.
—Solo soy tu hijo adoptivo…
—Serás más que eso. Tengo una hija… Es una verdadera princesa. Arturo Adragón mató a Ratala, el hombre con el que se iba a casar. Quiero que te desposes con ella.
—¡Unidos en matrimonio! —exclamó Horades—. ¡Padre e hijo de verdad!
—Seremos los emperadores de todos los reinos. Y tú te convertirás en el Gran Horades, el emperador más poderoso que la historia haya conocido jamás. ¡Más grande que el mismísimo Alejandro Magno!
—Eso me gusta, padre —reconoció Horades—. Les sobreviviré a todos. ¡También a Arturo Adragón!
—¡A ése lo mataremos! Para ello necesito tu ayuda. Una vez que lo hayamos asesinado, te casarás con mi hija Alexia y te cederé todos los poderes. ¡Yo mismo te coronaré!
—Pero Arturo es inmortal —alegó Horades.
—Si cada parte de su cuerpo está en un sitio distinto, su inmortalidad no le servirá de nada. ¿Entiendes?
Horades abrazó a Demónicus.
—¿Qué quieres de mí, padre?
—¡Un ejército! —dijo Demónicus—. ¡Un ejército invencible!
Horades le escuchó con asombro. Después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que había encontrado al aliado adecuado.
—Toma, Demónicus —le dijo ofreciéndole un cuenco de sangre—. Bebe esto. Te reanimará. Estás muy cansado. Necesitarás fuerzas para cumplir tu promesa.
* * *
Arturo, Alexia y sus compañeros se esforzaron en recomponer los destrozos que se habían producido en la cueva durante el enfrentamiento entre Arturo y Tránsito, y se prepararon para emprender su búsqueda.
Por encima de todo tenían que recuperar el pergamino. A pesar de que estaba escrito en un lenguaje secreto, siempre cabía la posibilidad de que pudieran descifrar las claves que ocultaba: la inmortalidad y la resurrección.
—¿Hacia dónde se dirigirán? —preguntó Crispín.
—Supongo que ahora buscarán a Demónicus —especuló Arquimaes—. Alexander quiere el favor de Demónicia y cree que si le entrega el pergamino conseguirá algo de ella.
—Se equivoca —dijo Alexia—. Demónicia le ha utilizado, pero no le ama. No obtendrá nada de ella.
—Pero él cree que sí —le corrigió Crispín—. Está convencido de que Demónicia le ama.
—Está embrujado por esa hechicera —añadió Arquitamius—. Tiene los sentidos embotados.
—Ahora la cuestión es saber dónde se encuentra —resumió Arturo—. Hemos de recuperar el pergamino antes de que caiga en las manos de Demónicus.
—Seguiremos sus huellas —propuso Crispín—. Todavía serán visibles sobre la nieve.
Alexia se acercó de nuevo al ataúd que contenía su cadáver embalsamado y contempló con melancolía la caja que Arquimaes había vuelto a cerrar.
—Vamos, Alexia —dijo Arturo, con la mano sobre su hombro—. Ha llegado la hora de partir.
—Me siento triste. Saber que mi cuerpo está ahí encerrado, solo, me apena mucho.
—Está en lugar seguro. Junto a Émedi y bajo la protección de Adragón —dijo Arturo, tratando de consolarla.
—No puedo evitar sentir algo parecido a la desolación. Ahora sé que mi cuerpo yace aquí, en el fondo de una cueva, y eso me intranquiliza —insistió ella.
—Alexia, lo más difícil de esta vida es vivir —explicó Arturo—. Y tú lo has conseguido mejor que nadie. Eso es lo más importante. Estás conmigo y con la gente que te quiere. Siéntete orgullosa de que haya personas que luchan para volver a verte viva.
Alexia apretó su cuerpo contra el de Arturo.
—Tienes razón. Toda la razón. Me reconforta tenerte cerca, Arturo.
Arquimaes, Arquitamius y Crispín estaban preparados para partir.
—Arturo, despídete de Adragón —le pidió Arquimaes.
Antes de subir a su caballo, Arturo se inclinó ante el Gran Dragón.
—Adragón, te presento mis respetos y te renuevo mi fidelidad —dijo mientras desenfundaba su espada—. Pongo mi fuerza y mi poder a tu servicio y te juro que no pararé hasta devolverte el pergamino que estos miserables acaban de robar. Y te aseguro que llevaré a cabo mi misión de crear un reino de justicia y honor que portará el símbolo adragoniano en sus estandartes.
Posó la hoja de la espada sobre su frente y rozó el dibujo adragoniano.
—Todos sabrán que la fuerza de Adragón es la de la justicia —añadió—. Y lucharé por ello… Además, quiero darte las gracias por haber resucitado a Alexia por segunda vez… Ahora sé que soy como tú; ahora empiezo a saber quién soy.
Después emprendieron el camino de vuelta. Sabían que era prácticamente imposible alcanzar a Alexander y a Tránsito y temieron por el pergamino. Arquimaes no conseguía librarse de una terrible sensación de fracaso.
EL día amanece radiante. Lo he visto nacer desde la oscuridad, ya que no he pegado ojo en toda la noche.
Todo lo que ha sucedido en estos últimos días me tiene alterado y, si bien es cierto que he descubierto muchas cosas, también es verdad que la confusión ha aumentado. Es increíble pero, cada vez que encuentro una respuesta, me surge una nueva pregunta. Es como si esta agonía no tuviera fin. Averiguo cosas que me inducen a querer saber más, como una cinta infinita que no tiene principio ni fin. Es una locura.
¿Cuánto más necesito saber para quedarme satisfecho? ¿Qué es lo que quiero conocer realmente? ¿Qué busco?
Sé más sobre mí de lo que esperaba. He averiguado, quizá, más de lo que necesito saber. Nunca hubiera imaginado que, en realidad, mi cuerpo pertenece al hijo de Mahania. Ha sido la mayor sorpresa de mi vida, completamente inesperada. Ahora la cuestión es cómo lo voy a asimilar.
—Ya es hora de volver a casa —dice papá, abriendo el toldo de la entrada de mi tienda—. El viaje de novios ha terminado.
—¿Estás seguro, papá?
—Sí, hijo. Debemos volver a Férenix. Hace tiempo que no tenemos noticias de Sombra y ya empiezo a inquietarme. Debemos preparar el regreso hoy mismo.
—Pero aún quedan muchas cosas por ver —insisto—. Me gustaría visitar el templo y conocerlo un poco más a fondo.
—Tendrá que ser en otro viaje —añade—. Haz el favor de prepararte para la marcha.
Le hago caso y salgo del saco de dormir. Afuera, los demás ya se han levantado. Por lo visto me he quedado en la cama más tiempo del debido. Creo que me he distraído pensando en mis cosas.
—Arturo, ¿me ayudas a recoger mi tienda? —pregunta Metáfora—. ¿Te importa?
—Claro que no. Pero luego tendrás que ayudarme tú.
—Trato hecho —responde—. Date prisa, que tenemos mucho trabajo.
Mahania tenía razón anoche cuando me dijo que todo lo que he visto me iba a convertir en una persona diferente. De alguna forma, veo las cosas de manera distinta. Es algo que apenas puedo explicar, pero sé que soy otro, que ya no soy el que llegó aquí.
¡Bang!
—¡Arturo! —grita papá—. ¡Poneos a cubierto!
—¿Qué pasa? ¿Quién ha disparado?
—¡Ha sido Farael! ¡Cubríos! ¡Escondeos!
—¡Vamos! —dice Metáfora—. ¡Ven conmigo!
Corre hacia el edificio principal y yo la sigo. De reojo veo que papá y Norma vienen hacia nosotros. Mahania y Mohamed van con Amarofet y todos nos protegemos tras las paredes del templo.
—¿Qué ocurre? —pregunto—. ¿A qué viene ese disparo?
—¡Ladrones del desierto! —explica Mohamed—. Hombres sin escrúpulos que viven de la rapiña… ¡Escondeos!
Reculamos un poco hasta quedar completamente ocultos a la vista de los intrusos. Sin embargo, entre las grietas de un muro muy deteriorado por el tiempo, distingo las siluetas de tres jinetes que cabalgan sobre la arena y forman una espectacular nube de polvo.
—¡Ahí están! —digo—. ¡No os mováis!
—¿Y Farael? —pregunta Mohamed—. ¿Le ves?
—No. Ha debido esconderse para evitar que le alcancen los disparos.
¡Bang! ¡Bang!
Sale humo de los rifles de los asaltantes.
—¿Qué ves? —pregunta papá.
—Esos tipos vienen hacia aquí… ¡No, espera! ¡Farael les cierra el paso y los apunta con su arma!
¡Bang!
—¡Le han disparado! ¡Ha caído del caballo!
—¡Le han matado! —exclama Mohamed.
—No, se mueve —respondo—. Solo está herido.
—¡Tenemos que hacer algo! —dice papá—. No podemos quedarnos aquí.
—No tenemos armas —responde Mohamed—. ¡Nos matarán si nos enfrentamos!
—¿Qué hacemos? —pregunta Norma.
—Vienen a robar —explica Mohamed—. Si no oponemos resistencia, nos dejarán marchar.
—¿Estás seguro de eso? —pregunta papá.
—No. Pero no podemos hacer otra cosa —responde—. ¡Obedezcamos!
Mahania me mira fijamente. Al principio no entiendo el significado de su mirada, pero acabo por captar el mensaje. Sé lo que espera de mí. O creo que lo sé.
Ahora oigo los pasos de los caballos sobre la arena, lo que indica que están cerca. Me asomo por el agujero y, efectivamente, están a punto de caer sobre nosotros. Tienen los rifles preparados, apuntándonos.
Cuando les falta poco para alcanzarnos, doy unos pasos adelante y me interpongo en su camino.
—¡Alto ahí! —grito con los brazos en alto, aunque posiblemente no me comprendan ¡Quietos!
El primer jinete, sorprendido por mi inesperada aparición, tira fuerte de las bridas para detener su montura, mientras que los otros dos giran hacia la derecha, apartándose.
Me apuntan con sus rifles y yo me quedo quieto. Quiero que vean que no les tengo ningún miedo.
—¡Mohamed, diles que se marchen antes de que sea tarde! —grito—. ¡Traduce!
Mohamed duda, no dice nada.
—¡Díselo! —le ordeno.
Ahora sí me hace caso y traduce mis palabras, pero los bandidos se ríen. Mi advertencia les hace gracia.
—¡Diles que se marchen antes de que me enfade! —insisto.
Mohamed sigue con la traducción. Pero se ríen con más ganas.
El que parece el jefe hace avanzar su caballo hacia mí. Está a punto de pasarme por encima. Masculla algunas palabras en su idioma.
—¡Quiere que te pongas de rodillas! —dice Mohamed—. ¡Hazle caso, Arturo, o te matará!
Abro la camisa y dejo el pecho al descubierto. Los intrusos observan las letras, pero no parecen impresionarles. Incluso les provocan más risas.
Uno de ellos me apunta con su rifle. La situación ha llegado al límite.
—¡Adragón! —grito—. ¡Ayúdame!
El dragón se despega de mi frente y las letras le siguen. Los tres individuos se quedan boquiabiertos cuando los ven volar.
Uno de ellos reacciona y dispara contra Adragón. Entonces, las letras le rodean y Adragón se acerca a su cara en plan amenazador.
—¡Quiere que retires tus letras! —dice Mohamed—. ¡Dice que es magia mala!
—¡Ordénales que tiren sus armas al suelo ahora mismo! —advierto—. ¡Todas!
Mohamed les explica lo que quiero, pero, por sus voces, veo que no están dispuestos a hacerlo.
—¡Dicen que eres un brujo y que te matarán si no guardas a tus animales! —traduce Mohamed.
—¡No he venido aquí a morir! —respondo—. ¡Adragón! ¡Que besen el suelo!
¡Bang!
El que estaba rodeado de letras ha vuelto a disparar. Las letras se echan sobre los caballos y les cubren la cara. Éstos se encabritan y tiran a sus jinetes al suelo. Adragón los persigue y consigue que se pongan de rodillas, con las manos sobre la nuca.
—¡Mohamed! ¡Repíteles que quiero ver todas sus armas en el suelo! —ordeno—. ¡Ya!
Mohamed traduce mis palabras y los hombres arrojan varias dagas y dos revólveres que llevaban ocultos entre las ropas. No dejan de chillar y sus lastimeras palabras indican que están arrepentidos de habernos atacado.
Adragón y las letras los cercan y pasan junto a sus rostros. Veo temor en sus miradas. Sin duda son hombres supersticiosos que se sienten aterrados ante la presencia de lo que ellos consideran seres malignos. Se nota que les infunden un miedo terrible.
—¡Arturo! ¡Mira! —grita Norma—. ¡Mira!
—¿Qué sucede? —pregunto mientras me giro.
Metáfora está de rodillas, en el suelo, con una expresión extraña, como si estuviera ausente. Delante de ella, sobre la tierra, un charco de sangre se extiende entre el polvo.
—¿Qué pasa, Metáfora? —pregunto, bastante alarmado—. ¿Qué te ocurre?
—¡El último disparo le ha dado de lleno! —exclama papá.
—¡No es posible! ¡No puede ser! —vocifero—. ¡Metáfora, dime que estás bien!
Pero me mira sin decir nada. No tiene fuerzas ni para hablar. Está malherida.
La tumbamos sobre el suelo para atenderla. Mahania entra en una tienda, seguramente en busca de telas, agua y medicinas.

—¿Qué podemos hacer? —pregunta Norma, angustiada—. ¡Hay que llevarla a un médico!
—¡Estamos en mitad del desierto! —dice papá—. ¡Solos!
Ordeno a Adragón que vigile a los tres hombres y me acerco a Metáfora, que está pálida.
—Voy a morir —susurra—. Voy a morir en el mismo lugar en el que tú naciste.
—No digas eso, Metáfora. Te vamos a salvar. No te preocupes.
Mahania se acerca, cargada con un cuenco lleno de agua y varios objetos.
—Es mejor meterla dentro —propone Mohamed—. Aquí fuera hace demasiado calor.
—Sí, llevémosla al interior del templo. Allí estará mejor.
La levantamos y la trasladamos hasta allí.
—¡Voy a ayudar a Farael! —exclama Mohamed, que sale en su busca mientras acomodamos a Metáfora—. ¡También necesita auxilio!
Mahania abre la ropa de Metáfora y descubre la herida, en pleno vientre.
—¡Es grave! —reconoce—. ¡No creo que pueda curarla!
—¿Qué podemos hacer? ¡Hay que salvarla! —implora Norma—. ¡Hay que hacer algo!
—No somos médicos, Norma —le replica papá—. ¡La herida es grave y no podemos hacer nada!
—¡Cómo que no! ¡Arturo, tú tienes poderes! —grita, casi histérica—. ¡Tienes que pedir ayuda a Adragón!
—Adragón no hace milagros, Norma —digo—. No creo que pueda ayudarnos.
—¿Es que nos vamos a quedar impasibles mientras ella se muere? —grita desesperada—. ¿Nadie va a hacer nada?
Mahania se pone en pie, lívida.
—Nadie puede hacer ya nada —dice—. Es demasiado tarde.
Norma mira a Metáfora y lanza un alarido.
—¡Hija! ¡Metáfora!
Metáfora ha dejado de respirar.
—¡Noooo! ¡No puedes morir! —estalla Norma, de rodillas a su lado, mientras la abraza y la acuna.
Estoy tan lleno de rabia que doy una orden:
—¡Adragón! ¡Ven en mi ayuda!
El dragón y las letras vienen hacia mí. Me rodean y esperan mi mandato.
—¡Hay que devolver la vida a Metáfora! ¡Hay que resucitarla!
Se quedan quietos, revoloteando a mi alrededor.
—¿Qué podemos hacer? —pregunto.
No se mueven. El dragón está delante de mí, sin hacer nada. Quieto.
—¡Haz algo! ¡Sálvala!
Silencio.
Entonces, escuchamos el galope de unos caballos. Son los bandidos que huyen.
—¿Qué hacemos? —pregunta Mahania—. ¿Qué hacemos?
—Déjalos partir —digo—. Ahora lo importante es salvar a Metáfora.
—Nadie puede hacerlo. No somos médicos —reconoce—. Debes aceptar su muerte como algo inevitable.
Mahania me abraza.
—Lo siento, hijo —susurra—. Lo siento mucho.
Cierro los ojos y le devuelvo el abrazo. Acabo de reconocer que nadie puede hacer nada por ella, que Metáfora ha muerto por mi culpa.
Poco después, Mohamed llega con Farael entre los brazos.
APENAS salieron de la gruta, descubrieron que una copiosa nevada había borrado las huellas de Tránsito y Alexander. Ahora les iba a resultar casi imposible encontrarlos.
—No podemos seguirlos, así que habrá que imaginar hacia dónde se han dirigido —especuló Crispín—. Yo no tengo ni idea.
—Esos dos solo pueden ir en busca de Demónicus —concluyó Arturo—. Pero no sabemos dónde se encuentra. ¿Tienes alguna pista, Alexia?
—No lo sé. En tiempos, Demónicus tenía muchos aliados, pero ahora… me temo que se ha quedado solo.
—Quizá conozcas su refugio —sugirió Arquimaes—. Es posible que disponga de algún lugar secreto al que acudir.
—No se me ocurre ninguno. El único sitio en el que podría presentarse es en el reino de Ratala, pero dudo que le reciban bien. De hecho, no creo que lo hagan en ningún sitio. Era poderoso, pero también tenía muchos enemigos. Y después de sus últimas derrotas…
—Entonces sugiero que, hasta que se nos ocurra algo, regresemos a Ambrosia —propuso Arquimaes—. Tenemos mucho trabajo que hacer. Cuando hallemos alguna pista, nos lanzaremos tras ella.
—He intentado conectar con el pergamino, pero me resulta imposible —confesó Arquitamius—. Deben de haberlo protegido. O quizá esa mano mágica…
—Yo también creo que es mejor volver a Ambrosia. Es posible que Émedi haya retornado de Carthacia y nos espere —añadió Alexia—. Desde allí emprenderemos la caza de estos dos traidores. Émedi está sola y es probable que necesite nuestra ayuda.
—Yo preferiría seguir ahora —dijo Arturo—. Intentarán salir de Nevadia y, si nos damos prisa, todavía podemos cogerlos por sorpresa.
—Ellos solo son dos e irán más deprisa que nosotros —argumentó Arquimaes—. Aceptemos que, de momento, no podemos hacer nada.
—El tiempo corre en nuestra contra —insistió Arturo—. Si esperamos será peor. Podrían encontrar a Demónicus y descifrar el pergamino. Si lo consiguen, sería terrible.
—Podemos enviar a Adragón para que inspeccione los alrededores —sugirió Alexia—. Es posible que él vea algo.
—Aunque los viera —dijo Arturo—, no nos daría tiempo a alcanzarlos. Además, pueden haber utilizado algún truco de magia para escabullirse.
—Yo propongo que volvamos a Ambrosia y organicemos tu coronación —dijo Arquimaes en tono de mando—. Eso es ahora lo más importante. Luego habrá tiempo de buscar el pergamino. Además, aunque llegue a manos de Demónicus, os aseguro que le costará mucho descodificarlo.
Todos guardaron silencio. Era evidente que Arquimaes no estaba dispuesto a aceptar ninguna sugerencia. Para él, lo más urgente ahora era regresar a Ambrosia junto a Émedi y coronar a Arturo.
—Pues hagamos lo que dices, amigo Arquimaes —dijo Arquitamius, tirando de las bridas—. ¡Volvamos a Ambrosia!
* * *
—Necesitamos un ejército leal, que obedezca y que esté dispuesto a morir por la hechicería —explicó Demónicus—. ¡Un ejército dispuesto a morir por nosotros!
—Eso no existe, padre —le respondió Horades—. Ni siquiera los caballeros más nobles están preparados para obedecer hasta el final. Nadie entrega su vida para que otros consigan más poder.
—Crearemos una armada que baile al son de nuestras órdenes —insistió el Gran Mago—. ¡Usaremos nuestra magia!
—Este reino está diezmado por las enfermedades y la pobreza. No encontrarás muchos hombres dispuestos a engrosar tus filas.
—¡Utilizaremos la hechicería! ¡Convertiremos a las bestias en mutantes y en humanos! ¡Todo lo que alberga vida se pondrá a nuestro servicio como parte de la tropa invencible y acatarán nuestras órdenes al pie de la letra! ¡Nos obedecerán ciegamente! ¡Ya lo verás! ¡Confía en mí!
* * *
Cuando llegaban a Ambrosia, la reina Émedi salió a recibirlos y las trompetas sonaron con fuerza para expresar la alegría que todos sentían al verlos de vuelta.
—Da gusto retornar a casa —dijo Crispín.
—Sí, es verdad. Regresar al hogar es uno de los grandes placeres de la vida —añadió Arquimaes—. Sobre todo cuando te reciben así.
Émedi, acompañada de su guardia personal, se encontró con ellos en la puerta principal, que estaba vigilada por centinelas Émedianos. Descabalgaron y se fundieron en un gran abrazo.
—¡Madre! —dijo Arturo, de rodillas ante ella—. ¡Qué contento estoy de veros otra vez!
—Yo también —reconoció Émedi—. Para tu tranquilidad, te diré que el rey Aquilion se recuperó bien de la herida de tu espada. El mismo me pidió que me fuera a Ambrosia.
—Me alegra saberlo —dijo Arturo—. He estado muy preocupado por ese asunto.
—Lo sé muy bien, Arturo. Pero no te atormentes, la culpa fue de Tránsito y de Alexander. ¿Habéis conseguido atrapar a esos dos traidores? —preguntó la reina—. ¿Dónde están?
Arquimaes se acercó a ella. La cogió de la mano y dijo:
—Se escaparon. Entraron en la cueva del Gran Dragón. Pero lo peor es que se han llevado el pergamino secreto.
La reina no dijo nada. Su silencio expresaba claramente el pesar que sentía.
—No obstante he prometido recuperarlo —dijo Arturo—. En breve saldré a buscarlos, los atraparé y traeré el pergamino alquímico. Se lo he prometido a Adragón: ¡cumpliré mi palabra, madre!
—No pudimos impedir que huyeran —añadió Alexia—. Hubo una terrible pelea y nos confundieron a todos.
—Yo tenía el arco preparado, pero no pude utilizarlo —añadió Crispín—. ¡Me lo pagarán!
—Pero ¿cómo consiguieron hacerse con el pergamino? ¿No se encontraba en el ataúd? —dijo Émedi—. Estaba cerrado con una clave secreta.
—Mi reina —dijo Arquimaes—, la culpa es mía. Solo mía. He fallado a Adragón.
—¿Qué va a pasar ahora? —preguntó Émedi.
—He renunciado al trono de Arquimia —confesó Arquimaes—. Y te pido que hagas lo mismo. Debemos nombrar rey a Arturo. Yo ya no soy digno.
—¿Estás seguro de tu decisión? Arquimia es el proyecto de tu vida. Llevas años planeando ser rey de ese reino de justicia que tantas veces has soñado.
—Mi resolución es firme, mi reina. He visto que Arturo tiene la aprobación de Adragón… ¡Le prestó su cuerpo de piedra para luchar contra el monstruo en que se había convertido Tránsito! ¡Fue increíble!
—Entonces yo también abdico en su favor —dijo ella—. Le daremos todo nuestro apoyo y le nombraremos rey.
—Hagámoslo pronto —pidió Arquimaes—. Cuanto antes, mejor.
—Aquí todo está preparado. La construcción del palacio está muy avanzada. El Ejército Negro, bajo las órdenes de Leónidas, se ha organizado. Preparemos una gran ceremonia y nombremos soberano a nuestro hijo.
—Gracias —dijo Arquimaes—. Nunca me has fallado y ahora me demuestras, una vez más, que estás a mi lado.
Cuando entraron en Ambrosia, Arquimaes y Arquitamius hicieron una visita a su laboratorio, que se mantenía activo y en buenas condiciones gracias al esfuerzo del fiel Rías.
—Buen trabajo, amigo Rías —le dijo Arquimaes—. Veo que todo está listo para que nos pongamos a trabajar de nuevo.
—Sí, maestro. He conseguido plantas, metales y líquidos. He realizado nuevas mezclas. Podéis empezar a trabajar cuando deseéis.
—Iniciaremos inmediatamente la producción de oro para pagar a Andronio y a sus trabajadores —explicó Arquitamius—. Pero ahora es momento de celebración.
Esa misma noche organizaron una gran cena a la que asistieron muchos nobles, caballeros, comerciantes, artistas y seguidores del proyecto de Arquimia. Desde que se iniciara la construcción del palacio, había corrido la voz y mucha gente de todas partes había llegado para apoyar la creación del nuevo reino. Desde los ricos hasta los más humildes, cientos y cientos de personas deseaban aportar su grano de arena al levantamiento de un reino que prometía justicia para todos sus habitantes.
Andronio, el arquitecto, que no dejaba de recibir felicitaciones, estaba pletórico.
—Estáis haciendo un buen trabajo —le comentó Arturo dándole un abrazo—. Sois un genio.
—Todo se lo debo a Arquimaes y a Arquitamius —reconoció el arquitecto—. Me han apoyado mucho y, sobre todo, aportan puntualmente el oro necesario para atender los pagos.
—Siempre cumplen lo que prometen —añadió Arturo—. Ya veréis como no os defraudan, maestro Andronio.
En ese momento, alguien tocó su hombro, llamando su atención.
—Amigo Leónidas —dijo Arturo cuando le reconoció—. Deseaba verte.
—Ahora que hemos recuperado Carthacia, todo está en marcha para la creación de Arquimia. El Ejército Negro es cada vez más fuerte —respondió el caballero—. Nadie podrá impedir que llevemos a cabo el gran proyecto de Émedi y Arquimaes.
—Lo único que lamento es que nuestro compañero Puño de Hierro no esté con nosotros para disfrutar de nuestro éxito.
—Yo también. Era un gran hombre, valiente y decidido. Y le debemos mucho. Nunca le olvidaremos.
—Le haremos un homenaje en el día de mi coronación —aseguró Arturo.
—Estamos deseosos de que te corones rey. Ansiamos que esto sea una realidad. Cuenta con mi apoyo y el de todos los Émedianos.
—Gracias, Leónidas. Tu lealtad es un buen ejemplo para todos.
Más tarde, cuando estaban a punto de servir los postres, Émedi se puso en pie y reclamó la atención de todos los asistentes.
—Queridos amigos, quiero que escuchéis las noticias que tengo que daros —pidió, mientras elevaba la voz para que pudieran oírse sus palabras—. Escuchad, por favor…
Poco a poco, la sala quedó en silencio.
—Quiero anunciaros que el reino de Arquimia está a punto de ser una realidad gracias a vosotros y a los que murieron en el empeño. La lucha ha sido dura y, a pesar de los esfuerzos de Demónicus para impedirlo, vamos a conseguir nuestro objetivo.
Todos aplaudieron.
—Pero quiero revelaros algo importante… Arquimaes y yo hemos tomado una decisión. Hemos decidido abdicar…
Se produjo un silencio estremecedor.
—Creemos que el nuevo reino de Arquimia debe nacer con un nuevo rey. Y queremos que sea nuestro querido hijo Arturo Adragón. Con él comenzará todo. ¡Así que proclamo a Arturo Adragón rey de Arquimia! ¡Larga vida al rey!
Todo el mundo se puso en pie para aplaudir con más fuerza que antes. Estaba claro que Arturo levantaba pasiones y todos coincidían en que era el soberano apropiado para gobernar Arquimia.
* * *
Tras la fiesta, Arturo, Alexia, Émedi, Arquimaes y Crispín se reunieron en la gran cámara real para felicitarse por el éxito de la misma.
—Ha ido bien —reconoció la reina. Tenemos muchos seguidores y aliados—. Arquimia será una realidad.
—Sí, por fin veremos nuestro sueño cumplido —dijo Crispín—. ¿Verdad, Arturo?
—Sí, pero falta algo que asegure la descendencia de nuestro linaje.
—¿A qué te refieres? —preguntó Arquimaes, que recibió un ligero codazo de Émedi.
Arturo se acercó a Alexia y la cogió de la mano.
—¿Te casarás conmigo ahora que voy a ser monarca de un reino de justicia que apoya la alquimia y odia la hechicería? —le preguntó.
—Claro que sí —respondió ella, muy ilusionada—. Ya te he dicho que renuncio a mis orígenes y que uniré mi vida a la tuya.
—Entonces tendré que dejarme coronar —contestó Arturo—. Serás mi reina y juntos construiremos ese reino arquimiano del que tanto hemos hablado.
—Seré tu consorte y tú serás el mío —dijo Alexia—. Juntos los dos por Arquimia.
Arturo se volvió hacia su padre, el alquimista.
—Padre, he aquí quien compartirá el trono de Arquimia conmigo.
—Me alegra saber que ella consiente en casarse contigo —respondió Arquimaes—. Pero debo recordaros que la unión entre alquimistas y hechiceros puede traer graves complicaciones. Somos muy diferentes y prácticamente incompatibles. La crisopeya y la hechicería no se entienden.
—Eso me da igual —alegó Arturo—. Alexia y yo nos casaremos.
—Puede haber consecuencias nefastas —advirtió Arquimaes.
—¿Cuáles? —preguntó Alexia.
—Imprevisibles, pero no buenas —añadió el alquimista—. Lo sé muy bien. Yo mismo las padecí. Émedi y yo cometimos el mismo pecado. Y lo pagamos caro.
—Estaremos a vuestro lado en los momentos más duros —prometió Émedi—. Pondremos todos nuestros conocimientos a vuestro servicio, pero no podemos garantizar nada.
—¿Intentáis avisarnos de que nuestro hijo puede sufrir las consecuencias de nuestros actos? —indagó Alexia, muy inquieta.
—Os prevenimos de que vuestra unión puede ser peligrosa —insistió Arquimaes.
—Y reiteramos nuestro apoyo en lo que podamos —añadió la reina—. La última decisión es vuestra.
—Pase lo que pase, nos desposaremos —dijo Arturo con firmeza.
—¡Nos casaremos! —repitió Alexia.
—Entonces recibid nuestra más sincera enhorabuena y contad con nuestro favor —dijo Arquimaes.
—Y con el mío —intervino Crispín—. Estaré siempre a vuestro lado y a vuestro servicio.
Arquimaes abrazó a Alexia y apretó la mano de Arturo.
* * *
Cuando Morfidio regresó a su tienducha de Ambrosia, se lanzó al interior, en busca de una copa de vino. El viaje había sido largo y pesado. Y los resultados no le habían dejado demasiado satisfecho. Por si fuera poco, todo estaba revuelto y sucio, igual que en un estercolero.
A pesar de todos sus esfuerzos por reconciliarse con su padre, no lo conseguía. Y eso le tenía rabioso. Y la mancha crecía y le ponía nervioso.
Esperó durante horas a que sus dos cómplices aparecieran. Hasta que, al anochecer, Escorpio se presentó con una bolsa de comida.
—¿Dónde estabas? —le pregunto el conde—. Te espero desde hace horas.
—Buscaba comida, mi señor. Todo se ha puesto muy difícil. Cada día hay mas gente por aquí.
—¿Y Górgula? ¿Dónde está esa bruja?
—Tengo malas noticias, mi señor —dijo el espía—. Muy malas.
—¿Qué ha pasado?
—Unos desalmados la asaltaron para robarla y ella se resistió —explico Escorpio—. ¡La han asesinado, mi señor! Encontré su cadáver y lo llevé a la fosa común.
—¡No puede ser! ¡Ella era la única que podía ayudarme! —se condolió el conde—. ¡Maldita sea! ¿Qué vamos a hacer ahora?
—Seguir con nuestro plan —determinó Escorpio—. ¡Entrar en la cueva cuando lo haga Arturo, sustraer esa tinta y borrarle de la faz de la tierra! ¡Eso es lo que tenemos que hacer!
—Sin Górgula no nos servirá de nada tener la tinta.
—Secuestraremos a Arquimaes y le haremos hablar.
—Eso es volver al principio de todo —repuso Morfidio—. Ya le secuestré una vez, pero no conseguí nada. Ese alquimista es un tozudo.
—Yo conozco sistemas de tortura a los que nadie puede resistirse. Os lo aseguro, mi señor. Nos contará todo lo que queramos.
—Es muy complicado apresarle. Hay muchos soldados. Está muy protegido. Además, no se separa de Arquitamius.
—Será mucho más sencillo de lo que parece. Ni siquiera hay que llevárselo. Le meteremos en la cueva, donde no baja nadie, y allí hablará. Yo me encargaré de que lo cuente todo.
Morfidio, que conocía la eficacia de Escorpio, asintió. No era el mejor plan del mundo, pero no tenían otro.
NO consigo recordar cómo es el proceso de resurrección que tantas veces he visto en mis sueños. ¿Cómo consiguió Arturo bajar al Abismo de la Muerte y traer a Alexia? ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Por dónde se entra? ¿Cómo se sale y se vuelve a la vida?
Arturo cruzó una grieta que había en el muro de la gruta del Gran Dragón. ¿Habrá más de una? No sé si seré capaz de encontrar esa rendija. Y tampoco tengo ninguna garantía de poder rescatar a Metáfora, en el caso de que llegara a entrar en ese horrible lugar.
Y, sin embargo, daría cualquier cosa por tener la oportunidad de ir a buscarla.
Este maldito viaje lo ha complicado todo. Yo solo quería descubrir quién soy y qué pasó la noche de mi nacimiento, y ahora, de repente, por culpa de una bala que tenía mi nombre, Metáfora ha muerto. De golpe me encuentro en la misma situación que Arturo Adragón, que también provocó la muerte de Alexia.
¿Tendría razón mi abuelo cuando decía que la familia Adragón estaba condenada?
Todavía es de noche, pero dentro de unas horas saldrá el sol y Metáfora seguirá muerta. Y hasta ahora no he encontrado una solución. No he sido capaz de devolverle la vida. La he matado y no la puedo resucitar.
Tengo que hallar la forma de devolverle la vida. Sin ella no soy nadie.
Estoy agotado. Me he quedado sin fuerzas. Estoy tan cansado que me entran ganas de dormir. Noto que los párpados se me cierran y pesan como una losa. Ojalá pudiera dormir y así olvidar todo lo que ha pasado. Ojalá pudiera desaparecer.
Pero no es tan sencillo. El inconsciente no deja nunca de trabajar. Ya me lo explicó el psicólogo amigo de Vistalegre, el doctor Bern: «Es un gran abismo que se abre en tu mente, que no tiene fondo». Es verdad, no tiene final. Es interminable. Como la muerte.
Quizá por eso no deja de atormentarme.
Quizá por eso me acaba de dar una idea.
* * *
Entro en el edificio principal del templo y desciendo las escaleras, hasta el sótano más profundo. Ahí rebusco, incesante y nervioso. Estoy convencido de que, si hay una puerta que me pueda llevar hasta donde quiero ir, está aquí. Los sótanos siempre esconden salidas y entradas ocultas. Por muy profundos que sean, siempre hay algo debajo. Solo hay que encontrar la ranura o la grieta que te abra el camino.
Un muro me llama la atención. Está en mal estado a causa del paso del tiempo, agrietado, envejecido y arañado.
Paso los dedos sobre él y se deshace en polvo con solo rozarlo. Si hiciera fuerza, seguramente lo atravesaría con mi mano.
Hay una grieta en la pared que parece llamarme. Introduzco la mano en su interior… ¡Cede! ¡Entro! ¡He metido el brazo hasta el codo! ¡Es una puerta! ¡Una puerta al otro mundo! ¡Al Abismo de la Muerte! Ahora solo queda saber si me atreveré a pasar, si de verdad estoy dispuesto a todo para ayudar a Metáfora.
He introducido el brazo hasta el hombro. Si empujo un poco más, cruzaré la pared y accederé a otra dimensión, la de la muerte. Así que, ¡adelante!
He atravesado el muro y estoy en un lugar frío, oscuro y rocoso. Me recuerda vagamente al Abismo de la Muerte que he visto en mis sueños. Estoy un poco desorientado y tengo miedo. Debo luchar para calmar los nervios y no volver al mundo real, que es lo que realmente me pide el instinto de supervivencia. Esto se lo debo a Metáfora.
¿Qué camino he de seguir?
Mi memoria me recuerda que Arturo llegó hasta el borde de un abismo donde descendió lentamente entre rocas muy afiladas. Así que busco el precipicio que debe llevarme hasta el lago de las almas.
A pesar de que el terreno es más pedregoso, acabo por encontrar el borde del despeñadero. Me asomo un poco temeroso y veo que, efectivamente, lo que he soñado existe de verdad. ¡El Abismo de la Muerte es real! O sea, que no solo he soñado con la Edad Media, sino que también he viajado hasta allí.
Quizá algún día descubra qué poder tengo, que me permite ver lo que nadie más puede ver.
Ya que he llegado tan lejos, debo seguir adelante. Así que empiezo a descender entre los puntiagudos y afilados salientes rocosos que, de alguna forma, me recuerdan los dientes de un animal.
Ahora distingo algunas siluetas humanas que vagan sin rumbo, sin prisas, que no van a ningún sitio. Son fantasmas exentos de vida, carentes de emoción. Recuerdo perfectamente el viaje de Arturo Adragón a este lugar, cuando llegó con su espada alquímica y tuvo que enfrentarse con Demónicus para arrebatarle a Alexia y devolverla al Mundo de los Vivos.
La diferencia es que estoy desarmado. Espero no tener que defenderme de ningún atacante. Lo único que tengo que hacer es encontrar a Metáfora y salir de aquí lo más deprisa posible.
Lo mejor es acercarme despacio, sin despertar interés y sin levantar sospechas. Debo de ser la única persona viva, y no me conviene que nadie me preste demasiada atención.
Pero a pesar de que trato de pasar inadvertido, no puedo evitar que algunos se fijen en mí; lo noto.
—¿Qué buscas aquí, chico? —me pregunta un hombre que parece agotado—. ¿Qué quieres?
—Busco a una compañera.
—Te conozco. Te he visto hace poco.
—Eso no puede ser —digo—. Acabo de llegar. Nunca hasta ahora he estado aquí.
—Reconozco ese dibujo de tu cara. Llevabas ese dragón cuando te vi la otra vez.
—Estoy buscando a una amiga.
—Creo que eso también me lo dijiste. ¿La encontraste?
—Ya te he dicho que no soy ese del que hablas —respondo—. Es una chica rubia. Se llama Metáfora. ¿La has visto?
—Aquí nadie tiene nombre… Bueno, algunos todavía se acuerdan del suyo, pero yo no. Ya no sé quién soy. Llevo tanto tiempo aquí que mi memoria se ha agotado. Ya no funciona.
—Intentaré hallar su rastro.
—Es posible que no la encuentres nunca. Esto es muy grande y hay cada vez más gente. Aquí nadie conoce a nadie.
Me alejo del hombre, que sigue divagando en voz alta.
—Tu dragón es inolvidable —advierte—. Es la segunda vez que lo veo. Estoy seguro de que ya has estado aquí. Nadie tiene un dibujo como ése.
—Eso no es verdad —dice una mujer muy anciana—. Yo he visto a una chica que también lo llevaba. Pero no recuerdo dónde fue.
—¿Un chica? —pregunto—. ¿Cómo era?
—Tenía el pelo negro y llevaba un mechón blanco en el centro. Te garantizo que portaba un dragón como el tuyo dibujado en el rostro.
—¿Y no recuerda dónde?
—No le hagas caso, chico —interviene el hombre—. Está loca. La conozco muy bien.
—Pero es verdad que la he visto. Lo digo en serio —insiste.
—Pues dígame dónde y cuándo —la apremio.
—Eso no puedo decírtelo. Pero te aseguro que era una chica…
—¡Está loca! —insiste el hombre—. ¡Siempre ha estado loca!
—¡En el lago! —exclama por fin—. ¡En el lago! ¡Sí, eso es!
—¿Dónde está ese lago? —pregunto.
—Por allí, de frente —indica el hombre—. Sigue ese sendero.
—Gracias, amigo —digo, según me alejo.
—Fue hace mucho —divaga la mujer—. Era muy guapa.
El sendero se hace más ancho según avanzo, y el suelo es cada vez más húmedo; muchos seres pasean lentamente, sin prestar atención; simplemente van y vienen.
Ahora distingo el lago. Es una gran superficie oscura, en la que muchas criaturas chapotean como si fuesen niños. El problema es, precisamente, que son demasiados. Encontrar a alguien en este lugar va a resultar francamente difícil.
ARQUITAMIUS, Arquimaes y Arturo estaban en Ambrosia, revisando los libros escritos por los monjes con tinta mágica de la cueva.
Eran obras majestuosas de contenido sustancioso, perfectamente escritas y artísticamente ilustradas. Su destino era la gran biblioteca arquimiana, donde se iban a almacenar miles y miles de libros y pergaminos caligrafiados con tinta adragoniana. Era, seguramente, uno de los secretos mejor guardados. Nadie, salvo los alquimistas, Arturo, Alexia y Émedi, además de los monjes, conocía el proyecto de crear una extraordinaria biblioteca mágica. Algo que, con el tiempo, aumentaría el poder de Arquimia.
—Es un placer ver estas obras —dijo Arquitamius—. Tantos ejemplares caligrafiados con bellísimas letras sobre un pergamino de buena calidad. En mis tiempos no eran así.
—¿Vuestros tiempos? —preguntó Arturo—. ¿Tan anciano sois, maestro Arquitamius?
—Arquitamius no es un anciano —aclaró Arquimaes—. Arquitamius es el tiempo en sí mismo. Nació en los albores de la civilización, cuando los humanos apenas empezaban a escribir.
—¿Es eso verdad?
—Sí, lo es, amigo mío —le confesó Arquitamius—. Llegué a este mundo casi con los primeros signos rúnicos, cuando la escritura era apenas un sueño rudimentario, cuando nadie creía en ella y muchos pensaban que eran símbolos de hechicería.
—¿Cómo puede ser eso, maestro? —se interesó Arturo.
—Hubo una época en que los hechiceros y los druidas se interesaron por la escritura que, hasta entonces, estaba reservada a unos pocos. Comprendieron enseguida que se podía sacar partido de ella y empezaron a utilizarla como una nueva herramienta al servicio de la magia. A partir de entonces empezó a percibirse como algo mágico pero peligroso. Y yo fui testigo de todos esos cambios.
Arturo le observó con curiosidad. Escrutó las profundas arrugas de su cara y se preguntó si la afirmación del anciano alquimista sería cierta. Pero no fue capaz de determinar la veracidad de sus palabras.
—¿Bromeáis? —inquirió, a la espera de que le dijera que todo era una invención—. ¿Me tomáis el pelo?
—De ninguna manera. Es tan indiscutible como que estoy aquí —dijo Arquitamius—. Tengo miles de años y viviré algunos miles más… si el destino no lo remedia.
—Pero ¿cómo es posible? —preguntó Arturo, suspicaz.
—Hace siglos que dejé de envejecer.
—¿Cuándo fue eso? ¿Cómo ocurrió? —indagó Arturo, asombrado.
—Quizá deberías contarle tu historia a Arturo —propuso Arquimaes—. Debería saber quién eres en realidad.
—El ya sabe mucho sobre mí…
—Sé que sois un gran alquimista, pero ignoraba estas cosas que acabáis de desvelarme. No imaginaba que vuestros orígenes se remontaran a tiempos tan remotos.
Los dos alquimistas se miraron con un gesto de complicidad y Arquitamius empezó a hablar.
—Nací en una tribu situada en un lugar húmedo, rodeado de grandes árboles, en un bosque poblado de seres mágicos cuyo nombre no recuerdo. Algunos eran amigos, pero otros eran feroces y vivían de nuestra sangre. Era un sitio repleto de serpientes, a las que mucha gente consideraba grandes enemigas de nuestro pueblo, mientras otros les profesaban una gran admiración debido a una extraña creencia que aseguraba que algunas eran capaces de volar. De niño, mis amigos y yo nos dedicábamos a cazarlas.
—Las serpientes siempre han tenido una mala relación con los humanos —añadió Arquimaes—. La gente las odia… y las teme.
—Di mejor que las desprecia. Es un animal que se arrastra sobre el suelo y es percibido como lo peor que hay sobre la tierra. Pero lo que nadie imaginaba es que las serpientes tenían un sueño.
—Maestro, las serpientes no sueñan —le interrumpió Arturo.
—No hace falta dormir para tener sueños. Si tienes un deseo extraordinario y esperas que se haga realidad, tienes un sueño. Me refiero a un gran deseo. Y las serpientes soñaban con volar. Querían tener alas, como los pájaros.
—Eso sí que es una fantasía —insistió Arturo—. ¡Serpientes que desean volar! ¡Menuda locura!
—La vida es una gran fantasía, amigo mío. Hay gente que desea ser invisible, y lo acaba siendo. Otros aspiran a convertirse en dioses, y lo logran. Todos los seres de este mundo anhelamos algo extraordinario, deseamos lo que no tenemos, ansiamos ser mejores de lo que somos.
—¿Incluso los ofidios?
—Más que cualquier otro en el mundo, porque lo necesitan más. Las serpientes son conscientes de lo que son y su único deseo es, precisamente, dejar de serlo. Por eso esa aspiración se convirtió en realidad.
—Maestro Arquitamius, me asombráis —dijo Arturo—. Todo el mundo sabe que las serpientes no vuelan.
—Tú deberías saber mejor que nadie que eso es falso —le corrigió Arquimaes.
—El caso es que, un día, mi padre descubrió un nido de estos reptiles que tenían alas —aseguró Arquitamius—. ¡Y me llevó a verlas volar! ¡Y mi vida cambió! Si las serpientes eran capaces de cumplir sus sueños, ¿por qué no iba yo a ser inmortal si era lo que más ansiaba? Y a partir de entonces, todo lo que hice fue luchar por hacer realidad mi sueño.
—Yo nací como un pobre campesino y he soñado con ser rey —añadió Arquimaes—. Es un sueño de vida, un gran deseo, una gran aspiración que ha estado a punto de convertirse en realidad. Sin embargo, he conseguido ser el padre de un rey.
—Ésa es la gran verdad de la inmortalidad —dijo Arquitamius—. El verdadero secreto de los alquimistas no es convertir el plomo en oro, sino convertir a un mortal en inmortal; a un ser normal en un ser que sueña, que aspira a ser mejor, más grande, más sabio, más justo.
—¡Un ser que vuela, como las serpientes! —dijo Arturo, contagiado por las palabras de los dos alquimistas.
—¡Las alas las convirtieron en dragones! —exclamó Arquitamius—. ¡Los dragones provienen de las serpientes y se transformaron en seres poderosos solo porque deseaban ser más de lo que eran! ¡Dejaron de ser animales que se arrastraban entre la maleza para convertirse en los reyes del aire! ¡Nadie ha conseguido más que ellas!
—¡Un ser que tiene sueños es un ente grande, lo mejor del mundo! ¡Es la esencia de la vida! —continúo Arquimaes—. Los que no anhelan ser mejores de lo que son, están muertos en vida… ¡Arturo, debes creer en tu sueño! ¡Debes luchar por llevarlo a cabo y convertirlo en realidad! ¿Entiendes?
Arturo estaba tan deslumbrado por las palabras de los maestros que su visión de la vida cambió radicalmente. Ahora, de repente, todo cobró sentido. Todo lo que Arquimaes le había enseñado se desveló como un misterio transparente.
—¡Las serpientes se convirtieron en dragones! —balbució Arturo.
—Ellas nos enseñaron que los hombres pueden volver de la muerte —susurró Arquimaes.
—O que pueden vivir para siempre —dijo Arquitamius.
—O que pueden aspirar a lo que quieran —añadió Arturo.
—Son nuestras maestras —determinó Arquitamius—. Por eso adoramos a los dragones y les rendimos culto.
—Y nosotros aspiramos a ser… ¡Queremos ser dragones! ¡Queremos ser más que simples reptiles!
—¿Sabes cuál es ahora tu gran deseo, Arturo? ¿Tu gran sueño? —preguntó Arquimaes.
—Sí, maestro. ¡Quiero ser el rey de los dragones! ¡El rey dragón! ¡El que vive eternamente!
—¡Adragón! ¡He ahí el verdadero significado de tu apellido! —explicó Arquimaes—. ¡Arturo Adragón, rey de los dragones! ¡Más poderoso que ellos y que todos los sueños de este mundo! ¡Adragón, el inmortal!
Arturo estaba asombrado por las palabras de Arquitamius y Arquimaes.
—Mis padres fueron acusados de los peores crímenes solo por haber creído en el poder de las serpientes —continuó Arquitamius—. Tuvieron que huir y, después de un largo viaje hacia el exilio, fueron a parar a Egipto, donde se adoraba a animales como los lobos o los pájaros, a los que se consideraba dioses. O las serpientes, que tenían una encarnación buena y otra mala. Rendían culto a Apophis, el dios serpiente, que representa el mal y la oscuridad; pero también adoraban a una diosa de la fertilidad y de la protección llamada Renenutet, que tuvo tantos fieles que le erigieron un templo… Durante años crearon sus leyes y sus propias reglas. Descubrieron el poder del dragón y lo adoptaron. Consiguieron destacar en el estudio de ese animal sagrado. ¡Hasta que el Gran Dragón les reveló el secreto de la vida y de la muerte!
»Cuando mis padres murieron, yo fui nombrado sacerdote y pude estudiar de cerca todo lo relacionado con ese ser extraordinario. Crecí y pasé toda mi vida en el desierto de Egipto, donde hallé el poder y el significado de la forma triangular: la representación de lo que más tarde se convirtió en la letra A; la forma mágica; la figura geométrica que se adoptó para construir las pirámides. Diserté con muchos sacerdotes que opinaban que la forma mágica era el círculo, por no ser horizontal ni vertical, sino que parece flotar en el espacio, representa la luna y el sol y es el símbolo de los alquimistas, como bien sabes.
»Yo estaba tan convencido de que el triángulo era la estructura mágica de la vida y de la muerte que nada podía hacerme cambiar de idea. Y me convertí en adorador del triángulo, de los vértices, de las tres esquinas. Nada hay que pueda competir con esa forma. De hecho descubrí que el dragón es triangular y que se parece mucho a la letra A, que nació inspirada en el dragón y en los animales alados: el triángulo volador.
»Conocí a muchos maestros de la escritura que me ayudaron a desarrollar el poder de la triangularidad en el mundo. Y, con mis conocimientos de las letras, diseñé el dibujo que ahora llevas en la cara. Ese signo, amigo Arturo, que pertenece a un linaje sagrado, nació en Egipto, de mi mano, con la ayuda de escribas con categoría principesca. La letra adragoniana está bañada por las arenas del desierto de Egipto.
»Escribí documentos que exponían los resultados de mis investigaciones. Y conseguí explicar todos los misterios en un extraordinario pergamino que me fue arrebatado por ladrones envidiosos de mi poder que querían apropiarse del gran secreto. Afortunadamente, con el paso del tiempo y con mis enseñanzas, Arquimaes fue capaz de reproducirlo.
»Pero todavía faltaban siglos para eso. Un día descubrí que el poder de la tinta elaborada con cierta arena negra del desierto y agua transparente de un riachuelo subterráneo de una gruta, en la que yo había instalado un laboratorio secreto, podía contener el misterio de los misterios. Y eso me ayudó a encontrar el don más preciado y más perseguido de todos: ¡la inmortalidad!
»En una ocasión, ya anciano, hice un experimento y, con la ayuda de un espejo, realicé un dibujo sobre mi piel.
Arquitamius se levantó, abrió su chaleco y desató su gruesa camisa de lino. Sobre su pecho, Arturo pudo ver una letra adragoniana dibujada con tinta negra.
—Como puedes ver, Arturo, estamos unidos por el mismo símbolo —añadió Arquitamius—. Y eso nos convierte en familia.
—¿Somos familia? Entonces, Arquimaes y tu…
—Déjame que te cuente ahora lo que ocurrió en Egipto… Después de dibujar la letra adragoniana sobre mi cuerpo, empecé a notar ciertos efectos a los que no di importancia. Sin embargo, para mí el tiempo dejó de contar. La esclavitud del paso de los años a la que estaba sometido, igual que todos los seres humanos, desaparecía. Dejé de envejecer y de sentir el transcurso del tiempo.
—¿Os habíais convertido en inmortal?
—¡El primer inmortal adragoniano! ¡El que nunca muere! ¡El único mortal que no podía morir!
—¿Quién sois en realidad, maestro Arquitamius?
—Soy una sombra que navega por el edades y por épocas. Un hombre que ha vivido mil años y que ya no puede considerarse humano.
—¡Es el primer adragoniano! —afirmó Arquimaes—. ¡Y tú, Arturo, eres su descendiente!
—¿Por eso soy inmortal?
—Vivirás mientras creas en la fuerza de las letras y en el poder del Gran Dragón —añadió Arquitamius—. ¡Eres Arturo Adragón, el rey dragón!
—Y el Ejército Negro, ¿qué tiene que ver con todo esto?
—¡Es el guardián! Esa multitud de letras que diriges y que te rinden pleitesía son tus mejores soldados. ¡Tienes que servirte de ellas! ¡Las letras son el Ejército Negro! ¡Están en estos libros, en los pergaminos, en las paredes, en las tablas! ¡Todas las cosas importantes de este mundo están construidas con ese ejército poderoso e invencible! ¡Son tu apoyo! ¡El Gran Dragón representa la primera letra, pero todas están ideadas para ser adragonianas! Lo hicimos en Egipto y lo comprobamos aquí, en el valle de Ambrosia. ¡Bajo nuestros pies surgen la inmortalidad y el conocimiento!
—Por eso estabais bajo los volcanes —exclamó Arturo.
—Sí, intentaba dominar la tierra. Quería llegar hasta donde se produce el fuego, en lo más profundo, en el fondo de los fondos.
—Más allá del Abismo de la Muerte.
—Exactamente. Deseaba acceder al lugar donde se produce la vida, donde se genera el fuego: a su corazón. Pero tú mismo viste lo que pasó. Gracias a ti y a Adragón, conseguimos adormecer la tierra y los terremotos cesaron. La próxima vez lograré mi propósito.
Arturo trató de asimilar la historia de Arquitamius, pero le resultó difícil.
—¿Dónde encajo yo en todo esto, maestro? —le preguntó—. ¿Qué tengo que ver con Adragón? ¿Por qué yo y no otro?
—Es por tus padres —respondió Arquitamius—. Cuando te dieron la vida, te bendijeron con el don adragoniano, así que hay un vínculo entre nosotros. Estamos unidos por Adragón.
—¿Es verdad, maestro?
—Es la mayor verdad revelada hasta ahora. Arquimaes fue mi discípulo espiritual, el mejor de todos los que he tenido. Ambos adoramos a Adragón y ahora tú debes cumplir tu destino.
—¿Y cuál es? ¿Qué se supone que tengo que hacer? —preguntó Arturo—. ¿Cuál es mi misión en esta vida?
—Perpetuar nuestro linaje —afirmó Arquitamius—. La familia Adragón debe hacer honor a su apellido. Espero que seas rey de una larga dinastía y que construyas en el mundo un reino de justicia; que ayudes a la gente a tener sueños extraordinarios…
—Como mi padre…
—Sí, pero ahora te toca a ti. Imponer la justicia, el honor y la valentía es una labor larga y complicada. Te llevará años ponerlo en práctica.
—¿Cuántos? ¿Mil?
—La inmortalidad es un regalo que nos llega para realizar este trabajo. Para eso somos inmortales, porque costará mucho y habrá obstáculos e inconvenientes de todo tipo. Pero hay que hacerlo. Alguien tiene que traer justicia a este mundo. Ése es tu sino, Arturo.
—No sé si seré capaz.
—Yo he pasado cientos de años buscando lo que más se necesitaba para mejorar el mundo. Ahora que lo sabemos, depende ti aplicarlo.
Arquimaes era perfecto para llevar a cabo el gran plan, a pesar de sus coqueteos con la hechicería durante su juventud. El eligió a Émedi para conquistar la justicia. Por eso le dio un hijo: tú.
—Pero yo nací muerto.
—Naciste muerto para revivir, Arturo. Para demostrar que eres un verdadero Adragón.
—A costa de la vida de mi madre.
—A costa de convertirla en madre de un rey. Crear un linaje tiene un precio y ella lo pagó. Eso es todo.
—¿Cuántos hijos habéis tenido, maestro Arquitamius?
—He perdido la cuenta; no obstante, no pasa una noche sin que me acuerde de ellos. Han sido la alegría de mi vida, pero he sufrido al verlos envejecer. Muchos han muerto en mis brazos pareciendo más ancianos que yo. La vida a veces nos pone en tesituras muy duras. Los seres humanos estamos condenados a sufrir por lo que más queremos. Y queremos a nuestros hijos más que a nosotros mismos.
EL ambiente es desolador. Aquí hay miles y miles de fantasmas. El color de mi piel, del tono de los que están vivos, hace que algunos se fijen en mí. No puedo pasar desapercibido ya que, entre ellos, que son grises o incoloros, parezco una antorcha. Además, creo que mis gestos me delatan. Me he dado cuenta de que me muevo de una manera especial, que no se parece a la suya.
Hay tantos seres que va a ser muy difícil dar con Metáfora. No hay nada que indique su paradero.
—¡Arturo Adragón! —dice alguien detrás de mí.
—¿Quién me llama? —pregunto, dándome la vuelta.
—Soy yo, Puño de Hierro.
—Lo siento, pero no le conozco, señor.
—He luchado a tu lado en la batalla de Émedia. Estábamos al servicio de la reina Émedi. Reconquistamos Carthacia y arrojamos a los demoniquianos. Fue una gran batalla.
—Lo siento…
—Me mataron en Carthacia. Demónicia me atacó a traición.
—Yo no soy el Arturo Adragón que usted conoce. Soy otro.
—¿Por qué vistes de esa manera tan rara? ¿Qué ha pasado? ¿Creasteis el reino de Arquimia? ¿Está bien nuestra reina? ¿El Ejército Negro sigue tan bravo? ¿Y Crispín?
—Espere, espere… No soy quien usted cree. Nunca he estado en Eme día. No conozco a Crispín, no he visto al Ejército Negro.
—¿Te burlas de mí, Arturo? —estalla el hombre vestido de caballero medieval—. ¿Niegas ser quien eres? ¿Reniegas de todo por lo que hemos luchado?
—Le aseguro que no reniego de nada ni me burlo de usted. Me llamo Arturo Adragón y vivo en el siglo veintiuno.
—¿Eres descendiente de Arturo Adragón?
—Es posible, pero no estoy seguro de nada. Algunos afirman que estoy emparentado con el primer rey de Arquimia, pero no hay pruebas.
—¿Acaso eres un impostor?
—No. No quiero suplantar a nadie. Solo quiero saber quién soy realmente.
—Eres Arturo Adragón, el jefe del Ejército Negro —afirma—. ¡Lo sé muy bien! ¡Reconocería ese dragón entre mil!
—Solo soy alguien que ha visto morir a la chica que ama y que ahora quiere reencontrarla para llevarla de vuelta al Mundo de los Vivos. Eso es lo que soy.
—Arturo mató a Alexia y también tuvo que bajar al Abismo de la Muerte para llevársela. Os parecéis, sois idénticos.
—Yo no soy él. No conozco a Alexia. He venido a buscar a Metáfora.
—Nunca he oído hablar de ella. ¿Es tu novia?
—Voy a casarme con ella. Seré el rey de Férenix y ella será mi reina.
—¿Férenix? ¿Es un reino? ¿Dónde está?
—Pues… es un reino situado sobre… sobre el palacio de Arquimia. Dicen que Férenix, antiguamente, era el reino de Arquimia.
Puño de Hierro me mira con recelo.
—¡No puede haber un reino sobre el palacio de Arquimia! ¡Es imposible!
—Se equivoca. Las ruinas antiguas acaban cubiertas por otras ciudades. El tiempo y el polvo se encargan de recubrirlas.
—El mundo es muy raro. Luchas para levantar un palacio y crear un reino y el tiempo lo entierra —se lamenta Puño de Hierro—. El mundo es un cementerio.
—Nada permanece eternamente —añado—. Todo lo que vive, muere.
—Tienes razón, amigo Arturo. Tienes razón.
—Ahora debo seguir mi búsqueda. El tiempo apremia.
—Puedo ayudarte si quieres —se ofrece el caballero medieval—. Serví al lado de Arturo Adragón y puedo hacerlo contigo, si me lo permites. ¿Cómo es Metáfora?
—Rubia, guapa y muy activa. Es especial. Tiene una mirada inquieta y curiosa. Habla mucho, le encanta hacer preguntas a las que le gusta responder ella misma. Le aseguro que no se parece a ninguna otra.
—Vaya, parece que estás enamorado —dice en tono de broma—. Espero reconocerla si la veo. Pero te advierto que aquí la gente cambia mucho.
—Estoy seguro de que se mantendrá igual que cuando estaba viva. Metáfora es diferente, única. ¿Por dónde empezamos a buscar?
—Ya hemos empezado. No podemos hacer mucho, salvo caminar y observar. Ni siquiera vale la pena preguntar. Todo consiste en ver muchas caras y estar muy atentos. De todas formas, los nuevos suelen venir hacia el lago. Les atrae.
Mientras caminamos ponemos atención en todos los seres que se cruzan con nosotros, sobre todo en las chicas jóvenes. Pero el problema se agudiza, ya que los colores desteñidos los hacen iguales a todos. Ya he descartado ver relucir el cabello rubio de Metáfora.
—Tampoco esperes escuchar su voz —añade Puño de Hierro—. Aquí se pierden muchas características. Mi voz ya no es la que era.
Las horas pasan lentamente y no hay ninguna pista. Todo indica que nada va a cambiar.
—¿Qué otra cosa podemos hacer? —pregunto a mi compañero—. Usted lleva aquí mil años y tiene que saber cómo encontrar a alguien.
—Tener paciencia. Es lo único que podemos hacer —replica.
—No puedo permanecer aquí eternamente. Debo volver al Mundo de los Vivos. Me esperan y me necesitan.
—Quizá no debiste bajar.
—Quizá debería apañármelas solo.
—Sería peor. Aunque no valores mi ayuda, te aseguro que multiplica tus posibilidades de encontrarla.
—Tiene usted razón. Lo siento. Perdone mi grosería. Sigamos adelante… Por cierto, alguien me ha dicho que aquí la gente pierde la memoria. Usted lleva mil años, pero parece que lo recuerda todo.
—Algunos mantenemos nuestra memoria intacta. Tiene que ver con el deseo de venganza. Es como un castigo. Cuánto más la deseas, más recuerdas tu vida anterior. Creo que es así… Aunque no estoy seguro.
—¿Venganza? ¿De quién quiere vengarse?
—Fui asesinado por Demónicia, y hasta que no la encuentre no podré olvidar.
—Demónicia debe de estar por aquí —digo.
—Estuvo, pero se marchó. Ahora está en el Mundo de los Vivos. Volverá, estoy convencido.
—Me parece que se equivoca, Puño de Hierro: Arquimaes la mató.
—Es cierto lo que digo. La vi marcharse. Te garantizo que está en el Mundo de los Vivos.
* * *
Ya he perdido la noción del tiempo.
No sé cuánto llevo aquí y estoy sumido en la confusión. Soy incapaz de determinar cuándo llegué. Y no he encontrado una sola pista de Metáfora. Nada de nada.
—Me estoy desanimando —digo—. El tiempo pasa y no avanzamos.
—El tiempo aquí no tiene ningún valor —dice el caballero Puño de Hierro. Cuando lleves aquí el mismo que yo, verás cómo deja de preocuparte.
—¿Qué dice? Voy a marcharme enseguida. En cuanto dé con ella.
—Oh, claro. Eso dicen todos los que llegan. Piensan que están aquí de paso y que van a volver al Mundo de los Vivos. A mí también me ocurrió.
—Pero yo no estoy muerto.
—¿Cómo lo sabes?
—Pues… Bueno… He venido aquí para buscar a Metáfora, que sí ha muerto. Pero yo estoy vivo. A ella la dispararon, pero a mí no me ha pasado nada.
—Se cuenta que Arturo Adragón nació muerto. ¿Tú también naciste muerto?
—Creo que sí. Pero eso no tiene nada que ver. Recuperé la vida.
—Ahí lo tienes. Eres uno de nosotros. Estás muerto, Arturo.
—Vamos, deje de decir tonterías. ¡Yo estoy vivo!
—Claro, claro…
El lago está salpicado de rocas grises que forman pequeñas isletas ocupadas por seres. En una de ellas, en la parte de arriba, sobresaliendo sobre el resto, hay una mujer que acuna a un niño que parece estar dormido. Su figura me resulta familiar, aunque no puedo estar seguro. Aquí todo es muy confuso.
—Vamos a preguntar a esa señora. A lo mejor sabe algo.
—No sabrá nada, pero si quieres intentarlo, adelante —acepta Puño de Hierro.
Me acerco a la piedra y me dirijo a ella.
—Señora, ¿puede decirme si ha pasado por aquí una chica de cabellos rubios?
La mujer me mira con unos ojos llenos de infinita ternura.
—Creo que yo también tenía los cabellos de oro —se lamenta—, aunque de eso hace mucho. ¿Cómo se llama tu amiga?
—Metáfora. Tiene quince años y es muy guapa, igual que usted.
—Bonito nombre. Espero que la encuentres. Ojalá puedas sacarla de aquí.
—¿A usted no le gustaría salir de este lugar?
—No puedo. Debo estar con mi niño. No puedo dejarle solo. Es muy pequeño.
—Lo siento mucho —digo.
—Es mejor que te marches en busca de tu amiga. No debo seguir hablando, por si se despierta.
—Gracias, señora —digo, dando un paso atrás.
Pero ya no me hace caso. Arropa a su bebé y lo acuna. Cuando nos marchamos, no puedo evitar una sensación de ahogo que está a punto de hacerme llorar.
—¿Has mirado en el puente? Hay gente que espera el permiso para cruzar. A lo mejor está allí —dice Puño de Hierro.
—¿Cómo puedo llegar a ese puente? —pregunto.
—Si quieres, te puedo acompañar —se ofrece Puño de Hierro.
—¿Dónde está?
—Al otro lado del lago.
—Lléveme allí. Quiero verlo.
* * *
El puente es de piedra gris y desemboca en una explanada sólida y desnuda donde apenas hay rocas. Tiene pilares naturales labrados en la propia roca. Al otro lado hay mucha gente agrupada y, de vez en cuando, alguien cruza.
—¿Qué hacen ahí parados? —pregunto.
—Esperan una autorización para cruzar —explica mi compañero—. A veces pasan mucho tiempo esperando.
—¿De quién es la autorización?
—No lo sé. Algunos no llegan a cruzar y se vuelven por donde han venido.
—Debo ir. Es posible que Metáfora esté allí.
—Yo no puedo ir al otro lado —advierte Puño de Hierro—. Tengo que quedarme en éste. Cruza tú solo.
—Es lo mejor.
Nos despedimos con un apretón de manos. Puño de Hierro me mira con los ojos vidriosos.
—Es posible que no nos volvamos a ver —dice—. Te deseo suerte. Ha sido un honor servir a tus órdenes. La batalla de Demónika fue gloriosa.
—Ya le he dicho que…
—Es igual. Déjame que crea que eres el Arturo Adragón que conocí. Dame esa alegría.
—Tiene razón. Estoy orgulloso de haberos tenido entre mis filas, caballero Puño de Hierro. Sé que os portasteis como un valiente y honraré vuestra memoria durante toda mi vida. Gracias por acompañarme en este viaje por el Abismo de la Muerte.
Puño de Hierro se emociona y parece que va a decir algo, pero se da la vuelta y se marcha. Entonces me dirijo hacia el puente y, mientras lo cruzo, me encuentro con algunos solitarios que vienen en sentido contrario.
A pesar de que no hay alambradas ni soldados que impongan el orden, esto parece un campo de concentración. Miles de seres que, ahora que los veo de cerca, parecen medio muertos y medio vivos, se agrupan a la entrada del puente. Me mezclo con ellos e inicio la búsqueda de mi amiga. No estoy seguro de que se halle aquí, pero no puedo hacer otra cosa.
Se me ha parado el corazón. Acabo de ver a alguien que, a pesar de estar de espaldas, se parece mucho a Metáfora.
—¡Metáfora! ¡Metáfora!
Me ha escuchado y se ha detenido. Me mira como si no me conociera o le costase hacerlo.
—¡Hola, Metáfora!
—¿Arturo? ¿Eres tú?
—¡Soy yo! ¡Por fin te encuentro!
—¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué has venido?
—He venido a buscarte —digo—. Voy a llevarte conmigo. Tu madre te espera. Tienes que volver al Mundo de los Vivos.
—¿Qué dices? No puedo salir de aquí. Aguardo el permiso para cruzar el puente. Es posible que pueda hacerlo dentro de poco.
—Tú no vas a cruzarlo. Te vienes conmigo.
—¿Estás loco? ¿Es que no te das cuenta de lo que pasa? ¡Tengo que entrar en el Abismo de la Muerte! ¡Me van a autorizar a acceder!
—¡No! ¡Hazme caso! ¡Sígueme! —ordeno.
—¡No!
Tomo con fuerza su mano y la arrastro hacia una abertura de la gruta. Hay una hendidura por la que he visto entrar a algunas personas. Si son puertas de acceso, supongo que también lo serán de salida.
—¡Vamos! ¡Vamos! —la apremio.
A pesar de su resistencia, consigo penetrar. De repente, la oscuridad desaparece y una intensa luz blanca nos inunda.
ARTURO había decidido anunciar personalmente a los hombres del Ejército Negro su próxima coronación. Los diez regimientos se hallaban ordenados en perfecta formación en la explanada de su cuartel general. Cada jefe estaba delante de su tropa, acompañado del banderín y de sus oficiales.
En un lateral, un poco más retirada, estaba la Legión Alexia, que ahora se componía de casi doscientos soldados de ambos sexos. Alexia en persona estaba al mando y Crispín la secundaba.
Arturo pasó ante todos los destacamentos muy lentamente, haciendo el saludo militar, que consistía en levantar la espada e inclinar la cabeza ante los generales y la bandera del regimiento.
Cuando llegó a la altura de Alexia, hizo el mismo gesto.
—¡Legión Alexia al servicio de Arturo! —exclamó la princesa, con el mismo saludo que los otros generales.
Arturo se lo devolvió, siguió la marcha hasta el fondo y subió a un estrado colocado para la ocasión. Desde allí dirigió unas palabras a sus milicias.
—¡Soldados del Ejército Negro! Quiero felicitaros por la victoria que habéis conseguido sobre los demoniquianos. ¡Habéis aniquilado sus fuerzas y hemos recuperado el honor al reconquistar el castillo Émediano y al haber liberado Carthacia! ¡Gracias a vosotros, la libertad y la honestidad están más cerca! ¡Ahora solo queda crear el reino de Arquimia, que será el símbolo de la justicia y del que vosotros constituiréis los mejores guardianes!
Todos le vitorearon.
—Como sabéis, Puño de Hierro, uno de nuestros mejores caballeros, ha perdido la vida en esta terrible batalla contra la hechicería. A él y a todos los valientes que lo dieron todo les debemos esta victoria. ¡Viva el Ejército Negro!
El grito se repitió con más entusiasmo.
—Ahora nos espera una etapa de paz y prosperidad. Pero no bajaremos la guardia. El enemigo siempre acecha y puede manifestarse en cualquier momento… Aún quedan adversarios que querrán abatirnos. ¡Debemos estar alerta! ¡Debemos estar preparados! Seamos merecedores de esta paz que ahora vamos a disfrutar.
Arturo hizo un breve silencio.
—Dentro de poco, Arquimia será una realidad y el Ejército Negro estará mejor pertrechado. Los nuevos regimientos aumentarán vuestras fuerzas y podremos proteger mejor nuestra reciente monarquía.
Arturo esperó un poco antes de dar la gran noticia.
—Quiero recordaros también que Arquimaes y Émedi han abdicado. Y os anuncio que he aceptado la responsabilidad de ser el primer rey de Arquimia.
Los soldados desenfundaron sus espadas y golpearon sus escudos mientras gritaban al unísono:
—¡Viva el rey Arturo Adragón! ¡Viva el rey Arturo Adragón!
La alegría de saber que su jefe iba a ser nombrado soberano los desbordó. Todos conocían su valor y su determinación. Corrían historias sobre Arturo que hablaban de poderes, resurrecciones e inmortalidad, de sufrimiento y valentía; todos estaban al corriente de su historia de amor con la hija de Demónicus, que ahora mandaba una legión; habían escuchado relatos sobre viajes al Abismo de la Muerte; pero, sobre todo, le habían visto luchar con bravura en las grandes batallas mantenidas contra los demoniquianos. También recordaban que bajo su mando habían liberado Carthacia, y que reconoció públicamente que Crispín le había sustituido durante la reconquista del castillo de Émedia. Sabían que había eliminado al tirano Ballestic y que, en su lugar, Arturo había nombrado reina a una mujer llamada Armadía. Arturo tenía un historial fantástico que, a los ojos de los hombres y mujeres del Ejército Negro, le hacía valedor del honor de ser rey de Arquimia.
—¡Viva Arquimia! ¡Viva Arturo! —gritaron los miles de gargantas del Ejército Negro.
El entusiasmo desbordó a los soldados, caballeros y oficiales, quienes, tras romper filas, se aproximaron hasta el pabellón de Arturo para verle de cerca y hacer oír sus voces.
—¡Viva el rey Arturo!
Después, cuando la calma volvió al campo de entrenamiento, celebraron varios juegos en un torneo en el que los bravos guerreros pudieron demostrar que estaban en forma. Muchos mordieron el polvo aquella tarde, otros demostraron que eran capaces de luchar con gran habilidad y todos dejaron claro que el miedo no existía para ellos.
Crispín participó en los lances y salió victorioso de todos, con lo que se constató que estaban ante un futuro caballero. Pero Arturo le seguía mirando como a un chiquillo.
—Amigo Crispín, algún día tendrás la oportunidad de probar que estás hecho de material noble —reconoció Arturo—. Cuando crezcas hablaremos de tu futuro. Te convertirás en un caballero arquimiano sin lugar a dudas.
Alexia se acercó a Arturo y le tocó el hombro con la lanza.
—¡Te reto a un combate! —dijo la princesa.
—¿Un torneo contigo? Pero, Alexia…
—¡Exactamente! ¡Un torneo conmigo! ¿O es que tienes miedo de una mujer?
Arturo se dio cuenta de que no podía rehusar. Todo el mundo había escuchado el desafío.
* * *
Demónicus dio un respingo en su sillón cuando el criado le anunció la llegada de dos hombres que decían llamarse Tránsito y Alexander.
—Que entren ahora mismo —ordenó—. Son amigos.
Poco después, el monje y el caballero entraban en la estancia de Demónicus y se arrodillaban ante él.
—¡Mi señor! —saludó Tránsito, con una inclinación de cabeza.
—¡Hemos vuelto! —dijo Alexander, deseoso de agradar al Gran Mago—. ¡Y traemos buenas noticias!
—Me alegra veros —dijo Demónicus—. Ardo en deseos de escucharos. Necesito buenos aliados y confío en vosotros. ¿Dónde habéis estado todo este tiempo? Creía que estabais encarcelados en Carthacia.
—Lo intentaron, pero conseguimos escapar.
—¡Aquí está lo que os hemos prometido, mi amo! —dijo Alexander de Fer mostrando una bolsa de cuero—. ¡Por fin os lo puedo entregar!
* * *
Arturo y Alexia estaban sentados sobre sus respectivos caballos, cada uno a un lado de la pista de combate, con las lanzas y los escudos preparados.
El maestro de campo mantenía un pañuelo en alto y todas las miradas estaban puestas en él.
Su mano se aflojó y el pañuelo emprendió su vuelo hacia la libertad. ¡El torneo acababa de empezar! Justo cuando el trapo tocó la tierra, los caballos clavaron sus pezuñas en el suelo e impulsaron su pesada carga hacia delante. Los jinetes sujetaron las bridas con fuerza y apretaron los escudos con firmeza contra sus cuerpos, en busca de protección. Las lanzas apuntaban directamente al contrario.
Los espectadores contenían la respiración. La distancia se acortaba. Nadie decía nada. El silencio era sepulcral. Solo el viento agitaba las banderas y los estandartes. Los dos caballos ganaban más velocidad. Nada podía impedir el choque, que iba a ser terrible.
Arturo y Alexia se dirigían el uno contra el otro con una furia inenarrable. Ella le había desafiado y él se había visto obligado a aceptar el reto, pero no le había gustado. No le veía ninguna utilidad a aquel combate y no entendía qué quería demostrar Alexia con aquella locura. Sin embargo, ahora que se había puesto en marcha, no le quedaba más remedio que defenderse. Durante un momento pensó en dejarse abatir por ella para no causarle daño, pero si Alexia se daba cuenta no se lo perdonaría. Se acordó de cuando la conoció y se enfrentaron por primera vez con las armas, en el patio de Ambrosia, antes de que Morfidio y sus hombres llegaran; o cuando, creyendo que luchaba contra Ratala, la había atravesado con su espada alquímica y la había asesinado. Y en ese preciso momento, sin saber por qué, la tenía ahí enfrente, viniendo hacia él con la lanza en ristre, apuntándole directamente al pecho, dispuesta a derribarle, a dejarle en ridículo ante sus hombres o a caer ella misma y perder el respeto de sus legionarios.
Arturo tomó la decisión de ignorar que el jinete que venía hacia él era Alexia e imaginó que era un enemigo desconocido que quería tirarle de la silla. Y se aprestó a defenderse.
Cuando lo tuvo cerca, ante el extremo de su lanza, apuntó directamente al escudo, que era el punto más vulnerable. Por eso, cuando Alexia se dio cuenta de lo que Arturo pretendía se sintió confiada, ya que dio por hecho que la golpearía con furia en el broquel con la intención de empujarla hacia atrás y derribarla del caballo.
Pero se equivocó.
En el último momento, la lanza de Arturo se desvió, enfiló hacia el hombro derecho y consiguió alcanzar su objetivo. Alexia recibió el bestial impacto, pero, a pesar de la violencia del golpe, no cayó al suelo.
Arturo siguió su camino, llegó al otro lado, tiró su lanza astillada, cogió una nueva y reemprendió la carga.
Mientras, la princesa, que había hecho lo mismo, ya se dirigía hacia él a gran velocidad. Entonces Arturo se inclinó hacia delante, tomó impulso y cargó con más furia.
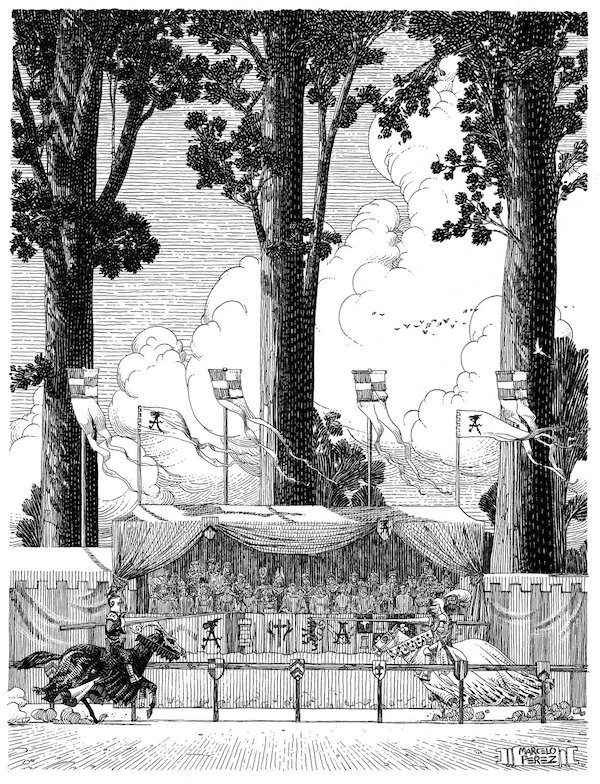
Los dos contendientes volvieron a encontrarse en el centro de la pista y sus lanzas impactaron de lleno en el blanco. Ambos cuerpos se tambalearon sobre las sillas y dieron la impresión de que iban a rodar por los suelos, pero no sucedió así. Después de unos momentos de desconcierto, recuperaron la estabilidad, se mantuvieron firmes en sus sillas y lograron definitivamente el equilibrio, con lo que provocaron los aplausos y las aclamaciones de los cientos de soldados y campesinos que se habían congregado a ambos lados del palenque para seguir el duelo.
Volvieron a sus escuderías y, aunque estaban agotados, tomaron la tercera y definitiva lanza y se dispusieron a emprender el último lance. Los caballos, que ya se resentían de las anteriores carreras, iniciaron la carga con mucho esfuerzo y ganaron velocidad. Arturo se sentía contento de estar en tablas con la princesa. Ciertamente, no quería perder, pero tampoco le hubiera satisfecho ganar.
Por eso, en este último ataque, decidió mantener la misma posición. Ahora tenía que volver a golpear con fuerza, pero no ser superior a su contraria. No buscaba derribar a Alexia, pero tampoco estaba dispuesto a dejarse humillar.
Cuando se percató de que la lanza contraria se dirigía directamente a su cabeza, se alarmó. Se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Así que torció la testa y evitó el impacto. Pero había calculado mal y su enemigo había sido más rápido que él. En el último instante, Alexia había cambiado la dirección de su lanza y había apuntado al escudo, donde la fuerza del impacto le jugó una mala pasada. Arturo había pensado que nunca le dirigiría un golpe ahí, así que había relajado la guardia. Por eso, el inesperado choque le lanzó hacia atrás, le derribó del caballo y le hizo morder el polvo.
Por fortuna, su golpe había sido también muy eficaz y Alexia rodaba por el suelo, a pocos metros.
Atontado por el impacto de la lanza y por la caída del caballo, se quedó quieto durante unos segundos, mientras intentaba calcular los daños. Le dolía todo el cuerpo. Pero no detectó ninguna lesión grave. Entonces se levantó y se acercó a Alexia, que aún permanecía tumbada, casi sin fuerzas. En realidad, la había golpeado con dureza en el hombro y ahora temía las consecuencias.
—¡Alexia! ¿Estás bien? —preguntó, angustiado.
La princesa no se movió y no respondió.
—¡Alexia! ¡Por favor, dime algo!
La joven se movió un poco y Arturo tiró del casco para que pudiera respirar.
—¡Crispín! —exclamó—. ¡Eres tú!
Arturo alzó la vista en busca de alguna explicación. Vio a Alexia que corría hacia él.
—Arturo… perdóname —susurró Crispín—. Lo siento.
—¡Crispín! —gritó la princesa, arrodillándose a su lado—. ¡Crispín! ¿Estás bien?
—Creo que sí. Ya me estoy recuperando.
—¿Qué clase de tomadura de pelo es ésta? —preguntó Arturo, algo enfadado—. ¿Qué pretendes, Alexia?
—No es una tomadura de pelo —respondió, enérgica—. Es un acto de justicia.
—¿Por qué me habéis mentido? ¿A qué viene esto?
—No te lo dijimos porque no hubieras aceptado —contestó Alexia mientras ayudaba a Crispín a levantarse—. Nunca hubieras querido combatir con él.
—Ha sido mi escudero. Es más joven que yo… —argumentó Arturo.
—Es más joven que tú, pero ya ha dirigido el ejército que liberó el castillo de Émedia y es uno de los mejores oficiales de mi legión —respondió Alexia—. Ha crecido, pero tú no te has dado cuenta, Arturo. Por eso hemos recurrido a esta estratagema.
Arturo se quedó sin palabras.
—Creo que merece la oportunidad de demostrar que se ha convertido en un caballero —añadió Alexia—. Deberías respetarle.
Arturo tardó un poco en responder. Estaba muy alterado. El discurso de Alexia le había confundido, aunque sabía que llevaba razón.
—Vaya, lo siento —dijo finalmente—. Creo que Alexia dice la verdad y no me queda más remedio que presentarte mis respetos y reconocer tu valía. Es cierto. Has sido un gran escudero, pero, sin darme cuenta, te has convertido en un caballero. Discúlpame, amigo Crispín.
—No tiene importancia, mi señor Arturo —dijo Crispín—. Siento haberte engañado.
—Ha sido idea mía —reconoció Alexia—. El no tiene la culpa. Si has de regañar a alguien, que sea a mí.
—No regañaré a nadie por haberme enseñado la verdad —dijo Arturo—. Y si alguien tiene que pedir perdón, soy yo. He estado ciego y no me he percatado de que Crispín había dejado de ser el niño que conocí.
—Entonces, ¿hablarás con la reina Émedi para que le nombre caballero? —preguntó la joven princesa.
—Claro que lo haré. Será un orgullo tener un hidalgo como Crispín en mi nuevo reino de Arquimia.
Arturo, Crispín y Alexia se fundieron en un sincero y emotivo abrazo.
ESTOY mareado. Todo me da vueltas. Sudo y tengo temblores. Solo sé que estoy ante el cuerpo de Metáfora, junto a los demás. No sé cómo he llegado hasta aquí.
—Metáfora, cariño, ¿estás bien? Es la voz de Norma.
—¿Me oyes, hija?
—Sí, mamá —responde Metáfora.
—¿Puedes verme? —pregunta Norma.
—Sí, mamá, ya te veo. Y te oigo.
Eso quiere decir que Metáfora está viva.
Abro los ojos y trato de orientarme.
Me llamo Arturo Adragón. He estado en el Abismo de la Muerte y he traído a Metáfora al Mundo de los Vivos.
—¡Ha resucitado! —exclama Norma—. ¡Ha vuelto a la vida!
—No. Nunca llegó a morir —la corrige papá—. Ha estado en coma, pero viva. Ahora se ha recuperado gracias a los cuidados de Mahania.
—Hace un rato no respiraba —insiste Norma.
—Tienes que estar equivocada, cariño —dice papá—. Metáfora no ha muerto. Puede haber sufrido una conmoción a causa del balazo, pero no ha muerto.
—El señor Adragón tiene razón —interviene Mahania—. La niña ha estado viva todo el tiempo.
—¡Estoy segura de que su corazón se ha parado! —grita Norma.
Ahora empiezo a distinguir los colores y las formas. Tengo la impresión de haber estado muy lejos de aquí.
—¿Qué pasa? —pregunto—. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está Metáfora?
—¡Está viva! —exclama Norma—. ¡Ha revivido!
Norma se abraza a Metáfora y rompe a llorar. La emoción de volver a ver a su hija viva la hace explotar.
—¡Hija! ¡Metáfora! —exclama entre sollozos—. ¡Has vuelto a mí! ¡Por segunda vez!
Seguramente se refiere a cuando Metáfora estuvo gravemente enferma, a punto de morir. Cuando su padre la salvó.
—¡Maldita la hora en que vine a este lugar! —reniega papá, histérico por el dolor de haber visto a Metáfora al borde de la muerte—. ¿Por qué la muerte siempre tiene que estar tan cerca de mí? ¿Es que no tiene otros a los que rondar?
—Tranquilízate, papá —le digo—. Todo ha quedado en un susto. Ya pasó.
—¿Que me tranquilice? ¡Ya no puedo más! ¡Aquí murió tu madre y Metáfora ha estado a punto! ¡Farael está herido! ¡Maldito Adragón!
—¿Qué dices, papá? ¿Qué tiene que ver Adragón con todo esto?
—¡Nos ha amargado la existencia! ¡Mi padre se volvió loco por su culpa! ¡Y tú…!
—¿Yo qué? ¿Qué pasa conmigo?
—¡Estás en el punto de mira de un montón de gente que te odia! ¡Quieren matarte, hijo! ¡Por culpa de ese dragón! ¡Te matarán!
—Por favor, Arturo, no hables así —interviene Norma—. No es el momento de discutir. ¡Ahora hay que ocuparse de Metáfora y de Farael!
—¡Es la verdad! ¡La pura verdad! —insiste papá, fuera de sí—. ¡Maldito sea Adragón!
Nadie le responde. Está muy nervioso y solo conseguiremos sacarle de sus casillas. Por eso, lo mejor es tranquilizarse. Ya habrá tiempo de aclarar el asunto. En cualquier caso, lo importante es que Metáfora se encuentra bien.
—Mañana nos iremos de aquí y no volveremos nunca —exclama papá—. ¡Nunca!
Me acerco al lugar donde han instalado a Farael, para interesarme. Mohamed lo ha tumbado sobre un camastro y limpia su herida, que ha dejado de sangrar.
—¿Cómo se encuentra? —le pregunto a Mohamed.
—Me han dado en el costado —susurra Farael—. Duele.
—No te preocupes, te curaremos —le asegura Mohamed—. Te llevaremos a casa y allí te pondrás bien.
Ahora que nuestros asaltantes han desaparecido, podremos cuidar de los heridos. Por fin parece que vamos a tener un poco de tranquilidad. Creo que mi padre tiene razón: la muerte merodea por los alrededores. Espero que salgamos pronto de aquí.
* * *
La noche está tranquila y la luna ilumina el firmamento, que está repleto de estrellas. Me acerco a la tienda de Metáfora, que debe de estar dormida. Solo necesito asegurarme de que todo está en orden.
—Hola, Arturo —susurra ella cuando me ve llegar.
—Hola, Metáfora, ¿no duermes?
—No puedo. Prefiero contemplar esta maravillosa noche.
—¿Te encuentras bien? ¿Te duele?
—Estoy mejor, mucho mejor —dice, intentando esbozar una sonrisa.
—Menudo susto nos has dado. Pero me alegra ver que te has recuperado.
—La bala me impactó de lleno y debí de quedarme en el último aliento.
—Llegué a pensar que estabas muerta.
—Me quedé inmovilizada y caí en un pozo profundo. Tuve la sensación de estar muerta. Ha sido terrible.
Hace una pausa, perdida en sus pensamientos. Finalmente añade:
—He tenido un sueño. Ha sido tan intenso que parecía real. Incluso ahora me cuesta creer que lo haya soñado todo.
—¿Tan fuerte ha sido?
—Sí, y tú estabas en él.
—Vaya, eso es un honor. ¿Me lo quieres contar? —le pido.
—Sí, pero te advierto que es muy raro.
—Mejor. Será más interesante.
—Pues verás… De repente me encontré en un sitio muy oscuro en el que había mucha gente que no conocía de nada. Esperaba turno para cruzar un puente… Entonces llegaste tú y me sacaste. Mejor dicho, me trajiste de vuelta a casa.
Dudo sobre si debo responder.
—Fue maravilloso —añade—. Me sentí segura a tu lado. Ya sabes cómo son las fantasías oníricas.
—Era el Abismo de la Muerte —digo—. Bajé a buscarte.
—¿Qué? ¿Qué has dicho?
—Pensé que habías muerto, así que descendí hasta el Abismo y fui a por ti. Te encontré y te traje a casa, con tu madre.
—¿Es un sueño? —pregunta—. ¿Lo has soñado?
—Claro. Claro que fue un sueño.
—Entonces hemos tenido el mismo sueño y hemos coincidido en él. Eso es maravilloso.
—Bueno, solo es un sueño.
—Me da igual —reconoce—. Me encanta saber que te atreviste a bajar hasta el Abismo de la Muerte para rescatarme. Me gusta pensar que te atreves con todo para ayudarme. Eres un valiente. Por eso te quiero y no me separaré de ti.
—Te aseguro que si fuese real, también bajaría hasta las más oscuras profundidades de la tierra para recuperarte. Nada me apartará de ti. Ni siquiera la muerte.
Se acerca, me rodea con sus brazos y me da un beso.
—Nada nos separará y no dejaré que esos enemigos de los que habla tu padre te hagan daño.
—No se lo permitiremos.
—Volveremos a Férenix y reinaremos —afirmo—. Recuperaré la fuerza de Adragón. Crearemos un linaje que luchará por un mundo más justo. Eso es lo que haremos.
—Juntos.
LA construcción del palacio arquimiano avanzaba a buen ritmo. Los muros exteriores estaban casi terminados y el edificio principal se encontraba en sus últimos retoques. El trabajo había sido muy bien dirigido y casi nadie se había dado cuenta de la ayuda extra que Arquimaes y Arquitamius habían proporcionado con sus conocimientos de magia. Ni siquiera el arquitecto Andronio se fijó en que en sus planos habían aparecido algunos trazados de ciertas partes del palacio que no eran suyos.
Todo se había construido alrededor de la antigua abadía de Ambrosia, que había quedado sumergida bajo la torre principal. Cuando las obras finalizasen, no quedaría ni rastro del monasterio. De esta manera, el acceso a la gruta estaba envuelto en el mayor de los secretos y quedaba absolutamente protegido. Nadie sería capaz de acceder al túnel que bajaba a la cueva de la roca negra.
Alrededor de los muros se habían empezado a levantar edificios de piedra. Eran construcciones robustas y bien diseñadas, como el propio palacio, cuya fortaleza y resistencia al tiempo estaban garantizadas por el arquitecto que lo diseñó. Todo indicaba que Arquimia iba a ser un reino próspero y seguro.
Ahora solo quedaba organizar la coronación, que debía ser el acontecimiento más importante de aquellas tierras.
—Primero celebraremos la boda —explicó Arquitamius, que junto a Arquimaes había elaborado un plan preciso para asegurar el éxito del evento—. Así, cuando Émedi te corone, Alexia será reina legítima.
—Te arrodillarás ante ella y escucharás su discurso en esa posición —añadió Arquimaes—. Solo podrás levantarte cuando ella te haya colocado la corona sobre la cabeza. Y la gente te aclamará.
—Serás marido y rey en un solo acto —determinó Arquitamius.
—Eso le gustará a la gente —dijo Leónidas—. Un nuevo monarca que asegura la descendencia.
—Seguiré vuestras instrucciones al pie de la letra —acató Arturo—. Todo se hará según está escrito.
—Nada impedirá que nuestro proyecto se lleve a cabo —afirmó Arquimaes—. Nos lo jugamos todo. Son demasiados años preparando la creación de Arquimia como para que se eche a perder. Debemos poner mucha atención y seguir el plan con toda fidelidad. Un fallo podría dar al traste con todo.
Todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de colaborar de forma eficaz. Y así lo decidieron.
* * *
Demónicus observaba el pergamino que Tránsito y Alexander habían desplegado sobre la mesa.
—¿Qué es esto? —preguntó Horades—. ¿Para qué sirve?
—¡Es el pergamino de Arquimaes! —dijo Tránsito—. ¡Contiene la fórmula de la vida y de la muerte!
—Mucha gente ha muerto por él —añadió Demónicus.
—¡Yo lo he encontrado! —dijo Alexander—. ¡Lo he traído para Demónicia!
Demónicus le puso la mano sobre el hombro.
—Escucha, Alexander, yo se lo entregaré. Le diré que tú se lo has traído. Demónicia lo agradecerá.
—¿Cuándo la veré? —preguntó el antiguo caballero carthaciano—. ¿Cuándo podré hablar con ella?
—Después de la guerra. Cuando hayamos acabado con Arturo Adragón, Arquimaes y todos los demás —explicó Demónicus—. Te aseguro que ella te recibirá y te recompensará.
Mientras hablaban, Horades había cogido el pergamino y lo observaba con atención, a través de la luz de la ventana.
—Exactamente, ¿para qué sirve? —preguntó—. ¿Qué poderes otorga?
—Ninguno que te interese. Tú ya eres inmortal y no puede hacer nada más por ti —respondió Demónicus—. Pero servirá para desanimar a nuestros enemigos. Nos dará mucha autoridad. ¡Es la llave que nos hará ganar la guerra contra esos malditos alquimistas!
* * *
Llegaron muchos invitados, y cada día venía más gente de otros reinos en busca de un lugar en el que asentarse. Había corrido la voz de que Arquimia iba a ser un territorio en el que cabría todo el que quisiera empezar una nueva vida.
Émedi preparó y ensayó su discurso durante horas. Lo perfeccionó con la ayuda de Arquimaes.
Arturo pasó mucho tiempo con su ejército y trató de unir lazos con sus hombres mientras Alexia entrenaba a su legión, a la que cada día se apuntaban más jóvenes. Arturo la visitaba de vez en cuando y se maravillaba de sus progresos.
—La Legión Alexia crece sin parar —dijo una tarde, cuando ya quedaba poco para la coronación—. Estoy orgulloso de ti. Eres una mujer valiente.
—Tengo que hablar contigo, Arturo —le respondió Alexia—. Podemos cabalgar mientras.
Alexia y Arturo salieron de los límites de Ambrosia a todo galope. Era un día luminoso, con un cielo decorado de bellísimas nubes blancas y animado por una ligera brisa.
Llegaron al pie de Monte Fer y se detuvieron en lo alto de una colina. Desde allí observaron el palacio que se alzaba desafiante en el centro del valle, que ahora tenía un espléndido aspecto primaveral.
—Dentro de poco seremos reyes —dijo Arturo—. Por fin nos casaremos y crearemos un nuevo mundo. Tendremos muchos enemigos. Además de Demónicus, habrá otros que nos envidiarán. Podemos estar seguros de que intentarán destruirnos. A mí no me cabe duda.
—No lo conseguirán —respondió Alexia—. Seremos fuertes como la roca. Nadie podrá con nosotros.
—Tenemos que estar unidos ante todo lo que venga. Seremos dos en uno.
—Estoy contigo, Arturo —reconoció Alexia—. Pero hay algo que me inquieta. No puedo olvidar los problemas que pueden caer sobre nosotros.
—¿A qué te refieres?
—Sabes que sobre la unión de una hechicera y un alquimista pesa una maldición. Es posible que nuestros hijos paguen las consecuencias. Estamos malditos.
—¡No lo estamos! ¡Arquimaes y Émedi pagaron el precio! ¡Nosotros no tendremos problemas de ningún tipo! ¡Nuestro hijo nacerá vivo! ¡Te lo aseguro!
—No te enfades conmigo. Llevo muchas noches sin dormir pensando en ello. Quiero estar preparada. Y quiero saber si estás dispuesto a afrontar lo que ocurra.
—¡Claro que estoy preparado! ¡Y puedes contar conmigo! ¡No te dejaré sola!
—Bien, eso es lo que quería saber. Necesitaba oír que afrontarás lo que venga.
—Pero no sucederá nada. Nuestro hijo nacerá sano y salvo. Ya lo verás.
—¿Y si estuvieras equivocado?
—Recurriremos a Arquitamius y a Arquimaes —dijo—. Ellos nos ayudarán.
—¿Soportarás ver a tu hijo muerto?
—Lo soportaré todo, pero estoy convencido de que saldrá bien. No hemos hecho nada malo. Nos queremos, eso es todo. Y tenemos derecho a ser felices.
Una bandada de pájaros que venía del sur pasó sobre ellos y el cielo pareció cobrar vida.
ACABAMOS de perder de vista las ruinas del templo. Detrás de nosotros, entre la nube de polvo que levanta nuestro paso, la silueta difuminada del lugar donde he nacido se acaba de evaporar tras el horizonte. Ya es historia.
La caravana marcha despacio para no hacer sufrir demasiado a Farael. Lo hemos colocado sobre unas parihuelas que están colgadas de su caballo y que se arrastran sobre el suelo. Espero que su herida no se infecte a causa del polvo y de las moscas que le persiguen. Este ambiente cálido es propicio para las infecciones.
—¿Estás contento de volver a casa? —me pregunta Metáfora, que ya está muy recuperada del disparo.
—Lo estoy. Pero también estoy triste. Aquí dejo muchas cosas —digo—. He descubierto demasiado sobre mí.
—Lo sé y espero que sea beneficioso. Todo esto debe servir para hacerte más feliz. Por fin sabes lo que ocurrió aquella trágica noche en que naciste.
—Sí, sé muchas cosas. Pero todo esto me provoca nuevas preguntas. Creo que me voy más inquieto que cuando llegué.
—Debes controlarte. No es bueno hacerse preguntas que no tienen respuesta. Sabes lo suficiente para normalizar tu vida.
—Ojalá tengas razón y pueda ordenarla.
—Entonces, adelante. Pórtate como un rey… o abdica.
—Seré rey de Férenix, el rey que todo el mundo espera de mí.
—¿Estás seguro de tu decisión?
—Completamente. Y tú, si todavía quieres, serás mi reina. ¡Está decidido!
—¿Cómo no voy a quererlo, Arturo?
* * *
El viaje de vuelta está siendo muy pesado debido, sobre todo, a su lentitud. Pasamos mucho calor y nos hemos detenido varias veces para recuperar fuerzas. Norma se ha desmayado, Mahania se ha mareado y Mohamed ha llegado a vomitar de lo mal que se encontraba.
Pero al final hemos conseguido llegar vivos al poblado de Mahania.
Y, después de muchos sufrimientos, he podido descansar a gusto durante toda una noche.
—Mahania, ¿tienes alguna planta que sirva para ver las cosas claras? —le he preguntado mientras preparaba la cena.
—¿A qué te refieres exactamente?
—Pues, verás, me gustaría saber si tienes algo para ayudar a ver las cosas con lucidez. Me refiero a poder pensar por ti mismo.
—Te puedo dar la rama de una planta del desierto que sirve para verse a sí mismo. Ya sabes, una especie de espejo.
—Creo que bastará.
—¿Puedo preguntarte para quién es?
—Puedes, pero no te voy a responder —le dije—. Tranquila, no voy a perjudicar a nadie. Al contrario.
—Lo sé. Te conozco muy bien y estoy segura de que nunca harías mal a nadie.
Mahania y yo nos fundimos en un abrazo de despedida, como nunca nos habíamos dado. Ahora que sé que también es mi madre, me cuesta mucho separarme de ella.
—Volveré a verte, Mahania. Te lo prometo.
—Te esperaré, Alquamed. Todo el tiempo que haga falta, porque sé que, tarde o temprano, volverás a mí.
* * *
Ya sé qué es lo que me ha inquietado desde que salimos del templo abandonado. Pero también sé que la única persona que puede dar una respuesta concreta a mi inquietud es papá. Y esta vez no dejaré que me venga con evasivas. ¡Me dirá la verdad, pase lo que pase!
Salgo del saco de dormir y entro en su tienda, como una tromba. Papá, Norma y Metáfora me miran como si estuviera loco.
—¿Que te pasa, Arturo? —pregunta Norma—. ¿Te encuentras mal?
—Sí, me encuentro mal, claro que me encuentro mal —respondo, muy malhumorado—. Estoy cada día peor.
—¿Te podemos ayudar en algo? —pregunta papá.
—Tú sí puedes darme una respuesta.
—Pero, Arturo, ya las tienes todas. Este viaje te ha aclarado las dudas que albergabas. Mahania te contó lo que querías saber. Ya está todo.
—Eso creía yo, pero ahora me doy cuenta de que me falta una pieza —digo—. Hay algo que necesito averiguar.
—Pues pregunta, a ver si conozco la contestación —dice tranquilamente.
—¿Dónde estoy?
—¿Cómo dices? ¿Qué quieres decir?
—Quiero decir, dónde estoy, papá.
Norma y Metáfora me miran extrañadas.
—Estás aquí, hijo —dice papá, que parece no haber comprendido mi pregunta—. Delante de mí.
—No, papá, no me refiero a eso. Me refiero a dónde está mi cuerpo. ¡El cuerpo en el que nací!
—Pero, Arturo… Tu cuerpo es el que tienes… No entiendo.
—¡Sí me entiendes! ¡Me refiero al cuerpo original! ¡El que tengo ahora es el de Alquamed, el hijo de Mahania! ¡Y yo quiero saber dónde está mi verdadero cuerpo! ¡El que tenía cuando nací!
—Pues no lo sé. Supongo que estará enterrado en el templo —dice. Posiblemente ya no existe. El tiempo lo habrá consumido.
—Papá, te ruego que no me engañes más. ¡Dime la verdad, por favor!
—Aunque lo supiera no te lo diría —responde con firmeza—. Es algo que tienes que olvidar. Ya no importa. Ahora lo que cuenta es lo que eres. Es lo único que te tiene que interesar.
—Está bien. Si no me lo quieres decir, ya lo averiguaré yo.
—Arturo, haz el favor de tranquilizarte —me pide Norma—. Tu padre ya te ha dicho que no lo sabe.
—Mi padre no ha dejado de mentirme. Y ahora estoy seguro de que también lo hace. ¿Por qué no quieres decirme dónde está mi cuerpo original? ¿Por qué no quieres que sepa dónde está el cuerpo del niño que mamá trajo a este mundo?
—¡Porque no importa, Arturo! ¡Ya eres mayor para aceptar que eres lo que eres! ¡Los Adragón estamos condenados a aceptar realidades difíciles! ¡Compórtate!
—No me quiero meter en vuestra conversación —dice Metáfora—. Pero creo que Arturo tiene derecho a conocerlo todo.
—¿El qué? —gruñe papá—. Ya sabe lo más importante: que nació muerto y que su madre dio la vida por él. Sabe que tiene poderes, que es inmortal y que va a ser rey. ¿Qué más quiere saber?
—¡Quiero saber quién soy! ¡Quiero saber cómo era cuando nací! ¡Quiero saber cómo era mi cara cuando mamá me vio nacer! ¡Quiero saber qué es lo último que vio mamá antes de morir!
—¿Quieres que te lo diga yo? ¿Eh? ¿Quieres que te diga cómo eras cuando naciste? Pues yo te lo diré… Escucha… ¡Eras exactamente igual que ahora, el mismo! ¡Tenías el mismo rostro! ¡No había ninguna diferencia con lo que eres ahora! Así que no le des más vueltas al asunto y deja de obsesionarte. No hay nada de qué hablar. ¡Asunto zanjado!
—Pero ¿dónde estoy?
—Aquella noche fue la más trágica de mi vida… Y ahora vienes tú y me preguntas que dónde estás. Pues lo siento, Arturo, pero no te lo voy a decir. Ése es mi secreto, un misterio que comparto con tu madre. Nunca lo sabrás, porque no te hace falta. No lo necesitas. Piensa en el futuro y olvida el pasado.
—Es mi futuro y es mi pasado, papá —digo con la voz temblorosa—. Necesito saberlo. ¿Me dejasteis en el templo? ¿Dónde?
—¡No necesitas saberlo! Tu historia es una tragedia, pero la mía también. Nunca podré explicarte lo que he sufrido todos estos años. No he pasado una sola noche sin llorar por ti y por ella… Hazme caso, Arturo, hijo. Olvida esa obsesión que no te servirá para nada.
—Yo le he visto sollozar, Arturo —dice Norma—. He sido testigo de su angustia. Un padre no puede explicar lo que significa la muerte de un hijo. Igual que un hijo no puede transmitir el dolor por la muerte de un padre o una madre. Habéis sufrido mucho y creo que deberíais perdonaros todo lo que ha pasado. Deberíais reconciliaros e intentar ser felices.
—Eso es lo que quiero, Norma —digo—. Quiero ser feliz, pero para eso es preciso descifrarlo todo.
—¿De verdad es tan importante saber dónde está tu cuerpo?
—¿No comprendes que no logro quitarme esa sensación de frío que me acompaña desde hace muchos años? A este cuerpo le faltan los abrazos de mi madre.
—No creas que te reconfortará encontrar lo que buscas —añade Norma—. ¿Qué crees que pasará cuando lo encuentres? ¿Crees que tu vida cambiará en algo?
—Creo que será mejor. Mi amigo Patacoja dice que a veces le duele la pierna que le falta. Eso es lo que me pasa a mí. Desde pequeño me duele el cuerpo que me falta.
—No te lo puedo decir, Arturo —dice papá—. Pero puedes estar tranquilo, está en lugar seguro.
Doy por terminada esta conversación. Prometo que no pararé hasta dar con él. Tiene que estar en algún sitio y lo hallaré. Palabra de Adragón.
FIN DEL LIBRO DECIMOCUARTO