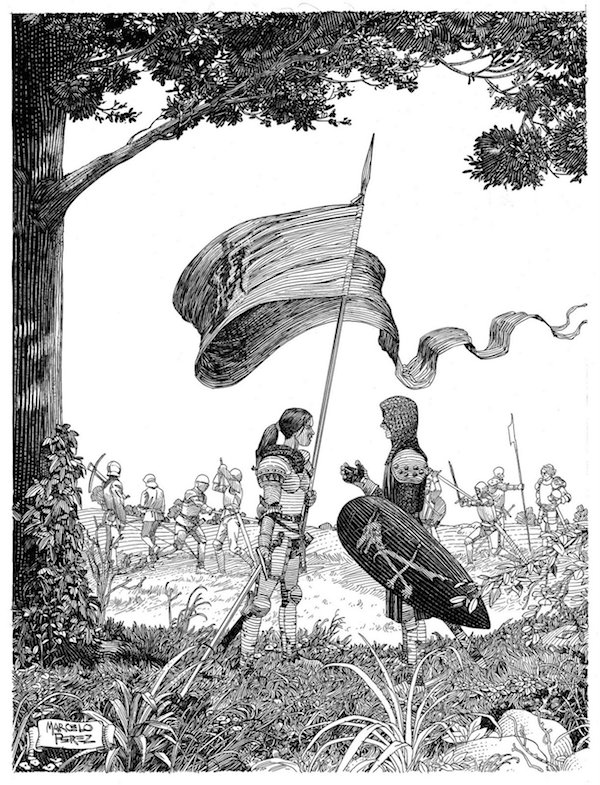
AHORA que Arturo se encontraba bien y que Alexia y Émedi habían vuelto, Arquimaes y Arquitamius decidieron iniciar la construcción del reino de Arquimia.
Convocaron a numerosos arquitectos para que proyectaran lo que todo reino necesita: un castillo.
De todas partes llegaron sabios, experimentados ingenieros de países lejanos y obreros en busca de trabajo, con sus familias, deseosos de participar en el extraordinario proyecto de crear un reino de justicia en el que la hechicería y la brujería no tuvieran cabida.
Los dos alquimistas se vieron desbordados por las propuestas. Pronto se dieron cuenta de que la mayoría de los proyectos apenas se diferenciaban unos de otros: se basaban en la construcción de un gran castillo protegido por una muralla exterior y con varias torres centrales, repleto de pasadizos subterráneos y de grandes almenas.
—Me siento incapaz de decidir cuál es el mejor —reconoció Arquimaes, durante un descanso—. ¡Se parecen tanto! ¡Son como gotas de agua!
—Todos piensan que queremos construir un castillo al uso —se quejó Arquitamius—. Pero queremos algo diferente.
Un día llegó un hombre que traía unos planos bajo el brazo y que tenía un aspecto diferente a los demás.
—Me llamo Andronio —dijo—. Vengo de un lugar muy lejano, donde he construido soberbios castillos.
—¿Tienes un buen proyecto para nosotros? —preguntó Arquimaes.
—No voy a proponeros un castillo. Quiero recomendaros la construcción de un palacio, el de Arquimia.
—¿Un palacio? ¿Y para qué queremos un palacio? —preguntó Arquitamius—. Explícate mejor, amigo Andronio. Un reino necesita un castillo que lo proteja de los ataques de sus enemigos.
—Hay una forma mejor de protegerse de los ataques sin necesidad de hacer un castillo: un bellísimo palacio. Los castillos pronto quedarán anticuados y se reconvertirán en palacios. Os ofrezco la oportunidad de que os adelantéis a los tiempos.
—Los palacios son residencias y no están fortificados.
—Los palacios no se conquistan por la fuerza: al contrario, son estas edificaciones las que conquistan a quienes las visitan. Después de conocer un palacio, nadie quiere atacarlo, señores. Es la mejor defensa que os puedo ofrecer. ¿Queréis ver mi proyecto?
Sorprendidos e interesados, los dos alquimistas accedieron a examinar los planos de Andronio. Aquello era una obra extraordinaria de forma triangular, lleno de cámaras y de grandes estancias debidamente comunicadas por largos pasillos. La propuesta, que era una auténtica innovación, los sedujo. Unas horas después, estaban convencidos de que Arquimia tendría un palacio en vez de un castillo.
—¿Cuánto tiempo llevará construirlo? —preguntó Arquimaes.
—¿Cuánto dinero tenéis?
—¿Cuánto hace falta? —indagó Arquitamius.
—Tres carros de oro… Para empezar…
—Los tendrás. Empieza mañana mismo —dijo Arquitamius—. El proyecto es tuyo. ¿Verdad, Arquimaes?
—Sin duda alguna. Te daremos lo que necesites para que levantes ese palacio. Nuestra reina Émedi estará encantada con él. Esta noche, durante la cena, se lo contarás.
—Invitaremos a Arturo. Seguro que le agradará saber cómo va a ser su nueva morada —propuso Arquitamius.
—Este palacio es digno de un rey que ama las letras —dijo Andronio—. Su poder estará reflejado en él.
—¿Qué sabes del poder de las letras? —preguntó Arquimaes, un poco suspicaz.
—Me he informado bien antes de venir. Sé muchas cosas, pero nada debéis temer de mí. Estoy a vuestro servicio y os seré fiel. El palacio de Arquimia será un ejemplo para muchos. Y pasará a la historia.
—Habrá que añadirle una biblioteca —dijo Arquimaes.
—Ya la hay —respondió Andronio—. Mirad…
No es exactamente la que pensamos —añadió Arquitamius—. Tenemos una idea algo especial. ¿Podréis cumplir nuestro deseo?
—No os quepa duda —respondió el arquitecto—. Contadme vuestra idea.
* * *
Como era necesario disponer de oro para conseguir materiales y de mano de obra para construir el palacio, Arquimaes y Arquitamius insudaron un laboratorio bien vigilado, para poder trabajar a gusto, sin interferencias y en secreto.
—Aquí fabricaremos todo el metal necesario —determinó Arquitamius—. Tendremos un magnífico palacio. Es posible que necesitemos algún ayudante. Vamos a tener mucho trabajo.
—Creo que conozco a la persona adecuada —respondió Arquimaes—. Hablaré con él y le pediré que se incorpore de inmediato.
—Supongo que es de total confianza.
—Lo es. Se llama Rías. Fue servidor de Alexia, cuando vivía con Demónicus. Ayudó a Arturo a entrar en Demónika y se ha ofrecido a trabajar conmigo.
—No es un buen historial. Un demoniquiano siempre será un demoniquiano.
—La gente cambia. Alexia lo hizo —insistió Arquimaes—. Démosle una oportunidad.
—De acuerdo —aceptó Arquitamius—. Nadie podrá decir que los alquimistas no somos justos. Llámale y veamos si es capaz de aprovechar la ocasión que le brindamos.
—Le pondremos a prueba —sugirió Arquimaes—. Le dejaremos trabajar en la construcción de la corona de oro que fabricaremos para Arturo. Es una buena ocasión para tantearlo.
—Sí, tienes razón. Si un demoniquiano no pierde la cabeza ante el oro, es de fiar —bromeó Arquitamius—. Su ayuda nos vendrá bien. Esa corona tiene que ser majestuosa. Convencerá a todos de que Arturo es un buen rey.
—Un buen rey es quien tiene un corazón justo —insistió Arquimaes—. Y Arturo lo tiene.
—Entonces, ¿está decidido? —preguntó Arquitamius—. ¿Arturo será rey?
—Émedi abdicará y él será rey —confirmó Arquimaes—. ¡El primer rey de Arquimia!
—Quiere casarse con Alexia —le recordó Arquitamius—. Ha prometido que nunca se separará de ella. ¡Quiere formar una familia!
—Ya conoces a Arturo: nadie le quitará esa idea de la cabeza…
—Efectivamente… su descendencia está marcada.
—Lo sé, y me preocupa igual que a ti, pero confiemos en su fuerza y su determinación para que pueda enfrentarse a lo que está por venir. En todo este tiempo nos ha demostrado que es capaz de cosas maravillosas.
Arquimaes se dejó llevar por la conversación hasta que su encuentro con Górgula se coló en su mente. Si era cierto que el hijo que tuvo con ella estaba vivo, Arturo tenía un hermanastro. Se sacudió este mal presentimiento con un movimiento de cabeza y volvió a ocuparse de la organización del laboratorio.
—¿Cuándo hablarás con ese ayudante? —preguntó Arquitamius—. Le necesitamos.
—Lo más pronto posible. Espero que siga disponible.
El recuerdo de su hijo desconocido invadió nuevamente sus pensamientos. Trató de recordar a aquellos niños abandonados a los que Ambrosia amparó, pero fue incapaz de determinar cuál de ellos podía ser su hijo. Fugazmente se acordó de un rapaz solitario, que no hacía amigos y que siempre estaba al acecho. Pero se negó a aceptar que pudiera ser aquél, el mismo que había abandonado el monasterio y que se había llevado algunas figuras y un par de libros. Un día que salieron a buscarle y no lo encontraron le dieron por muerto. La nieve que rodea Ambrosia es peligrosa.
METÁFORA y yo entramos en el automóvil del general Battaglia, que ha venido a recogernos.
—Entrad, chicos —nos invita el viejo soldado—. Hace mucho frío ahí fuera.
Sin hacernos de rogar, y deseosos de protegernos del gélido viento, nos sentamos a su lado y el vehículo arranca.
—¿De dónde ha sacado este coche, general? —le pregunto.
—Es de un amigo. Me lo ha prestado.
—¿Adónde nos lleva? —pregunta Metáfora.
—Ahora lo veréis. ¡Ha llegado la hora de descubrirlo todo!
—Vaya, eso sí que me gusta —dice Metáfora—. Estoy loca por saber qué traman usted y sus amigos.
—Nada malo, no temas —asegura.
El coche enfila hacia la carretera que lleva a Monte Fer.
—¿Vamos al monasterio? —pregunto.
—Sí. Ése es nuestro destino —admite—. Ya conoces al hermano Tránsito, ¿verdad?
—Claro que lo conocemos. Pero sigo sin ver la relación entre…
—Paciencia, chico —pide—. Paciencia.
El coche se detiene ante la entrada del monasterio, toca el claxon tres veces y la puerta se abre. Entonces, y por primera vez desde que vengo aquí, el vehículo entra hasta el patio donde una pequeña comitiva nos espera. Al fondo hay varios automóviles aparcados.
—¿Qué pasa aquí? —pregunto—. Nos reciben como si fuésemos importantes.
—Es que lo somos —dice el general—. Muy importantes.
Algunos hombres provistos de paraguas se acercan al coche, abren la puerta y nos escoltan hasta el edificio principal. A lo lejos veo a mis amigos, los monjes, que nos observan en silencio.
—Hola, Arturo. Bienvenido —dice el abad Tránsito—. Podéis subir. Os esperan.
—¿Quién nos espera? —pregunta Metáfora—. ¿Para qué nos han traído hasta aquí?
—Ahora lo sabrás —responde—. Enseguida os pondrán al tanto de todo.
Subimos la escalera que lleva al primer piso, donde hay una sala cuya puerta está vigilada por dos hombres.
—Pasad, amigos, pasad —nos invita el general Battaglia—. Estáis entre amigos.
La sorpresa es mayúscula… ¡Leblanc, Batiste y otras personas que no conozco o que apenas he visto de pasada alguna vez, están de pie, como si nos aguardaran! Entre ellos hay un par de caras conocidas y, aunque no estoy seguro, juraría que uno es un ministro.
—¿Qué es esto? —pregunto—. ¿Qué hacen ustedes aquí?
—Hemos venido para hablar contigo —dice Leblanc, el escritor—. Espero que quieras escucharnos.
—Claro que nos escuchará —afirma Battaglia—. Lo que tenemos que decirle es trascendental.
—¿Cómo de trascendental? —pregunta Metáfora—. ¿De qué va todo esto?
—Deberíamos sentarnos —propone Tránsito—. Estaremos más cómodos.
—Sí. Esta reunión puede ser larga —añade el general—. Es mejor que nos acomodemos. No temáis nada, que estáis entre amigos que quieren ayudaros. Incluso hay miembros del Gobierno. Es un comité legal, no hay nada que ocultar.
A mí me sientan en la cabecera de una larga mesa. Metáfora se sienta a mi derecha y los demás, unos quince, a los lados. Hay algunas jarras de agua y vasos junto a varios canapés y dulces. Espero que no estén hechos con la misma fórmula que el Pastelum veritas.
—Empezaré yo, si os parece bien… —se ofrece Leblanc—. Arturo, te hemos traído aquí para explicarte algo delicado y secreto. Hemos permitido la asistencia de tu amiga Metáfora porque creemos que, de alguna manera, todo esto le afecta. Sabemos que os apreciáis mucho.
Ella y yo cruzamos una mirada de complicidad, pero no decimos nada.
—La familia Adragón es una de las más antiguas de Férenix —dice para reanudar su discurso—, este pequeño país libre e independiente. La cuestión es que puede que sea uno de los reinos más antiguos de Europa, con más de mil años de existencia.
—Parece ser que anteriormente se llamaba Arquimia —replica Metáfora—, pero solo son conjeturas. No hay ninguna prueba, aunque hemos leído un artículo escrito por usted en el que defiende esta teoría y además asevera que Férenix nació como una ciudad y se convirtió en un país. ¿Es esto cierto?
—Lo es, querida amiga. Sus fronteras fueron respetadas por nuestros países vecinos. Creemos que ha llegado el momento de que vuelva a convertirse en un reino, y necesitamos un rey. Desde hace algún tiempo, hemos encargado al general Battaglia que haga ciertas investigaciones para que consiga algunas pruebas… que ahora nos contará… Por favor, general…
El viejo militar se aclara la voz, me pide permiso con la mirada para hablar y comienza su relato de lo ocurrido.
—Durante mi viaje he podido constatar ciertas informaciones que avalan que Férenix tuvo su origen en Arquimia, ese reino que nació justo donde se encuentra la Fundación… o mejor dicho, debajo de la fundación. Si excaváramos encontraríamos restos de un monasterio llamado Ambrosia, que, curiosamente, significa inmortalidad.
—¿Qué pruebas ha conseguido usted, general? —le pregunto.
—Documentos encontrados en los restos de un castillo que perteneció a un reino llamado Émedia. Los he traído y puedo enseñarlos —anuncia, mientras señala uno de los arcones que dos monjes acaban de depositar sobre una mesa auxiliar—. Además de que muchos juglares y poetas han escrito canciones y poemas sobre ese reino mítico, en el castillo Émediano está el germen de los creadores de Arquimia. ¡Un alquimista, una reina y su hijo, un joven caballero! Ellos crearon Arquimia y se vieron acosados por las fuerzas de un hechicero llamado Demónicus o Demónicia… Sobre el nombre hay alguna confusión que espero se pueda aclarar alguna vez… Ahora lo importante es que sabemos que Arquimia es la predecesora de Férenix. Por lo tanto, los descendientes de los reyes arquimianos son los legítimos gobernantes de Férenix.
—Si sigue usted por ese camino, acabará por convencernos de que Férenix debería volver a llamarse Arquimia —digo—. ¿Es ésa su intención, general?
—Yo no tengo ningún interés en esa cuestión —responde Battaglia—. Solo me he limitado a buscar las pruebas que me han pedido… y las he encontrado… ¡Incluso he llegado más lejos! Arquimia tenía una poderosa armada a la que llamaban el Ejército Negro, compuesta por caballeros, oficiales y soldados de gran valía y que, según algunos documentos, disponía de poderes mágicos. He encontrado armas que confirman ambas cosas, como unas espadas en las que se ven signos alquímicos dibujados con una tinta oscura y brillante.
Se acerca a un arcón alargado de madera, abre la tapa y extrae una vieja espada. Vuelve de nuevo a la mesa y nos muestra la hoja que, efectivamente, está llena de inscripciones.
—Esta espada la encontré en los sótanos de la Fundación —afirma—. Y hay más cosas: escudos, cotas de malla, lanzas… Lo cual confirma que, a pesar de que han transcurrido muchos siglos, la Fundación era una especie de depósito histórico de gran envergadura.
—Pero usted me dijo que el Ejército Negro no era un ejército de verdad —respondo—. También me contó que era una persona…
—Y lo sostengo. Un ejército es un grupo de soldados dirigido por un general. Puede ser un ejército de personas, de abejas… o de letras. Y si un hombre dirige ese ejército de letras negras, es su jefe, ¿verdad, Arturo?
Guardo silencio e intento descubrir qué pretende.
—¡Un ejército de letras dirigido por un hombre! —exclama Metáfora—. Eso es una gran fantasía, general. ¿No se da cuenta de que mezcla datos históricos con leyendas? ¿Y pretende que le creamos?
—Espero que sepan entender mi mensaje —contesta—. Vean esto…
Saca un gran libro del arcón, lo abre y nos muestra una ilustración en la que un caballero, con el pecho descubierto, espada en mano, es rodeado por una gran cantidad de bichos negros que vuelan a su alrededor.
—¿Son murciélagos? —pregunta alguien…
—¡Son letras! —afirma el general Battaglia con firmeza— que brotan de su cuerpo, donde las lleva pegadas.
—¿Quién es? —pregunta una mujer, que está al fondo—. ¿Cómo se llama?
—¡Arturo Adragón! —exclama el general—. ¡El jefe del Ejército Negro en persona!
—¿Éste? —pregunta un anciano mientras me señala.
—¡Es tu antepasado, Arturo! ¡El que creó el linaje y el apellido Adragón! ¡El que tiene un dragón pintado sobre el rostro! ¡Como tú!
—¡No hay ninguna prueba de eso! —me defiendo—. ¡Nadie puede relacionarme con ese hombre! ¡Para mí solo es un sueño!
—Diría más, Arturo —interviene Leblanc—: ese caballero eres tú. Te hemos estudiado. Sabemos que sueñas con él, que tienes sus mismos deseos de justicia, que tienes poderes mágicos.
¡Yo no tengo poderes mágicos! —respondo muy excitado—. ¡Soy normal!
Entonces, ¿cómo sobreviviste a la explosión si estabas casi encima del autobús cuando se produjo la deflagración?
—¿Cómo saben dónde estaba aquella noche? —pregunto.
Nos lo ha contado Metáfora. Bueno… a la policía. Consta en las declaraciones que hizo al inspector Demetrio.
—Yo nunca dije que Arturo estuviese junto al autobús —aclara Metáfora—. Jamás le comenté eso.
Batiste abre una carpeta, saca unas hojas grapadas y dice:
—Esto fue lo que dijiste, Metáfora: «Yo estaba a pocos metros, detrás de Arturo. De repente, todo se volvió incoloro; hubo un gran temblor y escuché una explosión que me dejó sorda durante unos instantes. Pero, extrañamente, no me pasó nada. ¡Tuve mucha suerte!».
—¡Claro que tuve suerte! —exclama muy irritada.
—La de tener a Arturo delante de ti, para protegerte —añade Batiste—. Por eso estás viva.
—¡Eso es una tontería! ¡Arturo no pudo protegerme de esa terrible explosión!
—Te protegió a ti y se protegió a sí mismo —insiste el doctor—. ¡Arturo Adragón es inmortal!
—Ustedes… ¡Ustedes están locos! —grita, algo desconcertada.
—Nosotros formamos un comité investigador que valora tanto las pruebas reales como las intangibles o fantásticas, llámalas como quieras —dice Jean Batiste—. Pero yo estoy en condiciones de afirmar que Arturo Adragón es descendiente de aquel caballero medieval…
—A menos que sea una reencarnación de aquel caballero arquimiano que viene a reclamar su título de rey —añade el escritor Leblanc.
—¡Yo no he reclamado nada! —protesto—. Esto es una farsa. ¡Yo no quiero ser rey de nada! ¡Solo quiero vivir en paz!
—Este reino necesita recuperar a su rey —replica Battaglia—. Y todo indica que ese eres tú, amigo Arturo.
El hermano Tránsito se pone en pie y pide la palabra.
—Propongo que hagamos un alto para comer —dice—. Esto es demasiado para Arturo. Necesita un descanso.
ESA noche se reunieron en la gran capilla de Ambrosia para escuchar el proyecto que Arquimaes y Arquitamius habían calificado como asombroso. El arquitecto Andronio les iba a contar los detalles de la extraordinaria obra que daría vida al palacio de Arquimia.
La reina Émedi, que estaba radiante, ocupaba el sitio de honor, junto a Arquimaes. Arquitamius la flanqueaba por la derecha. Arturo y Alexia se habían situado a la izquierda de Arquimaes. Entre los invitados se encontraban Leónidas, Puño de Hierro, Crispín y varios caballeros y oficiales del Ejército Negro.
Después de la cena, los dos alquimistas, que estaban acompañados por Rías, a quien habían incorporado como ayudante, le pidieron a Andronio que explicara su proyecto.
El arquitecto se puso en pie y, asistido por Rías, descubrió los planos que estaban colocados sobre diversos paneles de madera y apoyados sobre trípodes, lo que situaba los dibujos en posición vertical, a modo de pizarra, perfectamente expuestos a la vista de todos.
—He trabajado muchos años para planificar este palacio —dijo mientras señalaba los planos—. Es la primera vez que presento mi idea, ya que, hasta ahora, no he tenido noticia de un proyecto como el vuestro, mi reina. Cuando me enteré de que planeabais crear un reino de justicia y honor basado en el poder de las letras, comprendí que había llegado mi hora.
La reina Émedi escuchó atentamente las palabras de Andronio.
—Os conozco desde hace muchos años, reina Émedi. Aunque nunca os he visto en persona, he seguido vuestra trayectoria con mucho interés. A pesar de las leyendas que corren sobre vos, sé cosas que me han animado a venir a veros. Por ejemplo, que sois amante de los libros, del conocimiento y de la igualdad. Sé que predicáis la justicia, el bienestar y la libertad, y, sobre todo, que en vuestro antiguo castillo disponíais de una extraordinaria biblioteca. También me han contado que habéis sufrido mucho. Por todas estas razones he diseñado este palacio para vos: para alegraros la vida.
Las dulces palabras de Andronio entraron en el corazón de la reina, que escuchaba con mucha atención.
—Este palacio está pensado para una gran reina. Es la representación viva de la igualdad entre los seres humanos. No es una estructura militar y si bien está preparado para defenderse de todas las agresiones posibles, las armas no forman parte de la decoración, sino que permanecen ocultas. Todos sus sistemas defensivos están dispuestos, pero son invisibles. No hay ostentación armamentística. Es un palacio de paz.
Andronio señaló sobre el mapa los puntos fuertes.
Está dividido en tres zonas fundamentales: la privada, la de servicio y la pública. Tiene muchas dependencias novedosas que en estos tiempos aún no se usan, como una sala de juicios o, lo que es más extraordinario, una biblioteca pública que almacenará tantos libros como sea posible y donde se enseñará a leer y a escribir a todos los habitantes de vuestro reino que deseen aprender. ¡Será una biblioteca única en el mundo! Del palacio de Arquimia brotarán conocimientos a raudales. Los antiguos sistemas de defensa no tienen aquí utilidad: la mejor defensa es no crearse enemigos.
La reina Émedi estaba emocionada. En las palabras del arquitecto veía reflejados todos sus sueños, deseos y aspiraciones. Cogió la mano de Arquimaes y la apretó con fuerza.
De repente, inesperadamente, se abrieron las puertas y entró un pequeño cortejo.
—¡Aquilion! —exclamó Arquimaes—. ¡El rey Aquilion!
—¡Es el rey de Carthacia! —gritó Arturo.
Aquilion caminaba nervioso y presuroso, como si deseara ser escuchado con rapidez. Sus ademanes indicaban que algo grave había pasado.
—Sed bienvenido, amigo Aquilion —dijo Arquimaes, de pie—. Estáis entre amigos.
—Gracias, querido Arquimaes —respondió el monarca, que se detuvo a unos metros de Émedi—. Os presento mis saludos y mis excusas por presentarme de esta manera, pero la situación lo exige.
—¿Qué ocurre? —preguntó Émedi—. ¿Qué desgracia os obliga a actuar de esta forma?
—¡Carthacia ha sido invadida por los demoniquianos! ¡El propio Demónicus, convertido en mujer, acompañado de Alexander de Fer y de un monje llamado Tránsito, junto a un pequeño pero certero ejército y ayudados por algunos traidores, se ha apropiado de mi ciudad!
Un murmullo llenó la sala. Todo el mundo estaba espantado por la noticia.
—En virtud del Tratado de Paz que tenemos con vosotros, vengo a pediros ayuda para recuperar mi reino —dijo el rey Aquilion—. ¿Lo haréis?
Arturo se acercó al rey destronado, le estrechó la mano y afirmó:
—¡Acudiremos en vuestra ayuda, amigo Aquilion! ¡El Ejército Negro luchará para liberar vuestro reino y para devolvéroslo! ¡Os juro que volveréis a ser rey de Carthacia, la ciudad amiga de Arquimia!
Empuñó la espada alquímica, la desenfundó y la alzó hacia el cielo.
—¡Por Carthacia! —gritó—. ¡Por Aquilion!
—¡Por Carthacia! —gritaron todos—. ¡Por Aquilion!
* * *
A pesar de la urgencia del rey Aquilion, era necesario organizar bien el plan de ataque. En cuestiones militares, el éxito depende de la planificación. Por eso, al día siguiente de la llegada de Aquilion, Arturo reunió a sus estrategas.
—Los demoniquianos son dueños absolutos de Carthacia —aseguró Aquilion—. Entraron de noche, a traición, asistidos por aquellos que aún les guardaban fidelidad. Como Abitas, que se les ha unido. Atacaron tan rápido que apenas hubo tiempo de organizar la resistencia. Muchos de mis soldados han muerto o huido; otros han sido hechos prisioneros y los demás me acompañan. Es un verdadero desastre.
—¿Qué propones, Arturo? —preguntó Leónidas—. ¿Cómo piensas atacar?
—El objetivo es recuperar la ciudad, solo que sus grandes murallas ahora se han convertido en nuestras enemigas. Un ataque frontal sería un suicidio. De momento, propongo asediarla.
—Ocupa un enorme perímetro —reconoció Crispín, que ya conocía la ciudad—. Necesitaríamos un ejército inmenso para rodearla.
—Va a ser una dura contienda —indicó Aquilion—. Efectivamente, lo peor es la muralla. Es una ciudad que se puede defender con pocos soldados. Es inaccesible.
—Todo tiene un punto débil —añadió Arturo.
—Como Aquiles —bromeó Puño de Hierro—. Ojalá pudiéramos construir un caballo y entrar, como hicieron en Troya.
—Sería una buena estratagema, pero no creo que caigan en la trampa. Es demasiado conocida.
Entonces tendremos que inventar otra cosa. Algo que les obligue a abrir las puertas…
—Por cierto, mi señor Aquilion —preguntó Crispín—. ¿Han pedido algo? ¿Han puesto alguna condición?
—No que yo sepa. Su único propósito es apropiarse de Carthacia.
—Como han perdido Demónika y el castillo de la reina Émedi, quieren que Carthacia sea su nuevo cuartel general —dedujo Arturo—. Debemos sacarlos de ahí antes de que se hagan fuertes.
* * *
Mientras tanto, en Carthacia, Demónicia escuchaba a Alexander de Per, que se había reunido con ella.
—¿Estás seguro de que Aquilion ha llegado a Ambrosia? —preguntó la Gran Hechicera.
—Completamente, mi señora —respondió el caballero carthaciano—. Nuestros espías me han informado de que Aquilion y algunos de sus fieles han entrado en Ambrosia. No hay duda.
—Entonces, ¿podemos estar seguros de que va a entrevistarse con Arturo Adragón y de que lo va a traer hasta aquí?
—Casi con toda seguridad, mi señora.
—¿Y qué haremos cuando llegue a las puertas de Carthacia con su Ejército Negro? —preguntó Tránsito—. ¿Le entregaremos la ciudad, igual que hemos hecho con el castillo de Émedi?
Alexander de Fer, que acusó el reproche, se volvió hacia el monje y lo señaló con su mano de hierro.
—¡Estoy harto de ti, monje del demonio! Nuestros hombres lucharon hasta la extenuación, pero no encontraron ayuda de tu parte. ¿Qué clase de hechicero eres, que ni siquiera ayudas a los tuyos? Debería matarte aquí mismo.
—¡Basta, Alexander! —ordenó Demónicia—. ¡Lo necesito vivo!
—Este impostor no os servirá de nada, mi señora —respondió Alexander, mientras bajaba la mano—. ¡Es un gran mentiroso!
—Eso lo decidiré yo. Además, tiene razón en lo que dice: debemos pensar en una estrategia eficaz para cuando lleguen aquí estos Émedianos. Y eso es asunto tuyo. Dirige a los soldados y distribúyelos como quieras. Esta vez no puedes fallarme.
—Hasta ahora no lo he hecho —respondió Alexander, herido en su orgullo—. Secuestré y os entregué a la reina Émedi cuando me lo ordenasteis. Lo de Émedia era imposible de ser defendido. Teníamos pocos hombres y estaban agotados; ellos eran muchos y estaban dirigidos por Arturo. Al menos conseguimos salir con vida.
—¿Dirigidos por Arturo? —ironizó Demónicia—. ¿Lo crees?
—Yo mismo le vi al frente del Ejército Negro.
—Tengo una mala noticia para ti, Alexander de Fer. No era Arturo, sino su escudero Crispín, un chico que ni siquiera es caballero. ¡Nos tomaron el pelo! ¡Te dejaste engañar!
Alexander apretó los dientes con rabia. Aquella mujer que tanto le seducía se burlaba de él y ponía en duda su capacidad como guerrero. Algún día tendría que vengar esta nueva ofensa. Un caballero no puede tolerar una humillación de este calibre, ni siquiera de la mujer que ama.
BAJAMOS la escalera que conduce hacia el comedor. El hermano Pietro me saluda discretamente, con un inclinación de cabeza, y yo le respondo. También veo que los otros monjes, que distribuyen pan, me miran amistosamente.
Cuando estamos a punto de entrar, el hermano Tránsito se me acerca.
—Arturo, ¿qué opinas de todo esto? —me pregunta.
—Estoy un poco despistado. No acabo de entender el alcance de todo lo que pasa. Todavía no puedo darle una opinión.
—A mí también me resulta bastante confuso —dice Metáfora—. ¿Cuándo van a hablarnos claro? ¿Cuándo van a contarnos la finalidad de estas revelaciones?
—Poco a poco. Luego, después de comer, lo comprenderéis todo. De todas formas, ya tenéis bastante información para haceros alguna idea de lo que pasa, ¿verdad?
—El viaje del general Battaglia sigue siendo un misterio para mí —reconozco—. Todavía no sé qué ha ido a buscar. Férenix es rica en restos arqueológicos y tiene una larga historia. No es necesario que vayamos a buscar pruebas a otros países. Además, esas afirmaciones que hacen sobre mí me confunden. Yo no…
—Arturo, eres inmortal y no puedes negarlo —dice, antes de que acabe la frase—. Sobre esta cuestión hay muchas pruebas y testigos. Hemos hablado con todos ellos. Incluso el señor Stromber afirma haberte clavado una espada en la gruta.
—Solo me hizo un arañazo. No fue nada grave.
—No te va a servir de nada distorsionar los hechos —me reprende—. Es mejor que afrontes la situación tal y como es. Sabemos quién eres y queremos ayudarte a encontrar tu destino.
—Mi destino es vivir tranquilo, con mi padre, mis amigos… A veces pienso que he perdido a mi madre por culpa de esta historia.
—Vamos, amigo mío, no te dejes llevar por los nervios —me pide, a la vez que pasa su mano sobre mi hombro—. Ya verás cómo, al final, todo te parecerá maravilloso.
Entramos en el comedor, donde todo está preparado. La disposición es muy sencilla. Parece como si estuviéramos en plena Edad Media. Incluso hay velas en los candelabros en vez de bombillas.
—¿No hay luz eléctrica? —pregunta Metáfora.
—Sí, pero solo la usamos cuando es necesario —responde el abad—, en casos de emergencia. Tenemos un generador que conectamos solo lo imprescindible.
—Vaya, esto es el mundo al revés —responde—. Todo el mundo usa las velas en caso de emergencia, pero ustedes lo hacen al contrario.
—Es que nosotros, querida Metáfora, estamos habituados a la austeridad. No nos gusta despilfarrar. Además, las velas crean un ambiente más cálido, más humano.
—Es verdad —reconozco—. La luz amarillenta de las velas ayuda al recogimiento.
—A tu abuelo le gustaba mucho venir aquí. Decía que encontraba la paz —dice el hermano Tránsito—. Pasaba muchas horas con nosotros.
—¿Mi abuelo venía aquí?
—Sí. Antes de sufrir el ataque de ansiedad, solía venir en busca de información. Nosotros también tenemos una buena biblioteca medieval, ya sabes.
—¿Le ha vuelto a ver? —le pregunto—. ¿Qué sabe de él?
—Dicen que prefiere estar solo, que no quiere hablar con nadie.
—¿Sabe dónde está?
—Podría averiguarlo.
—Por favor, avíseme cuando lo sepa.
Tomamos asiento y dos monjes entran con un caldero. Mientras uno lo sujeta, el otro sirve un potaje humeante en nuestros platos. El intenso olor nos abre el apetito.
—Este pan es de verdad —dice Battaglia, con una hogaza entre las manos—. Solo con verlo se te llena el estómago.
—Pues cuando lo moje en la salsa, verá lo que es bueno —responde el abad—. Rebañará el plato.
—Eso lo he hecho durante mi viaje —admite el general—, pero por necesidad. Había sitios en los que apenas podía tomar un caldo de pescado y tenía tanta hambre que limpiaba el plato para no dejar ni gota. En algunos momentos tuve que racionar la comida, y en más de una ocasión no supe cuándo volvería a comer.
—Entonces ha hecho usted un viaje realmente peligroso —dice Metáfora—. ¿Ha sentido que su vida corría peligro?
—Más de una vez estuve a punto de morir —declara—, pero los peligros no son comparables con lo que he encontrado. He descubierto los restos de una ciudad amurallada que, según algunos historiadores, se llamaba Carthacia.
—¿Carthacia? —exclamo, un poco sobresaltado.
—Sí. Era una ciudad-estado, igual que Troya e igual que Férenix —explica Leblanc—. Es cierto que existió.
—¿Quién la encontró? —pregunto—. Me cuesta trabajo pensar que hay más de un Schliemann.
—Un arqueólogo llamado Vatan desveló las piedras que formaban parte de su espléndida muralla y al poco abandonó el trabajo. Ahora han vuelto con las excavaciones. Es una ciudad increíble.
—¿Vatan? ¿Ha dicho usted Vatan? ¿No habrá querido decir Vatman?
—Podría ser —dice Battaglia con desgana—. Parece que nadie quiere hablar de ese hombre. Creo que hubo un accidente mortal y me dijeron que él fue el responsable.
—¿Carthacia tenía otro nombre? —pregunto.
—Durante una época se llamó Angelus —explica—, aunque su verdadero nombre es Carthacia. Esto se ha sabido hace poco. La arqueología, ya se sabe, no es una ciencia exacta.
Metáfora me mira de soslayo. Ha comprendido lo mismo que yo. ¡Están hablando de Patacoja, cuyo verdadero apellido es Vatman!
Hace tiempo me confesó que había tenido un problema en una excavación de un lugar llamado Angelus, que ahora resulta ser Carthacia, la mítica ciudad liberada por Arturo Adragón hace mil años, según he soñado alguna vez.
Acabamos el potaje y nos traen el postre. Dos monjes reparten los platos con… ¡un trozo de tarta!
—¿No será Pastelum ventas? —pregunto.
—No. Es Pastelum alquimae, un postre muy dulce inventado por los alquimistas. Sirve para despejar la mente; abre el nivel de comprensión —aclara el abad—. Os gustará.
—Espero que no tenga los mismos efectos que el Pastelum ventas —digo—. Hace tiempo lo tomamos y casi nos cuesta un disgusto.
—Ojalá que este pastel no nos complique la vida —añade Metáfora.
—Nunca se puede estar seguro del resultado de una fórmula alquímica —dice Battaglia—. Lo mismo te convierte en oro que te rejuvenece, aunque, si surtiera este efecto, me tomaría la tarta entera.
Terminamos de comer y llega la hora de volver a la reunión. De momento parece que el pastel no tiene efectos secundarios.
Me arrimo al abad y, antes de entrar, le hago una pregunta:
—¿Ustedes han depositado una gran cantidad de dinero para defender a la Fundación del acoso del banco?
—¿Por qué lo preguntas?
—Por nada. Solo es una curiosidad. He pensado que este comité bien podría haberlo hecho.
Como siempre, el abad Tránsito ni niega ni confirma. Lo que significa que sí, que han sido ellos.
* * *
Todo el mundo ocupa el asiento que tenía antes de bajar a comer. Por las miradas huidizas de mis acompañantes, tengo la impresión de que algo extraordinario está a punto de ocurrir.
El abad se pone en pie y, con gesto solemne, levanta los dos brazos.
—Ahora, queridos amigos, ha llegado el momento de confirmar que Arturo Adragón es el verdadero rey de Férenix o de Arquimia.
Sus palabras me llenan de inquietud. ¿Qué prueba habrá encontrado el general Battaglia sobre mi verdadera identidad? ¿Cómo conseguirá relacionarme con el antiguo rey Arturo Adragón?
—Arturo, por favor, ¿puedes ponerte en pie? —me pide amablemente el hermano Tránsito—. Acércate a mí.
—Claro que sí —digo, mientras me levanto y me dirijo hacia él.
Coge una vela y la levanta.
—Te ruego que te quites la camisa —me pide cortésmente.
—¿Qué? ¿Cómo ha dicho?
—Necesitamos que descubras tu cuerpo —explica—. Solo queremos asegurarnos de que eres el auténtico rey.
—Pero eso no puede ser…
—Por favor, Arturo —me pide el general Battaglia—. Necesitamos estar seguros. Es la única manera.
Me doy cuenta de que no me queda más remedio que acceder a su petición.
—Está bien. Ustedes lo han querido —digo mientras me quito la ropa—. Véanlo con sus propios ojos.
Mi torso despierta murmullos de admiración. Ahora tienen la prueba que necesitaban.
—¡Es increíble! —exclama Battaglia—. ¡Eres Arturo Adragón, el rey que creó Arquimia y que luchó contra los peores hechiceros! ¡Estas letras lo demuestran! ¡Son tal y como están dibujadas en algunos pergaminos!
—¡Es lo que dice la leyenda! —dice Tránsito—. ¡El rey de Arquimia tiene un dragón en la frente y su cuerpo es un libro!
—¡El rey vive! —dice Batiste—. ¡Teníamos razón!
—¡Larga vida al rey! —exclama Leblanc, en pie—. ¡Larga vida al rey!
—¡Arquimia ha resurgido! —añade un invitado, desde el fondo de la sala.
Todos se levantan y aplauden. Entonces se abren las puertas y varios monjes, dirigidos por Pietro, entran con un gran cuadro en el que se representa la soberbia escena de una coronación en la que se reconoce fácilmente a Arturo Adragón, en el preciso instante en que un hombre encapuchado acaba de colocarle una corona sobre la cabeza. A su lado se encuentra una joven que debe de ser Alexia, y delante, sentados en un trono, Émedi y Arquimaes, además de pajes, criados, caballeros… una escena soberbia.
—¿De dónde sale este cuadro? —pregunto.
—Es la obra de un pintor que, aunque no estuvo presente, se basó en datos históricos y literarios recogidos a lo largo de los años. Poemas, canciones, cuentos, en fin… todo lo que la tradición oral, escrita y pictórica es capaz de proporcionarnos —explica el hermano Tránsito—. Este cuadro tiene más de seiscientos años.
—Solo es un cuadro —les recuerda Metáfora—. No demuestra nada.
—Tienes razón. No es una prueba concluyente; solo es una pista. Pero mira esto, Pietro, por favor.
Pietro se separa de sus compañeros y se acerca a nosotros con un pergamino entre las manos. Cuando se detiene, lo desenrolla y nos muestra el contenido.
Hay varios dibujos secuenciales, muy antiguos, hechos a plumilla, que representan a un hombre con el torso desnudo y una espada que se parece a la alquímica, que… ¡se está convirtiendo en un dragón!
—Esta especie de cómic medieval tampoco es relevante —dice Metáfora.
—Hemos hecho pruebas y estamos en condiciones de afirmar que este pergamino tiene unos mil años. Creemos que es auténtico y que está dibujado por alguien que presenció esta escena.
—Solo es un grabado medieval —digo—. No tiene ningún valor testimonial. Cualquiera puede imaginarse una escena como ésta y plasmarla en un papel. Los actuales ilustradores de cómics dibujan hombres de acero que vuelan, que cruzan paredes, que son invisibles, pero eso no significa que existan. Seguramente, el pergamino no está firmado.
—Puedes creer lo que quieras, pero te aseguro que en aquellos tiempos nadie haría un dibujo como éste si no escenificara un hecho real. Acabaría en la hoguera por inventar cosas así.
—¿Quién lo hizo? —pregunta Metáfora.
—Estamos seguros de que es obra de un monje. ¡Un monje ambrosiano! La firma está casi borrada… A… S… R… I… Solo se ven estas letras, pero parece que hubo más…
—En cualquier caso —dice Battaglia—, nosotros ya tenemos la prueba que necesitábamos. Acabamos de ver tu cuerpo lleno de letras y el dragón en la frente. ¡Tú eres Arturo Adragón, el rey de Arquimia!
—¡Eres nuestro rey! —afirma Leblanc—. ¡Te coronaremos!
Todos aplauden. Ya no hay discusión posible. Están convencidos de que soy el heredero al trono de Férenix.
—Yo estaré a tu lado —afirma Metáfora en voz baja—. Me da igual que seas inmortal o no. Ya no me importa.
—¿Lo dices de verdad? ¿En serio?
—Sí. Lo he meditado mucho y he llegado a la conclusión de que todos somos inmortales. Mientras haya alguien que nos quiera, seguimos vivos.
—Yo también lo creo. Lo importante es vivir en el corazón de otras personas.
—Por eso tu antecesor, el primer Arturo Adragón, es inmortal. Me da igual que permanezcas más tiempo que yo en este mundo: cuanto más vivas, más viviré yo. Si estoy en tu corazón, viviré.
—Entonces vivirás para siempre.
* * *
—Hola, mamá. Hace tiempo que no hablo contigo. La verdad es que te tengo un poco olvidada. Cada día hay nuevos acontecimientos que me alteran. A estas alturas ya no sé quién soy ni quién voy a ser. Ahora resulta que soy el rey de Férenix. Quienes lo dicen están más locos que yo, que ya es decir. Mi vida se complica cada día más.
Cojo un puñado de tierra y me hago a la idea de que, ahí abajo, bajo los escombros, me escucha.
—Lo importante es que papá vuelve a casa y que nadie ha salido mal parado de esa maldita explosión. Por otro lado, Sombra se comporta de un modo muy extraño. Es como si no le conociera. No sé, como si dentro de él surgiera un nuevo ser, alguien desconocido… Ah, y Mahania y Mohamed se van mañana a Egipto. Les voy a echar de menos, igual que a ti, mamá.
Me levanto, dispuesto a marcharme, mientras digo:
—¿Sabes una cosa? A veces pienso que no fue casualidad que yo naciera en Egipto. Tengo la sensación de que todo estaba planificado. Es como si una mano invisible hubiese proyectado mi nacimiento en ese extraño lugar, tan alejado de aquí…
Sé que tengo muchas más cosas que contarle, pero de repente se me han quitado las ganas de hablar. Creo que estoy muy apenado por todo lo que me pasa. Me siento como una pieza de ajedrez con la que alguien ha jugado a su antojo.
ARTURO convocó en su tienda a Leónidas, Puño de Hierro, Crispín y otros oficiales. Durante horas debatieron sobre la forma de organizar el Ejército Negro para dotarle de mejores medios y reforzar su eficacia bélica.
—Podemos aumentar el número de entrenamientos —propuso Puño de Hierro—. Son fundamentales.
—Y reforzar la caballería —añadió Leónidas—. Es imprescindible.
—La infantería debe estar mejor dotada. Necesita escudos resistentes, además de lanzas más largas.
—Podíamos añadir arqueros —sugirió Crispín—. Los hombres de mi padre podrían alistarse. Un batallón de arqueros sería sumamente eficaz.
—Me parece bien —aceptó Arturo—. Pero creo que, sobre todo, hay que elevar la moral de nuestros hombres. A pesar de nuestra última victoria, la derrota de Émedia es todavía un mal recuerdo que les quita confianza.
Los caballeros y oficiales salían de la tienda para dirigirse al campo de entrenamiento cuando Cordian se acercó a Arturo.
—¿Deseas algo, amigo Cordian? —le preguntó Arturo.
—Quiero hacerte una petición —dijo Cordian—. Mis hombres y yo queremos formar parte del Ejército Negro. Desde que hemos llegado a Ambrosia, no hemos hecho nada útil.
—No creo que haya inconveniente: os lo habéis ganado —reconoció Arturo—. Sed bienvenidos a nuestras filas.
—Gracias, mi señor —dijo el caballero—. No os defraudaremos.
—No obstante, debo confesarte que tenía reservado para vosotros algo especial —añadió el jefe del Ejército Negro—. Algo de suma importancia.
—Dime de qué se trata —pidió Cordian.
—Quiero crear un cuerpo de guardia especial para proteger a la reina Émedi. Quizá podrías ocuparte de dirigirlo. Formarías parte de nuestro ejército, pero con la misión específica de escoltar a la reina.
—¡Es un gran honor! —exclamó el caballero—. ¡Sin duda que lo acepto!
—Es una gran responsabilidad, amigo Cordian, pero como sé que profesabas un cariño especial a la reina Astrid, creo que eres el más adecuado para esta misión.
—Formaré un cuerpo de pretorianos que la vigilará día y noche. Nadie volverá a secuestrarla, como hizo ese traidor de Alexander de Fer. Te lo aseguro.
—Imagina que Émedi es Astrid —propuso Arturo—. Piensa que es a ella a quien proteges.
—Sé que es ella —explicó el caballero—. Cuando veníamos hacia aquí, me explicó su propósito de dar su cuerpo para que la reina Émedi volviera a este mundo. Ya lo tenía pensado antes de llegar a Ambrosia. Estaba emocionada con esa idea.
—Entonces, ya sabes que proteges a dos reinas. Dos mujeres extraordinarias.
—Es un gran honor.
—Mereces estar cerca de la reina y servirla con las armas —respondió Arturo.
Se estrecharon la mano y sellaron el acuerdo. Cordian y sus fieles soldados, que habían abandonado a Horades, ahora formaban parte de un ejército noble y tenían una destacada misión. La vida de Émedi estaba en sus manos.
* * *
Cuando Escorpio descubrió que tenía un hermano que estaba a punto de ser rey, su corazón se llenó de odio, rabia y deseos de venganza.
Si durante años había tratado de olvidar a sus padres, que lo habían abandonado a su suerte, su mirada se dirigió ahora hacia Arquimaes, al que consideró como gran culpable de toda su desgracia.
—Me arrojaste de tu vida. Me privaste de cariño. Dejaste a mi madre por otra mujer y has engendrado un hijo al que vas a convertir en rey. Y a mí me has tirado al arroyo —masculló una noche, mientras observaba el campamento general, donde se fraguaba el futuro de Arquimia—. ¡Si tu hijo favorito va a ser rey, te juro que no lo disfrutarás mucho tiempo, padre!
* * *
Alexia fue un día a buscar a Arturo al campo de entrenamiento. Docenas de soldados hacían ejercicios de tiro o de esgrima bajo la supervisión de varios oficiales. En cuanto la vio, Arturo, que impartía órdenes a los caballeros Leónidas, Puño de Hierro y otros, se despidió de ellos y fue en su busca.
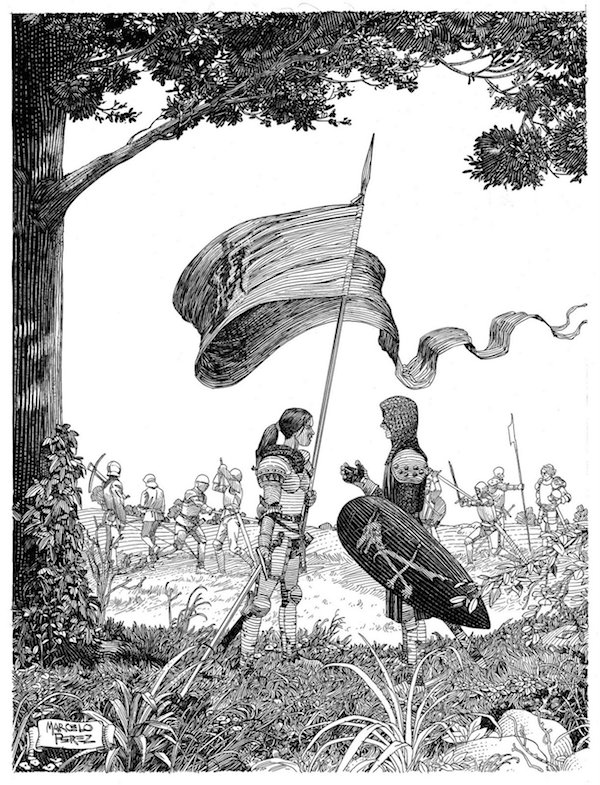
—Alexia.
—Hola, Arturo. He venido para hablar contigo.
—¿Hay algún problema?
—Espero que no —respondió la joven, en cuya voz, que se había dulcificado mucho desde su segunda transformación, se podían reconocer tonalidades de Amarofet y de Amedia—. Quiero formar parte del Ejército Negro. Y quiero ir a liberar Carthacia, junto a ti. Quiero combatir a tu lado.
Los músculos de Arturo se tensaron. Temía que tarde o temprano llegara esta demanda de Alexia. Estaba seguro de que le haría esa petición.
—Alexia, ya hemos hablado muchas veces de esto. Ya viste lo que pasó la última vez que…
—Te prometo que no me interpondré cuando vayas a luchar contra mi padre o mi madre —insistió Alexia—. Quiero ser una guerrera, como tú. Puedo ocuparme de otras misiones. Habrá muchas cosas que hacer. Dame el mando de algunos hombres.
—Pero, Alexia, tú serías más útil al lado de Arquimaes o Arquitamius. Tienes muchos conocimientos de magia que podrían ser muy necesarios.
—¡Quiero ser guerrera! ¡Tengo el mismo derecho que tú a empuñar la espada! —se revolvió la princesa—. Te recuerdo que llevo el signo de Adragón en el rostro y eso me da derecho a tener un sitio en el Ejército Negro.
Arturo sabía que Alexia tenía razón. La asistía el derecho a elegir su destino, y si había decidido ser guerrera, él no podía impedirlo. Tampoco quería hacerlo.
—Quiero crear una legión —le anunció—. Quiero formar un grupo de soldados de élite.
—¿Cuál es tu plan, Alexia? —le pregunto con interés.
—Crearé y dirigiré la Legión Alexia —determinó la joven—. Una legión formada por los más audaces. Una legión de valientes.
—¡La Legión Alexia del Ejército Negro! —exclamó Arturo—. Es una buena idea. Estoy de acuerdo. La apruebo y la apoyo.
Alexia abrió una bolsa de cuero y extrajo una bandera de su interior. La desplegó.
—Mira. Es nuestro estandarte. ¿Qué te parece?
Arturo observó el dibujo de Adragón, pintado sobre una tela blanca.
—¡Eh, el color del Ejército es negro, no blanco!
—El color de la Legión Alexia es blanco. Y se complementa muy bien con el negro. Estamos unidos por el dibujo de Adragón. Lo demás no importa.
Arturo se acercó a Alexia y le dio un beso.
—¡Cómo te quiero! —susurró—. Cada día descubro en ti cosas nuevas. Me asombras.
—¿Qué has descubierto hoy?
—Que eres una mujer valiente. Que pasarás a la historia… y que la cambiarás. No me cabe duda.
—Entonces, ella le agarró de la pechera, le atrajo hacia sí y le besó largamente.
—Los dos cambiaremos la historia de este mundo. Vivimos en una tierra de sueños y la moldearemos a nuestro gusto —susurró la princesa.
—Los dos juntos —añadió Arturo.
—Juntos e inseparables —confirmó ella, mientras posaba su estandarte sobre los hombros de Arturo, a modo de capa—. Tendremos hijos valientes como dioses.
—Que vivirán en una tierra libre y justa —aseguró Arturo—. Lucharemos para que sea una realidad.
BAJAMOS del taxi que nos ha traído al aeropuerto y cogemos un carrito para cargar las maletas de Mahania y Mohamed. Me llama la atención ver que, después de tantos años, tengan tan poco equipaje.
—No es un viaje muy largo —digo para animarlos, pues los veo un poco nerviosos—. Esta misma tarde veréis las pirámides.
—Me va a parecer mentira verlas de nuevo después de tantos años —dice Mohamed—. Ellas son el centro de nuestras vidas.
—Quince, quince años alejados de nuestro país —añade Mahania—. Es mucho tiempo, casi una vida.
—Sí, la mía. Sé que estáis en Férenix por mí —admito—. Creo que soy culpable de que vuestra vida haya tomado un rumbo diferente al que debía. Lo siento.
—No debes lamentarlo, Arturo —dice Mahania—. Estamos aquí voluntariamente. Me has dado una vida muy feliz. Verte crecer ha sido para nosotros el mejor premio. Te aseguro que lamentamos tener que marcharnos.
—Volveremos a vernos. No os vais para siempre —digo para consolarla—. No os quepa duda.
—Nos gustaría que vinieras a vernos, a tu tierra… Deberías venir con nosotros. Allí nadie se atrevería a hacerte daño. ¡Ven a Egipto!
—Mi tierra es ésta, Mahania. Yo soy ferenixiano.
—Ha querido decir que es la tierra que te vio nacer —la corrige Mohamed—. Disculpa sus nervios. El viaje nos ha puesto muy nerviosos.
—Tienes razón. Me refería a la tierra que te dio la vida —explica Mahania—: Egipto.
—La tierra de los faraones, de las pirámides y de poderosos dioses —evoca Metáfora—. Un país legendario.
—Doy fe de que lo es —dice papá—. A veces sueño con él, con los desiertos y con las suaves noches. Algún día volveré.
—Quizá podamos hacer nuestro viaje de novios por Egipto —propone Norma—. ¡Sería maravilloso!
—Estaríamos encantados de acogeros en nuestro pueblo —dice Mahania inmediatamente—. Sería un gran honor para nosotros.
—Norma, ¿lo dices de verdad? —pregunta papá—. Ya sabes que Reyna murió allí y…
—Claro que lo digo en serio. Nada me gustaría más que ir a Egipto y conocer el lugar en el que nació Arturo. Vayamos a Egipto, cariño.
—Iremos —acepta papá—. Iremos juntos. ¡Iremos todos!
—Vaya, ésa sí que es una buena decisión —digo.
—Ya es hora de embarcar —dice Norma—. A ver si van a perder el avión por culpa de nuestra luna de miel. La megafonía acaba de anunciar que ya podéis pasar el control.
Mientras papá estrecha la mano de Mohamed para darle las gracias por todo lo que ha hecho en la Fundación durante todos estos años, Mahania me abraza como nunca lo había hecho.
—Querido Alquamed… —susurra entre sollozos contenidos—. Ven a visitarme y sabrás quién eres. Descubrirás tu destino.
—Me has vuelto a llamar Alquamed —le hago notar.
—No le des importancia —responde—. Son cosas de anciana.
Me suelta y se da la vuelta. Estoy seguro de que lo hace para llorar. Metáfora y Norma la abrazan. Mohamed me aprieta la mano y se despide.
—Arturo, me voy con la tranquilidad de verte hecho un hombre —dice—. Estoy seguro de que te convertirás en una persona de honor.
—Buen viaje, Mohamed. Espero que volvamos a vernos algún día —me despido con un fuerte abrazo.
—Yo también, Al… Yo también, Arturo.
Entran en el puesto de control de embarque y desaparecen de nuestra vista. Me quedo con una sensación de vacío comparable a la que tengo con la ausencia de mi madre.
Mientras deambulamos por los largos pasillos del aeropuerto, pienso que perder a un ser querido es un drama, pero perderlo dos veces es insufrible. He estado a punto de preguntarle por qué le entregó el pergamino de Arquimaes a mi padre aquella noche, pero he preferido no hacerla sufrir con ese terrible recuerdo. Yo creo que fue casual. No encuentro ningún motivo para pensar que ella quisiera hacerlo a propósito. ¿Para qué le iba a poner en las manos un pergamino medieval del que, casi con toda seguridad, desconocía su contenido?
—Podemos tomar algo en esta cafetería —propone Norma—. Mientras vemos despegar los aviones. Es un espectáculo precioso. Fijaos qué paisaje.
Nos sentamos en una mesa que está frente a la pista de despegue. Un camarero nos deja una carta de consumiciones y se aleja rápidamente, sin decir nada.
—¿Qué tal os va en el instituto? —pregunta papá, como si quisiera iniciar una conversación inocente—. ¿Os adaptáis bien después de todo lo que ha pasado?
—Oh, sí. Nadie nos hace preguntas raras —dice Metáfora—. Incluso nos invitan a fiestas. Mireia quiere que vayamos a su cumpleaños, que se celebra dentro de unos días. Todo está en orden.
—Todo menos lo de Mercurio —digo—. Le van a despedir. Deberíamos hacer algo por él. Nos ayudó mucho la noche de la explosión. Nos llevó al hospital. Le debemos mucho.
—¿Y qué podemos hacer, si estamos casi en la ruina? —reconoce papá.
—Podemos ofrecerle un empleo cuando reconstruyamos la Fundación —propongo—. Podría serle muy útil.
—Bueno, ya veremos cuando llegue el momento —responde—. Ya veremos. Ojalá sea posible.
—Hemos estado en el monasterio de Monte Fer —digo mientras ojeo la lista de consumiciones—. Hemos hablado con el abad Tránsito. Me ha dado recuerdos para ti, papá.
Noto que tuerce el gesto a la vez que se quita la chaqueta y la coloca sobre las rodillas. Es evidente que la noticia no le ha gustado demasiado.
—Dale las gracias cuando le veas —responde, un poco huraño—. Dile que también le envío un saludo.
—¿Sabes algo de un comité que lucha para devolver el rey a Férenix? Ya sabes, un comité de defensores de nuestra verdadera historia.
—Algo he oído. Pero no le presto demasiada atención. Pierden el tiempo.
El camarero se acerca con su cuaderno de pedidos en la mano.
—¿Ya saben qué van a tomar? —pregunta.
Hacemos nuestro pedido y se aleja a toda velocidad.
—Pues creo que los conoces. Leblanc, Batiste… —digo para retomar la conversación.
—Ya te digo que no me interesa.
—Tuvieron contacto con el abuelo. Eso sí debes saberlo, ¿verdad?
—Deja en paz a tu abuelo —dice, sobresaltado—. No le metas en esto. ¿Para qué te han llamado?
—Para enseñarme cosas interesantes: cuadros, grabados, libros…
—Tienen una biblioteca formidable —comenta, como si quisiera disimular su interés—. Un verdadero lujo.
—Hemos visto algunas partes de la abadía, pero, sobre todo, hemos hablado… de la familia Adragón, de ti y de mí.
—Entonces, habréis terminado enseguida. Hay poco que hablar. No somos importantes. No somos nada.
El camarero llega con una bandeja. Coloca nuestras consumiciones sobre la mesa, junto a un platito que contiene la nota, y se va raudo.
—Te equivocas —insisto—. Hay mucha gente interesada en nosotros y en nuestra historia.
—Bah, nuestra historia no interesa a nadie.
—Creo que están relacionados con ese grupo inversor que ha hecho la oferta económica para…
—¿Qué dices? —pregunta muy interesado—. ¿Leblanc y sus amigos son los que quieren ayudarnos a recuperar el dominio de la Fundación?
—Sí, papá, son ellos. Están dispuestos a ayudarnos a recuperar la Fundación y el apellido Adragón.
—Están locos —reniega—. No saben lo que hacen. La Fundación es una ruina y nuestro apellido no vale más que cualquier otro.
—Durante años me has enseñado que la familia Adragón era una de las más antiguas de Férenix. ¿Es que no te acuerdas de que me lo contabas para que me sintiera orgulloso, papá?
—Eso era antes —dice, como si no tuviera ninguna importancia.
—Sí, antes de que llegara Stromber. Nuestra vida está marcada por la llegada de ese hombre. ¿Quién es? ¿Quién es Stromber?
—Ya lo sabes, un anticuario interesado en comprar pergaminos y ejemplares antiguos para revenderlos.
—Y en comprar apellidos. ¿Crees que revenderá el nuestro igual que revende los libros?
—No lo sé —dice con apatía, mientras remueve su café—. No tengo ni idea de lo que quiere.
Norma y Metáfora nos observan en silencio.
—Sí lo sabes. Claro que sabes para qué quiere nuestro apellido. Sabes que quiere ser el rey de Férenix.
—Eso es una tontería. Férenix no tiene rey ni lo tendrá —asegura.
—Férenix puede convertirse en un reino. Hay mucha gente interesada en restaurar la monarquía.
—Arturo, no es que me quiera entrometer en vuestra conversación —dice Norma—, pero deberías cuidar a tu padre. Las situaciones de estrés no le convienen.
—El estrés no le conviene a nadie —respondo, al tiempo que doy un trago de mi zumo de naranja—. No quiero ponerle nervioso. Solo quiero saber algunas cosas.
—Sabes todo lo que hay que saber, Arturo —me reprocha papá—. Ya te lo he contado todo y hemos hablado del asunto de Stromber y de nuestro apellido. Haz el favor de no insistir.
—No insisto. Solo quiero aclararlo todo. Cuéntame a qué viene ese cambio de actitud, papá. Y no me vengas con eso de que me quieres proteger.
—¿Qué quieres saber exactamente?
—Todo, papá, lo quiero saber todo —digo—. Desde la noche de mi nacimiento hasta la venta de nuestro apellido.
—La historia de tu nacimiento, cuando tu madre murió, es tan sencilla como trágica. Desgraciadamente, suele ocurrir hasta en los hospitales. Hay mujeres que mueren cuando dan a luz a sus hijos. Por eso creo que no hay nada más que contar.
—Quiero saber si murió para que yo naciera.
—Murió por las circunstancias de tu nacimiento, en pleno desierto, sin ayuda médica. ¡Fue un accidente!
—¿El pergamino de Arquimaes estaba allí por casualidad? ¿Cuándo lo encontraste? ¿De dónde salió? ¿Quién te sugirió que me envolvieras en él?
—¡Espera, espera, espera!… ¡Me estás volviendo loco con tantas preguntas!… No recuerdo dónde y cuándo encontré ese pergamino. Supongo que estaba por ahí, entre los otros libros. Lo cogí porque me pareció interesante y quería descifrarlo… Esa noche se desató una tormenta de lluvia y hacía mucho frío… Usamos el pergamino para protegerte.
—Pero ¿de quién fue la idea? —pregunto—. ¿De mamá? ¿Tuya?
—No sé… Creo que fue de Mahania, pero no estoy seguro. Yo se lo di a mamá, eso es todo. ¿Qué tiene de raro?
Nos quedamos en silencio durante unos segundos, para digerir la información que papá acababa de darnos y que nos ha dejado inquietos. Por experiencia sé que cuando dice que no se acuerda de algo, es que no quiere entrar en detalles. Por eso, a veces tengo que provocarle para que hable.
—Por cierto —digo, para mostrar el último as de mi manga—, el comité afirma que soy Arturo Adragón, el verdadero rey de Arquimia. ¡Quieren nombrarme rey!
Papá se levanta, visiblemente enfadado. Deja un billete al lado de la nota, coge su chaqueta y se la pone.
—¡No dejes que te enreden! ¡Todo eso es un cuento! ¡No eres rey de nada! ¡No lo permitiré! ¡Vámonos de aquí, que este sitio me pone de los nervios! ¡Ya hemos visto demasiados aviones!
ALEXIA se había sentado sobre una banqueta de madera, ante una mesa, con su estandarte de la nueva legión, que ondeaba al viento de la mañana. Hacía mucho frío y todo el mundo sabía que la caída de la nieve estaba próxima. La gente pasaba ante la bandera sin prestar atención. Nadie se había interesado por su proyecto.
—¡Busco voluntarios y voluntarias para formar una legión! —gritaba cada vez que alguien pasaba cerca—. ¡Yo, Alexia, seré la jefa! ¡Buena paga y oportunidad de conseguir buenos botines! ¡Apuntaos ahora mismo!
Pero su discurso le era indiferente a todo el mundo. Un pequeño grupo de niños se había aproximado para verla de cerca, pero poco más.
—¿Qué haces? —preguntó Crispín—. ¿Qué es ese estandarte?
—Es el de mi legión. ¡La Legión Alexia, del Ejército Negro!
—¿Lo sabe Arturo?
—Sí. Tengo su permiso. El es el jefe del Ejército Negro, pero yo soy general de la Legión Alexia, que forma parte del Ejército Negro. ¿Está claro?
—Oh, sí… Lo he entendido. ¿Cuentas con muchos soldados?
—De momento soy la única.
Los chiquillos, a su lado, sujetaban el palo del estandarte que, a causa del viento, se tambaleaba.
—Pues si sigues así, te perderás la batalla de Carthacia.
—Si es necesario, iré yo sola. Te aseguro que este estandarte estará en esa batalla.
—No creo que consigas muchos voluntarios. Tendrías que demostrar que eres capaz de luchar —insistió el joven escudero.
—Sabes que sé luchar. He peleado contra hombres más grandes que yo. Y he ganado siempre.
—Eso lo sabes tú, pero nadie más. Deberías demostrarlo, o ningún soldado o caballero querrá luchar bajo tu bandera.
—¿Y cómo lo hago? ¿Entro en las casas y les obligo a alistarse?
—No. Te propongo que luches conmigo para que vean que eres capaz de luchar con un hombre.
—¿Una demostración?
—Sí, una demostración de valor, princesa —respondió Crispín, con su espada en la mano.
Alexia aceptó el desafío y se puso en pie.
—Veamos de qué estás hecho, escudero.
—Lo mismo digo, princesa.
Los aceros se cruzaron con violencia y produjeron un estruendo que llamó la atención de quienes estaban cerca. Crispín se esforzó en mantener el tipo, pero tuvo que reconocer que Alexia era una gran guerrera y que tenía más fuerza de lo que parecía.
Ante el empuje de Alexia, Crispín se vio obligado a sujetar la empuñadura con las dos manos. El mandoble venía con la fuerza de un caballo. Crispín recibió el impacto en el centro de la hoja y el golpe se repartió por todo su cuerpo. Como la princesa había gastado muchas energías en los ataques, aprovechó para tomar la iniciativa.
Ella retrocedió para evitar el ataque de Crispín. Los aceros volvieron a ser golpeados una y otra vez, con furia, con maestría.
Los chiquillos, encantados por el espectáculo, gritaban y reían. Algunas personas se detuvieron para observar la pelea, mientras otros se retiraban para evitar ser lastimados. En poco tiempo, el coro de curiosos aumentó.
La demostración de esgrima de Crispín y Alexia era tan espectacular que algunos soldados y varios caballeros se quedaron a observar y se sintieron admirados.
De repente, Alexia retomó fuerzas y atacó sin cuartel al escudero, que se vio obligado a retroceder. Los que entendían de armas se dieron cuenta de que la princesa era una auténtica maestra en el manejo de la espada.
—¡Me rindo! —exclamó Crispín, levantando los brazos en señal de derrota—. ¡Has ganado, princesa Alexia!
—¿Te rindes? —preguntó en voz alta, con la punta de la espada sobre el pecho del joven—. ¿Te das por vencido?
—¡Sí! ¡Me apunto a tu legión! ¡Seré tu primer soldado!
—¡Serás mi oficial! ¡Firma aquí!
Crispín, absolutamente agotado, enfundó su espada y se acercó a la pequeña mesa de madera. Ella mojó la pluma en la tinta y se la entregó.
—Haz una cruz aquí —le ordenó— y entrarás en la Legión Alexia.
—¿Qué es la Legión Alexia? —preguntó un soldado—. ¿Quién es el jefe de esa legión?
—La Legión Alexia está bajo mi mando, soldado. ¿Quieres formar parte de ella?
—¿Qué gano con ello?
—Honor, fortuna y gloria —respondió Alexia—. ¡Tendrás el honor de estar bajo el mando de Alexia y de Crispín, el oficial que ha sido escudero de Arturo Adragón! ¿Firmas?
El hombre dudó durante unos segundos, pero cuando Crispín le puso la mano sobre el hombro, sus dudas desaparecieron.
—Me llamo Hugo —dijo—. Dame esa pluma y pondré una señal.
—A partir de ahora te llamas Hugo de la Legión Alexia, del Ejército Negro.
Una muchacha de unos quince años se acercó a Alexia.
—Eres la princesa Alexia, ¿verdad?
—Sí. Y ahora también soy general de esta legión.
—¿Aceptas mujeres?
—Acepto a personas valientes. Me da igual que sean hombres o mujeres.
—Tengo que convencer a mis padres.
—Firma aquí y yo te ayudaré a convencerlos. ¿Cómo te llamas?
—Narcia.
—Bien, Narcia, ya formas parte de la Legión Alexia.
Crispín observaba a los nuevos voluntarios con una sonrisa en los labios.
* * *
Arturo y Arquitamius estaban en la cueva del riachuelo, cerca del agua, frente a frente.
—Hoy vas a aprender algunas técnicas de esgrima —dijo el alquimista—. Tu gran ventaja es tu espada alquímica, pero si no aprendes a manejarla con astucia, no te servirá de nada. Piensa que esa espada, aunque tiene vida propia, solo hará lo que tú le pidas.
—Ya me ha salvado la vida —respondió Arturo—. La manejo bien.
—Cierto, pero a partir de ahora le vas a sacar más provecho.
Se acercó a Arturo, desenfundó la espada de su cinto y la clavó en el suelo.
—¡A partir de ahora, esta espada vale por cien! —exclamó mientras la señalaba con el dedo.
Entonces la espada se reprodujo y cien espadas alquímicas surgieron del suelo, clavadas alrededor de la original.
—¡O por mil! —las espadas volvieron a multiplicarse hasta alcanzar el millar.
Arquitamius agarró la empuñadura de la verdadera espada alquímica y se la devolvió a Arturo.
—En realidad, esta espada vale por todo un ejército —le dijo en voz baja, casi en tono confidencial—. Pero eso no lo sabe nadie. Y te aconsejo que guardes el secreto. Cuando te hagan falta, vendrán en tu ayuda.
Arturo no daba crédito. Su maestro acababa de hacerle una demostración inimaginable.
—De momento me basta con un ejemplar —dijo Arquitamius, en tanto cogía una y hacía desaparecer todas las demás.
—¿Qué hacéis?
—¡Quiero ver cómo el alumno supera al maestro! —respondió, en guardia.
—Pero, maestro —replicó Arturo—. Yo no puedo luchar con vos.
—¿Por qué no? ¿Es que tienes miedo de un anciano? ¡Venga, vamos, ataca!
Después de pensarlo un poco, Arturo decidió que debía seguir las órdenes de su maestro y se lanzó contra él, espada en mano. Pero Arquitamius, que esperaba su ataque, se zafó hábilmente y le colocó en situación de desventaja.
—Tienes que ser más rápido, Arturo —le reprendió Arquitamius—. Debes prever el movimiento de tu atacante.
—Eso es difícil. A veces lo consigo, pero…
—Escucha a tu espada —le aconsejó—. Ella te lo dice todo. Aprende a hablar con ella. Aprende a hablar con Adragón.
Arturo se dio cuenta de que hasta ahora, y a pesar de todos sus combates con la espada, incluso ciego, apenas le había sacado partido a su arma. Arquimaes le había desvelado varios secretos, pero Arquitamius le abría las puertas de un mundo nuevo.
—No es suficiente ser inmortal —le advirtió Arquitamius, en tono jocoso—. Si quieres vivir eternamente, debes ser más astuto. La astucia es lo que prolonga la vida. Más que ninguna otra cosa.
CUANDO Metáfora y yo llegamos a casa de Mireia, ya hay mucho ambiente. Reconozco algunas caras, pero otras me resultan desconocidas. Todo indica que va a ser una buena fiesta.
—Hola, Arturo —dice Mireia mientras me da un beso, muy contenta de vernos—. Gracias por venir. Tuve miedo de que no te atrevieras.
—Ya ves, aquí estoy —digo al entregarle un paquetito envuelto con lazos—. ¡Feliz cumpleaños!
—¡Estamos! —exclama Metáfora—. Gracias por invitarnos.
—¡Vaya, un regalo de mis mejores amigos! —dice Mireia—. ¿Qué será? ¡Un osito de peluche!
—Espero que te guste —bromea Metáfora—. Nos ha costado mucho encontrar algo apropiado para ti.
—¿Un peluche? ¿A mi edad? —exclama—. ¡Qué originales sois!
—Entrad, entrad. No os quedéis en la puerta —indica Cristóbal, que está a su lado, al comprobar que se pone roja de rabia—. Hay mucho sitio ahí dentro. ¡Tomad algo! ¡Al fondo hay bebidas!
—¡Después os veo! —añade Mireia—. Voy a atender a los invitados.
Nos mezclamos entre la gente y nos acercamos a la mesa de las bebidas, que está repleta.
—¿Qué quieres tomar, Metáfora? —le pregunto.
—No sé para qué hemos venido —dice—. Mireia es cada día más tonta. No la aguanto. Es una falsa… «Gracias por venir, Arturo»… ¡Bah!
—Toma, un refresco. Está frío…
—¿Es que no te das cuenta de su juego? —cuestiona según agarra la botella.
—Pues… no. No sé a qué te refieres.
—¡Trata de seducirte! —me advierte—. Pero si se nota a la legua.
—Por favor, Metáfora, no exageres. Es historia pasada. Ya lo intentó y le salió rana. Sabe que no tiene nada que hacer conmigo —le recuerdo.
—¡Quien no lo sabe eres tú! —responde, un poco nerviosa—. Anda, termina de tomarte eso y vámonos de aquí.
Vaya, y yo que pensaba que iba a pasar un rato relajado.
—¡Eh, Arturo, mira! —exclama Horacio, cortándome el paso—. ¡Yo también tengo un dragón!
Efectivamente, se ha pintado un dragón parecido al mío sobre el rostro.
—El mío está hecho con un rotulador —explica—. No como el tuyo, que es de verdad y es peligroso.
—Déjame en paz, Horacio —le pido—. Solo he venido a saludar a Mireia.
—Entonces, ¿no tienes que ir hoy a ver al psicólogo? —pregunta en tono de burla—. ¿Ya no te van a hipnotizar?
—Horacio, olvídame —le advierto—. He venido a tomar algo y no quiero líos.
—Supongo que no vendrás a buscar pelea, ¿verdad? —interviene Willy, uno de sus amigos más violentos.
—¿Vas a sujetar a tu animalito o tendremos que llamar a la policía? —añade Charlie.
—¿Animalito? —pregunta Mireia, acompañada por Cristóbal—. ¿A qué animalito os referís? No hablaréis de mi osito, ¿verdad?
—¡A ése! —exclama Willy señalando el dibujo de mi rostro—. ¡Al monstruo de tinta!
—¡No digas tonterías! —le responde Cristóbal—. ¡Es un dibujo de tinta!
—Calla, mocoso, no te metas —le dice con un empujón.
—No creo que me estropee la fiesta, ¿verdad, Arturo? —ironiza Horacio—. ¡Ahora somos iguales! ¿Eh?
—He venido en son de paz —contesto—. No he dicho nada ni me he metido con nadie.
—Soy testigo —dice Metáfora—. Han venido a provocarle.
—Es que su sola presencia ya es un peligro —comenta Horacio—. ¿Cómo sabemos nosotros que esa bestia no nos va a atacar?
—Ya lo hizo una vez y puede volver a hacerlo —advierte Charlie.
—Tuve que defenderme.
—Le atacasteis con un bate de béisbol —explica Metáfora—. Fue en defensa propia.
—Sí, yo hubiera hecho lo mismo —se entromete Cristóbal.
—¿Llamas defensa propia a un truco de magia que tiene dientes y que muerde a la gente? —pregunta Mireia—. ¿Te das cuenta de lo que dices?
—No puedo creer lo que oigo —interviene una chica que acompaña a Horacio—. ¿De verdad ese dibujo os atacó? ¿Queréis tomarnos el pelo?
—Estáis locos —dice otra—. Yo no creo en la brujería.
Horacio da un paso adelante y se me acerca.
—¿Por qué no les haces una exhibición? —pregunta en plan provocativo.
—Sí, no nos dejes como mentirosos —le apoya Willy—. ¡Venga, sácalo a pasear!
—¡Dejad de provocarle! —grita Metáfora—. ¡Dejadle en paz!
—Vaya, ya sales otra vez en su defensa —dice Mireia—. ¿Por qué no permites que haga lo que quiera? ¡Venga, Arturo, demuéstranos que tu dibujo es mágico!
Doy un paso atrás para dejar claro que no voy a entrar en su juego, pero veo que Horacio sigue empeñado en ponerme en evidencia. Evidentemente tiene algo contra mí. No pierde ocasión para atacarme.
—¡Eres un cobarde, Arturo! —me increpa Charlie—. ¡Solo sacas tu bicho cuando no hay nadie!
—Es peor que eso —añade Willy—. ¡Él es el monstruo!
—Recurre a esa bestia para que haga lo que él no se atreve a hacer —argumenta Horacio—. ¡Es una rata!
Miro a Metáfora para que sepa que me voy a retirar. Esta situación no es buena para mí. Si siguen así, puede pasar cualquier cosa.
—Nos vamos —dice Metáfora, en plena discusión—. Nos vamos ahora mismo.
—Venga, Metáfora, no seas borde —dice Mireia, en plan amistoso—. Deja que Arturo resuelva la situación. Ya es mayorcito para enfrentarse a sus asuntos. ¿Verdad, Arturo?
—Por eso nos vamos —digo—. Adiós.
Me doy la vuelta, dispuesto a marcharme, pero…
—¡De eso nada! —dice Willy, con la mano sobre mi hombro—. ¡Tú te quedas aquí y nos enseñas a todos ese bicho! ¡Ahora mismo! ¡Quiero verlo!
—¡Y yo! ¡Venga! —le apoya Charlie—. ¡Saca a ese bicharraco que tienes sobre la cara!
—¡Sí! Deja que todo el mundo pueda ver que eres un número de circo —se ríe Horacio—. ¿O necesitas un látigo para domarlo?
—¡Ya está bien! —grita Metáfora—. ¡Dejadle en paz!
—Vaya, o viene en su ayuda un monstruo o lo hace una chica —se burla Charlie—. ¡Eres un maldito cobarde!
—¡Venga, Arturito! ¡Queremos ver a tu animalito! —insiste Willy, en plan provocador.
Me aguanto las ganas de responderles como merecen. Sé que si lo hago puede ser peligroso, y nadie me lo perdonaría.
Me dirijo hacia la puerta, decidido a salir. No voy a dejar que las provocaciones me afecten. Metáfora me sigue… pero alguien nos impide abrir la puerta. Dos chicos, grandes como armarios, nos cierran el paso.
—Queremos ver tu magia —dice uno, en plan amenazante.
—Ahora —dice el otro, con el mismo tono.
Por lo menos me queda el consuelo de haberlo intentado. Aunque haya sido en balde.
—Está bien, vosotros lo habéis querido —digo con firmeza—. Recordad que yo no quería.
—No nos asustas, Caradragón —dice Horacio—. Ni tú ni tu animal nos dais miedo.
—No le hagas caso, Arturo —me advierte Metáfora—. ¡Quiere que reacciones!
Sé lo que pretenden, por eso no voy a darles lo que piden. Tengo una sorpresa.
Doy un salto y subo a una silla. Extiendo los brazos, abro la boca y muestro los dientes, igual que un dragón.
—¡Grrrrrrrrrrr!
Me inclino como si estuviera a punto de emprender el vuelo y agito los brazos de forma exagerada.
—¡Grrrrrrrrrrr!
—¿Eso es lo único que puedes hacer con tu dragón? —pregunta una chica mirando a Horacio—. ¿Es lo que os hizo la otra noche? ¿Os asustó con esto?
Entonces pongo mi mano derecha sobre el dibujo de mi frente, muevo los dedos y retuerzo la muñeca, como si fuese el vuelo de un dragón.
—¿Quién quiere ser devorado? ¡Grrrrrrrrrrr! ¿A quién voy a darle un mordisco en la yugular? ¿A ti, Horacio?
Doy un salto y me planto inesperadamente ante él y, antes de que pueda reaccionar, paso la mano sobre su frente, le emborrono su dibujo y le mancho toda la cara.
Horacio, estupefacto, no reacciona; los demás se ríen de él.
—¿Qué has hecho? —grita, con la vista puesta en el espejo de la cómoda. Al verse con la cara manchada, se pone rojo de ira—. ¡Eres un payaso! —exclama—. ¡Como tu padre! ¡Deberían encerraros en un manicomio! ¡Con tu abuelo!
Cristóbal se troncha, lo que le irrita aún más.
Horacio, que se siente humillado, se abalanza contra mí con el puño en alto, dispuesto a darme en la cara. Reacciono con mucha rapidez y le golpeo justo antes de que lo haga él. Cae al suelo, de espaldas, entre las risas de los demás. Willy y Charlie corren en su ayuda y los tres forman un muro que viene hacia mí, dispuestos a zurrarme.
—¡Ahora verás lo que es bueno! —amenaza Horacio—. ¡Has cometido un error!
—¡Alto! —grita Metáfora, con los brazos en alto—. ¡Si le ponéis las manos encima, llamo a la policía!
—¡Me acaba de pegar! —alega Horacio—. ¡Ha venido a buscar bronca!
—¡Tenemos que defendernos! —añade Willy.
—Está bien —dice ella, con el móvil preparado para hacer una llamada—. Se lo explicaréis a la policía.
Dan un paso atrás. Está claro que la advertencia de Metáfora ha surtido efecto. Mireia, que se da cuenta de que si llama a la policía se va a quedar sin invitados, decide intervenir.
Solo Horacio parece dispuesto a seguir adelante.
—¡Pagarás esto con creces! —dice en tono amenazante—. ¡Te lo juro!
—¡Ya está bien! —grita Mireia ante Horacio—. ¡No habrá pelea! Hemos venido a divertirnos. ¡Música!
—¡Venga! —grita Cristóbal, para aliviar el ambiente—. ¡A bailar! ¡Aquí no ha pasado nada!
Mireia se acerca cuando Metáfora y yo abrimos la puerta.
—Oye, que yo no le he dicho a nadie lo del psicólogo —dice a modo de disculpa—. Os aseguro que yo no he sido.
Cristóbal nos mira, en tono de disculpa. Sabe que ha metido la pata.
—Vale, no importa —digo—. Nos vamos. Adiós.
Bajamos la escalera, salimos a la calle y nos dirigimos hacia casa.
—Has hecho bien —dice para animarme—. No vale la pena poner todo en peligro por culpa de esos idiotas.
—No creas que estoy muy convencido —digo—. A veces es mejor dar una buena respuesta.
—Creo que se la has dado. Les has dejado en ridículo.
—Sí, eso me temo.
ERA una noche fría. Había empezado a nevar y el valle de Ambrosia estaba cubierto de una ligera capa blanca. Arturo y Alexia se habían refugiado en su tienda de campaña para cenar juntos. Sabían que, a partir del día siguiente, su intimidad desaparecería. La campaña militar que se avecinaba prometía ser larga y dura.
—¿Cuántos soldados tiene la Legión Alexia? —preguntó Arturo, con una copa de aguamiel en la mano.
—Treinta —afirmó Alexia—. Tres son mujeres.
—¿Mujeres? ¿Se han alistado?
—Sí. Me han visto pelear y quieren unirse a mi legión. Son tan valientes como los hombres.
—No lo pongo en duda, pero ya sabes que en el campo de batalla no se hacen distinciones.
—No te preocupes por eso. Sabrán defender su vida. Yo las enseñaré.
—Entonces estarán bien preparadas —dijo Arturo.
—Por cierto, Crispín también se ha alistado —añadió la princesa.
—¿Forma parte de tu legión?
—Sí, luchó conmigo y me ayudó a reclutar a los primeros voluntarios.
—Es un gran chico —reconoció Arturo.
—Yo también luché contigo aquí, en Ambrosia, hace mucho tiempo —le recordó la princesa—. ¿O lo has olvidado?
—¿Cómo olvidarlo? Creo que ese día acabé de enamorarme de ti —reconoció Arturo.
—¿Cuando luchamos?
—Cuando te conocí. Rías y tú me torturabais en Demónika. Nunca olvidaré tu voz de aquel día… ni tus palabras: «Te recuerdo que hablas con la princesa Alexia, hija de Demónicus, futura Gran Maga de las Tierras Pantanosas…». ¿Te acuerdas?
—Es increíble. Eso es exactamente lo que dije —aseveró la princesa.
—Nunca la olvidaré. Siempre he recordado que hablaba con la princesa Alexia, la futura Gran Reina de mi Corazón… Ése es tu reino, mi princesa… La convicción con la que hablaste me conquistó… Y tú, ¿cuándo te enamoraste?
—No estoy muy segura… Empecé a interesarme cuando Morfidio le contó a mi padre cosas sorprendentes sobre ti. Llegó a afirmar que eras inmortal. El día que mataste al dragón me deslumbraste, pero cuando tuvimos nuestra primera pelea… fue definitivo. Me di cuenta de que eras el hombre de mi vida. Luchabas para defenderte e intentaste no abusar de tu fuerza. Tu nobleza me sedujo.
—¿Eso fue lo que me convirtió en el amor de tu vida?
—Concretamente, me convencí cuando me rescataste de los hombres de Oswald —añadió Alexia—. Nadie había puesto en peligro su vida por mí.
—Recuerda que eras mi rehén. Tenía que llevarte conmigo. Nada ni nadie me lo hubiera impedido.
—Lo sé, pero no lo hiciste para retenerme, sino porque estabas loco por mí.
Arturo tardó un poco en digerir aquellas palabras. Había algo que le inquietaba y necesitaba aclararlo.
—Alexia, necesito hacerte una pregunta…
—Creo que sé a qué te refieres… Es sobre la lucha de Émedia, ¿verdad?
—Sí. Tengo que saber si te dejaste matar, porque no consigo quitármelo de la cabeza. ¿Qué pasó realmente?
Alexia tomó un trago de aguamiel, dejó la copa sobre la mesilla y se preparó para hablar.
—Te lo explicaré, Arturo… Desde que intenté descifrar los secretos de las letras que adornan tu cuerpo, supe que dentro de ti había alguien especial. Cuando me secuestraste comprendí que sabías lo que querías. Me llevaste como rehén, pero me percaté de que me capturaste por otro motivo: estabas hechizado por mí, aunque ni lo intuías.
—¿Hechizado? ¿Cuándo lo hiciste?
—Mientras Rías leía tu piel. El era el contacto y te transmitió mi hechizo.
—¿Qué hechizo?
—El del amor, Arturo. Al encadenarte a la columna de mi habitación, quería conseguir algo diferente de lo que parecía, de lo que mi propio padre pensaba. Te encadené a mí, Arturo.
Se quedó sin habla.
—A pesar de que hacías todo lo que yo quería, había un lugar inaccesible para mí. Tu corazón era una fortaleza inexpugnable, así que busqué la manera de que abrieras las puertas.
—¿A qué te refieres?
—Tenía que asegurarme de que eras de fiar, de que eras el hombre de honor que yo pensaba.
—El honor, en tu reino, no tiene valor. Demónicus impulsa la traición y el deshonor. Es un reino de terror.
—No lo entiendes, Arturo. Mis padres usan la traición como arma de poder, pero confían el uno en el otro hasta extremos ilimitados. De hecho, ya sabes que son dos en uno. La maldición del amor que se profesan consiste en que no pueden estar juntos, pero si contar el uno con el otro.
—Sospecho que aquel día en Émedia te dejaste matar por amor. ¿Es cierto?
—A medias —reconoció Alexia—. Pero eso no es relevante. El motivo es lo que importa.
—Para mi es suficiente saber que pusiste tu vida en mis manos. Que, cuando llegó el momento, preferiste dejarme vivir a costa de entregar tu propia vida. Eso es lo más importante.
—No, Arturo. Eso no es nada. Entregar la vida por el ser que amas es tan solo una prueba.
—¿Qué prueba?
—La única forma de saber si me amabas de verdad y hasta qué punto estabas dispuesto a sacrificarte por mí; de que abrieras tu corazón y me demostraras cuánto me amabas.
Arturo guardó un breve silencio. Alexia añadió:
—Lo hice para saber si estabas dispuesto a…
—¿A qué, Alexia?
—¡A bajar al Abismo de la Muerte para rescatarme!
—¿Esperabas que fuese a buscarte?
—Tenía que asegurarme de que el hombre con el que iba a unirme entraría en el peor lugar del mundo. Adentrarse en las tinieblas, cogerme de la mano y sacarme de allí.
Arturo no salía de su asombro. La revelación de Alexia le había desconcertado por completo.
—¿Y si no lo hubiese hecho? —preguntó Arturo.
—Lo que cuenta es que no dudaste en descender al Abismo de la Muerte, para poner en peligro tu existencia, tu alma y tu cordura. Hiciste todo lo necesario para traerme de vuelta a tu lado. Estoy segura de que Ratala no lo hubiera hecho. Pocos hombres harían esto por la mujer que aman. El solo quería el poder que represento como hija de Demónicus. Tú, en cambio, querías mi amor. Por eso estamos juntos.
—Siempre has ido por delante de mí. Me hechizaste, me diste la pócima de la docilidad, peleaste conmigo sin mostrar tu personalidad, te dejaste matar y me pusiste a prueba.
—¡Dos veces, Arturo! ¡Te he puesto a prueba dos veces!
—Pero, Alexia… la causante de tu segunda muerte fue tu madre.
—Mientras me obligaba a matar a Émedi, ella me advertía de que a partir de entonces me odiarías y de que no volverías al Abismo de la Muerte para traerme de vuelta a este mundo. Pero se equivocó. ¡Hiciste mucho más! Cuando estabas ciego entraste en las entrañas de un volcán, corriste peligros y encontraste a Arquitamius. A pesar de que maté a tu madre, me has traído de vuelta a tu lado. Sé que me quieres y nadie me convencerá de lo contrario. Ahora somos dos en uno. Sé que puedo poner mi vida en tus manos y no hay muchas personas que puedan decir lo mismo.
—¿Como tus padres?
—Sí, igual que ellos, que saben que nunca se traicionarían. Somos dos caras de la misma moneda, como el sol y la luna que iluminan la tierra día y noche. Tú eres el sol y yo la luna…
—El símbolo de los alquimistas —dijo Arturo.
—Sí —confirmó Alexia—. El símbolo de la vida. Luz y calor. Oro y plata.
—Ellos buscan la piedra filosofal, la fuente de la eterna juventud.
—Buscan el amor, Arturo. La resurrección es un acto de amor. Solo cuando amas a otro eres capaz de luchar a muerte y de poner tu propia existencia en peligro para devolverle la vida. Y si está muerto, luchas con más ahínco para traerlo de vuelta.
—Hablas con sabiduría —sentenció Arturo.
—La experiencia y los libros nos hacen sabios Y la escritura lo transmite.
—Pero el reino de Demónicus odia los libros. Tú misma me dijiste que están llenos de mentiras, que son el peor mal de este mundo…
—Querido Arturo, para dominar un reino como el de Demónicus es necesario mantener la ignorancia. Si la gente no lee es más fácilmente domeñable. Combaten y mueren por ti… aunque nosotros sabemos que los libros son la sangre de este mundo. Si conocieras la gran biblioteca de mis padres, te asombrarías —desveló Alexia.
—Pero Demónika era un reino de torturas, de mutantes, de horror, de bestias…
—Es verdad. Ésa era la cara conocida, la oscura. Sin embargo, también hay una cara oculta… ¿Empiezas a comprender?
—Empiezo a amarte aún más —dijo Arturo—. Eres un pozo de sorpresas. Cada día descubro en ti cosas increíbles.
—Pretendo que me quieras durante mucho tiempo, Arturo… durante muchos años…
—Así será.
—Durante muchos siglos… Lo nuestro es eterno, Arturo. Y nos esperan grandes dificultades.
HORACIO no me ha quitado los ojos de encima desde que hemos entrado en clase. Tengo la sensación de que va a pasar algo que no me gustará. Conozco bien su mirada y sé que no significa nada bueno. No creo que me haya perdonado la burla que le hice en la fiesta de Mireia.
—No te preocupes —dice Metáfora—. Haz como si no existiera.
—No puedo. Me llama con la mirada.
—Eso es una tontería tuya. Nadie llama con los ojos.
—Tú sí.
—¿Qué has dicho?
—Digo que tú me llamas con la mirada. Y me das órdenes.
—Eso lo dices porque me comprendes bien e interpretas mis deseos —explica—. Es normal. Los chicos enamorados hacen siempre lo que quieren sus chicas. Por eso obedecen. En cambio, tú no estás enamorado de Horacio, así que no le hagas caso.
Intento distraerme con otros pensamientos, pero me resulta imposible. Creo que, en el fondo, tengo ganas de enfrentarme con él. Su acoso ya empieza a pesarme.
Sofía, la profesora de Historia, nos cuenta algo relacionado con los griegos, pero no le presto demasiada atención. Hoy no estoy para lecciones de historia. Me dan igual los dioses, el olimpo y todo lo demás.
Menos mal que ha llegado la hora del recreo.
Bajamos al patio y nos encontramos con Cristóbal, que, como siempre, corre hacia nosotros.
—Todo el mundo comenta lo de la fiesta de Mireia —dice—. Eso de ridiculizar a Horacio te va a traer problemas.
—No fue nada —respondo, sin dar importancia al hecho—. No me gustan las peleas.
—Le tomaste el pelo a base de bien.
—No digas eso, Cristóbal —le reprendo—. Cualquiera puede pensar que he provocado yo el incidente.
—Arturo solo intentó salir airoso de la situación —añade Metáfora—. Sin riñas ni nada. Y lo hizo muy bien.
—Vaya, mira quién viene por ahí… —señala Cristóbal.
Es Mireia, que se acerca con una de sus cínicas sonrisas en los labios.
—Hola, chicos —dice, en plan amistoso—. He venido a pediros disculpas por lo del otro día. Lo siento, pero ya sabéis lo que pasa en las fiestas. A veces la gente se pone un poco borde.
—Fue una provocación en toda regla —insiste Metáfora—. Menos mal que Arturo supo reaccionar con inteligencia.
—Eso es verdad. Lo hizo muy bien. Y me gustó mucho que supiera evitar una pelea en mi casa. Imaginaos la que se hubiera montado si mis padres se enteran de que la policía pudo haberse presentado. No quiero ni pensarlo.
—¿Que quieres exactamente, Mireia? —pregunta Metáfora.
—He venido a disculparme en nombre de Horacio y sus amigos. Creo que hay que hacer las paces y lo mejor sería que nos tomáramos algo juntos.
—¿Bromeas? ¿Después de lo que ha pasado? —exclama Metáfora—. ¿Quieres darles otra oportunidad para que provoquen a Arturo?
—Por favor, Metáfora, no exageres.
—Si queréis, yo puedo hacer de juez —se ofrece Cristóbal—. Si sucede algo, yo lo impediré.
Mireia le mira con desdén.
—Bueno, lo mejor es dejarlo. Cuando estéis algo más relajados, lo intentaré de nuevo —recula Mireia—. Os noto muy agresivos.
—Oye, ya está bien de lanzar dardos —replica Metáfora—. ¡Los agresivos son ellos!
—¿Me acompañas, Cristóbal? —dice Mireia, como si no hubiera oído a Metáfora—. Tengo que hablar contigo.
—Claro. ¿De qué?
Vemos con cierta preocupación cómo se marchan. Mireia ya trató de seducirme e intentó que Metáfora y yo nos enemistásemos. Ahora se ha puesto claramente del lado de Horacio. Y eso me preocupa. No son de fiar.
* * *
He venido a la Fundación para hablar con Sombra. Hace tiempo que quería intercambiar algunas ideas con él. Espero que no se asuste cuando me vea aparecer por aquí, de noche.
Salto por encima de las barreras de protección que los bomberos han colocado alrededor de las ruinas y que delimitan las zonas de peligro, que no son pocas, y me acerco hasta donde se supone que vive. Pero no está.
Esperaba encontrarle en esa especie de chabola que se ha construido y que espero que no se le caiga encima. Ni rastro. Seguramente anda por ahí dentro en busca de libros u objetos que puedan servirnos.
Aunque sé que debería esperarle aquí, voy a ir a buscarle. Casi siempre está en la biblioteca entre libros y pergaminos, así que voy a acercarme hasta allí.
Subo lentamente el tramo de escalera que aún está en pie y entro en lo que queda de la biblioteca. El espectáculo es desolador. Todavía hay montones de libros entre los restos, desparramados. Muchos se quemaron y otros se llevaron a casa de Escoria, y de ahí al monasterio. Parece que las estanterías que todavía están en pie van a romperse de un momento a otro. Apenas queda rastro de lo que fue: una magnífica biblioteca llena de ejemplares de gran valor que recibía visitas de todas partes para realizar consultas. Si papá la viera en este estado, se llevaría un gran disgusto.
Doy un par de vueltas, pero no veo a Sombra. Estoy seguro de que no ha salido a la calle, así que debe de estar en algún sitio. Desciendo hasta el segundo sótano, donde hay algunas luces encendidas.
La puerta está abierta. Entro sin llamar. Llego a la sala del sarcófago de mi madre, donde todo sigue igual de revuelto. La noche de la explosión, cuando entré a buscar a papá, a Norma y a Sombra, entre la gran nube de polvo se adivinaba el desastre en que se había convertido: paredes rotas, columnas en el suelo… un verdadero destrozo.
Sigue sin aparecer. Ya empiezo a preocuparme. Sé que no saldría de la Fundación sin avisarme. Nunca he comprendido muy bien esa afición por estar entre estas cuatro paredes, salvo para cosas muy importantes… Sombra siempre ha sido un personaje misterioso que no ha dejado entrever ni un milímetro de su vida privada. Nunca he conseguido averiguar algo de él. No hace una sola referencia a aspecto alguno de su vida que no sea su trabajo en la Fundación. ¿Dónde se habrá metido?
¡En la cueva! ¡Claro, es el único sitio posible! ¿Cómo no lo he pensado antes?
Bajo al sótano inferior y entro en la escalera que lleva a la cueva. Contengo las ganas de llamarle a gritos.
Me acerco al riachuelo, pero tampoco lo veo… La espada permanece clavada en la roca negra, igual que cuando luché con Stromber, hace más de un año.
¡Ahí está Sombra!
Estoy a punto de llamarle cuando algo me llama la atención. ¿Qué hace? ¿Qué pasa aquí?
Recoge piedra negra para molerla, como hacía Arquimaes en mis sueños… ¡No puede ser! ¡Está…! ¡Está fabricando tinta! ¡Tinta adragoniana y alquímica! ¡La tinta de Arquimaes! No lo entiendo. ¿Por qué?
—¿Qué haces, Sombra? —le pregunto antes de que me vea.
—Una mezcla mágica de agua y polvo negro —responde.
—Es tinta adragoniana, ¿verdad?
Me mira sin decir nada. No puede negarlo.
—¿Para qué es? —le increpo.
Se levanta pausadamente, se acerca y dice:
—Para ti, para tu ejército, Arturo.
—¿Qué dices? ¿De qué ejército hablas? Yo no necesito tinta.
—Claro que necesitas. Cada día más. ¿Cómo crees que sobrevives? ¿Cómo crees que ganarás esta batalla?
—No te entiendo, Sombra. No sé de qué hablas.
—No deberías haber bajado aquí esta noche —me reprende, como si hubiera cometido un sacrilegio—. Nunca deberías haber visto esto.
—No importa: no se lo diré a nadie —le aseguro—. Ya sabes que no me gusta habar más de la cuenta.
—No me preocupa que se lo cuentes a otros, sino que lo hayas visto tú.
—No he visto nada. Solo estás fabricando tinta como la de Arquimaes. ¿Para qué la haces?
—Para que pueda sobrevivir al paso del tiempo —dice señalando mi cara… mi dibujo. ¿Acaso hace tinta para mi dragón?
—¿Lo comprendes? —me pregunta.
—No, Sombra.
Me mira con una sonrisa maliciosa. Señala a Adragón con el dedo y dice:
—Ven, Adragón. Ven a mí.
El dragón se despega de mi frente y vuela hasta que se posa sobre su mano. Entonces pone el recipiente de tinta a su alcance y Adragón se empapa en tinta.
—¿Lo ves? Es para alimentarle. Para eso hago la tinta de polvo de dragón. Para él.
—¿Fabricas tinta para alimentar a un dibujo? —pregunto, atónito.
—Para mantenerle vivo y para que pueda protegerte, Arturo Adragón.
Adragón me mira, silencioso.
—El es tu guardián —explica—. Y yo soy el suyo.
Mete un pequeño cuenco en el riachuelo y lo llena de agua. Después echa una pizca de polvo negro que ha desprendido de una piedra y, con un mortero, mezcla los dos elementos.
—La tinta mágica sale de aquí, Arturo. Con ella se escriben letras que adquieren un gran poder. A veces esa tinta se adhiere a la piel y su poder se multiplica. Por eso eres un ser especial. La tinta alquímica te hace diferente del resto.
—¿El agua y las rocas tienen poder?
—Las rocas negras son restos de dragones fosilizados. Son su alma. Cuando se combinan con agua, se convierten en tinta. Si se transforman en letras, adquieren un poder inimaginable. Cobran tanta fuerza que ningún otro poder puede superarlas.
—La roca negra procede de… ¿restos de dragón? —interpelo, sorprendido.
—Exactamente. En esta gruta, un dragón quedó fosilizado. Con el paso del tiempo, su cuerpo se deshizo y se convirtió en roca y polvo.
La tinta es adragoniana; por eso es mágica y otorga la inmortalidad. Alimento a Adragón con ella.
—¿Quién eres, Sombra?
—Ya lo sabes. Me conoces desde hace muchos años. Soy un monje ambrosiano que ha dedicado su vida a cuidar de la familia Adragón.
—Eso y nada es lo mismo —insisto—. Quiero que me cuentes quién eres de verdad y quién se esconde detrás de esa capucha y de ese hábito. ¿Por qué te encargas de alimentar a Adragón?
Se retira unos metros, se queda quieto y se quita la capucha.
—Soy tu maestro, Arturo. Quien te ha dado la inmortalidad.
—¿Mi maestro?… ¿Arquitamius? No puede ser. En mis sueños…
—No te confundas, Arturo. Esto es la vida real.
Me mantengo en silencio durante un rato. Cierro los ojos y trato de invocar al Arquitamius de mis sueños, quien, de repente, cobra vida en la oscuridad. ¡Es Sombra!
—¡Maestro! —exclamo, mientras abro los ojos y las dos figuras se funden en una sola—. ¡Maestro Arquitamius!
Sombra sonríe levemente como si aceptara mis palabras. Ahora las cosas están claras. El maestro de los maestros ha estado a mi lado toda la vida. Si hay alguien capaz de resucitar a mi madre, ése es él.
—Llevo años intentando resucitar a tu madre, Arturo —dice, como si me hubiera leído el pensamiento—. Pero hasta el momento me ha resultado imposible.
—¿Qué te lo impide? ¿Acaso no eres un gran alquimista capaz de todo?
—Hay algo que no comprendo —admite—. Es como si algo… le impidiera…
—¿Volver? ¿Es eso?
—Sí, como si no pudiera salir del Abismo de la Muerte.
—¿Qué se lo impide? ¿Quién no la deja salir de allí? —pregunto, un poco agobiado—. ¿Puedo bajar a buscarla?
—No. Eso no serviría de nada. Antes tenemos que averiguar qué fuerzas ocultas le prohíben reaccionar a nuestros conjuros.
—¿Tienes alguna idea de quién puede ser?
—No —reconoce—. He pensado en todas las posibilidades, pero no encuentro la verdadera causa.
Sombra me mira en silencio. No sé si se ha quedado sin argumentos o prefiere guardárselos. Adragón se mantiene erguido, sobre su mano, como si esperara una orden.
—¿Sabe mi padre quién eres?
—Naturalmente. Hemos sido cómplices durante todos estos años.
—¿Por qué me lo habéis ocultado?
—Cada cosa a su tiempo, Arturo. Mientras intentábamos resucitar a tu madre, yo quería convertirte en rey de Férenix, pero él no. Mi misión es intentarlo. Así lo he hecho con todos los miembros de tu familia desde…
—¿Desde que el primer Arturo Adragón tuvo un hijo?
—Sí. Desde entonces he servido a esta familia.
—¿Al abuelo también?
—Claro, pero él se volvió loco. Tu padre ha sufrido mucho con todo esto.
—¿Yo también acabaré desquiciado y recluido en un manicomio? —pregunto, temeroso de la respuesta.
—Espero que no. Si todo va bien, serás rey de Férenix, o de Arquimia, llámalo como quieras, y la pesadilla terminará.
—Estoy al límite de mis fuerzas. No sé si podré cumplir con mi destino.
—Podrás. Yo te ayudaré y te enseñaré.
—El abad me ha hablado de un centro de salud mental donde está mi abuelo. ¿Qué sabes de él?
—Perdió la cordura hace muchos años. Es lo único que puedo decirte.
—Quiero ir a verle. ¿Qué opinas?
—Podría ayudarte a aclarar las ideas, aunque me temo que a tu padre no le va a gustar.
—Me da igual.
Me mira con cariño, como si yo fuese un familiar suyo.
—¿Cuántos años tienes, Sombra? ¿Mil? —le pregunto.
Se mantiene en silencio mientras agita el mortero.
—Bastantes más, amigo mío. Pero eso ahora no importa —dice dulcemente—. Lo que cuenta es que tú también eres inmortal y vivirás durante muchos siglos.
—Mi padre teme que me maten. No lo entiendo.
—Los inmortales podemos morir. Tenemos un punto débil. Es uno de los grandes secretos alquímicos que ahora no te voy a revelar. Tu padre sabe que puedes fenecer. Por eso ha vendido el apellido a Stromber, para que te deje en paz.
—¿Ha hecho un pacto con él?
—Sí, aunque Stromber se niega a cumplirlo. Ese hombre quiere ocupar tu lugar. Quiere ser tú y poseer tu dragón a cualquier precio.
—Mi dragón… eso es algo que no entiendo… ¿Cómo ha llegado a mi rostro?
—Apareció en tu cara hace años, cuando naciste. El dibujo ha crecido contigo. Todos los Adragón están señalados con ese símbolo.
—Mi padre no lo tiene.
—Lo tuvo, pero se esfumó. Perdió todos sus poderes cuando se casó con tu madre. Renunció a Adragón por amor. Reyna le amaba, pero no soportaba la idea de casarse con alguien inmortal. Cuando tu padre renunció a Adragón, se convirtió en una persona normal. Prefirió casarse con tu madre antes que perderla.
—Metáfora también ha estado enfadada conmigo por ese mismo motivo. Le ha costado mucho aceptar que tengo ese poder. Creo que, si todo va bien, se casará conmigo en el futuro.
—Estoy al corriente. He hablado con ella y me lo ha dicho —comenta.
—¿Sabes que tiene letras en el cuerpo? ¿Cómo es posible?
—Lo sé, estoy informado. Sé cómo han llegado a su piel, pero no puedo explicártelo. Ya te enterarás cuando llegue el momento. Ahora que has descubierto mi secreto, voy a enseñarte muchas cosas para que llegues a ser rey. Debes estar preparado. Tienes muchos enemigos que esperan el momento adecuado para atacarte. Más de los que te imaginas.
—No sé si quiero ser rey.
—Hay circunstancias que están por encima de nuestras propias querencias. Tienes que aprender a manejar tus poderes. Y yo soy tu maestro. Para eso estoy aquí, contigo, desde hace mucho tiempo.
—Acataré tus órdenes, Sombra —digo—. Estoy preparado para aprender cuanto quieras enseñarme.
Adragón se vuelve a colocar sobre mi rostro y siento su energía.
—No puedes hablar con nadie de lo que has visto hoy aquí —me advierte—. Es un secreto entre tú y yo.
—¿Ni siquiera con Metáfora?
—¡No! ¡Absolutamente con nadie! Ni con tu padre, ni con Tránsito, ni con nadie…
Mientras pienso en todo lo que acabo de ver y escuchar, observo mi imagen, que se refleja en el agua transparente. El silencio es absoluto y solo nos acompaña el eco de algunas de nuestras palabras. Nadie sabe que estamos aquí y tengo la sensación de que jamás voy a salir de este lugar.
SIEMPRE que un ejército se pone en marcha, la tierra tiembla porque sabe que tendrá que abrirse para las tumbas de los muertos que, con seguridad, habrá de alojar. Así ocurrió una mañana de intensa nevada, cuando el Ejército Negro se puso en marcha. Arturo Adragón iba en cabeza, seguido del legítimo rey de Carthacia y de sus oficiales. Después de tantas batallas echaba de menos a Crispín. Su fiel escudero cabalgaba ahora junto a la Legión Alexia, a la que pertenecía.
—Tardaremos casi una semana en llegar —advirtió Leónidas—. La nieve dificulta la marcha y somos muchos.
—He enviado patrullas para que detecten y eliminen a los vigías demoniquianos que habrán colocado para espiarnos —añadió Puño de Hierro—. Cuanta menos información tengan sobre nosotros, mejor.
—Habéis hecho muy bien —asintió Arturo—. Espero que esta batalla sea corta y poco sangrienta.
—Tiene que serlo. Después de las batallas de Demónika y Émedia, no pueden quedarles muchos hombres —argumentó Leónidas.
—Si planificamos bien el ataque, ni siquiera tendremos necesidad de sitiar la ciudad —explicó el rey Aquilion.
—Es lo primero que haremos —le contradijo Arturo—. Quiero que piensen justamente lo contrario de lo que haremos, que crean que vamos a sitiarlos y que no tenemos prisa. Después lanzaremos un ataque sorpresa, cuando menos se lo esperen.
—Es una buena estrategia, Arturo —reconoció Arquimaes—. Pero quizá Arquitamius y yo podamos colaborar en el éxito de esta misión.
—Eso espero —dijo Arturo—. Ojalá podáis evitar más muertes.
—El objetivo es reconquistar la ciudad, no vengarnos —le recordó el alquimista—. Recuérdalo.
—Así lo haremos. Pero Alexander de Fer tiene que recibir su merecido. Nos engañó, secuestró a la reina y es culpable de su muerte.
—Te recuerdo que ahora está viva —respondió Arquimaes—. Olvida lo que pasó.
—Sí, maestro. Eso intento —dijo Arturo.
El ejército siguió su lenta y penosa marcha sin incidentes. Los observadores demoniquianos que fueron detectados cayeron bajo las flechas de los arqueros del Ejército Negro.
Después de tres días, los soldados empezaron a acusar el cansancio, por lo que Arturo decidió parar durante un día. La cercanía de la batalla los tenía muy nerviosos y convenía que sus oficiales los tranquilizaran.
* * *
Górgula y Escorpio, por orden expresa de Morfidio, vieron salir al Ejército Negro del recinto ambrosiano, con Arturo Adragón a la cabeza.
Se habían camuflado entre la gente y vitoreaban a los soldados, igual que los demás.
—Esto retrasa nuestros planes —dijo Escorpio—. Sin Arturo no vale la pena entrar en la cueva.
—Podemos coger lo que nos interesa —propuso la bruja—. Y dejar que el conde se ocupe de Arturo más tarde. Quizá sea un buen momento; seguro que habrá menos vigilancia.
Górgula sintió una punzada en las tripas mientras miraba a la reina Émedi, que montaba un hermoso caballo blanco y estaba rodeada de su guardia personal, junto a Arquimaes. Se imaginó a sí misma en el lugar de la reina Émediana, junto al alquimista.
—¿Qué hacemos? —insistió Escorpio—. ¿Qué le decimos al conde?
—¡Me da igual lo que haga ese malnacido! —respondió de mal humor—. ¡Dile lo que quieras!
—Te gustaría estar en su lugar, ¿eh? —susurró maliciosamente Escorpio, al ver el mal rato que Górgula pasaba—. Esa mujer es una reina de verdad que despide a su marido y a su hijo. ¡Una gran reina! No como tú, que eres un despojo.
—¡Qué sabrás tú! —le regañó la hechicera—. ¡Si hubieras sufrido lo que yo, no te burlarías de mí!
—¡Tú no has tenido marido ni hijo al que querer, bruja! —le escupió el espía—. ¡No te puedes comparar con ella! ¡Si la hubieras visto luchar en Émedia! ¿Sabes que ella sola mató a un dragón y salió, espada en mano, a luchar contra los demoniquianos para defender a su vástago? ¿Habrías hecho tú lo mismo? ¿Te jugarías la vida por tu hijo?
Górgula, que se sintió apabullada por la majestuosa presencia de Émedi, dio un empujón a Escorpio y desapareció entre la multitud. El espía se acercó aún más a la cabecera de la marcha y pudo distinguir a Arturo. Entonces se percató de que las quemaduras que el conde le había hecho sobre el rostro habían desaparecido.
Cuando le vio liderar a aquel ejército, triunfante, con la vista recuperada y rodeado de amigos y familiares, se enfureció terriblemente.
«¡Yo soy tu hermano mayor y quien debería estar en tu lugar, Arturo Adragón!», murmuró para sí. «¡Y tú, padre, que me has privado de mis derechos, te juro que te lo haré pagar caro!».
* * *
Al atardecer del séptimo día, el Ejército Negro divisó la gran muralla protectora de Carthacia, donde no habían recibido ningún aviso de la llegada de éste, ya que los espías habían sido aniquilados por los hombres de Puño de Hierro.
En cuanto distinguieron los primeros estandartes en la línea del horizonte, los centinelas dieron la voz de alarma y las veinte puertas de la ciudad se cerraron con poderosas trancas de madera reforzadas con hierro.
Arturo Adragón y sus oficiales se instalaron en lo más alto de una colina, de manera que fueran visibles desde lejos. Los estandartes negros con el símbolo de Adragón ondearon al viento para dejar bien claro a los ocupantes de Carthacia cuáles eran sus intenciones.
—Que empiece el asedio —ordenó Arturo—. Que piensen que vamos a mantenerlos encerrados y que vamos a estar aquí mucho tiempo.
Leónidas dio la orden a sus oficiales, que partieron a caballo para hacer cumplir las instrucciones de su comandante en jefe.
El Ejército Negro inició su despliegue alrededor de Carthacia, bajo la mirada triste del rey Aquilion, que sabía que muchos carthacianos iban a morir.
—Nunca hubiera imaginado que participaría en un ataque contra mi propia ciudad —dijo, muy apenado.
—Es una hermosa ciudad —afirmó Arturo—. Le devolveremos la libertad.
—Espero que no mueran muchos carthacianos.
—Haremos lo posible por preservar la vida de sus gentes —añadió Arturo—. Volverás a ser rey y nuestro aliado. Te ayudaremos a reconstruir los daños. Pero, si queremos ganar, tenemos que ser contundentes.
—Todavía no he agradecido tu gesto de ayuda. Los Émedianos, o arquimianos, como os hacéis llamar ahora, os habéis portado con honor y habéis cumplido el pacto que teníamos. Sois buenos aliados.
—Y lo seguiremos siendo cuando recuperes el control de tu ciudad. Carthacia será otra vez independiente y tú volverás a ser su monarca —le aseguró Arturo.
Arquimaes se acercó a Aquilion y lo reconfortó con una copa de vino.
—Majestad, deberíais contarnos cuáles son los puntos débiles de Carthacia —le instó el alquimista—. Hemos de intentar reconquistarla con el menor coste de vidas posible. Además no queremos correr el riesgo de que los demoniquianos, al verse vencidos, la incendien y la saqueen. Hemos de ser rápidos como el rayo.
La evocación de la imagen de una Carthacia incendiada y destruida como Troya puso los pelos de punta al monarca, que se mostró dispuesto a colaborar. Durante horas, contó a Arquimaes todo lo que, a su modo de ver, podía ayudar a una rápida reconquista de la ciudad.
Esa misma noche, cuando los centinelas de Carthacia vieron cómo las fogatas Émedianas se extendían a su alrededor, comprendieron que el asedio era una realidad. Y se sintieron inquietos.
SALGO de la Fundación impactado por la conversación con Sombra. Nunca hubiera imaginado nada de lo que me ha contado. Es asombroso, como si mis sueños se hicieran realidad.
De repente veo que Patacoja viene hacia mí todo lo rápido que puede, con los brazos en alto y dando gritos. Parece nervioso.
—¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí a estas horas? —le pregunto—. ¡Es casi medianoche!
—He venido porque es urgente —responde, un poco nervioso.
—¿Qué ocurre?
—¡Me ha llamado Escoria! ¡Está asustada! ¡Dice que unos tipos rondan cerca de su casa!
—¿Han entrado? ¿Le han hecho algo?
—Espero que no, pero te aseguro que estaba muerta de miedo.
—Quizá solo quieran asustarla —digo, en un intento de aplacar los nervios.
—Escoria no se deja asustar tan fácilmente. Si ha llamado es por algo. Además sabe que puede contar con nosotros. Tenemos que ir a verla —insiste.
Tomamos la calle que lleva a la casa de Escoria. Es muy tarde; apenas hay gente y casi no hay tráfico. Entre jadeos llegamos a la esquina y nos detenemos a observar. Patacoja acusa el esfuerzo por su cojera.
Reina el silencio. El edificio de Escoria está a oscuras y no se ve ningún movimiento. Todo parece tranquilo.
—Voy a llamar a Adela —dice Patacoja en voz baja—. Es mejor que venga.
—No hace falta. Ya nos ocupamos nosotros. Nos bastamos solos. Además no hay tiempo; esto es urgente.
—No sabemos cuántos son —dice—. Pueden estar armados.
—Vamos a verlo —sugiero.
Nos pegamos a la pared y nos deslizamos en la oscuridad. Logramos alcanzar el hueco por el que solemos entrar y me asomo, pero no veo nada. Ni siquiera hay gatos.
—Esto no me gusta —le comento—. Espera aquí. Voy a entrar.
—No te dejaré solo.
—¡No te muevas de aquí! ¡Yo me ocupo!
Me dispongo a penetrar en el patio cuando, de repente, la habitación de los ordenadores se ilumina.
—¡Socorro! —chilla Escoria aterrada—. ¡Auxilio!
¡Fuego! ¡Le han prendido fuego!
—¡Escoria! —grito—. ¡Estoy aquí! ¡Voy a ayudarte!
Me dirijo hacia ella, dispuesto a salvarla, pero tres figuras oscuras salen hacia mí y, sin darme tiempo a apartarme, me golpean y me tiran al suelo. ¡Me han pillado por sorpresa!

—¡Canallas! —grita Patacoja, que acude en mi ayuda—. ¿Qué habéis hecho?
Pero los tipos no se detienen y siguen su camino. De un empujón, le arrojan al suelo y se da un buen golpe en la espalda.
—¡Socorro! —grita Escoria mientras sale al patio envuelta en llamas—. ¡Ayuda!
Escoria se remueve como una fiera salvaje. Sus gritos son estremecedores y me encogen el corazón. Me levanto y corro hacia ella dispuesto a ayudarla. Patacoja puede esperar.
—¡Adragón! —grito mientras me desabrocho el chaquetón—. ¡Ven!
El dragón se despega y las letras le siguen. Rodean a Escoria, que no deja de saltar. La empujan sobre sí misma y la hacen rodar por el suelo hasta que sofocan el fuego. Escoria tiembla, presa de un ataque de pánico.
Patacoja se acerca para ayudarla.
—¡Tranquila! ¡Estamos contigo! —grita Patacoja—. ¡Estás a salvo!
—¿Estás bien? —le pregunto.
No habla; solo se queja. Está en estado de shock.
—¡Escoria! —exclama Patacoja—. ¡Háblame!
—¡Háblanos! —le pido.
—¡Me duele! —jadea—. ¡Es horrible!
—¡Voy a llamar a una ambulancia! —dice Patacoja mientras marca un número de teléfono.
Adragón y las letras han formado una muralla a nuestro alrededor por si se produce un nuevo ataque. Me incorporo, atento a lo que pueda suceder, pero no veo a nadie. Es como si se hubieran esfumado. No me fío. La experiencia me ha demostrado que las cosas nunca son lo que parecen.
—¿Hospital Central? ¡Es una urgencia! —dice Patacoja—. Hay una mujer herida con quemaduras… Por favor…
Mientras Patacoja da instrucciones para que la ambulancia llegue con toda rapidez, yo me ocupo de Escoria, que se encuentra bastante mal.
—¿Qué es eso? —pregunta Escoria, al ver a Adragón y a su ejército—. ¿Es magia?
—No te preocupes. Piensa en ti —le digo—. Es lo único que importa. ¿Qué ha pasado?
—Arturo… Arturo… —dice entre quejidos—. Este ataque lo ha ordenado alguien muy importante.
—¿Quién? —le pregunto—. ¿Sabes quién ha sido?
—No tengo pruebas, pero debes protegerte. Van a por ti. Quieren eliminarte…
—Ya lo sé, pero me falta saber quién está detrás. ¿Por qué quieren matarme?
—Quieren impedir que seas rey. Busca a los que han intentado quemarme… Ellos saben mucho…
—¿Les has visto la cara?
—Creo que he reconocido a… Caster. El que os disparó…
—Bien, tranquilízate. Ahora debemos llevarte al hospital para que te curen. La policía se ocupará de detenerlos.
—¡Hazlo tú! —casi me ordena—. ¡Atrápalos!
—Está bien… Lo haré.
—Yo me ocupo de ella —dice Patacoja—. ¡Agarra a esos desalmados!
Me levanto y extiendo los brazos. Adragón ordena a las letras que me eleven. Una vez arriba, planeo sobre el barrio hasta que veo tres sombras que corren a toda velocidad por los callejones del casco antiguo.
Me acerco y espero a ver adonde van, pero uno de ellos me descubre.
—¡Eh! ¿Qué es eso? —grita.
—¡No lo sé, pero hay que matarlo! —ordena otro, con una pistola en la mano—. ¡Fuego!
Los tres tipos disparan contra mí… Estoy tranquilo. Ni me molesto en esquivar las balas. Sé que Adragón se ocupa de ellas. ¡Bang! ¡Bang!
—¡Deteneos! —grito—. ¡Entregaos!
¡Más disparos!
—¡Adragón! ¡Detenlos!
El dragón baja hacia ellos, gira a su alrededor y, antes de que les dé tiempo a reaccionar, agarra el brazo del que va delante, le da un tirón y lo arroja al suelo. Después se enfrenta con el segundo hombre y, con la cola, le lanza un latigazo en pleno rostro.
¡Bang!
Pero el tercero sigue empeñado en dispararme.
Doy un giro, me sitúo a su espalda y me abalanzo sobre él.
—¡Ya basta! —le digo cuando aterrizo—. ¡Deja esa pistola!
—¡Te voy a…!
No puede terminar. Las letras le envuelven y le desarman. Ahora los tres están en el suelo, aterrorizados, desconcertados e indefensos.
—¡Hola, Caster! —le saludo—. ¿Qué haces por aquí? ¿Quién te ha enviado?
—¡Quítame este monstruo! —suplica—. ¡Me hace daño!
—¿Qué es eso? —grita el segundo—. ¿Qué vas a hacer con nosotros?
—¡Déjanos en paz! ¡No hemos hecho nada!
—¿Nada? ¿Quemar a una persona os parece poco? ¿Queréis que alguien os haga lo mismo? ¿Eh?
—¡Ha sido un accidente!
—Ella lo provocó.
—¡Solo queríamos hablar!
—¿De qué, amigo Caster? —les pregunto con rabia—. ¿Para quién trabajas?
—¡Eso no te importa! ¡No te metas!
Adragón se coloca frente a su cara y le enseña los dientes.
—¿Para qué queríais hablar con ella?
—Nos han pagado… Teníamos que hacerle algunas preguntas.
—¿Cuáles? —digo—. ¿Qué clase de preguntas?
—Sobre… sobre algunas cosas que ha robado —responde.
—¡Esa mujer no ha robado nada! ¡No se mete con nadie! —le grito, al asirle de la pechera—. ¡No me mientas!
—¡Digo la verdad!
—¡Mientes! ¡Habéis venido para hacerle daño! ¡Sois unos miserables! ¿Quién os ha mandado?
—Alguien que quiere saber cosas… Pero no le conocemos.
—¿Alguien? ¿Un hombre? ¿Tu jefe?
—¡No! ¡No es mi jefe!
—No lo sabemos… Nos enviaron el dinero…
—¿Qué ibais a hacer? —les presiono.
—¡Y yo qué sé! ¡Solo teníamos que…!
—¡Quemarla viva! ¡Para eso habéis venido! —grito, muy indignado—. ¡Adragón!
El dragón le agarra un brazo con los dientes y lo eleva. Una vez arriba, a unos diez metros del suelo, le digo:
—¡O me dices quién os ha pagado o le digo que te suelte! ¡Decídete, Caster!
—¡No lo sé!
—¡Sí lo sabes! ¡Contaré hasta tres! ¡Uno! ¡Dos!…
—¡Vale! Te lo diré… Te lo diré… ¡Pero dile que me baje al suelo…!
—¡Dímelo antes!
—¡Demetrio! ¡Me iba a ascender a cambio de prender fuego a esa mujer! ¡Me explicó que era una estafadora que arruinaba a mucha gente!
—¡Déjenos ir! ¡Nosotros no hemos hecho nada! —pide otro.
—¡Habéis quemado a una mujer y habéis puesto su vida en peligro! —les recuerdo—. ¡Os voy a entregar a la policía!
—No servirá de nada. ¡Ni siquiera nos encerrarán! ¡Estamos protegidos!
—Me alegro de que me lo digas —reconozco—. Gracias por la información.
Levanto la mano y ordeno a Adragón que lo deposite en el suelo.
—Os voy a dejar libres a cambio de que abandonéis Férenix —les advierto—. Si os vuelvo a ver, os aseguro que nadie podrá protegeros de mi amigo. ¿Entendido?
—¡Sí, sí! ¡Te juro que no nos volverás a ver! —dice Caster atropelladamente.
—¡Entregadme vuestras carteras! —ordeno, mientras Adragón les roza el rostro—. ¡Antes de que me enfade! ¡Vamos!
Las arrojan al suelo, muertos de miedo.
—¡Largo de aquí, miserables!
Se levantan y, a la carrera, se pierden entre los oscuros callejones.
En realidad ellos no me importan, pero tengo el convencimiento de que sus jefes volverán a intentarlo de nuevo.
Cuando vuelvo a casa de Escoria, hay una ambulancia y un par de coches de policía.
—¿Qué tal está? —le pregunto a Patacoja—. ¿Es grave?
—Parece que no. Dicen que estará bien en unos días. De momento la conducen al hospital para observarla —explica—. Solo se ha quemado la ropa y el fuego apenas la ha afectado. Es la ventaja de que haga tanto frío y de que llevase puestas tantas prendas. Eso y tu rápida ayuda la han salvado.
—Vaya, me alegro.
—Yo también —dice, un poco nervioso.
Poco después, las ambulancias y los policías se marchan. Patacoja y yo damos un paseo hasta mi casa.
Cuando entro, me encuentro con una carta a mi nombre. Es del hermano Tránsito:
Querido Arturo: en vista de que tienes mucho interés por conocer a tu abuelo, y como considero que ese encuentro puede ser muy provechoso para todos, te adjunto la dirección del centro de salud en el que está internado…
CARTHACIA estaba sitiada por los cuatro puntos cardinales y nadie podía entrar o salir. Los demoniquianos, sorprendidos por la táctica de Arturo, empezaron a preguntarse cuánto tiempo permanecerían encerrados o si debían salir a atacar para romper el cerco. Además, los soldados del Ejército Negro no dejaban de moverse, por lo que resultaba imposible hacer un cálculo exacto de cuántos eran.
Arturo envió a Leónidas, acompañado de seis hombres armados, hasta la puerta principal de la ciudad para parlamentar.
—¿Qué queréis? —preguntó un oficial demoniquiano—. ¿Para qué habéis venido?
—Nos manda nuestro comandante en jefe. Traemos un mensaje para el caballero Alexander de Fer.
—Dime de qué se trata y yo mismo se lo entregaré.
—Tengo que dárselo en persona —respondió Leónidas—. Si tiene miedo de hablar conmigo, daré la vuelta y me marcharé. Seguro que a mi señor le encantará saber que es un cobarde.
—Aguarda un poco, mensajero —corrigió el capitán—. Espera.
El hombre desapareció tras la almena. Pasado un instante, volvió acompañado.
—¡Yo soy Alexander de Fer! —gritó el caballero pelirrojo—. ¿Qué quieres de mí?
—Vengo a decirte que Arturo Adragón desea entrevistarse contigo.
—Dile que venga, hablaremos aquí mismo.
—¿Qué garantías tiene de que no le atacaréis si accede?
—¡Te doy mi palabra de honor!
—Eso es lo único que no vale. Perdiste tu honor cuando secuestraste a la reina Émedi. No eres precisamente un hombre de palabra —replicó Leónidas con arrojo.
—Si tu señor es un cobarde que teme acercarse aquí, que no venga. Pero no te daré otras garantías.
—Hay una que puedes ofrecer. Sal de la ciudad y entrevistaos en campo abierto. En terreno neutral. Si tienes miedo no aceptes, aliado de Demónicus.
—Tu señor sabe que no le temo. Ya hemos cruzado el acero. Así que dile que le espero en el camino, fuera del alcance de mis hombres… y de los suyos.
—¡Así sea! —gritó Leónidas, girando su caballo y partiendo hacia su campamento, seguido por su escolta.
* * *
Arturo reconoció inmediatamente la silueta de Alexander de Fer en el jinete que salía de Carthacia montado en un imponente caballo de color azabache. Lo hubiera distinguido entre mil. A pesar de que lo había visto pocas veces, ya que se quedó ciego al poco tiempo de conocerlo, sus gestos y su porte le resultaban inconfundibles.
Alexander también lo identificó enseguida. Incluso con la cara tapada por la visera del yelmo, la figura de Arturo era tan familiar que lo habría reconocido entre todo un ejército.
Alexander se acercó hasta Arturo, que le esperaba en la explanada, quieto, con las bridas de su caballo bien sujetas, recubierto de una pesada cota de malla y con refuerzos en la cara y en el cuello.
—Hola, Arturo —dijo el carthaciano—. Volvemos a encontrarnos.
—Y a vernos —respondió Arturo, levantando la visera para dejar su rostro al descubierto—. Ahora estamos en igualdad de condiciones.
—¡Puedes ver! —exclamó Alexander, como si no creyera lo que tenía delante.
—¡Sí! ¡Y puedo ver tu cara de traidor!
—Vaya, se ve que tu amigo el alquimista ha hecho un buen trabajo —reconoció Alexander—. Felicítale de mi parte.
—No creo que Arquimaes quiera recibir nada tuyo —dijo Arturo, muy despectivo—. Te conoce y sabe que no puede venir nada bueno de ti.
—Como desees —contestó el carthaciano—. ¿Qué quieres? ¿O has venido solo para insultarme?
—He venido a retarte. Si te queda algo de honor, te invito a que luches conmigo. El que gane se queda con Carthacia. Así evitaremos muchas muertes.
—No quiero combatir contigo.
—Veo que has recuperado la mano que te corté la última vez que nos enfrentamos, cuando huiste. Supongo que es obra de Demónicia. Un pago por tu traición.
—Sí. Ella me ha devuelto lo que tú me quitaste —respondió con rabia el caballero Alexander—. ¡Funciona muy bien!
—Entonces no tienes excusa. ¡Pelea conmigo como un caballero!
—Sé que mis palabras no servirán de nada, pero quiero que sepas que he lamentado mil veces haber traicionado vuestra confianza. No sabes lo que he llorado por haber cometido la felonía de secuestrar a Émedi.
—¿Esperas que te crea, De Fer? ¡Luchemos!
—No es un buen momento. Antes debo prepararme.
—Quieres decir que tienes que armarte con trucos de hechicería para combatir conmigo —ironizó Arturo—. El último te salvó de la muerte.
—Te conozco, Arturo Adragón. Y sé que ese animal de tu cara es algo más que un simple dibujo. Tú tienes tu magia y yo tengo la mía.
—Con magia o sin ella, luchemos —le increpó Arturo.
—Me llevas demasiada ventaja, Arturo —dijo Alexander, mientras hacía recular a su caballo—. Ya habrá ocasión de pelear. Algún día nos veremos las caras.
—¡Eres un cobarde! ¡Ven aquí!
—Ni hablar. Me salvaste la vida y yo pude matar a Émedi cuando era mi prisionera, pero no lo hice. Así que estamos en paz.
—Si te vas habrá guerra.
—También si me quedo. Demónicia está conmigo y no entregará esta ciudad. Y menos para que ese cobarde de Aquilion vuelva a reinar.
—¡Aquilion no es un cobarde!
—Entregó Carthacia a sus enemigos sin luchar. Y ha ido a pediros ayuda para recuperar lo que no supo conservar. ¡Adiós!
Arturo, impotente, vio cómo el carthaciano se alejaba, dándole la espalda.
—¡Eso significa la guerra! —le gritó.
—¡Os esperamos! ¡Estamos preparados! —respondió Alexander.
—¡No tardaremos en vernos las caras de nuevo!
* * *
Morfidio terminó de beber el vino que quedaba en la copa.
—Esperaremos a que vuelva —determinó—. Cuando me marche de aquí, debo dejar su cadáver en ese riachuelo.
—¿Qué hacemos mientras tanto, mi señor? —preguntó Escorpio.
—Seguir igual que hasta ahora. Sin llamar la atención, sin meternos en líos. Hemos conseguido pasar desapercibidos y debemos seguir así.
—Entonces no hacemos nada y nos quedamos quietos —resumió Górgula—, como las serpientes.
—Eso es. Yo tengo que hacer un viaje —anunció Morfidio—. Os avisaré. ¿De acuerdo?
—¿Podemos saber adonde iremos? —interrogó Escorpio.
—A mi castillo, que fue de mi padre y te entregaré cuando todo esto termine y haya conseguido lo que busco —informó el conde—. Así lo conocerás.
Escorpio no respondió. No encontró ninguna ventaja en contarle que ya conocía su castillo, que había estado allí muchas veces, al viajar con los monjes en busca de limosnas y apoyo, cuando iba de pueblo en pueblo.
¿De que le serviría decir que recordaba a su padre, el conde Idio, como uno de los más despreciables personajes con los que se había encontrado en aquellos viajes?
EL autobús se detiene y abre las puertas. Entonces, Metáfora y yo descendemos. Somos los únicos en bajar y nos encontramos solos en la parada.
Tenemos que abrigarnos debido al intenso frío que corre por la calle principal de Dracfort, la ciudad en la que, según el abad Tránsito, mi abuelo está internado.
Estoy un poco nervioso, ya que no sé qué tal le sentará mi visita.
Nos acercamos a un plano de la ciudad que está pegado en una marquesina. Vemos que la calle que busco está en las afueras, justo en el lado opuesto.
—Deberíamos coger un taxi —sugiere Metáfora—. Parece que la residencia está lejos.
—Sí, tienes razón. Es lo mejor.
Detenemos a uno que circula lentamente, en busca de clientes. La idea de Metáfora ha resultado ser extraordinariamente buena, ya que el viaje ha sido largo. Si hubiéramos venido andando, todavía estaríamos ateridos y a mitad de camino.
—Tendremos que llamar por el telefonillo —explica el taxista deteniéndose ante la verja de hierro, que está cerrada—. Si me permiten entrar, os dejaré delante del edificio.
—Buena idea —reconozco—. Con este frío conviene resguardarse.
—Claro que sí —añade el hombre, apretando el botón del telefonillo—. A ver si hay alguien.
—¿Quiénes son ustedes y qué desean? —pregunta una voz metálica que surge del altavoz.
—Hola, buenos días… Me llamo Arturo Adragón y vengo a hacer una visita a mi abuelo…
—¿Vienes a visitar a Arturo Adragón? ¿Al viejo Adragón? —pregunta sorprendida—. ¿Eres su nieto?
—Sí, señora… vengo de Férenix… Mi padre dirige la Fundación… Ya sabe, la biblioteca medieval.
—Espera un momento…
Un leve chasquido indica que la puerta se acaba de desbloquear.
—Pueden pasar —autoriza la voz, al cabo de unos interminables segundos—. Pero no salgan del coche hasta que lleguen al edificio principal.
La verja de hierro se abre automáticamente haciendo chirriar las bisagras. El vehículo rueda sobre el camino de gravilla, haciendo un ruido peculiar que me pone un poco nervioso.
Después de cruzar un sendero que atraviesa un bosquecillo, llegamos a una pequeña plaza en la que hay un gran edificio de color blanco.
Un vigilante armado nos espera delante de la puerta, al pie de la escalera. Cuando el coche se detiene, el hombre se acerca y nos la abre.
—¿Señor Adragón?
—Sí, soy yo.
—¿Quiere acompañarme, por favor?
Antes de salir, pago al taxista con un billete y espero a que me devuelva el sobrante.
—Si me da un número de teléfono, le llamaré cuando terminemos. Tenemos que coger el autobús de las cinco.
—Gracias —dice, y me da una tarjeta con sus datos—. Muy amable.
Metáfora ha bajado y aguarda a que me reúna con ella. Los tres subimos la escalera mientras el taxi se aleja y se pierde de vista, entre la arboleda que rodea el edificio.
—La señora Meyer los espera en su despacho —dice el vigilante—. Si quieren, pueden dejar sus prendas en recepción.
Después nos dirigimos al primer piso.
Una enfermera se hace cargo de nuestros chaquetones mientras el guardia de seguridad no deja de mirarnos ni un solo segundo. La temperatura interior es cálida y el ambiente resulta francamente acogedor.
Entramos en el despacho de la señora Meyer, que nos recibe con una sonrisa.
—Así que tú eres Arturo Adragón, nieto —dice—. Me alegra conocerte.
—Gracias. He venido a conocer a mi abuelo… Tengo ganas de hablar con él… Nunca le he visto.
—¿Sabe tu padre que has venido? ¿Tienes su permiso?
—Oh, claro que lo sabe —digo—. Ha esperado a que tuviera quince años para dejarme verlo. Es mi regalo de cumpleaños.
—Debo advertirte de que está muy mayor y que le cuesta trabajo coordinar su lenguaje. Olvida cosas que han pasado y habla de otras que no existen. No te dejes llevar por sus palabras, pueden confundirte. Y no creas todo lo que dice, la fantasía le desborda.
—¿Tiene alzheimer? —pregunta Metáfora.
—¿Eres también de la familia Adragón? —pregunta a su vez la señorita Meyer—. ¿Cómo te llamas?
—Me llamo Metáfora Caballero y soy como de la familia Adragón. Arturo y yo vamos a ser hermanastros dentro de poco.
—Mi padre y su madre se van a casar —explico.
—¿Qué le pasa al abuelo Adragón? —prosigue Metáfora.
—Digamos que ha perdido la cabeza, por decirlo de manera suave —responde fríamente—. Eso es lo que le ocurre.
—¿Qué significa exactamente? —le interpelo—. ¿Qué síntomas presenta?
—Que no controla lo que dice y que tiene tendencia a fabular.
—¿Podemos verlo ya? —pregunto—. Tenemos poco tiempo…
—Hay que esperar a que desayune —indica—. Además tenemos que avisarle de esta visita inesperada… Hay que ir con cuidado… Hubiera sido mejor que tu padre nos hubiese llamado con antelación.
—Tiene razón: discúlpeme. Mi padre me ha dado permiso a última hora —me justifico—. Y con las ganas de venir…
La señorita Meyer me mira con un leve toque de reproche, pero no dice nada.
Después nos acompaña hasta una sala de espera y nos pide paciencia.
—Esperad aquí, por favor. Mandaré a una enfermera cuando llegue el momento.
Cierra la puerta al salir, lo que significa que no podemos movernos de allí hasta que nos autoricen.
—Un poco seca la señora Meyer, ¿no? —dice Metáfora.
—Y que lo digas…
—Me parece que no le ha hecho gracia que vengamos a ver a tu abuelo.
—Eso creo. Tengo la misma impresión que tú.
—Ya descubriremos los motivos —asegura—. No lo entiendo.
Media hora después, la puerta se abre.
—El señor Adragón os va a recibir en su habitación —nos anuncia la señorita Meyer, que viene acompañada de una enfermera que parece un sargento de marines, vestida con bata blanca—. Es mejor para todos. Así se sentirá más cómodo.
—¿Es idea suya o son ustedes los que lo han organizado así? —pregunta Metáfora.
—Señorita Caballero, le recuerdo que usted no es familia de don Arturo Adragón, así que no voy a responder a sus requerimientos —alega con bastante mal talante—. Vayan con la enfermera y sigan sus instrucciones, por favor.
Subimos en el ascensor hasta el tercer piso. Allí salimos a un larguísimo pasillo.
—Debe de ser complicado para las personas mayores vivir aquí —dice Metáfora—. Este pasillo es tan largo…
—Aquí están alojados los que tienen dificultades de movilidad —señala la sanitaria—. El señor Adragón no sale nunca de su habitación.
Vaya, ésa es una información que la señorita Meyer se había reservado.
—Supongo que paseará por el jardín —digo—. Alguna vez saldrá.
—Hace años que el señor Adragón no sale del edificio. Realiza casi toda su vida en su habitación y solo la deja cuando es necesario.
—¿Necesario? ¿Cuándo es necesario? —pregunta Metáfora.
—Eso lo decide la señorita Meyer. Yo solo cumplo órdenes.
Llegamos al final del pasillo y nos detenemos ante una puerta que tiene una chapa en la que han grabado el apellido Adragón.
—Bueno, jovencitos, aquí está la persona a la que han venido a ver —anuncia la enfermera—. Les daremos una hora.
—Es posible que tengamos que estar un poco más. Nunca nos hemos visto y tenemos muchas cosas de qué hablar —digo.
—Su abuelo no está en condiciones de sufrir experiencias fuertes. Y esta visita lo es. Se cansa mucho. Tienen una hora justa, ni un minuto más, ¿entendido?
Como no es el momento de discutir, asiento con la cabeza. Cuando llegue el momento, si me conviene, ya protestaré. Ahora no quiero darles la ocasión de que me impidan verle.
—Pueden pasar —dice mientras abre la puerta—. Esperaré aquí, por si acaso.
—Por si acaso, ¿qué? —cuestiono, un poco insolente.
—Por si acaso… Ya pueden entrar… No pierdan tiempo.
Creo que tiene razón. Es mejor no perder ni un minuto. De todas formas, ¿a qué obedecen tantas dificultades para ver a mi propio abuelo?
Empujo la puerta y doy un paso adelante. Una luz blanca entra por la ventana e inunda la habitación. Al fondo se distingue la silueta de una persona que está sentada en una silla, sin moverse.
—¿Abuelo? Hola, soy yo, Arturo, tu nieto… el que vive en Férenix.
Me acerco a él y me mira con indiferencia, como si estuviese en otro mundo y todo le diese igual. Permanece en su butaca mientras yo, para no asustarle, me muevo con la lentitud de un muñeco de cuerda.
—Hola, abuelo… He venido a conocerte…
No mueve un solo músculo. Me ignora por completo.
—Papá me ha hablado de ti y tenía ganas de verte… He venido con una amiga… Se llama Metáfora…
—Hola, señor Adragón… —dice suavemente.
—Si no te importa, me voy a sentar a tu lado —susurro—. Quiero hablarte de mamá. De Reyna.
Por primera vez he notado que se ha movido un poco.
—Ya sabes que murió hace años… El día que yo nací… En Egipto…
Creo que es mejor esperar un poco para que asimile mis palabras. Voy a darle tiempo.
Metáfora, que está detrás de mí, me mira y le hago una señal para que cierre la puerta.
—Escucha, abuelo, quiero hablarte de algo muy importante… He llegado a la conclusión de que soy inmortal…
Sigue paralizado. Mis últimas palabras no le han producido ningún efecto.
—Su nieto Arturo sufre mucho —dice Metáfora, según se le acerca—. Le pasan cosas muy raras, por eso necesita hablar con usted. Quiere hacerle algunas preguntas.
Curiosamente, noto que tiene la respiración muy agitada. Supongo que no tiene nada de extraordinario. La señorita Meyer nos avisó de sus deficiencias, pero lo cierto es que parece el resuello de alguien que está nervioso.
—¿Estás enamorado? —pregunta inesperadamente el abuelo.
—¿Cómo? ¿Qué dices? —pregunto.
—¡Me has oído perfectamente! —gruñe.
—Pues no sé…
—¡Dile la verdad! —apunta Metáfora—. ¡Dísela!
El abuelo mueve una mano y señala a Metáfora.
—¿Estás enamorado de esta chica? —pregunta.
Metáfora da un paso adelante y se sienta a su lado, en una silla.
—Está enamorado de mí, pero no se atreve a confesarlo —suelta, como si estuviera convencida de lo que dice—. Es muy frío para estas cosas.
Veo que el abuelo la observa con sus ojos vacíos, como si le hiciera una radiografía.
—Uno de sus problemas es la timidez —añade Metáfora—. Es incapaz de decir lo que siente.
—¿Qué otros problemas tiene? —pregunta el anciano—. ¿Qué le pasa a este chico?
—De todo, abuelo. Está repleto de problemas —dice—. El peor es que no se atreve a reconocer que está loco por mí.
—Haz el favor de no exagerar, Metáfora, que yo no estoy enamorado de…
—¿Para qué has venido? —ruge el abuelo—. ¿Para qué has venido a verme? ¿Qué quieres de mí?
—¿Pasa algo ahí dentro? —grita la enfermera desde el otro lado de la puerta—. ¿Me necesitan?
—No, no, todo va bien —respondo—. No se preocupe.
El viejo se cierra en sí mismo y deja de hablar.
Metáfora le coge la mano derecha e intenta hacerle reaccionar.
—Arturo le quiere mucho, abuelo —dice con ternura—. Pero pasa por un mal momento y necesita su consejo, para eso ha venido.
—Yo no puedo ayudarle.
—Si usted no puede, nadie puede…
—¿Qué quiere de mí? No tengo nada que decirle. Yo ya he sufrido mucho.
Me arrimo a la mesa, me apoyo y, en tono confidencial, le digo:
—Abuelo, ¿tienes sueños?
—Claro, todo el mundo los tiene.
—Me refiero a sueños intensos. Sobre la Edad Media… Ya sabes, sueños en los que eres inmortal… Sueños en los que aparecen Arquimaes, Demónicus…
Silencio.
—Arturo vive una vida paralela —añade Metáfora—. Es como si tuviese dos vidas, la real y la de los sueños. Y quiere saber si es de familia, si es hereditario. ¿Tiene usted también sueños?
—¿En qué mundo está enamorado de ti? —pregunta finalmente—. ¿En éste o en el otro?
—Pues yo creo que en los dos… Porque a veces me ha hablado de otra chica… Una tal Alexia, la hija de Demónicia, ¿no, Arturo?
—¡Demónicia! —susurra el abuelo.
—¿La conoces? —le pregunto—. ¿Has soñado con ella?
—¡Esa bruja maldita! ¡Me embrujó! ¡Nos embrujó a todos!
—Cuéntame, abuelo, cuéntame… ¿Sueñas aún?
—¡Maldita sea! ¡No hay forma de librarse de ellos! ¡Son una maldición!
—¿Sabes si Arturo Adragón tuvo hijos? —intento averiguar.
—¡Solo sé que esos sueños me volvieron loco! ¡No los pude soportar! ¡Maldigo el linaje Adragón!
—¿Tuviste este dragón dibujado en el rostro?
—¡Condenado animal! ¡Es nuestra maldición! ¡Hay que librarse de él! ¡Arquimaes lo inventó para darnos el poder de la inmortalidad! ¡Pero lo hemos pagado muy caro!
—¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué te ha pasado? —insisto.
Me mira con otros ojos. Es como si hubiera recobrado la lucidez.
—Arturo, no te cases, no tengas hijos. ¡Es un castigo!
—Pero yo quiero perpetuar nuestro linaje —respondo—. Dentro de unos años quiero tener hijos.
—¡Si, dentro de un tiempo queremos casarnos y formar una familia! —reafirma Metáfora.
—¡No lo hagáis! ¡Antes debéis renunciar a Adragón! ¡Renunciad! ¡Renunciad! ¡Demónicus volverá! ¡Está al acecho!
—Por favor, abuelo…
—¡No pude resistir esos sueños! ¡Me volví loco y me encerraron aquí! ¡Nunca volveré a salir! —exclama dando un puñetazo sobre la mesa—. ¡Me han desquiciado! ¡Ese dibujo atrae la desgracia!
La puerta se abre de golpe. La señorita Meyer, acompañada de la enfermera jefe y del vigilante, entran sin llamar y nos interrumpen.
—¡Tienen que salir de aquí ahora mismo! —ordena—. ¡O lo hacen por las buenas o los sacamos por las malas!
—Pero ¿qué pasa? —pregunto.
El guardia de seguridad nos agarra del brazo y nos saca de la habitación mientras la enfermera, con una jeringuilla en las manos, entra y cierra la puerta.
—¡Síganme! —ordena la señorita Meyer.
Cuando entramos en su despacho, nos invita a sentarnos. Está visiblemente enfadada.
—¡Me has engañado! —me recrimina—. ¡No tenías permiso de tu padre! ¡He hablado con él y me ha dicho que no sabe nada de tu visita a este centro!
—Bueno, es verdad que no sabe nada, pero también es cierto que soy nieto del abuelo Adragón y que tengo derecho a visitarle cuando me dé la gana —respondo con tranquilidad, como si su presión no me afectara.
—Te equivocas, jovencito. Necesitas la autorización paterna para entrar aquí. Te recuerdo que él es quien paga las facturas, no tú. El es nuestro cliente.
—Usted no puede prohibirle visitar a su abuelo —interviene Metáfora—. Nadie puede impedirle que…
—¿Ah, no? ¿Crees que cualquiera puede acceder aquí sin nuestro consentimiento? Te recuerdo que esto es propiedad privada.
—Y yo le recuerdo que Arturo es nieto de Arturo y usted no puede tratarle de esta manera —advierte Metáfora.
—Me da exactamente igual. Ahora vais a salir de aquí —dice la señorita Meyer—. Y no quiero volver a veros, porque si entráis de nuevo, os aseguro que seré yo quien llame a la policía, ¿entendido?
El vigilante se acerca a mi silla y pone la mano sobre el respaldo, lo que me hace comprender que la hora de partir ha llegado.
—Gracias por su colaboración —digo antes de salir del despacho—. Siento haberle traído problemas, pero debe usted comprender que yo necesitaba hablar con mi abuelo.
—No es asunto mío —responde con tono severo—. Habla con tu padre y pídele permiso. Si él lo autoriza, podrás verle cada vez que quieras.
—Eso es lo que haré.
Metáfora y yo salimos al jardín seguidos por el guardia, que no nos pierde de vista ni un instante.
Saco la tarjeta y marco el número del taxista en mi móvil.
—Hola, soy Arturo, el chico a quien usted ha llevado al centro de salud mental… Sí, ya hemos terminado… ¿Puede venir a buscarnos? ¿Veinte minutos? Bien, sí, gracias…
El vigilante abre la verja y salimos del recinto. La puerta se cierra detrás de nosotros y nos quedamos afuera, en tanto esperamos el taxi.
—Bueno, chicos, lo siento —dice a modo de despedida.
Aguardamos la llegada del vehículo bajo su atenta mirada desde detrás de la verja.
Veinte minutos después de mi llamada, el taxi se detiene. Subimos y, cuando arranca, saludo con la mano al vigilante. Éste nos lanza una sonrisa que no sabría decir si es porque se alegra de que nos vayamos o porque nos desea suerte.
—¿Estás contento? —pregunta Metáfora—. ¿Ha valido la pena venir?
—Sin duda. Ahora sé cosas que no sabía —respondo—. Y eso es bueno.
El taxi llega a una bifurcación y da un giro hacia la derecha, para llevarnos a Dracfort. Pero algo me llama la atención.
—¿Ese cartel indicaba que por ahí se va a Drácamont? —le pregunto al taxista.
—Exactamente. Drácamont está ahí abajo.
—¿Muy lejos?
—No, apenas a diez minutos.
—Entonces, haga el favor de llevarnos allí —le pido.
—¿Para qué vamos a Drácamont? —pregunta Metáfora.
—Dado que nuestra estancia con el abuelo ha terminado antes de lo previsto y que todavía tenemos tiempo antes de que salga el autobús, me gustaría ver al artesano que hizo aquella reproducción tan curiosa de la espada Excalibur. La que vimos en la tienda a la que nos llevó Cristóbal.
—Sí, me acuerdo. Pero no sé qué esperas de él. ¿Para qué quieres verle?
—Para que me explique en qué se inspiró para diseñar esa espada. Se parecía demasiado a la espada que…
—La espada que está clavada en una roca negra, en el fondo de la cueva —dice—. Puede ser una casualidad.
—Eso es exactamente lo que quiero averiguar.
ARTURO estaba montado sobre su caballo de guerra, con el escudo enlazado al brazo izquierdo y la espada alquímica en la mano derecha.
Detrás, Leónidas, Alexia y algunos generales esperaban sus órdenes.
A pocos metros, los soldados, nerviosos, se mantenían firmes, mientras aguardaban una señal de sus oficiales, conscientes de que aquél podía ser el último día de su vida. La batalla iba a ser dura, ya que las murallas de Carthacia tenían fama de ser inexpugnables.
Arturo se adelantó unos metros, giró su caballo y se colocó frente a sus hombres para asegurarse de que, tras él, los muros de Carthacia eran bien visibles.
—¡Soldados del Ejército Negro! —gritó—. ¡La lucha por la libertad reclama de nuevo nuestro sacrificio! ¡Volvemos a enfrentarnos con ese hechicero! ¡Pero esta vez, además, vamos a pelear con el Gran Traidor! ¡Alexander de Fer, el hombre que secuestró a vuestra reina! ¡Así que hoy vamos a hacer justicia! ¡Conquistemos Carthacia para nuestro aliado, el rey Aquilion! ¡Conquistemos Carthacia para recuperar nuestra dignidad! ¡Por Émedi!
Todos gritaron a la vez y sus voces llegaron a la muralla. Allí, Demónicia, acompañada de Alexander, Tránsito y su plana mayor, los observaban, incapaces de comprender por qué habían abandonado la idea del asedio para colocarse en posición de asalto. Se habían concentrado ante la puerta principal y parecían dispuestos a cruzarla, sabiendo que era imposible, ya que era la más fortificada.
—¿Por qué habrán cambiado de idea? —preguntó Tránsito.
—Porque no saben qué hacer —respondió el general Fandor—. Primero piensan en el asedio, luego cambian de idea y ya veremos qué decisión toman al final. Yo creo que no van a atacar. Quieren asustarnos.
—No te fíes, general —advirtió Alexander—, Arturo Adragón es un gran guerrero. Sabe lo que hace.
—¿Te dijo algo importante durante vuestra entrevista? —preguntó Demónicia.
—Ya os he explicado que quería luchar conmigo, pretendía que el ganador se quedara con Carthacia —respondió el caballero—. ¡Iluso!
—¿Por qué ha cambiado de idea? Han gastado muchas fuerzas en levantar campamentos de asedio, y ahora pretende lanzar un asalto a la desesperada, sin haberlo preparado.
—Yo creo que sí lo ha hecho —aclaró Alexander—. Ahora comprendo que ha ganado tiempo. Nos ha hecho creer una cosa para hacer otra. Ni siquiera quería combatir conmigo.
—A lo mejor no quería luchar, pero puedes estar seguro de que sí quiere matarte —aclaró Tránsito—. Nunca olvidará la traición que cometiste.
—Monje, aquí el mayor traidor eres tú. Has intentado asesinar a tu propio hermano y ahora estás en un lado del campo de batalla que no apoya a los monjes. No confío en ti.
—¡Basta! —ordenó Demónicia—. ¡Estamos en el mismo bando! ¡Unid vuestras fuerzas! ¡Preparaos para la defensa! ¡Es nuestro último bastión!
* * *
Arquimaes se acercó a Arturo y le hizo una señal con la mano. Entonces, el joven levantó el brazo armado y lanzó el grito que todos esperaban:
—¡Adelante! ¡Adelante!
Cuando todos los miembros del Ejército Negro dieron un paso adelante, la tierra volvió a temblar.
Arturo iba en cabeza, dispuesto a lanzarse contra un enemigo que se mantenía protegido tras la poderosa muralla. Arquimaes le seguía de cerca y varios caballeros los acompañaban. Los generales iban al frente de sus batallones y Alexia dirigía la marcha de sus legionarios.
—¡Es un ataque suicida! —exclamó Tránsito—. ¡Ni siquiera traen torres de asalto! ¿Por qué hacen eso?
—¡Es una táctica! —respondió Demónicia—. ¡Pretenden engañarnos!
—¡No hay engaño! —dijo Alexander, asustado—. ¡Arturo viene a matarme! ¡Seguro que tienen una estrategia!
Miles de hombres armados se dirigían a toda velocidad hacia la muralla inexpugnable y nadie podía hacer nada para impedirlo.
Cuando estaban a punto de alcanzar la fortificación, Arquimaes se adelantó y alzó el brazo derecho, armado con la espada plateada de Émedi.
Desde la colina, Arquitamius, que lo observaba, extendió los brazos hacia el cielo, levantó el báculo de madera, dijo unas palabras mágicas e hizo una invocación:
—¡Que las murallas se abran! ¡Adragón, despeja el camino!
De su bastón salieron docenas de rayos que se dirigieron directamente contra la puerta principal, las torres y las murallas laterales. Se estrellaron contra ellas mientras saltaban chispas anaranjadas y se producía un fuego violento que parecía salir de un volcán.
Entonces, ante la sorpresa de los demoniquianos, el acceso elegido empezó a arder y la muralla se resquebrajó. Todo ocurrió tan deprisa que apenas tuvieron tiempo para retirarse. El caos los invadió y fueron incapaces de reaccionar.
Demónicia y sus acompañantes vieron cómo muchos de sus hombres morían cuando la muralla se hacía añicos y caía hacia dentro, a la vez que levantaba una densa polvareda.
El Ejército Negro lanzó un grito de alegría cuando vio que tenía el paso libre. Y forzó aún más la marcha.
—¡Adelante! —gritó Arturo, al entrar en la ciudad por el enorme boquete—. ¡La victoria es nuestra!
Sus hombres le siguieron y, a pesar de la resistencia de algunos soldados demoniquianos, la caballería consiguió penetrar en Carthacia, con lo que abrió una brecha y desbordó todas las previsiones de los defensores.
A la primera oleada de jinetes siguió una segunda, formada por la infantería. Mientras los caballeros despejaban el camino, los infantes se expandían por la ciudad en pelotones compuestos por veinte hombres, bajo la orden de un oficial.
Los defensores hacían todo lo posible por impedir el avance del Ejército Negro, pero pronto quedó claro que no lo conseguirían. La invasión había comenzado y nadie podría detenerla.
—Esta batalla está perdida —se lamentó Demónicia—. Debemos escapar. Dentro de poco serán los dueños de Carthacia.
—Nuestros hombres están desbordados —reconoció el general Fandor—. Ellos sí que cuentan con el poder de la magia…
—¿Me criticas, general? —rugió la Gran Hechicera.
—¡No! —respondió Fandor, arrepentido—. ¡No quise decir eso! ¡Lo siento!
—¡Maldito perro desagradecido! —gritó Demónicia mientras le atravesaba con un rayo verde que salió de su mano abierta—. ¡Nadie me dice lo que tengo que hacer!
Mientras el general Fandor caía fulminado, entre gemidos, Alexander miró a Demónicia, interrogante.
—¡Huyamos e intentemos apropiarnos de ese pergamino! —ordenó Demónicia—. ¡Me devolverá el poder!
Los demoniquianos trataban de salir de la encerrona en la que se había convertido Carthacia, en tanto el Ejército Negro ganaba posiciones. Algunos carthacianos se habían unido y atacaban a los hombres de Demónicia, que cada vez eran menos.
Alexia, a la cabeza de su pequeña legión, tuvo la ocasión de demostrar su valía cuando un batallón de doscientos demoniquianos se hizo fuerte en el palacio real.
—¡Rendíos o entramos a sangre y fuego! —les advirtió.
Pero los demoniquianos no respondieron. Se habían atrincherado tras las gruesas paredes del palacio y creyeron que estaban a salvo de cualquier ataque.
—¡Princesa Alexia! —gritó uno de los oficiales demoniquianos—. ¡Somos hombres de tu pueblo! ¡No puedes atacarnos!
—¡Te equivocas! ¡Soy general de la Legión Alexia del Ejército Negro y no tengo más pueblo que éste!
—¡Eres demoniquiana! ¡No puedes renunciar a tu origen!
—¡Ya no lo soy! ¡Ahora soy guerrera y general arquimiana! ¡Y llevo el signo de Adragón pintado sobre mi rostro! ¡Arrojad las armas y salid o entramos a por vosotros!
—¡No nos rendiremos!
La princesa guerrera se protegió con su escudo y, espada en mano, se lanzó hacia sus enemigos.
—¡Adelante, Legión Alexia! ¡A por ellos!
Sin dudarlo ni un instante, sus legionarios la siguieron. Alexia abatió al primer demoniquiano que se interpuso en su camino y siguió adelante. Mientras los suyos se ocupaban de los soldados, ella se enfrentó con el oficial que la había tachado de traidora.
—Ahora puedes decirme lo que quieras; puedes repetir tus acusaciones —le desafió mientras agitaba su espada.
—Mantengo lo que he dicho, princesa Alexia. Para mí, aún eres la hija de Demónicus y Demónicia.
—Y yo insisto en que pertenezco a otro pueblo. Mi corazón ha elegido un nuevo camino.
—Entonces somos enemigos —sentenció el oficial antes de arremeter contra ella—. ¡Muere, traidora!
Alexia se defendió con la misma furia que su oponente empleaba para abatirla. Su espada volaba de un sitio a otro con una agilidad asombrosa. Pero el demoniquiano era un experto guerrero y se defendía con bravura. Sin embargo, cuando vio que a su alrededor sus hombres caían derrotados por los legionarios alexianos, perdió todo el arrojo.
—¡Me rindo! —exclamó tras bajar la espada—. ¡Soy tu prisionero! ¡Y mis hombres también!
—¡Alto! —gritó Alexia al coger la espada del oficial—. ¡Estos soldados son nuestros prisioneros!
Los demoniquianos, que ya daban su vida por perdida, no dudaron en arrojar sus armas al suelo y levantar los brazos. En pocos minutos estaban todos contra la pared y sus armas en poder de los legionarios.
—¿Nos vais a matar? —preguntó el oficial.
—Sois prisioneros de guerra. La Legión Alexia no ejecuta a sus prisioneros. Os entregaremos al Ejército Negro.
Entre tanto, Arturo y su caballería habían llegado al centro de la ciudad, seguidos de cerca por la infantería. Muchos soldados de Demónicia tiraban las armas cuando se encontraban con ellos. El fulminante ataque sorpresa había dado los frutos deseados y los demoniquianos se habían desmoralizado.
Si un ejército pierde sus jefes, pierde también la confianza en sí mismo. Por eso, cuando corrió la voz de que Demónicia, Alexander y toda la plana mayor habían escapado, los demoniquianos comprendieron que ya no valía la pena luchar. Recordaban lo que había ocurrido en Demónika y en el castillo Émediano, y su fidelidad desapareció. Prefirieron caer en manos enemigas a mantener una obediencia ciega hacia unos jefes incapaces de defenderlos.
Antes del atardecer, el Ejército Negro había recuperado Carthacia.
AHÍ está Drácamont —anuncia el taxista—. La verdad es que este pueblo parece anclado en la Edad Media. ¿Dónde quieren ir exactamente?
—A esta dirección —respondo, antes de entregarle un papel mientras marco un número en mi móvil.
—¿Estás seguro de lo que haces? —pregunta Metáfora.
—¿Hola? Quisiera hablar con el señor Montfer, el espadista —le digo a la mujer que atiende mi llamada.
—¿Quién es?
—Me llamo Arturo Adragón. Telefoneé hace algún tiempo para charlar con él sobre su modelo de la espada Excalibur. Me dijeron que volviera a llamar más tarde.
—El señor Montfer está muy ocupado. Tiene mucho trabajo y no se le puede molestar.
—Escuche, por favor… Estamos en Drácamont y necesito hablar con él. Dígale que he visto la auténtica espada alquímica de Arquimaes. Dígaselo. Por favor.
—Está bien, espere —responde después de un breve silencio.
Un poco después, reanuda la comunicación.
—El señor Montfer le dará cinco minutos. Ni uno más.
—Gracias, enseguida llegamos —contesto.
El coche entra en la calle principal del pueblo y se detiene. Después de consultar un plano, sigue adelante.
—El sitio al que vamos está al otro lado, cerca del cementerio —dice—. Ahí debe de ser.
Nos reciben las ruinas de un torreón, junto a un cementerio. Al lado hay una gran nave de la que sale una inmensa columna de humo. En el muro, un cartel dice: Reproducciones Artísticas Medievales.
—Ya hemos llegado. ¿Qué hago? —pregunta el taxista.
—Espérenos, por favor —respondo—. Creo que vamos a tardar poco.
Salimos del vehículo y nos acercamos a la puerta. Toco el timbre y un hombre nos abre.
—Estamos citados con el señor Montfer —le digo—. Me llamo Arturo…
—Entren, por favor —dice el hombre—. Síganme.
Nos guía por un largo pasillo que está adornado con vitrinas de exposición en las que se ven extraordinarias y relucientes espadas. En las paredes cuelgan dibujos y grabados medievales, que representan torneos y duelos de caballeros. Al fondo vemos una puerta en la que una mujer nos espera.
—Dentro de cinco minutos iré a buscarlos —advierte, cortándonos el paso—. No podemos hacer perder tiempo a Montfer. Espero que no me hayan mentido sobre esa espada.
—Es verdad —afirmo—. La he visto.
—Pasen. Está ahí dentro. Él los acompañará.
El hombre nos hace una seña con el dedo y entramos en la nave, donde hace un calor tremendo. Hay humo, ruido, máquinas y varias personas que trabajan allí. En el interior de un gran horno que produce un fuego intenso, un par de individuos, cubiertos por protectores, introducen vigas de acero.
—¿Arturo Adragón? —pregunta un hombre mayor mientras descubre su rostro, tapado por una máscara protectora—. ¿Eres el verdadero Arturo Adragón?
—Lo soy. El descendiente del primer Arturo Adragón.
—¿Dónde está esa espada? ¿La has traído?
—No. Pero no he dicho…
—Me han asegurado que la traías —interrumpe, un poco desilusionado—. ¿Por qué has mentido?
—No ha mentido —dice Metáfora, indignada—. Solo ha dicho que la había visto. Yo estaba con él.
—¿Dónde está?
—¿No hay otro sitio para hablar? —pregunto.
—Seguidme.
Salimos al jardín, que está cubierto de nieve y además está en silencio.
—¿Cuándo puedo ver esa espada?
—Nunca. Es un secreto familiar —respondo—. Pero le puedo contar cómo es.
—¿Cómo sé que es verdad? —me increpa—. ¿Vienes a pedir dinero?
—No quiero nada. Solo charlar con usted.
—Ya lo hacemos, pero no tengo mucho tiempo. Los japoneses nos han hecho un gran pedido de armas y tenemos que cumplir las fechas. Vamos un poco retrasados.
—La espada alquímica que yo conozco se parece mucho a la réplica de Excalibur que ha hecho usted. Son casi idénticas. ¿Cómo se ha documentado?
—¿En qué se diferencian? —pregunta, impaciente.
—La empuñadura es distinta. La original está recubierta de escamas de dragón por todas partes y el dragón tiene un cuerno, que es lo que usted no ha puesto.
—Yo me he guiado por un dibujo —confiesa—. He reproducido la realidad.
—Hace frío aquí —protesta Metáfora—. ¿No hay otro sitio más agradable?
—Venid conmigo.
Subimos una escalera de caracol. Montfer abre una puerta y nos permite entrar.
—Es mi estudio —dice—. Es privado. Aquí diseño las armas. Continúa, chico.
Es una habitación que no tiene ventanas, solo una cristalera desde la que se ve la nave de fabricación de la que acabamos de salir. Desde aquí puede controlar todo lo que ocurre abajo. Las paredes están llenas de dibujos clavados en corchos. Sobre algunas mesillas hay esculturas de armas, escudos y armaduras.
—¿Para qué sirve todo esto? —pregunta Metáfora señalando los relieves—. ¿Las hace usted?
—Primero hago un esbozo en papel y después las modelo —explica—. Yo lo hago todo.
—¿Ése es el modelo que usa para hacer las Excalibur? —me intereso por un molde de yeso—. ¿En qué se basó para diseñarla?
—Primero cuéntame lo que sabes sobre esa espada alquímica y luego te relataré algunas cosas.
—Está bien, escuche… Su arquetipo es bueno, pero inexacto. Como digo, las escamas son de dragón, y los dragones son…
—Serpientes. Provienen de las serpientes —dice—. Eso ya lo sé.
—Pero Adragón no tenía la lengua bífida, tal y como la ha retratado en su obra. Además, la empuñadura es más gruesa y la boca debe estar completamente abierta, no semicerrada. Y entre los dos cuernos más grandes, hay algunos más pequeños. Por lo demás, le felicito; ha hecho usted un gran trabajo.
—¿Qué tamaño tiene la hoja?
—No lo sé. Nunca la he visto entera. Está clavada en una roca negra. Pero es larga y se corresponde con la suya. El tamaño parece correcto.
—¿Sigue clavada en una roca? —pregunta con mucho interés—. ¿De verdad?
—Es cierto —dice Metáfora—. Creemos que lleva ahí unos mil años.
—¿Qué tengo que hacer para verla? —suplica.
—Nada. No puede acceder a ella —respondo categórico—. Ahora, dígame en qué se inspiró para hacer una Excalibur igual que la alquímica.
—Os lo voy a enseñar. Además de escultor, soy un apasionado de la Edad Media. Poseo una gran colección de objetos de esa época y, de vez en cuando, me ofrecen obras especiales, como ahora vais a comprobar.
Se acerca a una mesa de grandes cajones y abre uno.
—Esto vale su peso en oro, chicos. No lo ha visto casi nadie. ¡Mirad! ¡Es auténtico del siglo diez!
Extrae una funda de cuero de la que saca un pergamino. Lo sujeta con las dos manos y lo coloca cuidadosamente sobre una mesa de madera.
Parece de verdad un grabado del sigo X. En él se observa la imagen de una cueva en la que hay un riachuelo bordeado por rocas oscuras. En el centro, una de color negro, con forma casi humana, presenta la espada clavada en su parte superior. ¡Es la espada alquímica!
—¿De dónde ha sacado eso? —le interrogo—. ¿De dónde proviene?
—Es un secreto, chico. Ya sabes que en Férenix se pueden encontrar verdaderas joyas a precio razonable. Hay mucho tráfico de documentos. Un buen amigo me consiguió este grabado hace tiempo. Os garantizo que es único. Si tú no me dices dónde está la espada alquímica, yo no puedo desvelarte dónde adquiero estas joyas.
—¿Tiene más? —pregunta Metáfora.
—¿Tú qué crees? —contesta el hombre en tono malicioso.
Veo que sobre el suelo, cerca del agua hay un ataúd dibujado. Me parece ver en un lateral el escudo adragoniano. Si es así, un miembro de la familia Adragón ha fallecido. O se trata de Alexia o de Émedi… no sé, no estoy seguro de nada. El dibujo lo puede haber hecho Arquimaes, quien, además de alquimista, también era bastante diestro en este arte.
—Esto es obra de alguien que lo contempló con sus propios ojos —dice Montfer—. Es como una fotografía del siglo diez.
—Una fotografía periodística —añade Metáfora—. Hay que ver la cantidad de detalles que hay.
—¿Esto es lo que habéis visto? ¿Está en el mismo sitio? ¿En el mismo estado?
Antes de responder, Metáfora y yo cruzamos una mirada.
—La espada es igual y sigue clavada en esa roca negra —digo al fin.
—¿En la misma cueva? ¿Habéis estado en ella?
—No diremos nada más. Solo le confirmo que la espada es la misma y ya le he especificado los detalles que diferencian su obra de la alquímica.
—Yo me he limitado a reproducir el dibujo —explica—. Y lo que no se ve lo he tenido que inventar.
—¿Tiene una lupa? —le pregunto.
—Claro —dice mientras saca una lente de una cajita de madera—. Aquí la tienes.
Coloco el cristal de aumento sobre el boceto de la espada y veo que, efectivamente, no hay muchos pormenores. Doy un repaso al dibujo y me acerco al ataúd en busca de alguna pista, pero no hay nada nuevo. El escudo de la casa Adragón está añadido y parece que el féretro, por las vetas esbozadas, es de madera. Imposible saber quién está dentro. Aunque empiezo a pensar que no son ni Alexia ni Émedi. ¿Quién será?
—¿Ves algo interesante? —pregunta Montfer.
—No, nada que me llame la atención. Tiene usted razón, la empuñadura apenas tiene detalles, el dibujo es muy pequeño. ¿Sabe quién es el autor?
—No, pero hay algunos signos sobre las rocas… No sé si tienen que ver con el nombre… Son letras sueltas… Al borde del agua.
En efecto, aquí hay una I… una A… una R… Creo que pertenecen a Arquimaes. Tal y como imaginaba. Son las mismas letras del dibujo que nos enseñaron en el monasterio de Monte Fer.
—En fin, ya le hemos contado todo lo que sabemos —digo, al darme cuenta de que la mujer cruza ya la nave y viene hacia nosotros.
—Si en algún momento queréis contarme algo, no dudéis en llamarme. Contemplaré vuestros comentarios y corregiré los detalles de la espada.
La puerta se abre y la mujer se asoma.
—El taxista está impaciente —dice—. Os espera.
—Gracias por todo, señor Montfer —digo, al tiempo que me dirijo hacia la puerta—. Es usted un artista.
—Y un gran coleccionista —añade Metáfora—. Sabe mucho de armas.
—¿De verdad que no hay forma de que vea esa espada en la roca? —insiste el señor Montfer a modo de despedida.
Mientras el taxi sale de Drácamont, me pregunto si el que está en el ataúd será Arturo Adragón. Espero que no. Aunque, con seguridad, tiene que ser alguien importante para estar en la cueva.
¿Alguien a quien van a resucitar?
CUANDO Aquilion puso los pies en su palacio, todo el mundo consideró que Carthacia había sido definitivamente reconquistada.
Los Émedianos liberaron a los soldados carthacianos que habían sido encerrados y los rearmaron. Los civiles volvieron a tomar las riendas de la ciudad y, en poco tiempo, todo volvió a la normalidad.
Todo, menos la toma de prisioneros. Los Émedianos agruparon en el patio del palacio a todos los cautivos demoniquianos que habían logrado atrapar, pero echaron en falta a los más importantes.
—No encontramos a Demónicia —informó Leónidas—. Ni a su plana mayor. Y lo peor: Alexander de Fer no aparece por ningún sitio. Tampoco hay huellas de Tránsito.
—No pueden haber escapado —dijo Arturo—. Hay que buscar bien. Tienen que estar todavía en Carthacia.
Pero estaba equivocado. No había contado con la astucia de Demónicia y sus secuaces.
—Algunos prisioneros aseguran que han huido —insistió Leónidas—. Puede que sea verdad.
Mientras los arquimianos intentaban localizarlos, Demónicia, Alexander, Tránsito, varios oficiales y soldados salían tranquilamente de Carthacia sin levantar la más mínima sospecha, camuflados como simples campesinos, aprovechando el gran movimiento de masas que se producía. Si los soldados del Ejército Negro hubieran puesto más atención, se habrían preguntado si esos hombres que acompañaban a un pequeño carro tirado por dos caballos eran de verdad campesinos que salían de la ciudad para huir de la batalla, o eran fugitivos demoniquianos que escapaban del castigo. Si hubieran investigado, habrían descubierto que, en realidad, eran los jefes que habían conquistado Carthacia y que ahora, después de la derrota, se retiraban como las ratas del fuego.
—¿Hacia dónde nos dirigimos? —preguntó Alexander, cuando ya habían salido de la ciudad y se encontraban en el camino, disimulados entre la multitud que se alejaba de aquel lugar que generaba tanta violencia.
—Lo más lejos posible —respondió la hechicera—. Tenemos que reconstruir el reino de la hechicería. Debemos reorganizarnos.
—No nos queda ningún sitio al que ir —alegó Tránsito—. Estamos perdidos.
—Ya encontraremos la forma de recuperarnos —contestó Demónicia Sobreviviremos.
Los fugitivos se alejaron de Carthacia sin despertar sospechas.
* * *
Puño de Hierro, al mando de una patrulla, recorría y escudriñaba los alrededores de Carthacia, para buscar saqueadores y recuperar los valiosos botines de guerra que los demoniquianos trataban de llevarse. Daba órdenes a sus hombres, que estaban repartidos en grupos de vigilancia.
—Hay que impedir que desvalijen Carthacia —repitió a sus soldados—. Una ciudad saqueada queda peor que después de haber sufrido la peste. Los tesoros, las riquezas y los archivos son lo más valioso. ¡Registradlo todo! ¡Que no se lleven nada!
Las largas caravanas y los múltiples grupos que se esparcían alrededor de la ciudad eran registrados por sus hombres. Ya habían recuperado valiosos objetos y obras de arte, pero las monedas y las joyas de pequeño tamaño eran más difíciles de localizar.
—¡No dejéis pasar nada que tenga algún valor! —ordenó a unos que registraban dos carros—. ¡Lo que es de Carthacia debe volver a Carthacia!
—¡Eh!, ¿qué llevas aquí? —preguntó un soldado a un individuo que conducía un carro y que estaba acompañado por algunos familiares—. ¡Enséñame lo que hay aquí dentro!
—Es una mujer herida —argumentó un hombre encorvado, envuelto en un habito de grueso lino—. No tenemos nada más.
Puño de Hierro se acercó rápidamente y levantó el toldo trasero del carro. En el suelo, envuelto en ropas ensangrentadas, vio el cuerpo de una mujer casi inmóvil, cuyo rostro era difícil de ver. A su lado, algunos enseres sucios y desordenados se desperdigaban junto a varios bultos.
—¿Qué le ha pasado? —preguntó el caballero—. ¿Adonde la lleváis?
—Le cayeron encima cascotes de la muralla —explicó el hombre—. Nos dirigimos a casa de su hija. Está malherida y quiere morir junto a sus nietos.
—Está bien, dejadlos pasar —aceptó Puño de Hierro—. Bastante gente ha muerto ya. Id en paz, buena gente.
El carromato se puso en marcha lentamente, haciendo crujir los ejes. Los dos caballos que tiraban parecían visiblemente exhaustos. Puño de Hierro estaba a punto de irse cuando se dio cuenta de que algo no encajaba.
—¡Esperad! —ordenó—. ¡Quiero entrar de nuevo!
—¿Qué buscáis, mi señor? —preguntó el conductor, un poco preocupado.
Puño de Hierro descabalgó y subió al carro. Una vez dentro, levantó la manta de la mujer herida, tratando de recodar dónde la había visto. Entonces, de entre las ropas de su amplio vestido, emergió un puñal que se clavó en su garganta a la velocidad del rayo. Ni siquiera pudo pronunciar una palabra. Pero su cuerpo cayó como un fardo y produjo un ruido que alertó a sus hombres.
—¿Qué pasa ahí dentro? —preguntó un soldado Émediano.
—Algo se habrá caído —dijo el conductor—. Voy a ver qué ocurre.
—¡Déjame entrar! —ordenó el soldado, mientras acercaba su caballo a la parte trasera de la carreta.
Pero, cuando se disponía a abrir el toldo, uno de los campesinos le golpeó con una maza que hasta entonces había llevado oculta.
Enseguida entraron todos en combate. Los Émedianos, que habían sido sorprendidos, se llevaron la peor parte. Los diez hombres cayeron muertos sin saber contra quién habían combatido.
ESTA tarde, Metáfora y yo vamos a visitar a Escoria al hospital. Como vamos con tiempo, hemos decidido dar un paseo.
—¿Cómo se ha tomado tu padre que hayamos ido a ver al abuelo por nuestra cuenta? —se interesa Metáfora—. ¿Se ha enfadado mucho contigo?
—No. Ni siquiera me ha preguntado. No me ha dicho nada. Es como si, para él, esa visita jamás hubiera tenido lugar.
—Para tu padre tiene que ser muy dura la situación en la que está tu abuelo. Hablar de ello debe de dolerle mucho.
—Estoy seguro, pero, a pesar de todo, hay algo que no termina de encajarme, algo que mi padre no quiere contarme.
—Oye, se me ocurre… Sombra, ¿cuánto tiempo lleva con vosotros?
—Uff, muchísimo.
—Pues seguro que sabe algo de lo que sucede con tu abuelo.
—¡Claro! Oye, ¿te parece que antes de ver a Escoria le hagamos una visita a Sombra? Tal vez podamos sonsacarle algo.
—¡Vamos!
Con delicadeza, llamamos a la puerta de la improvisada chabola que Sombra ha levantado entre los restos de la Fundación.
—Hola, chicos, ¿qué os trae por aquí?
—Vamos a ir a ver a Escoria al hospital, pero como estábamos al lado, antes hemos pasado a saludarte —responde Metáfora sonriente.
—Sí, es que… —digo—. ¡Huy, perdón, me llaman por teléfono! Sí, ¿quién es?
—¡Hola, Arturo! —responde una voz al otro lado del aparato.
—¡Mahania! ¡Qué alegría! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Mohamed?
—Bien, muy bien. Pero te echamos de menos. Cuánto me gustaría verte —dice.
—Y a mí, Mahania. Yo también os añoro mucho. ¿Cuándo podréis volver a visitarnos? —le pregunto.
—No lo sé, pequeño. ¿Por qué no vienes tú? Estoy segura de que esto te gustaría mucho. Egipto es un gran país…
—Sí, lo sé.
—Naciste aquí. Deberías conocerlo.
—Lo haré, Mahania. Te lo aseguro.
—Tu padre ha llamado para confirmarnos que, después de la boda con la señorita Norma, quieren pasar aquí la luna de miel. Le he dicho que estaremos encantados de recibirlos… Tú también puedes venir. A Mohamed y a mí nos encantaría veros a todos. Tráete a Metáfora.
—¿Por qué no vienes a la boda? A papá le haría mucha ilusión.
—No tengo el cuerpo para viajes. Después de lo de la explosión, he quedado agotada. No puedo viajar. Venid vosotros… Venid…
Su invitación me emociona. La verdad es que la idea de ir a Egipto me llama la atención. Me apetece conocer el lugar en que nací. Ojalá pudiera hacerlo.
—Se lo diré, Mahania —afirmo—. Lo pensaré. Te aseguro que le daré vueltas.
—¿Me lo prometes?
—Claro que sí.
La comunicación se corta. Guardo mi móvil en el bolsillo y atiendo a Sombra y a Metáfora que, durante mi conversación con Mahania, han seguido hablando entre ellos.
—Bueno, ya habéis oído que era Mahania —aclaro—. Papá les ha llamado para confirmar que iremos todos a Egipto, en su viaje de novios.
—Entonces, ¿definitivamente se casan vuestros padres? —pregunta Sombra.
—Sí, ya lo han decidido —responde Metáfora—. La boda será dentro de poco.
—En su momento me comentaron que, de hacerlo, les gustaría que se celebrase aquí. A mí me parece bien.
—¿Tú crees? —pregunto—. ¿No tendremos algún accidente? Esto está muy mal.
—Todo está bajo control —afirma—. Lo haremos en el jardín, que es muy seguro. No te preocupes.
—Deberíamos sacar el sarcófago de mi madre —sugiero—. Me gustaría llevarlo al monasterio de Monte Fer. Allí estará a salvo.
—No hay cuidado. Aquí no entra nadie.
—El palacio de Arquimia está en peligro —digo—. En cualquier momento podría producirse un derrumbe y quedaría al descubierto. Si eso ocurre, tendríamos problemas graves.
—Pero debe de haber una solución —dice Metáfora—. Algo se podrá hacer.
—Destruir completamente la Fundación y reconstruirla —explica Sombra—. Y ocultar el palacio de Arquimia. Pero es muy difícil que nadie se entere. No creo que lo consigamos.
—Tenemos que tomar decisiones —sugiero—. Debemos hacer algo antes de que Stromber descubra nuestro juego y lo eche todo a perder.
—Podemos pedir ayuda a Patacoja —propone Metáfora—. El sabe mucho de estas cosas. Quizá se le ocurra algo brillante. Además conoce todos nuestros secretos y podemos hablarle claro.
—Tienes razón —admito—. Hablaremos con él.
—Y yo dejaré que la boda se celebre aquí —dice Sombra.
—Bien, pero mantén los ojos muy abiertos —le advierto—. Mira lo que le han hecho a Escoria. Han intentado quemarla viva.
—¡Son unos salvajes! —exclama Sombra—. ¿Sabéis cómo está?
—Adela y Patacoja la acompañan —dice Metáfora—. Esta mañana charlamos con ellos y nos dijeron que los médicos descartan que su vida corra peligro; está en observación. A ver cómo nos la encontramos ahora…
—A mí no me pasará nada —dice con seguridad.
—No creas que estás fuera de peligro —le contesto—. Hay mucha gente implicada. Mercenarios, asesinos a sueldo, ladrones… Uno de los que la han atacado es el mismo que nos siguió, Jon Caster. Menos mal que llegamos a tiempo. Pudo ser muy grave.
—Por cierto, Sombra, hemos visitado a mi abuelo —Metáfora y yo cruzamos una rápida mirada de complicidad.
—¿Lo sabe tu padre?
—Le llamaron mientras estábamos allí —le explico.
—¿Y qué ha dicho? —pregunta con interés—. ¿Se ha enfadado?
—Todavía no sé si nos echaron de allí porque él lo ordenó o si fue cosa de la directora —digo—. Pero hasta ahora no ha dicho nada al respecto.
—Mantiene un extraño silencio sobre el tema —añade Metáfora—. Es como si no quisiera hablar de ello.
—Ya entiendo —dice Sombra sin muchas ganas.
—¿Sabes que dicen que el abuelo se volvió loco a causa de los sueños?
—Algo he oído… —está claro que Sombra no parece muy dispuesto a hablar y que Metáfora se ha dado cuenta.
—Arturo, perdona, tendríamos que irnos —dice Metáfora con una sonrisa angelical—. Si nos retrasamos, no llegaremos al horario de visita del hospital.
—Marchad, marchad —nos apremia Sombra—. Yo tengo mucho trabajo, chicos. Gracias por pasaros a saludar.
Cuando nos quedamos solos, Metáfora afirma:
—Está claro que sabe algo sobre tu abuelo, pero no quiere contarnos nada. ¿Crees que Sombra hablará con tu padre de este asunto?
—Desde luego, ellos se lo cuentan todo —respondo—. Seguro que cuando Sombra charle con papá y le diga que sé algunas cosas sobre el origen de la enfermedad del abuelo, mi padre querrá conversar conmigo.
—Entonces, objetivo cumplido.
—Exactamente.
Mientras caminamos, Metáfora me cuenta que ha ido con su madre a las pruebas del vestido de novia y que están muy contentas. Dice que ha quedado muy bien, que va a estar radiante.
—Es de color blanco y tiene muchos vuelos. Parece una reina —me explica—. Una auténtica maravilla. Va a ser una gran boda.
—Papá también está muy contento. Me ha revelado que ha encargado un traje de chaqué con camisa de cuello floreado y chaqueta larga. Estoy deseando verle.
—Va a venir mucha gente —asegura—. Recibimos muchas confirmaciones. Será un día muy feliz para mi madre… Y para tu padre. Ojalá encuentren la dicha que merecen.
—Ojalá la encontremos todos —deseo—. Que sea el comienzo de una nueva vida.
—Todo se arreglará, Arturo. Debes tener confianza.
—No estoy muy seguro. Las cosas empeoran —reconozco—. Ya ves lo que le ha pasado a Escoria.
—Tienes razón, es muy grave.
—Jon Caster confirma que todo está relacionado. ¿Para qué querrían hacerle daño a una pobre mujer como ella? No lo entiendo.
—Es posible que tengas razón, pero no quiero que te obsesiones. Ten paciencia, que todo saldrá a la luz —insiste.
Llegamos al hospital y subimos hasta la planta de quemados para ver a Escoria. Al final, lo peor ha sido el susto que se ha llevado. Menos mal.
—¡Eh, chicos! —grita Patacoja desde la puerta del ascensor—. Estoy aquí.
—Hola, Patacoja, ¿qué tal está Escoria? —pregunto.
—Mejor, mucho mejor —afirma—. Saldrá de ésta. Esa mujer tiene siete vidas, como los gatos. Os lo digo yo, que la conozco muy bien.
—¿Y Adela?
—Está con ella, en la habitación. No la deja ni a sol ni a sombra. No queremos correr riesgos.
—Hacéis muy bien. Nos gustaría colaborar —dice Metáfora—. Vamos a hacer turnos de vigilancia.
—No es necesario. Dentro de poco le darán el alta y podrá volver a su casa.
—¿Quién la vigila? —pregunto.
—Pues no sé… Supongo que nadie…
—Pero entonces… —de repente, algo se ilumina en mi cabeza—. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? ¡Sus ordenadores! ¡Sus archivos! ¡Oh, no! ¡Los libros de la Fundación que todavía quedaban allí! —exclamo—. Eso es lo que querían… ¡Alejarla de su casa!
—¡Tienes razón! —dice Patacoja—. Ahora lo comprendo. ¡Era una estrategia para dejar aquello vacío y sin protección!
—¡Voy a ver qué ocurre! —digo—. ¡Luego nos vemos!
—¡Espera! —dice Metáfora—. ¡Te acompaño!
¡HAN matado a Puño de Hierro! —anunció un emisario Émediano que entraba en palacio—. ¡Han matado a Puño de Hierro!
—¿Estás seguro de lo que dices? —preguntó Arturo—. ¿No es un error?
—No, mi señor. Tenemos la certeza de que el caballero Puño de Hierro ha sido asesinado por algunos fugitivos demoniquianos.
—¿Dónde ha ocurrido? —se interesó Arquimaes.
—En el camino que lleva a Ambrosia —explicó el soldado—. Hace menos de una hora.
—¿Han cogido a los asesinos?
—No. Lograron escapar. Un soldado agonizante nos ha contado que eran varios y muy experimentados. No les ha dado tiempo a defenderse.
—Entonces, se trataba de guerreros bien preparados —dedujo Crispín.
—¡Demónicia y sus generales!
—¡Seguro que Tránsito y Alexander estaban con ellos! —añadió Arquimaes—. ¡Han logrado escapar!
—No irán muy lejos —afirmó Arturo—. Iremos en su persecución.
—¡Voy a atraparlos! —advirtió Arquimaes—. Me enfrentaré a ellos y los encarcelaré.
—Dejadme que os acompañe, maestro —pidió Arturo—. Son muchos y muy peligrosos.
—De acuerdo, pero yo seré el jefe de la expedición —ordenó Arquimaes.
—Os obedeceré. Estaré a vuestro lado, por si me necesitáis —aceptó Arturo.
Arquimaes hizo un gesto de asentimiento y ambos se dieron la mano.
—Vayamos a por ellos —dijo el alquimista, mientras ponía la mano sobre la empuñadura de su espada de plata.
* * *
El sol se había ocultado tras las montañas cuando un explorador Émediano distinguió en la lejanía un carro acompañado de varios individuos que, a pesar de su sencilla vestimenta, parecían guerreros.
Los observó durante un buen rato y se convenció de que, casi con toda seguridad, eran los que buscaban.
Volvió grupas y se dirigió al punto de encuentro, que destacaba por varias rocas grises y puntiagudas, donde debía reunirse con los suyos. Cuando el sol se escondió definitivamente tras el horizonte, algunos jinetes se acercaron hacia éstas y se unieron a él.
—¡Los he visto! —exclamó inmediatamente—. Se dirigen hacia el norte y van a bordear el río Gaulia.
—¿Estás seguro de que son ellos? —preguntó Arquimaes desde su silla de montar—. ¿Los has reconocido?
—Por supuesto. Los he seguido durante un buen trecho y no hay duda de que son los que buscamos.
—Entonces, vayamos a por ellos —ordenó el alquimista.
—Quizá nos convenga descansar —propuso Arturo—. Mañana, a la luz del día, nos será más fácil alcanzarlos.
—Es posible que para entonces hayan desaparecido —le contradijo Arquimaes—. Mejor vamos ahora que sabemos dónde están y no esperan nuestra llegada. Caeremos sobre ellos como lobos en la noche.
—Si así lo queréis, lo haremos —accedió Arturo—. Vamos allá.
Arquimaes y sus hombres cabalgaron en la oscuridad con la certeza de que su esfuerzo valdría la pena. Sabían que las penalidades que conlleva cruzar campos y caminos por la noche se verían recompensadas con el apresamiento de los canallas que habían matado cobardemente a su compañero de armas, Puño de Hierro.
—¿Qué haremos con ellos cuando los atrapemos? —preguntó Arturo.
—Si es posible, debemos capturarlos vivos y llevarlos a Ambrosia —dijo Arquimaes.
—No se dejarán apresar. Lucharán a muerte.
—No debemos matarlos. ¡Hay que juzgarlos! —ordenó el alquimista.
—¿Y si nos atacan?
—Salvo que nuestras vidas estén peligro, no los mataremos, Arturo —repitió Arquimaes.
Estaba a punto de amanecer cuando divisaron el campamento de Demónicia y sus secuaces. Se hallaban junto al río Gaulia, alrededor de una hoguera. A pesar de la falta de luz, los identificaron perfectamente.
—¡Son ellos! —dijo Arquimaes, excitado por la proximidad de sus enemigos—. Mi hermano Tránsito, Demónicia, Alexander de Fer… ¡Están todos!
—¿Cómo atacamos, maestro? —preguntó Arturo—. Podemos rodearlos y sorprenderlos por varios flancos.
—Es una buena idea —reconoció Arquimaes—. Llévate a la mitad de los hombres y sitúate a su izquierda. Yo iré por el flanco derecho. Les haremos una pinza. Hazme una señal cuando estéis preparados y atacaremos a la vez.
—No tardaremos mucho. Espero que no se muevan de ahí.
—No nos esperan. Se levantarán sin prisas y tardarán en partir —dijo el alquimista—. Tenemos ventaja.
Arturo y sus hombres se marcharon lentamente, sin hacer ruido y sin ser vistos. Dieron un rodeo que les llevó más tiempo del esperado. Los demoniquianos tenían el río a su espalda, lo que facilitaba las cosas ya que era tan profundo y turbulento que resultaba imposible cruzarlo.
Cuando Arturo alcanzó su objetivo, lanzó una flecha incendiada y dio aviso a Arquimaes, que actuó inmediatamente.
Los compañeros de Demónicia no se dieron cuenta del ataque hasta que sus enemigos estuvieron cerca y los habían rodeado. Ya era tarde para escapar.
—¡Rendíos! —les conminó Arquimaes—. ¡No tenéis escapatoria!
—¡No hemos hecho nada! —dijo un soldado—. ¡Somos campesinos y comerciantes!
—¡Dejad las armas en el suelo y salvaréis la vida! —ordenó de forma tajante—. ¡Decid a vuestros jefes que no opongan resistencia!
—¡Arquimaes, traidor entre los traidores! —gritó Tránsito cuando se vio perdido—. ¿Qué quieres de nosotros? ¡La batalla ha terminado! ¿Es que no tienes honor?
—¡Tengo más honor que todos vosotros juntos! —respondió el sabio—. Nunca he pactado con hechiceros como has hecho tú, hermano.
—¿Te crees mejor que yo? ¿Olvidas lo que hiciste a Ambrosia y a nuestros hermanos? ¿No quieres reconocer que muchos hombres buenos murieron por tu culpa?
—He venido para llevaros ante un tribunal que os juzgará. A ti, a Demónicia y al traidor Alexander de Fer —respondió Arquimaes, a la vez que le apuntaba con su espada de plata—. ¡Vuestras fechorías han llegado a su final!
—¡No opondré resistencia! ¡Ya no quiero huir más! —aceptó Alexander—. Me someteré a vuestro tribunal.
—Ahora solo queda que Demónicia salga del carro y se entregue —gritó Arquimaes—. ¡Demónicia! ¡Sal!
—¡Ven a buscarme! —contestó la hechicera desde el interior del carro—. ¡Estoy herida y no puedo moverme!
—¡Sal de una vez, maldita bruja! —gritó Arturo—. ¡Asómate para que te vea!
—Lo que dice es verdad —intervino Tránsito—. No puede moverse. Está a punto de morir.
—No me fío de ella —dijo Arquimaes—. Pero si es necesario, la sacaré a rastras. Será juzgada como se merece.
—Es cierto —añadió Alexander de Fer—. Casi no puede moverse.
—¿Quién mató a Puño de Hierro? —inquirió Arturo Adragón—. ¿Quién fue?
—Yo no he sido —dijo el caballero carthaciano, convertido ahora en demoniquiano—. ¡Lo juro!
Arquimaes desenfundó su espada y entró en el carro. Todos pudieron escuchar gritos y un forcejeo. Poco después, Arquimaes salía al exterior, con la espada y la ropa ensangrentadas.
—¡Ha intentado matarme! —balbuceó—. He tenido que defenderme.
A pesar de que es de noche y de que reina una gran oscuridad, se nota perfectamente que hay alguien en el interior de la casa de Escoria. Es evidente que no esperan visitas, ya que ni siquiera se han preocupado de ocultar la luz de sus linternas.
—¿Lo ves? —digo—. ¡Están registrando!
—¿Qué buscarán? —pregunta Metáfora.
—Todo lo que les pueda interesar. Todo lo que quieran.
—¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la policía?
—No. Voy a entrar.
—Eso es una locura. Es posible que lleven armas.
—Yo también las llevo —digo guiñándole un ojo para tranquilizarla.
—¡Ten cuidado, por favor! —suplica con un beso—. ¡No te arriesgues más de la cuenta!
—Te lo prometo. Espera aquí. ¿Vale?
Me agazapo y entro en el patio con cuidado para que no me vean. Si no me equivoco, ahí dentro hay, por lo menos, seis personas. Eso es un pelotón militar. Y, desde luego, realizan un trabajo concienzudo. No van a dejar un rincón sin registrar.
Está claro que su estrategia de alejar de aquí a Escoria les ha salido bien. No habíamos reparado en que, si ella faltaba, esto se quedaría totalmente abandonado, y los libros de la Fundación que aún se hallaban aquí, al alcance de estos saqueadores.
Pero no contaban conmigo.
He conseguido cruzar el patio sin que el centinela apostado en la puerta me haya visto. Dentro de un momento estaré detrás de él y tendré ventaja. Quiero entrar en el edificio sin que se den cuenta. Una vez dentro, cuando vea exactamente cuántos son, me enfrentaré a ellos y los detendré.
Consigo mi objetivo. Ya estoy en el interior.
Ahora los veo con claridad. Están todos en el salón de los ordenadores, donde solíamos reunimos con Escoria. Son cinco más el que está fuera… Espero que no haya ninguno más por ahí.
Llego al primer piso y me llevo una sorpresa mayúscula. ¡Los libros han desaparecido! ¡Se los han llevado!
Desciendo silenciosamente la escalera y me acerco por detrás. Me detengo a unos pasos de ellos.
—Hace frío ahí fuera —dice el vigilante, mientras se frota las manos—. ¿Os falta mucho, Marc?
—Ya casi hemos terminado —responde uno de sus compinches, que parece el jefe—. Esto está inservible. Esa vieja ya no podrá volver a meter sus narices donde no debe.
—Pues a ver si acabáis pronto, que me quedo congelado.
—¡Eh, Marc, mira lo que he encontrado! —grita uno que acaba de abrir un armario—. ¡Dinero! ¡Esta mujer estaba forrada!
—¡La mitad para mí! —gruñe Marc—. Para eso soy el jefe. Repartíos el resto. ¡Y espabilad, que ya es tarde!
—Pero el camión no ha vuelto —protesta uno de los hombres.
—¡Haz lo que te digo! ¡Venga, terminemos y salgamos de aquí!
—¿La prendemos fuego, Marc? —pregunta uno de ellos.
—¡Fuego total! —ordena—. Quiero varios focos para que los bomberos no puedan apagarlo a tiempo.
—Con todos los cables y ordenadores que hay, esto arderá como una fogata —dice el centinela—. Es una pena que los libros ya no estén aquí.
—Tú vigila, no nos vayan a sorprender.
—¿Quién nos va a descubrir?
—Nunca se sabe… Venga, a trabajar… A ver, esos bidones de gasolina… ¡Un mechero!
Creo que ha llegado el momento de dar la cara.
—¡Hola! ¿Qué hacéis aquí? ¿No sabéis que esto es propiedad privada? —digo dejándome ver.
—¿Qué? ¿Quién eres? —pregunta Marc, atónito.
—¿Por dónde has entrado?
—Me llamo Arturo Adragón y he entrado por la puerta.
—¿Qué buscas aquí?
—He venido para defender la propiedad de mi amiga Escoria, a la que habéis intentado quemar. Así que, por favor, salid de aquí tranquilamente y decidme dónde están los libros que os habéis llevado.
—¡Tú eres el que va a salir de aquí ahora mismo! —grita Marc fuera de sí—. ¡Pero con los pies por delante!
—¡Adragón! —grito a la vez que levantó los brazos para darle más espectacularidad a la cosa—. ¡Adragón, ven a mí!
El dragón se despega de mi rostro ante el estupor de los seis tipos, que se quedan paralizados.
—¿Qué es eso? —pregunta uno.
—¡Es magia!
—¡Es un hechicero!
Abro mi chaquetón y dejo salir las letras, que se unen a Adragón y revolotean a mi alrededor mientras esperan mis órdenes.
Ahora sí que se asustan. Se percatan del peligro que les amenaza.
—¿Qué pretendes, chico? —me increpa Marc, con una pistola en la mano.
—Voy a deteneros y a entregaros a la policía, a los seis. ¿Dónde están los libros que había aquí? ¿Dónde los habéis llevado?
—¡No lo sabemos! Han venido varios camiones y se los han llevado todos. ¡Te vamos a hacer picadillo entre todos!
—¡Después de darte una paliza te arrojaremos a las llamas y nadie volverá a saber de ti! —me amenaza uno que tiene aspecto de gorila.
Doy un paso hacia delante para demostrarles que sus palabras no me hacen efecto.
—No os temo. Es mejor que dejéis esas armas y os pongáis junto a la pared. Antes de que me enfade.
Marc levanta la suya y me apunta.
—Si no sales de aquí ahora mismo, no verás amanecer.
Me quedo quieto. Espero a que se confíe. Quiero que piense que me ha asustado.
—¡Adragón! —exclamo de repente.
El dragón se lanza como un rayo hacia su mano y le clava los dientes. La pistola cae al suelo mientras Marc lanza horribles gritos de dolor.
Los otros se arrojan sobre mí, dispuestos a someterme.
—¡Os lo advertí! —grito—. ¡Adragón!
El enjambre de letras se lanza contra ellos. Los alaridos de dolor y sorpresa se mezclan. Algunos caen al suelo e intentan escabullirse. Otros, al contrario, lanzan golpes al aire, en un intento vano por librarse de los bichos voladores, que no les dan tregua.
—¡Maldita sea! ¿Qué es esto?
—¡Letras! —grito—. ¡Letras adragonianas!
Marc está ahora de rodillas y trata de liberarse de la mordedura de Adragón.
—¡Suelta, monstruo asqueroso!
—¡Rendíos y os dejarán en paz! —les prevengo—. ¡Claudicad!
Dos de ellos se pegan contra la pared, con las manos en alto.
—¡Nos rendimos! —dicen.
El centinela se une a ellos. Otros dos continúan la pelea mientras se dirigen hacia la puerta, convencidos de que van a poder escapar. Pero caen al suelo, con las piernas trabadas por una multitud de letras.
—¡Maldito seas! —chilla Marc—. ¡Dile que me suelte!
—Deja de oponer resistencia —le aconsejo—. No luches.
Creo que ha comprendido el mensaje. Por eso adopta una posición sumisa. Adragón exhibe sus dientes y le invita a ponerse junto a sus compañeros.
—¿Quiénes sois? —les pregunto—. ¿Quién os ha enviado?
—Pertenecemos a un servicio de seguridad privada y hemos recibido un aviso de que había ladrones —explica Marc, según se anuda un pañuelo de tela en la mano herida.
—Vaya, así que es una misión de salvamento, ¿verdad?
—¡Te has metido en un lío, chico! —dice en tono amenazador—. ¡Te la vas a ganar!
—¿Los bidones de gasolina eran para detener a esos ladrones? —pregunto.
—¡Estaban aquí cuando llegamos!
—¿Los ordenadores también estaban destrozados cuando llegasteis?
—Claro que sí.
—¿Dónde habéis ocultado los libros? ¿Dónde están? ¿Quién se los ha llevado?
—Ya habían huido. Registrábamos el edificio en busca de pistas. Hacíamos nuestro trabajo.
¡Riiinggg! ¡Riiinggg!
Suena un móvil. No es el mío. Es el de Marc.
—Déjamelo.
—¿Qué?
—¡Que me dejes tu móvil! ¡No me lo hagas repetir!
Mete la mano en el bolsillo del pantalón y me entrega su teléfono, que suena sin cesar.
—Ahora no hagas tonterías, Marc —le advierto—. Atiende la llamada con naturalidad.
—Hola, ¿quién es? —dice cuando le pongo el aparato cerca. Entonces, antes de que el que llama conteste, lo coloco en mi oreja.
—¿Qué pasa, Marc? No veo el fuego…
Intento identificar la voz, pero no la reconozco. Debe de haber puesto un pañuelo delante del micro.
—¿Marc? ¿Me oyes, Marc?…
—No le oye. Es mi prisionero.
—¿Quién? ¿Quién habla?
—Me llamo Arturo Adragón. ¿Quién es usted?
Silencio.
¡Clic!
La comunicación ha terminado.
—Bueno, Marc, supongo que no me querrás decir quién es tu jefe, ¿verdad? —le pregunto.
—Ya te digo que no lo sé. Todo esto se hace a través de intermediarios.
—Si no hablas, irás a la cárcel.
Tecleo un número en el teléfono móvil de Marc.
—¿Inspector Demetrio? Buenas noches, soy Arturo Adragón. Le llamo para decirle que puede enviar a sus hombres a recoger una carroña que he dejado en la casa de Escoria, la mujer a la que quemaron y por la que usted no ha hecho nada.
¡Clic!
El dragón y las letras mantienen a raya a los seis individuos.
—No os mováis de aquí —les ordeno—. Van a venir a buscaros. Os lo repito: ¡aquí quietos!, ¿entendido? El dragón y las letras os vigilarán desde los rincones más oscuros. Al menor movimiento, os aseguro que os arrepentiréis. ¡Ah!, y es mejor que no contéis nada de todo esto. Nadie creerá que un pequeño dragón y un grupo de letras voladoras os han detenido.
Salgo a la calle. Metáfora me abraza.
—Estaba preocupada, he oído mucho follón.
—Tranquila, ya ha terminado. Ven.
Nos ocultamos en un portal oscuro y esperamos la llegada de los hombres de Demetrio.
Diez minutos después, mientras le cuento a Metáfora lo que ha pasado, tres coches de policía llegan y detienen a los seis tipos. No creo que permanezcan mucho tiempo encerrados, pero, por lo menos, ahora el que dirige todo esto desde la sombra sabe que no me voy a quedar de brazos cruzados.
Metáfora y yo nos marchamos a casa. Tenemos que estar frescos para la boda de mañana.
DEMÓNICIA sintió cómo la hoja de acero le atravesaba el cuerpo. Se quedó sin fuerzas, su mano se aflojó y dejó caer la daga que había intentado clavar en el vientre de Arquimaes. Sus párpados se cerraron y, poco a poco, la oscuridad la envolvió. Entonces supo que había llegado el momento de reunirse con Demónicus, en el Abismo de la Muerte.
Arturo no tardó ni medio segundo en llegar hasta donde estaba Arquimaes para ayudarle.
—Maestro, ¿estáis bien? —le preguntó.
—Sí. He podido esquivar la daga de esa mujer, pero creo que me ha herido. Es una cuchillada sin importancia que apenas me duele, aunque me ha sorprendido.
—De todas formas, conviene curarla, maestro.
—Tienes razón, pero no nos alarmemos.
Tránsito y Alexander observaban a Arquimaes, convencidos de que podía morir. Las heridas de arma blanca siempre corrían el riesgo de infectarse.
—No te alegres, Tránsito —dijo el sabio—. No he llegado al final de mi vida. Mi astucia me ha librado de la muerte.
—Tu astucia y tu magia… Eres tan hechicero como ellos. Abandonaste el camino recto y ahora quieres hacernos creer que eres mejor que todos los demás haciéndote llamar alquimista. ¡Eres un farsante, hermano!
—Soy un alquimista justo y honesto —respondió Arquimaes—. Es cierto que he dado muchos rodeos y que me dejé tentar por las malas artes, pero también he superado esas tentaciones y he encontrado el camino recto. Quiero ayudar a la gente. Desprecio la hechicería porque esclaviza al pueblo.
—No me convencerás. Eres un hipócrita y lo sabes —insistió Tránsito—. Te conozco muy bien. Solo buscas tu beneficio.
—Me conoces porque siempre has querido ser como yo, hermano. Estás corroído por la envidia. Nunca te has atrevido a dar el paso hacia el conocimiento. Por eso has elegido el camino de la venganza.
Arturo cubrió con un trapo la herida de Arquimaes, que dejó de sangrar.
* * *
Demónicia llegó al Abismo de la Muerte y se dirigió hacia el lago. Cuando llegó a la orilla se encontró con Demónicus, que la esperaba.
—Ahora me toca a mí —dijo el Mago Tenebroso—. ¿Qué ha ocurrido?
—He matado a Alexia —confesó Demónicia—. Y ella ha asesinado a Émedi. He estado a punto de acabar con Arquimaes y he fracasado. Pero las han resucitado. Ese maldito alquimista se ha unido al viejo Arquitamius y entre los dos les han devuelto la vida.
—¿Cómo murieron? —preguntó Demónicus—. ¿De qué manera?
—A espada. Émedi murió atravesada por la de Alexia, y ésta por… ¡la espada de Arturo!
—¡La espada alquímica de Arturo Adragón! —dijo Demónicus, espantado—. ¡Ha muerto por segunda vez con la misma espada!
Demónicus abrazó a Demónicia y se despidió de ella.
—Vuelvo al Mundo de los Vivos.
—¡Encuéntrala, por favor! ¡Encuentra a nuestra hija! ¡Y mátalos a todos! ¡Que conozcan nuestra venganza! ¡Que sufran por lo que nos han hecho!
—¡Lo haré! ¡Conocerán nuestro poder! —dijo Demónicus antes de evaporarse.
LA carpa que hemos instalado en el jardín de la Fundación está llena de invitados. Todo el mundo nos mira. Papá está muy nervioso y le cuesta trabajo seguir la línea roja de la alfombra que lleva al altar.
La música del órgano hace el ambiente más agradable y el coro de niños impregna de alegría la ceremonia que está a punto de comenzar. En realidad, todo está bien organizado para que papá y Norma se conviertan en marido y mujer. Y lo han hecho en un tiempo récord.
Mientras Norma y yo caminamos del brazo hacia el altar, reconozco algunos rostros: Battaglia, Patacoja, Sombra, Mercurio… ¡Stromber! Así que al final ha venido. No creí que fuera a hacerlo. Papá decidió incluirlo en la lista de invitados. Sospechaba que, de no hacerlo, se presentaría aquí con sus abogados y sus hombres y trataría de suspender la boda. En cualquier caso, su presencia supone una sombra para este acontecimiento tan importante. Ahí veo a Cristóbal, con su padre, el doctor Vistalegre. ¡Ha venido acompañado de Mireia! También está Horacio, con su padre y el director del instituto. Todos nuestros amigos y enemigos están aquí.
Metáfora va detrás de nosotros, del brazo de mi padre. Lleva un vestido precioso y creo que nunca la he visto tan guapa.
El sacerdote, un conocido del abad Tránsito, nos recibe en el altar y nos pide que nos sentemos mientras dice algunas palabras al auditorio.
Metáfora y yo cruzamos una rápida mirada. Creo que los dos sentimos lo mismo. Estamos deslumbrados por el ambiente, que está lleno de flores, de luz y envuelto en una música celestial. Además, la cara de felicidad de nuestros padres nos llena de satisfacción y ayuda a crear un entorno maravilloso. Por fin conseguimos encontrar un poco de paz.
Tengo que admitir que he esperado en vano que Norma se convirtiera en mamá, pero está claro que eso no va a ocurrir. Mi mamá no volverá nunca a este mundo. El intento de papá y Sombra ha fracasado.
El cura, que ha terminado su plática, nos pide que nos levantemos. Lee algunas frases y aborda las preguntas fundamentales:
—Norma, ¿aceptas a Arturo por esposo…?
—Sí, quiero.
—Arturo, ¿aceptas a Norma por esposa…?
—Sí, quiero.
—Puedes besar a la novia —dice con una sonrisa.
Papá se gira y besa a Norma. Los dos quedan unidos por un leve beso que hace murmurar a la gente. Metáfora y yo volvemos a mirarnos, como si el beso fuese nuestro.
La música, que había dejado de sonar cuando el sacerdote empezó a hablar, surge de nuevo con una gran fuerza, como para celebrar que el acontecimiento se ha llevado a cabo. El coro de chicos que la acompaña logra una sinfonía que nos alegra el corazón.
* * *
Norma ha organizado un cóctel a base de canapés, de forma que la gente, en vez de sentarse formalmente, pueda moverse a sus anchas y, si lo desea, pueda hacer una pequeña visita turística por las zonas de la Fundación que aún se mantienen en pie, con unos guías especialmente contratados para la ocasión.
Después, una legión de camareros sirve el banquete.
Todo va bien hasta que llega el momento de cortar el pastel.
Papá y Norma se ponen en pie entre vítores y aplausos y se acercan a la gran tarta nupcial, que los camareros han preparado ante la mesa principal.
Juntan sus manos para agarrar la gran espada plateada que el encargado del catering les ha entregado y, cuando están dispuestos a dividir el pastel en varias porciones, Stromber se pone en pie y grita con la copa de champán en la mano:
—¡Arturo! ¡Aquí hay una espada! ¿No te gustaría volver a cortarme el brazo con ella?
Se hace un silencio estremecedor.
Papá me mira, pálido como la nata de la tarta.
—Señor Stromber —le responde—, no creo que éste sea el momento de gastar bromas de mal gusto.
—¿Bromas de mal gusto? ¿Le parece una chanza que alguien le dé un tajo con una espada y le corte un brazo?
—Vamos, vamos, eso no viene a cuento —insiste papá—. Siéntese y disfrute del banquete. Le he invitado para mejorar nuestra relación, Stromber, no para empeorarla.
—Yo disfrutaría más si luchara con su hijo de hombre a hombre, si se atreviera —dice, en plan provocativo—. Estoy seguro de que él también se lo pasaría bien.
Entonces, me pongo en pie.
—Señor Stromber, le ruego que deje de retarme —le advierto—. Aquí no va a haber ningún duelo a espada ni nada parecido.
—Ya sé que prefieres pelear en solitario, en esa gruta que hay aquí debajo, pero a mí me apetece más luchar con público, como hacían antiguamente los caballeros medievales —replica—. Si lo piensas bien, este duelo podría dar categoría a la boda de tu padre. Los invitados disfrutarían mucho, ¿no crees?
—¡Ya basta, señor Stromber! —grita papá—. ¡Esto está fuera de lugar!
—No, señor Adragón. Mi desafío es muy adecuado. Es un buen momento para que todo el mundo descubra la verdadera cara de su hijo. De tanto vivir entre libros, se ha creído que es uno de esos caballeros que mataban todo lo que se les ponía por delante.
—¡Le ordeno que salga ahora mismo de aquí! —chilla papá—. ¡Fuera, o llamo a la policía!
Stromber le mira y le dirige una sonrisa cínica, como si sus palabras no le importaran absolutamente nada. Igual que si fuese el dueño del mundo.
—Te espero ahí fuera, Arturo —dice—. Trae tu espada, que yo tengo la mía en el coche. Ahora nos veremos las caras.
—Eso no va a ocurrir. Ni voy a salir, ni voy a pelear con usted —respondo—. ¡Olvídelo!
—Estoy seguro de que saldrás —contesta con ese tono irónico que maneja tan bien—. Lo deseas tanto como yo.
Ante la mirada atónita de todos los invitados, Eric Stromber cruza el salón y sale a la calle.
—No te muevas de aquí, Arturo —ordena papá—. Voy a llamar a la policía.
—¿A quién? ¿A Demetrio? No, papá, no servirá de nada. Pero no voy a salir. Déjale que espere.
—Arturo no saldrá —confirma Metáfora—. No tiene ninguna intención de combatir con nadie, ¿verdad, Arturo?
—Claro que no.
—Y ahora vamos a terminar esta celebración —dice Norma, elevando la espada con la ayuda de papá—. Disfrutemos, que mañana nos vamos de viaje de novios. ¡A Egipto!
Cristóbal y su padre se acercan a saludarme.
—Hola, Arturo, enhorabuena por esta celebración —dice el doctor Vistalegre—. Me alegra ver que tu padre ha rehecho su vida. Lo ha pasado muy mal y se merece lo mejor.
—Gracias, doctor. Se lo agradezco mucho.
—¿Sabes cuándo vamos a llevar a cabo esa sesión de hipnosis? —pregunta—. ¿Lo has pensado ya?
—La verdad es que no estoy seguro. No estoy muy animado a hacerla.
—Es una pena —dice Mireia, que está junto a Cristóbal—. Te podría venir bien.
—Es posible, pero no estoy preparado —respondo mientras la miro con algo de desdén—. Además, mañana nos vamos a Egipto.
—¿Estaréis mucho tiempo? —pregunta Vistalegre—. El doctor Bern quiere hablar contigo para exponerte algunas conclusiones.
—Una o dos semanas. Depende de muchas cosas. Ya sabe cómo son estos viajes.
—¿Adónde vais exactamente? —insiste Mireia—. ¿Buscáis algo en particular?
—Iremos a un templo que mi padre visitó hace años —explico—. Yo soy de allí.
—Es verdad; eres egipcio —apostilla con tono irónico.
—Nací en Egipto, pero soy ferenixiano —le aclaro—. Siempre he vivido en Férenix.
—Claro, claro…
—Mireia y yo iremos a despedirte al aeropuerto —dice Cristóbal—. Ahora vamos juntos a todos los sitios.
—Salimos muy temprano. No vale la pena que madruguéis.
Horacio, su padre y el director se unen a nuestro grupo.
—Arturo, te felicito por esta magnífica boda —dice el director de nuestro instituto—. Espero que, a partir de ahora, las cosas se normalicen.
—Cuando volvamos de Egipto, todo estará en orden —afirma Metáfora, que se acaba de acercar—. Mi madre volverá a dar sus clases como siempre y nosotros asistiremos a las nuestras de manera regular.
—Ojalá sea así —dice mientras se retira junto al padre de Horacio—. Hemos pasado una época turbulenta. Entre unas cosas y otras, todo se ha complicado. Incluso tenemos que despedir a Mercurio y a su mujer. Es una mala racha.
—Sí, pero todo va a volver a ser como antes —aseguro al despedirle.
—¿Antes de qué? —pregunta Horacio—. ¿Antes de que hubiera explosiones? ¿Antes de que tu dragón atacara a la gente? ¿De que el instituto estuviese perforado por esos arqueólogos que lo destrozan?
—Antes de que te pusieras tan borde —suelta Metáfora—. Antes de que persiguieras a Arturo.
—Voy a saludar a tu padre —dice Vistalegre mientras da un paso atrás—. Luego nos vemos.
—Desde luego, Arturo, últimamente estás muy agresivo —me reprocha Mireia—. No me parece bien que echéis la culpa de todo a Horacio. El solo se ha limitado a defenderse.
—Estoy de acuerdo con ella —añade Cristóbal—. Esta situación no puede continuar. Es necesario que hagáis las paces. Los amigos tienen que llevarse bien. No podemos seguir así. En cuanto vuelvas de Egipto, nos reuniremos para aclararlo todo. No quiero que Mireia tenga que sufrir estos desplantes.
—Estaremos de acuerdo siempre y cuando Horacio deje de provocar a Arturo —añade Metáfora.
—¡Yo no le provoco! —replica Horacio, de mal talante—. ¿Verdad, Caradragón?
—¡No sigas por ahí, Horacio! —le respondo.
—¡Ya está bien, Arturo! —exclama Cristóbal—. ¡Deja de provocar!
—Pero, bueno, Cristóbal, ¿qué te pasa? —le reprende Metáfora—. ¿Es que no ves lo que ocurre? ¿No ves que te estás volviendo…?
—¿Qué? —grita Cristóbal—. ¿De qué hablas?
—¡Hablo de que solo ves por los ojos de Mireia! —replica Metáfora—. ¡Pareces su esclavo!
—¿Ah, sí? ¡Pues cuando Arturo estaba con ella y la perseguía, no decías lo mismo! ¿O no te acuerdas de que, hace un tiempo, él solo quería estar con ella y no contigo?
—Bueno, ya basta —digo, tratando de poner paz—. Vamos a dejarlo.
—Claro que vamos a dejarlo —dice Cristóbal, que empieza a retirarse—. Pero os advierto que no me gusta nada vuestra actitud. ¡Y si no cambiáis, dejaremos de ser amigos!
Los tres se marchan y nos dejan solos, anonadados.
—¿Qué le pasa a Cristóbal? —le pregunto a Metáfora—. ¿Qué le pasa?
—Pues ya lo ves. Parece hechizado. Ya no piensa por sí mismo —responde—. Anda, vamos a olvidarlo. Que no nos estropeen este día.
Nos sumergimos entre el mar de invitados y tratamos de no pensar en el incidente. Me encuentro con caras conocidas como Leblanc, Tránsito y algunas personas que forman parte de la Comisión. De repente, a lo lejos, me parece ver entre la gente a Batiste, que habla… ¿con Horacio?
FIN DEL LIBRO DECIMOTERCERO