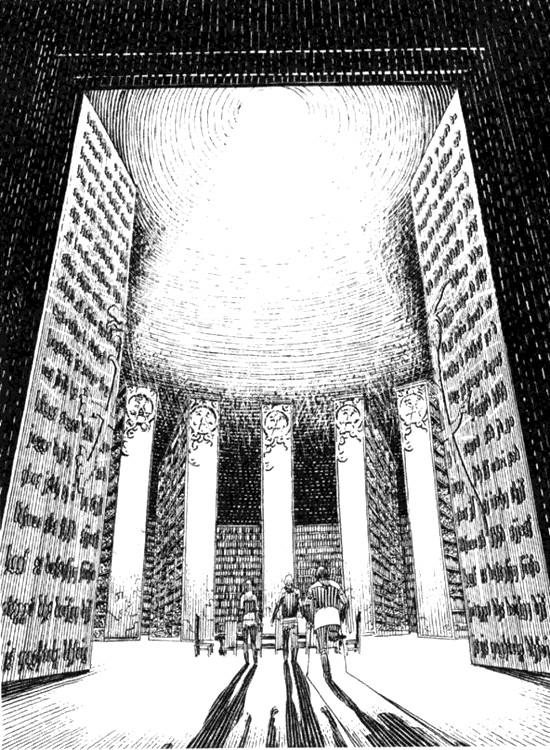
ARQUITAMIUS terminó de colocar el último objeto dentro de una alforja, repleta con multitud de utensilios de trabajo que, entre todos, habían recogido.
—Ha llegado la hora de partir —se lamentó el alquimista, como si le costase abandonar su refugio—. He permanecido aquí más de cinco años, pero ha valido la pena. He conseguido dominar a ese monstruo de fuego y he acabado con los terremotos. Ha sido uno de los mejores laboratorios que he tenido nunca. Lo echaré de menos.
—Siempre podéis volver —dijo la reina Astrid—. No creo que nadie venga a ocuparlo.
—Si vosotros lo habéis descubierto, seguro que otros lo harán —respondió el sabio.
—Os podéis quedar en Ambrosia —propuso Arturo—. Arquimaes estará encantado de contar con vuestra ayuda. Arquimia es un gran proyecto que necesita toda la colaboración posible.
—Ya veremos. Queda mucho hasta que lleguemos. Todavía pueden pasar muchas cosas —respondió el alquimista—. Los viajes siempre traen sorpresas.
—También podéis instalaros en el bosque de Amórica —sugirió Crispín—. Mi padre y sus hombres os darían protección. Más de cien arqueros velarían por vuestra seguridad. Allí podríais trabajar a gusto. Nadie os molestaría. También podríais ir al reino de Armadía, la reina que sustituyó a Ballestic, que es buena amiga de mi padre.
—Agradezco vuestras propuestas. De momento tengo un compromiso con Arturo, y luego ya veremos —gritó, tirando de las riendas—. ¡Arre, caballo! ¡Vámonos!
Apenas salieron de la gruta, Arquitamius detuvo su caballo, levantó los brazos y apuntó con ellos hacia la entrada. Emitió algunas palabras que nadie pudo comprender y se produjo un derrumbe que la bloqueó definitivamente.
—¡Ahora es un lugar seguro! —afirmó el sabio—. Nadie entrará.
—¿Por qué habéis hecho eso, maestro? —preguntó Amedia.
—No voy a correr el riego de que algún hechicero venga a aprovecharse de mi trabajo —explicó.
—Pero… si nos lo llevamos todo —respondió con inocencia la muchacha.
—Siempre quedan restos pegados a las rocas, en el ambiente, en el suelo. He trabajado mucho y he dejado huellas por todas partes. Los rastros de la magia son fáciles de seguir para alguien con conocimientos.
Los animales iniciaron la marcha. Arturo y Crispín iban delante de Arquitamius, dirigiendo la comitiva. Astrid cabalgaba detrás; Amedia y Dédalus iban a pie, a su lado.
Los libros, pergaminos y demás objetos estaban distribuidos sobre las tres monturas, que, a causa del sobrepeso, iban despacio.
Unas horas después perdieron de vista los Tres Volcanes, ya silenciosos e inactivos. Sobrepasaron el lugar en el que lucharon encarnizadamente contra los monstruos de fuego y vieron que los restos del caballo muerto durante el combate prácticamente habían desaparecido. Los carroñeros habían hecho su trabajo con rapidez.
Anduvieron una larga jornada para cruzar el desfiladero y bordearon la zona en la que habían batallado contra Rugiano y sus soldados, los terribles purgadores.
Docenas de espadas clavadas en el suelo, junto a yelmos, escudos y otros objetos, señalaban las tumbas de los purgadores muertos. Antes de retirarse, los compañeros que sobrevivieron hicieron el esfuerzo de proteger sus restos de las bestias carroñeras, que abundaban en esta región.
Recordaron a Horades, del que no habían vuelto a tener noticias, pero no lo nombraron. Dieron por hecho que había huido. Posiblemente fue en busca de un nuevo hogar, harto de soportar tantas persecuciones. Seguramente también se marchó para no encontrarse con Arquitamius.
—Algo no va bien —advirtió Arquitamius, mientras olisqueaba el aire—. En este lugar se ha practicado brujería. Salgamos de aquí lo antes posible.
Forzaron la marcha y, más tarde, alcanzaron las praderas del reino de Rugiano para seguir por el camino principal, que bordeaba el castillo y debía llevarlos a la lejana Ambrosia.
—Maestro, si fueseis un gran mago, inventaríais algo para acortar nuestro viaje —sugirió Crispín mientras comían—. Este trayecto se puede hacer tan largo que hasta me salga barba.
—¿Acaso dudas de mi capacidad para dominar los elementos, muchacho? —preguntó el sabio—. ¿Crees que no soy capaz de llevarte volando al lugar que me indiques?
—Oh, no, maestro. He visto cómo habéis sometido a esa bestia de fuego —respondió el escudero—. Solo digo que llegaremos agotados a Ambrosia. Y que si podemos evitarlo, pues…
—No soy un hechicero de feria que hace magia casera para solucionar problemas domésticos. Soy Arquitamius, el maestro de los maestros. ¿Entiendes?
—Lo siento. Solo intentaba bromear un poco.
—Pues contén tu lengua, escudero, y mide tus palabras si no quieres desatar mi furia —respondió Arquitamius, lanzando un poderoso remolino de aire contra el joven, que tuvo que agarrarse con fuerza a una roca para no salir volando.
—No lo volveré a hacer, maestro —se disculpó de nuevo, cuando su cuerpo se estabilizó.
—Eres un gran escudero, pero si quieres llegar a ser un gran caballero debes aprender a comportarte —le sugirió Arquitamius—. ¿Entendido?
No se volvió a hablar del tema. Aunque a todos les hubiera gustado acortar el viaje, prefirieron mantenerse en silencio.
Lo más importante para Arturo era que el sabio había accedido a acompañarle. Y eso le bastaba. De ninguna manera quería disgustar al gran alquimista.
—No le vuelvas a provocar —le pidió.
—No lo haré más, Arturo —respondió humildemente Crispín—. Lo siento.
Arquitamius se dio cuenta de la reprimenda, pero no dijo nada.
* * *
Frómodi, Górgula y Escorpio buscaron un sitio para descansar. A pesar de haber galopado a gran velocidad, algunos soldados consiguieron seguirlos, lo que les obligó a huir durante más de media jornada para perderlos de vista. Estaban agotados.
Al anochecer encontraron una cueva natural rodeada de árboles. Se instalaron en ella e hicieron una fogata. Como no llevaban comida, tuvieron que conformarse con algunas moras y otros frutos silvestres que recogieron por las inmediaciones.
—Somos unos fracasados —dijo Górgula—. Nos pasamos la vida huyendo.
—¿Te rindes, vieja bruja? —le reprochó Frómodi—. Creía que tenías más agallas y que eras más ambiciosa.
—¿Crees que no he luchado bastante en esta vida? ¿Que no he peleado para salir de la pobreza?
—Creo que has perdido el tiempo durante toda tu vida —respondió Frómodi—. No has hecho más que fallar.
—Querido rey Frómodi —empezó a decir Górgula—. Creo que no entiendes que…
—¡No me llames Frómodi! ¡Ya no soy rey! ¡Vuelvo a ser el conde Morfidio! ¿Entiendes?
—Claro que sí, mi señor —aceptó Górgula.
—¿Lo has entendido, Escorpio?
—Sí, mi señor. Lo prefiero. Siempre me he entendido mejor con el conde Morfidio que con el rey Frómodi.
—Sigue con tu historia, bruja.
—Yo pude ser reina, conde Morfidio. Fui hechicera de ese campamento de proscritos… Dos veces tuve al tal Arturo en mis manos. Las mismas que estuve a punto de despellejarle. Y ahora estoy a un paso de encontrar esa tinta mágica.
—Te olvidas de tu hijo —la interrumpió Morfidio—. ¿No es verdad que tuviste un hijo al que abandonaste? ¿O se lo entregaste a los monjes?
—¡No hables de eso! ¡Es mentira! ¡Es un bulo que algunos contaron para desprestigiarme ante Benicius! ¡Yo no he tenido ningún hijo!
—¡Claro que lo has tenido! —añadió Morfidio, furioso—. ¡Todo el mundo sabe que lo abandonaste!
Escorpio arrojó algunas ramas al fuego y lo reavivó.
—Muchos niños abandonados acaban en manos de los monjes —dijo el espía, removiendo las brasas—. Lo sé muy bien.
—¿Quiénes son tus padres, Escorpio? —preguntó el conde, llenándose la boca de moras silvestres—. ¿Lo sabes?
—No —respondió Escorpio—. Espero que hayan muerto. He vivido muy bien sin conocerlos. Y ahora que voy a ser rico, no me hacen falta. En realidad, nunca los he necesitado.
—Es hora de dormir —comentó Morfidio—. Me da igual quién sea hijo de quién. Algunos padres hacen cosas muy raras con sus hijos. Los tienen, los venden, los regalan, los repudian…
—Algunos hijos también hacen «cosas raras» con sus padres, ¿verdad, conde? —dijo Górgula en tono irónico.
Morfidio desenfundó su daga y la agarró del cuello, presionándolo con la punta de su arma.
—¡No me provoques, bruja del demonio! —amenazó—. ¡Podría matarte!
—¡Lo siento! ¡Lo siento! —se retractó Górgula—. ¡No quería ofenderte!
—¡Si vuelves a provocarme te rebanaré el cuello! —advirtió, mientras retiraba el arma—. ¡No vuelvas a hacerlo!
* * *
Cuando divisaron el castillo de Rugiano estaban agotados. Crispín propuso acampar y que siguieran camino al día siguiente.
—Debemos entrar en el castillo —propuso Arturo—. La muerte de Rugiano puede provocar una lucha de poder. Devolveremos el trono a la reina Astrid. Ahora es suyo.
—No estoy segura de querer gobernar —terció Astrid—. No quiero volver a ese siniestro lugar. Reniego de este reino maldito.
—No podéis renunciar, señora —añadió Dédalus—. Si el trono está vacío, habrá guerras intestinas y correrá mucha sangre inocente.
—Supongo que tenéis razón, pero mi corazón se niega a volver a ocupar el trono que compartí con Rugiano. Si es la única forma de evitar un derramamiento de sangre, mañana entraremos en el castillo y me presentaré ante la corte —explicó Astrid, asumiendo su responsabilidad.
—Es lo mejor —afirmó Arquitamius—. Un reino sin gobernante es muy peligroso. Puede morir mucha gente.
Pasaron la noche al raso y se repartieron las guardias. Era necesario mantener todas las precauciones posibles. El reino de Rugiano se había convertido en un lugar demasiado inseguro, donde el desorden y el caos campaban a sus anchas. Por eso se apartaron del gentío e intentaron pasar desapercibidos.
Al amanecer emprendieron la marcha hacia el castillo. Cuando se acercaban salió a recibirlos una patrulla de seis soldados y un oficial.
—Reina Astrid, soy el caballero Cordian —dijo el hombre que la dirigía—. Os escoltaremos hasta la fortaleza.
—Gracias por vuestra protección —respondió la reina, sorprendida—. ¿Cómo habéis sabido de mi llegada?
—Hay ojos por todas partes, majestad —respondió el caballero—. Y mucha gente dispuesta a contar lo que ve a cambio de unas monedas.
Los acompañaron hasta la puerta del castillo, donde fueron recibidos por un grupo de soldados que, en el puente levadizo, rindió honores a Astrid.
—Os llevaré a la sala del trono, majestad —explicó el caballero Cordian—. Nadie os molestará.
Astrid sonrió, agradecida. Mientras los soldados acompañaban a Arturo y a sus amigos al establo, la reina fue conducida a la sala de audiencias.
—No lo entiendo —dijo Crispín, suspicaz—. Se suponía que este lugar estaba a punto de estallar por la conquista del poder. Sin embargo, todo parece normal.
—Tienes razón, amigo Crispín —respondió Arturo, un poco extrañado—. A estas alturas deben de saber que su rey ha muerto. Es muy extraño.
—Es posible que se haya impuesto la cordura —sugirió Amedia—. A lo mejor esperaban el retorno de Astrid, pues, al fin y al cabo, es su reina.
—No nos hagamos ilusiones —les corrigió Dédalus—. En este lugar nada puede mejorar. Está totalmente contaminado por la corrupción.
—Quizá tengas razón —reconoció Arquitamius—. Pero esta gente no actúa como cuando acaba de morir un rey. Aquí pasa algo raro.
—Dentro de poco sabremos qué ocurre —sentenció Arturo—. De momento, no nos separemos. Mantengamos nuestras armas al alcance de la mano. Por si acaso.
¡ARTURO!
—¿General? ¿General Battaglia? —pregunto, asombrado por aquella inesperada llamada telefónica.
—¡He vuelto!
—¡General! ¡Qué alegría! ¿Cuándo ha llegado?
—Anoche. Quiero verte, chico. Tengo mucho que contarte. He descubierto cosas muy importantes, información que te interesa. ¡Debemos hablar!
—Mañana…
—¡Esta misma tarde! ¡Ven a mi casa a las cinco! —propone.
—Es que tengo que ir a…
—Te espero a las cinco. No faltes.
—De acuerdo. Allí estaré, puntual como un reloj.
—¿Vas a venir con Metáfora? —pregunta.
—¿No quiere que vaya? —le pregunto, algo desconcertado—. ¿La invito o no?
—Decídelo tú. No sé si es conveniente que se entere de las cosas que voy a desvelarte. Tú verás.
—De acuerdo, general. Veré lo que hago. Hasta luego.
* * *
Cuando le he contado a Metáfora la llamada de Battaglia, ha decidido acompañarme.
—Dime, ¿qué te ha dicho exactamente?
—Ya te lo he explicado. Dice que tiene muchas novedades que contarme y que ha descubierto cosas nuevas. No sé nada más.
—Pero ¿a qué vienen esas prisas? ¿Es que no puede esperar?
—Bueno, ya le conoces. Cuando algo le urge se pone insoportable —le disculpo—. Por eso es mejor ir a verle y zanjar el asunto. Así nos enteraremos de todo, ¿vale?
Llegamos a su portal y tocamos el timbre del telefonillo automático.
—Somos nosotros, general —anuncio—. Metáfora y Arturo.
—¡Pasad, pasad! —dice alegremente—. ¡Os abro!
La puerta se abre y entramos en el portal, que está vacío. Subimos en el ascensor y llegamos a su planta, donde nos espera.
—¡Arturo! ¡Ven a mis brazos, chico!
Me estrecha con tantas ganas que tengo que hacer grandes esfuerzos para respirar.
—Hola, Metáfora —dice, mientras la besa en las mejillas—. ¿Qué tal estás?
—Bien, muy bien —responde ella—. ¿Qué tal el viaje?
—Muy productivo. He descubierto cosas asombrosas. Entrad y os cuento todo lo que sé. Pasad, pasad…
Nos lleva hasta el salón y nos pide que nos sentemos. Está eufórico y deseoso de hablar.
—¿Queréis un té o alguna otra cosa? —nos pregunta señalando una bandeja—. ¿Algo de comer?
—Queremos escucharle, general —responde Metáfora—. Estamos deseando oír su experiencia.
—¿Ha tenido un buen viaje? —pregunto—. ¿Se ha divertido?
—Ha sido increíble. Me ha pasado de todo. Me han asaltado, me han robado, me han perseguido… No os podéis hacer idea de todo lo que me ha ocurrido. Podría escribir un libro. He vivido una aventura increíble.
—¿Ha encontrado a ese Ejército Negro que tanto le obsesiona? —pregunta Metáfora—. ¿Ha descubierto pistas?
—¡Sí! ¡Lo sé casi todo sobre él!
—Pero, general… usted mismo dijo que el Ejército Negro no existía —le recuerdo—. Afirmó que no era lo que parecía…
—Y tenía razón. Ese ejército era otra cosa distinta de lo que yo pensaba. ¡Es algo inimaginable!
—Pues cuéntenoslo —pide Metáfora—. Estamos ansiosos por saber qué es.
—Todavía no. No puedo contarlo hasta que llegue el momento. Debo conservar el secreto.
—¿Qué dice? ¡Nos ha hecho venir aquí con prisas y ahora nos sale con esto! ¿Nos toma el pelo? —se queja Metáfora, indignada—. ¿Por qué no nos lo puede contar?
—No os enfadéis. Estoy en contacto con un grupo de personas que está estudiando toda mi información. Me avisarán cuando llegue el momento de hablar. Debéis tener paciencia.
Me acerco a la tetera que está sobre una mesilla. Me sirvo una taza y le echo azúcar.
—General, ¿quiénes son esas personas? —pregunto—. ¿Son quienes le han pedido que busque al Ejército Negro?
Hace un breve silencio.
—Todavía no puedo revelar sus nombres —reconoce.
—¿Para quién trabaja, general Battaglia? —insisto.
—Para gente que te aprecia, Arturo. Quieren tu bien y desean protegerte —confiesa finalmente—. Puedes confiar en nosotros.
Metáfora se levanta de un salto.
—¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Quienes son esas personas? ¡Haga el favor de hablar claro!
—Es lo que hago —responde Battaglia—. Os estoy hablando con la máxima claridad. Fui enviado por estas personas en busca del Ejército Negro, pero no puedo daros sus nombres… Todavía no me lo permiten. Pero están a favor de Arturo. Todos le apoyamos.
—¿Me apoyan? ¿Cómo que me apoyan? ¿En qué me apoyan?
—¡Que no puedo decirlo!
—Entonces, ¿para qué nos ha llamado? —pregunta Metáfora, nerviosa—. ¿Para qué nos ha hecho venir si no puede contar nada?
—Bueno… hay algunas cosas que sí os puedo contar. Puedo daros algunos detalles de mi viaje, pero necesito hacerle a Arturo algunas preguntas.
—O sea, que me ha llamado para interrogarme y no para contarme cosas —digo—. ¿No será un agente secreto?
—¿Qué dices, chico? ¡Nunca me he dedicado al espionaje!
—Pues acaba de demostrarnos lo contrario —le reprende Metáfora—. Tiene más secretos que el pergamino de un alquimista.
El general da un largo sorbo de té, deja la taza y dice:
—¡Solo he cumplido una misión! ¡Me he limitado a obedecer órdenes!
—¿Quién le ha dado esas órdenes? —pregunto.
—Es un secreto… ¡Un secreto militar!
Cuando deduzco que no va a decir nada sobre esas personas, cambio de táctica.
—Está bien. Cuéntenos detalles de su viaje —le pido—. Estoy deseando conocer aspectos de su aventura.
—Ha sido un infierno. Estaba convencido de que iba a ser un viaje de placer, pero me he topado con tantos problemas que he perdido la cuenta. No os lo podéis imaginar.
—Cuente, cuente…
—Las primeras pistas sobre el Ejército Negro las encontré muy al norte, en un territorio que antiguamente se llamaba Émedia, cuya reina se casó con Arquimaes, el alquimista. Parece ser que hubo una batalla en la que el Ejército Negro quedó muy diezmado y tuvo que exiliarse. Algunas pistas indican que llegó hasta Férenix, más conocido como Arquimia.
—Pero usted me dijo que el Ejército Negro no era un ejército —insisto—. ¿Qué era?
—Es difícil de explicar. En verdad hubo un Ejército Negro, con caballeros e infantería. Sin embargo, he descubierto algunos documentos que indican que también era… que era alguien…
—¿Cómo que era alguien? Un ejército no puede ser una sola persona.
—El Ejército Negro era un hombre. Es lo que afirman ciertos documentos. Además hay pistas que lo demuestran, escritos y poemas que elogian la figura de un hombre protegido por un dragón que tenía el poder y la fuerza de un ejército.
—¡Eso es imposible, general! Ningún hombre puede tener la fuerza de un ejército —digo—. Esos documentos exageran. Son pura fantasía.
—En teoría, un ejército tiene un general que dirige a sus soldados. Esto fue lo que me confundió, pero luego descubrí que el ejército podía estar dirigido por…
—¿Un general? —dice Metáfora.
—¡Un dragón! —exclama—. ¡Un dragón negro!
Metáfora y yo cruzamos una rápida mirada. Las afirmaciones de Battaglia se acercan peligrosamente a la verdad y eso me puede traer problemas. Ya no sé de quién fiarme.
—¡Un dragón como el que tienes en la frente, Arturo! —añade—. ¡Los antiguos juglares han escrito canciones que hablan de un dragón que dirigía un ejército de letras! ¡Un Ejército Negro!
—Pero usted no creerá eso, ¿verdad? —dice Metáfora—. Son fantasías, creaciones de artistas medievales que no tienen base sólida. Un ejército…
—¡Ese ejército luchó contra un hechicero llamado Demónicus! ¡Y ayudó a crear el reino de Arquimia!
—Pero si acaba de decir que no está seguro de que tal reino haya existido ni de que estuviera aquí —le recuerda Metáfora.
—General, por favor… yo creía que usted era una persona cabal —comento—. No sabía que fuera tan aficionado a las fantasías.
—Dentro de poco conseguiré pruebas de su existencia y del lugar exacto en el que se situó. Encontraré la ruinas de Arquimia igual que Schliemann encontró las de Troya. Será el mayor descubrimiento arqueológico de nuestro tiempo.
—General, me parece que se está metiendo en un terreno que no es el suyo —le digo—. Deje que los arqueólogos hagan su trabajo.
—Schliemann no era arqueólogo —se defiende—. Era un comerciante que, como yo, deseaba hacer algo útil.
—¡Era un saqueador de tumbas! —explica Metáfora—. Se apropió de todo el oro que había en las ruinas de Troya. Espero que usted no haga lo mismo.
—Yo solo quiero encontrar Arquimia porque es la base de nuestro reino.
—¿Nuestro reino? ¿De qué habla?
—¡De Férenix! ¡Es probable que sea la sucesora de Arquimia!
—Pero eso no es posible. ¡Es una leyenda sin fundamento!
—¡Claro que puede ser un reino!
—¡Un reino sin rey!
—Exactamente, tú lo has dicho, Arturo. Y de eso se trata, de encontrar al verdadero rey de Arquimia… o de Férenix.
—Stromber dice que él es ese rey —dice Metáfora.
—¡Stromber es un impostor! El rey de Férenix está vivo y creo que sabemos quién es…
—¿Quién es? —pregunto, ansioso por saber la respuesta.
—Se sabrá a su debido tiempo, amigo mío —responde el general, dispuesto a no contar ni un detalle más—. Pero ya os podéis hacer una idea…
* * *
Metáfora y yo estamos cenando en su casa. Apenas hemos hablado de la revelación de Battaglia. Ha sido tan sorprendente que no damos crédito.
—Así que hay un rey de Férenix —dice mi amiga, después de tomar un sorbo de agua.
—Eso es lo que dice el general, pero yo no le haría mucho caso.
—¿Y si fueses tú? ¿Te imaginas? ¡Arturo Adragón, el rey de Férenix!
—No me tomes el pelo, Metáfora, que no tengo ganas de bromear. Mi padre todavía está en el hospital; ha estado a punto de morir; Sombra no se encuentra bien y la Fundación está demolida. No estoy yo para que me nombren rey.
—Pero ¿qué harías si lo fueses? ¿Te dejarías coronar?
—Si me coronaran, ¿serías mi reina? —le pregunto.
—¿Es una proposición de matrimonio?
—Es una improbable proposición para compartir un trono y un reino. ¡Te convertirías en reina de Férenix!
—¡La reina Metáfora! —exclama—. ¡Es alucinante!
—¡Metáfora I! ¡La reina que ayudó a Arturo a convertirse en rey! —alardeo—. Entraríamos en la historia.
Nos reímos durante un buen rato.
—Tendrías que buscar una esposa adecuada. Tu rango no te permitiría casarte con una plebeya.
—Yo me casaría contigo. Tú y yo somos iguales; recuerda que tenemos el cuerpo tatuado con las letras de Arquimaes.
—¿Solo nos parecemos en lo de las letras?
—No. Tenemos muchas más cosas en común. Nuestro destino está unido. No sabría vivir sin ti.
—Me gusta lo que dices; me gusta mucho, Arturo.
—Haré todo cuanto pueda por ti. Iremos a visitar a los monjes de Monte Fer. Es posible que encontremos una pista sobre tu padre. Quiero que sepas qué pasó. Quizá eso te haga feliz.
—Eso espero yo también.
Cenamos tranquilamente, casi en silencio. A pesar de que intento aparentar tranquilidad, hay algo que no deja de preocuparme.
—Mañana iremos a ver a Escoria —digo—. Tengo curiosidad por saber quiénes eran esos tipos que nos siguieron. No quiero que vuelvan a sorprendernos.
CUANDO los caballos quedaron bien instalados, varios soldados acompañaron a Arturo y a sus amigos al interior del castillo.
—Esto no me gusta un pelo; hay demasiada escolta —susurró Crispín—. Hay soldados por todas partes. Nos vigilan.
—Yo tampoco me fío —secundó Arturo—. Estad atentos, por si se trata de alguna trampa.
—En teoría, aquí no tenemos enemigos. Somos amigos de la reina —dijo Amedia.
—Sí, pero estamos relacionados con la muerte de su rey —recordó Arturo—. Y eso no siempre se perdona.
—Y con la de cien guerreros —añadió Crispín—. No creo que estos hombres nos aprecien mucho.
—Quizá solo nos tengan respeto —ironizó Dédalus.
Entraron en la torre principal y subieron por la escalera con la sensación de que, más que invitados, eran prisioneros.
Cuando arribaron a la puerta de la sala, se encontraron con un gran número de soldados, armados y dispuestos para la lucha.
—¡Abrid la puerta! —ordenó el caballero Cordian—. ¡Dejad paso!
Varios hombres empujaron las dos hojas de madera y permitieron el paso a Arturo y sus amigos.
Una vez dentro, el estupor los dejó atónitos.
—¡Rugiano! —exclamó Crispín—. ¡Estáis vivo!
Arturo sintió que la sangre se congelaba en sus venas. Algo extraordinario debió de pasar para que siguiera vivo.
—¡Hola, amigos! —gritó Rugiano, regodeándose en la sorpresa de sus invitados—. ¿Acaso no esperabais verme vivo?
La reina Astrid estaba a su lado, lívida como una estatua de mármol. Tenía la mirada perdida y apenas se movía.
—Mi querida esposa tampoco esperaba encontrarme aquí —explicó Rugiano—. La pobre se ha llevado una gran alegría. Al fin y al cabo, seguirá siendo reina, a mi lado.
—¿Cómo es posible? —preguntó Amedia—. Os vimos morir en la boca del desfiladero.
—Pero no resucitar —replicó Horades, saliendo entre las sombras de unas gruesas columnas de piedra—. Le dejasteis abandonado a su suerte y os marchasteis muy rápido; por eso no sabéis lo que pasó.
—¡Horades! —exclamó Crispín—. ¿Qué haces aquí?
—¿Cómo has llegado a este castillo? —preguntó Amedia.
—¿Qué tienes tú que ver con todo esto? —le inquirió Arquitamius, que ya intuía la respuesta—. ¿Qué has hecho, Horades?
—Hola, maestro —saludó Horades—. Por fin volvemos a vernos.
—No me alegra —respondió Arquitamius—. Me traicionaste y ahora veo que también has engañado a quienes te salvaron la vida. Eres malo, Horades.
—Cierto, maestro. Soy malo. Vos lo sabíais desde el principio. Me habéis arruinado la vida con vuestros reproches, pero eso se acabó.
—¡Has reanimado a Rugiano! —exclamó el alquimista—. ¡Eso significa que posees el secreto de la vida eterna!
—Y lo he usado bien, como todo el mundo puede observar —respondió Horades alegremente—. Ahora, gracias a vos, poseo el poder de la sangre.
—Horades me salvó —explicó Rugiano—. ¡Me trajo del Abismo de la Muerte! ¡Me ha devuelto a la vida!
—¿Cómo es posible? —preguntó Arturo—. ¿Cómo lo hizo?
—¡Con su sangre! —rugió el rey—. ¡Me entregó parte de su sangre de alquimista!
—¿Lo has hecho por poder, Horades? —preguntó Arturo—. ¿Para acceder al trono?
—¿Por qué otro motivo puede uno entregar su sangre? —respondió Horades, con lentitud.
—¡Sí, lo ha hecho para compartir mi trono! —gritó Rugiano—. Ahora tengo un hijo. El hijo que la reina Astrid no quiso darme. Un hijo de mi propia sangre. ¡Mi sucesor!
—¿Cómo es posible? —insistió Crispín—. ¿Qué habéis hecho?
—Magia —aclaró Arquitamius—. Son hechiceros oscuros que trafican con la vida y la muerte. Usan la sangre para devolver la vida a los muertos. Son carroñeros, ambiciosos y traidores.
—No más que vosotros, alquimistas —escupió Rugiano—. También bajáis al Abismo de la Muerte para traer a aquellos que han perdido la vida.
—¡Nosotros somos alquimistas! ¡Devolvemos la vida a aquellos que han muerto a causa de vuestros maleficios, y nunca lo hacemos a cambio de dinero o de poder!
Horades, que estaba aún más pálido que la reina Astrid, se sentó sobre el apoyabrazos derecho del trono, junto al que, ahora, parecía ser su progenitor.
—¿Qué vamos a hacer con ellos, padre? —preguntó—. ¿Qué vamos a hacer con estos alquimistas?
* * *
Llevaban varias horas cabalgando cuando, a lo lejos, divisaron un pueblo. Se detuvieron en lo alto de una colina para observarlo detenidamente. Aunque no temían nada de esta comarca, prefirieron ser precavidos.
—Es Drácamont —dijo Escorpio—. En este pueblo nos darán alojamiento y podremos recuperarnos. Conozco a alguien que puede ayudarnos.
—¿Drácamont? —repitió Morfidio—. Me trae recuerdos.
—¿De la noche en que vinisteis a buscar a Arquimaes a su viejo torreón?
—Efectivamente. Esa noche es inolvidable para mí —reconoció el conde—. La cantidad de veces que habré soñado con ella. Es una de mis peores pesadillas.
Escorpio se abstuvo cié contarle que él lo presenció todo y que fue a informar al rey Benicius. De nada servía remover antiguas cenizas.
—¿Cómo se enteraría Benicius de que yo había secuestrado a Arquimaes? —preguntó Morfidio, como si hablara consigo mismo—. Siempre me lo he preguntado.
—A veces el viento lleva las malas noticias —explicó Górgula—. Todo lo que se hace, se sabe.
—Eso es una bobada —respondió Morfidio—. Se sabe porque alguien lo cuenta. Algún día descubriré quién informó a Benicius. Aquella operación la planeé con mucho secreto. Descubriré al espía que se fue de la lengua. Tú no sabrás nada de esto, ¿verdad, Escorpio?
—No, mi señor; no tengo ni idea —respondió Escorpio.
—Pues alguien ha tenido que ser. Benicius no tenía el don de la adivinación.
—Benicius no tenía ningún don —bromeó Górgula—. Por eso enfermó de lepra.
—Sí, sobre todo si alguien extiende su mano envenenada, ¿verdad? —ironizó Morfidio—. Acerquémonos a ese pueblo, a ver si ese amigo tuyo puede ayudarnos.
Poco después, el conde entraba en la calle principal de Drácamont seguido de sus dos mezquinos acompañantes, como hizo tiempo atrás, de noche, flanqueado por veinte soldados. Igual que entonces, se cerraron las ventanas y la desconfiada gente del lugar se ocultó como pudo.
—Vamos al otro lado del pueblo —dijo Escorpio—. Mi amigo es el enterrador. Debe de estar en el cementerio.
* * *
El rey Rugiano, tras pensar en la propuesta de Horades, dijo:
—Vamos a darles su propia medicina. ¡Muerte por muerte! A ver si luego son capaces de resucitar. Quizá encuentren a alguien que quiera dar su sangre por ellos.
—Me parece bien, padre —respondió Horades—. Sangre por sangre. Vida por vida.
—¡Soldados!… ¡Llevadlos al patíbulo! —ordenó Rugiano—. ¡Ahora!
Aquello hizo que Astrid saliera de su ensimismamiento.
—¡No! —gritó la reina—. ¡Deteneos, soldados!
—¿Cómo osas interceder por ellos? —gritó rabioso—. ¿Es que no viste cómo me mataron?
—Rugiano, si os queda algo de sentido común y sensatez —dijo calmadamente la reina—, es mejor que les dejéis marchar.
—¿Intercedes por quienes participaron en la muerte de tu marido? —gruñó Horades—. ¿Qué clase de reina eres? ¿Qué clase de esposa?
—Horades, a ti también te salvaron la vida —le recordó Astrid—. Se expusieron para que no perdieras la tuya.
—¡Maldita traidora! ¿Te atreves a recordarme que estos alquimistas me salvaron de la muerte? ¿Quién te crees que eres para hablarme así? —escupió Horades, lleno de odio—. ¡Padre, quiero que me defiendas de los ataques de esta mujer!
—¡Astrid, te prohíbo que hables así a nuestro querido hijo Horades! —ordenó Rugiano—. ¡Pídele perdón ahora mismo!
—¡Ese hijo tuyo es un traidor! —gritó Arquitamius—. ¡A mí me traicionó! ¡Y me robó algunos secretos!
—¡Calla, miserable alquimista! —contestó el rey—. ¡Horades es mi hijo y me es fiel! Incluso ha acabado con esos terremotos. Gracias a él, la paz volverá a mi reino. Nos esperan tiempos de prosperidad.
—¡Horades miente! ¡Yo he dominado la tierra para que no vuelva a agitarse! —gritó el alquimista—. ¡Yo la he aplacado!
—¡Eres bazofia, Arquitamius! —gritó Horades—. ¡Quisiste utilizarme y pusiste mi vida en peligro! ¡Tuve que abandonarte antes de que me convirtieras en una bestia! ¡He sido yo quien ha terminado con los temblores!
—¡Te lo advierto, Rugiano! —gritó Arquitamius—. ¡Te devorará!
—¡Te lo advierto, alquimista! ¡Vais a morir todos! —amenazó el rey haciendo una seña al caballero Cordian, que dio un paso adelante.
Los soldados, que ya habían rodeado a Arturo y a sus amigos, tenían las armas preparadas y solo esperaban la orden para atacar.
—¡Ni se te ocurra usar esos bichos voladores, Arturo Adragón, hijo de Arquimaes! —advirtió Horades, poniendo la punta de su daga sobre el cuello de la reina—. Tu amiga Astrid corre el peligro de ser degollada. ¿Entiendes?
—¿Qué queréis de nosotros? —preguntó Arturo—. ¿Qué buscáis?
—¡Tu magia! ¡Eso es lo que queremos! ¡Quiero ser tú! ¡Quiero tener ese dragón dibujado en mi frente y esas letras sobre mi cuerpo!
—Eso no es posible. No puede ser. El alquimista que me las dibujó está lejos de aquí y jamás accederá a traspasarte ese poder —explicó Arturo—. ¡No lo conseguirás!
—Arquitamius puede dibujarme el dragón —dijo Horades—. El conoce ese poder. ¡El le enseñó a Arquimaes cómo se hace! ¡Es adorador de Adragón!
—¡Pero no te daré ese poder, Horades! —gritó Arquitamius.
—¿Sabes cuánta gente morirá si no accedes a mi deseo? ¡Te aseguro que no quedará un alma con vida en todo este reino! ¡Convertiré estas tierras en un cementerio! ¡Por tu culpa!
Arquitamius dio un paso adelante, desafiante; levantó la mano derecha y dirigió su dedo índice hacia Horades. Los soldados se aprestaron a actuar, pero Cordian los contuvo.
—Horades, ¡me estás retando! ¡Estás provocando a todo lo sagrado que hay en este mundo! ¡Me has traicionado y ahora me amenazas! ¡Depón tu actitud!
—¡No, Arquitamius! ¡No cambiaré mis palabras! ¡Te aseguro que mi padre, el gran rey Rugiano, me dará todo lo que necesito! ¡Te ordeno que me dibujes el dragón!
—¡Nunca! ¡No cederé ante tus presiones!
—¡Obedece a mi hijo, alquimista del infierno!
Arquitamius se quedó quieto, con la boca cerrada, callado como una tumba, con la mano en alto.
ESCORIA nos recibe en la puerta del edificio con una sonrisa en los labios. Se nota que ha bebido. Se sienta en su sofá y nos mira sin decir palabra. El brillo de sus ojos me indica que tiene buenas noticias para mí, aunque en su cara noto una ligera expresión de tristeza.
Poco a poco nos hemos ido haciendo buenos amigos. Supongo que mi amistad con Patacoja le ha influido. Sabe que puede fiarse de mí.
—Hola, Escoria. Te veo un poco triste —dice Metáfora—. ¿Te pasa algo?
—Esta noche han vuelto a quemar a uno que vivía en la calle —explica con amargura—. Era amigo mío. Ahora le van a incinerar porque no tiene dinero para pagarse un nicho en el cementerio. Muere abrasado y le incineran, ¿qué te parece?
—Yo creía que los enterraban en fosas comunes —dice Metáfora.
—Ahora ya no. Ahora nos convierten en cenizas.
—¿Quién ha sido? —pregunto.
—¡Qué más da! ¡Unos desalmados! Lo hacen para divertirse. Seguro que lo han grabado con un teléfono móvil y dentro de unos días podremos verlo en Internet. ¡Menudo espectáculo!
—La policía los detendrá —asegura Metáfora—. Tarde o temprano acabarán en la cárcel.
—Eso si tienen la edad legal. Si son menores, no les pasará nada.
—La sociedad les pasará factura —digo para tranquilizarla—. Nadie puede hacer una bestialidad como ésa e irse de rositas…
—Sí, seguro que los encontrarán y se lo harán pagar —añade Metáfora—. No te agobies.
Escoria sonríe, como si nos quisiera hacer creer que nuestras explicaciones la consuelan.
—Tengo noticias de ese tipo que os disparó, Jon Caster —dice finalmente—. He encontrado información importante…
—¿Te refieres al falso policía? ¿El que está malherido?
—Sí. Todavía te interesa, ¿no?
—Pues claro.
—Pues lo de este hombre es una historia de novela policíaca. Menudo pájaro. Es un auténtico policía.
—¿Estás segura? ¿No te equivocas?
—Lo he cotejado con la fotografía que me envió Patacoja. Conozco a todos los inspectores de Férenix… o a casi todos. Desde que vivo en la calle, he pasado más tiempo en las comisarías que aquí. Y me han contado lo de este tipo. No hay duda de que era un policía.
—Pero eso no es posible —dice Metáfora—. El inspector Demetrio lo negó.
—El inspector Demetrio mintió —afirma Escoria—. O está equivocado, que también puede ser.
Me siento a su lado y espero un poco antes de seguir. Necesito digerir sus últimas palabras.
—¿Crees que Demetrio miente? —le pregunto.
—He pasado demasiado tiempo entre delincuentes para saber cuándo alguien miente —explica—. Y estoy segura de que le encubrió.
—¿Por qué lo hizo? —pregunta Metáfora—. ¿Para quién trabajaba ese tal Caster?
—Creo que seguía órdenes directas de Demetrio —afirma.
—Eso es muy grave —digo—. Le implica en el tiroteo.
—Demetrio no es ningún angelito —añade Escoria—. Lo sé muy bien.
—¿Cómo lo sabes? ¿Has hecho algo malo? —interroga Metáfora—. ¿Has cometido algún delito?
—¿Crees que se puede sobrevivir siendo un angelito? —responde con cinismo—. La calle es dura, chica. No te imaginas cuánto.
—Supongo que no habrás matado a nadie, ¿verdad? —le pregunto.
—Yo nunca mataría a nadie. Pero he tenido que defenderme. Y te aseguro que no dejaré que me quemen viva —dice con rabia—. De eso puedes estar segura. ¡Quemada viva y después incinerada! ¡Qué barbaridad!
—Ya te he dicho que si me necesitas, solo tienes que llamarme —le recuerdo—. Te defenderé… y Patacoja también.
—¿Qué puedes hacer tú contra unos tipos que vienen con un bidón de gasolina, puños de acero, navajas, cadenas…? Y la peor arma de todas: ¡las ganas de matar! ¿Qué puedes hacer? ¿Y Patacoja, que apenas puede mantenerse en pie sobre su muleta?
—Salvó la vida de Adela. Se enfrentó con un tipo armado —explico—. Es muy valiente.
—Pero no lo haría por mí. Lo hizo porque está enamorado de esa señoritinga… Anda, veamos qué tengo para ti…
—Esa señoritinga detuvo a dos tipos que nos seguían. Y disparó contra unos pistoleros que intentaron matarnos. Si no es por ella, es posible que ahora no estuviésemos aquí.
—Adela es una buena profesional —reconoce Escoria—. Tiene un currículo que avala su buen trabajo. ¿Qué quieres saber?
—Todo lo que tenga que ver con Demetrio —respondo.
—¿Qué sospechas tienes?
—Sospecho que puede estar involucrado en una conspiración. No me gustó su manera de defender a esos tipos que nos perseguían. Y ahora lo de Caster…
—Tened cuidado, chicos —nos advierte—. Este tipo es muy peligroso. No sé qué tiene contra vosotros, pero puede haceros mucho daño.
—Gracias, Escoria —digo—. Ahora, si no te importa, muéstranos toda la información que has conseguido sobre el tal Caster.
* * *
Mientras volvemos a casa, Metáfora y yo nos sentimos preocupados. Ese Caster es un tipo muy peligroso. Menos mal que, de momento, está fuera de la circulación. Lo peor es la vinculación que tiene con Demetrio. Resulta que trabaja bajo sus órdenes directas.
—No me gusta esto —dice Metáfora—. Si Demetrio está detrás de todo, es por algún motivo de peso.
—Eso creo yo, pero recuerda que nos dijo que «cumplía órdenes» —le hago notar—. Es posible que solo sea una pieza, y no el responsable de todo lo que está pasando.
—Puede… pero ¿y si actúa por cuenta propia? —argumenta—. Te digo que esto está resultando muy peligroso. Seguramente tu padre tenga razón.
—¿También crees que deberíamos irnos de Férenix?
—No soy partidaria de huir y dejar los problemas sin resolver —responde—. Pero tienes que reconocer que esto se está poniendo muy peligroso.
—Estoy de acuerdo. La violencia ha crecido a nuestro alrededor y reconozco que las cosas han empeorado —digo—. Pero quiero descubrir qué ocurre. ¿A qué viene esta conspiración para hacernos daño? ¿Quién la ha organizado?
—Si nos quedamos aquí, no lo averiguaremos nunca.
—Y si nos vamos, tampoco. Debemos quedarnos y descubrirla, por nuestro bien… y por el de Férenix… También por la gente a la que queremos.
Pasamos delante de la tienda de armas que visitamos hace algún tiempo con Cristóbal, aquella que tenía una reproducción de Excalibur, la mítica espada. Veo que el dependiente sigue en su sitio, junto al mostrador, con cara de vinagre.
—Un día de estos tengo que llamar al maestro armero que forjó esa espada —sugiero.
—¿Todavía crees que tiene algo interesante que contarte? —pregunta Metáfora, con escaso interés.
—No lo sé, pero me apetece mucho saber en qué se inspiró para hacerla. El parecido que tiene con la espada de la gruta es sorprendente.
—Yo no le daría tanta importancia —dice—. Puede haberse inspirado en cualquier parte.
—No hay muchas espadas clavadas en una roca. La del rey Arturo fue la primera. Por eso es especial. Además, ya sabes que pienso escribir una historia sobre él.
—Deberías escribir una historia de amor en vez de relatar la historia de una espada, que no interesa a nadie.
—Excalibur es también una historia de amor —le recuerdo—. La reina Ginebra se casó con el rey Arturo, pero después se enamoró del caballero Lanzarote y eso provocó una terrible guerra.
—El amor no produce guerras —sentencia—. El amor es paz.
TODOS estaban en tensión, atentos a lo que pudiera ocurrir. Horades estaba rojo de ira; Arquitamius no movía un solo músculo; el rey Rugiano se mordía las uñas, indeciso, sin saber qué hacer o qué decir. Y los soldados estaban atentos a las órdenes de su jefe, el caballero Cordian.
—¡Alquimista! ¡Obedece a mi hijo o doy orden de que os maten! —rugió finalmente—. ¡Es mi última palabra!
Arturo dio un paso adelante.
—Rey Rugiano. Escucha lo que voy a decirte… Si ordenas a tus soldados que nos ataquen, te garantizo que tú serás el primero en caer. Y puedes estar seguro de que no quedará nadie para devolverte la vida. ¡Horacles también morirá!
—Entonces ordena a ese alquimista que cumpla la orden de mi hijo. ¡Quiero que le dibuje ese dragón!
—Le pido a Arquitamius que no cumpla esa orden —le contradijo Arturo—. Se lo pido encarecidamente. Y conmino a Horades para que deponga su actitud. ¡El signo de Adragón nunca estará sobre su rostro y jamás tendrá el poder de las letras! Horades es un ser indigno que ha traicionado a su maestro y que solo ansia el poder.
—¡Quiero ser adragoniano! —gritó Horades—. ¡Y Arquitamius puede otorgarme ese deseo! ¡Lo tengo casi todo para vivir eternamente!
—¡Ya has vivido demasiado! —gritó Arquitamius—. ¡Es hora de que mueras! ¡Eres inhumano, Horades!
—¡Lo soy porque he bebido tu sangre! —respondió el antiguo ayudante—. ¡Y ahora quiero asegurar mi inmortalidad! ¡Quiero ser el rey del mundo!
Ante las advertencias de Arquitamius, Rugiano pasó la mano sobre el hombro de su querido hijo y le comentó en voz baja:
—Horades, hijo, seamos prudentes. Dejemos que se marchen ahora; ya tendremos tiempo de conseguir lo que tanto deseas.
—Si se van ahora, nunca tendremos la oportunidad de…
—Escucha, escucha… Ahora no nos conviene pelear. No es el momento —insistió Rugiano, preocupado por la ambición desmesurada de Horades—. Hazme caso. Te aseguro que obtendrás lo que quieres. Te lo juro. Dejemos que partan. Al fin y al cabo, no podrán ir muy lejos…
Horades inclinó la cabeza en señal de sumisión.
—Sí, padre. Haré lo que dices. Espero que cumplas tu palabra.
Rugiano acarició la cabeza de Horades y se levantó.
—¡Id pues, malditos! ¡Pero recordad que no olvidaré que he muerto dos veces por vuestra culpa y que habéis desobedecido a mi bien amado hijo! ¡Salid de aquí antes de que me arrepienta!
—Has tomado una buena decisión, Rugiano —dijo Arturo—. Pero queremos que tu esposa venga con nosotros. Ella no quiere pertenecer a tu macabro reino. Déjala partir.
—¡Ella no me abandonará! ¡Es mi esposa! ¡Es mi reina!
—¡Quiero ir con ellos! —gritó Astrid levantándose—. ¡Déjame marchar!
—¡Nunca! ¡De ninguna manera! —respondió Rugiano, mientras la sujetaba del brazo y sacaba su espada—. ¡Eres mía y no me abandonarás!
—¡No le hagas daño, maldito! —gritó Amedia interponiéndose—. ¡Suéltala!
—¡Déjala, Rugiano! —gritó Arturo.
—¡Os mataré a todos! —respondió Rugiano, fuera de sí, sin la prudencia que acababa de pedirle a su hijo y apuntando a Amedia con su arma—. ¡Apártate!
Pero la joven, lejos de amedrentarse, dio un paso adelante dispuesta a defenderse de la actitud agresiva del rey, que la amenazaba con la espada.
—¡Vas a morir, traidora! —gritó Rugiano bajando el filo de su arma hacia ella, decidido a matarla.
—¡No lo hagas! —gritó Dédalus, que estaba cerca—. ¡No la mates!
El padre de Amedia, para proteger a su hija, se interpuso en la trayectoria del arma y recibió de lleno el golpe asesino. Rugiano dio un paso atrás y se llevó consigo a la reina Astrid. Amedia se abalanzó sobre su padre para socorrerle.
—¡Yo no tengo la culpa! —gritó Rugiano—. ¡Se ha matado él solo!
—¡Asesino! —gritó Amedia, abrazada al cadáver de su padre—. ¡Algún día recibirás tu merecido!
El caballero Cordian, que no había perdido detalle de lo sucedido, se dispuso a actuar cuando Astrid consiguió liberarse de su marido. Pero Rugiano, furioso por la actitud de la reina, alzó su espada e intentó detenerla.
—¡Soldados! —gritó el monarca, decidido a matarla—. ¡Protegedme!
—¡Quieto, Rugiano! —gritó Crispín.
Arturo, que comprendió la amenaza que se cernía sobre la reina, desenfundó su espada alquímica y la arrojó hacia el rey.
—¡Adragón! ¡Defiéndela!
El acero voló directamente hacia Rugiano y se clavó en su pecho. El rey cayó de rodillas sobre la alfombra, con los ojos muy abiertos, a pocos pasos de Dédalus.
—¡Lo has matado! —gimió Horades—. ¡Has matado a mi padre!
—Y te mataré a ti también si tratas de hacernos daño —respondió Arturo recuperando su hoja, que volvió volando a sus manos—. Así que no intentes nada. Bastante dolor nos habéis causado ya.
Horades abrazó a su padre, entre sollozos, mientras la reina Astrid se unía al grupo de Arturo.
Cordian, que estaba indeciso, mantenía a sus soldados a raya.
—¡Sujeta a Horades, Crispín! —ordenó Arturo—. ¡Apártale!
El escudero le agarró y lo arrastró hasta el otro lado de la estancia.
—¿Qué vas a hacer? —gritó Horades observando a Arturo, que se acercó al cuerpo de Rugiano con su espada en la mano—. ¿Qué pretendes?
—Voy a asegurarme de que Rugiano muera —dijo Arturo, que cortó la cabeza del rey de un solo tajo—. ¡Ni siquiera las serpientes pueden vivir sin ella!
—¡Os maldigo! —gritó Horades cuando vio rodar la cabeza del que consideraba su padre—. ¡Me vengaré de vosotros! ¡Lo pagaréis caro!
—Ahora vamos a salir de aquí tranquilamente —advirtió Arturo, que envolvió la cabeza de Rugiano en una capa con la ayuda de Crispín—. ¡Que nadie se mueva!
—¡Sacadlos de mi reino! —ordenó Horades, fuera de sí—. ¡Sacadlos de aquí antes de que cometa una locura! ¡Han matado a mi padre! ¡Malditos alquimistas! ¡Mi venganza será terrible! ¡Me aliaré con el mismísimo diablo si es necesario, pero os lo haré pagar! ¡A partir de ahora estamos en guerra!
—Yo los sacaré de aquí, mi señor —dijo Cordian—. ¡Seguidme, intrusos!
Crispín levantó el cadáver de Dédalus entre sus brazos y, con las armas listas, Arturo y los suyos salieron de la estancia, dejando tras de sí un escenario de tragedia y llevándose la cabeza del tirano dentro de la capa.
* * *
El enterrador, que contaba con la ayuda de un chico, estaba terminando de sellar una tumba con una losa de mármol cuando se dio cuenta de que alguien se acercaba.
—Hola, Frankul. Tu hijo está creciendo muy deprisa —le dijo Escorpio, deteniendo su caballo.
—¿De dónde sales Escorpio? —preguntó el hombre con atención—. ¿Qué se te ha perdido en Drácamont?
—Mis amigos y yo estamos de paso. Necesitamos un poco de ayuda para seguir adelante.
—¿Qué clase de ayuda? —interrogó mientras ajustaba la pesada losa con el pie—. ¿Qué teméis tú y tus amigos?
—Necesitamos un carro, algunas ropas y alimentos. Y mucha discreción. Nadie debe saber que hemos pasado por aquí.
—¿Vais a hacer un viaje muy largo? ¿Tenéis oro para pagar? Lo que pides es caro… y no se consigue en un momento.
—Te pagaremos bien. También recompensaremos tu silencio. Pero tenemos prisa.
—¿Os persigue alguien? —demandó, mientras de reojo observaba el rico ropaje de los recién llegados—. ¿Estáis en fuga?
—Amigo Frankul, no hagas más preguntas. Cuanto menos sepas, mejor para ti. Consíguenos lo que necesitamos —le advirtió Escorpio.
—Está bien. Esta noche nos veremos cerca de los restos del torreón. Mientras tanto, manteneos ocultos. Adelantadme veinte monedas.
Morfidio desmontó y se acercó al chico, que permanecía en silencio. Le pasó la mano por el pelo, abrió una bolsa de cuero y le entregó las monedas a Frankul.
—Cumple tu compromiso, enterrador —advirtió el conde—, o serás el próximo en ocupar una fosa. De momento, que tu hijo se quede con nosotros hasta que vuelvas con el encargo.
Antes de que Frankul pudiera protestar, la daga de Morfidio apuntaba al pecho del chico.
* * *
Arturo y sus amigos, que ahora disponían de caballos suficientes para todos, descargaron los objetos de Arquitamius en un carro que Cordian les había entregado.
Lentamente traspasaron el puente de madera del castillo de Rugiano, escoltados por el caballero y varios soldados.
Cruzaron las calles de Coaglius, donde los hechiceros, que seguían dominando el pueblo, hacían gala de sus poderes provocando sufrimientos a personas y animales. Habían alcanzado un altísimo nivel de barbarie y era casi imposible detenerlos. La población estaba aterrorizada.
Muchos ojos se clavaron en los jinetes. Astrid había tenido la precaución de cubrirse con una capa provista de capucha para pasar inadvertida. Amedia, que estaba destrozada por el dolor, también actuó con cautela para no llamar la atención.
Cuando pasaron ante la posada de Herminio, Crispín sintió una ligera emoción. Aunque había mucho ajetreo, pudo ver de reojo la silueta de Amarae, al fondo, junto a los animales. Pero ella no le vio.
Sin más, llegaron al final del camino, cerca del bosque. En ese momento, los soldados se detuvieron.
—Debería dejaros aquí —explicó Cordian—, pero iré con vosotros. Prefiero ser proscrito de un reino maldito que formar parte de él. Daré libertad a mis soldados para que tomen el camino que prefieran.
—Gracias, Cordian —dijo Astrid—. Eres un hombre valiente. Nunca olvidaré tu lealtad.
—Os ayudaré a salir de aquí, mi reina. Sé cuánto habéis sufrido. Os deseo que encontréis una vida mejor en compañía de estos nobles caballeros.
—Eso espero, amigo mío. Solo quiero olvidar el infierno que he vivido en este reino de maldad e injusticias —respondió la reina.
—Rugiano era un bárbaro que no merecía su corona —añadió—. Quiero que sepáis que muchos caballeros estuvieron a punto de rebelarse a causa del trato que vuestro esposo os dispensaba. Más de uno hubiera dado su vida por defenderos, pero las amenazas del rey les mantenían atemorizados.
Cordian se acercó a sus hombres y les planteó la situación. Todos decidieron seguir con él y con la reina.
—Dadles las gracias —dijo la reina cuando le comunicó el acuerdo—. Decidles que nunca lo olvidaré. Rugiano casi me ha quitado las ganas de vivir. No sé qué futuro me espera, pero será lejos de aquí. Lo más lejos posible. Me reconforta saber que hay gente que quiere unir su destino al mío.
—Horades traerá muchos problemas a este reino —pronosticó Cordian—. Es muy ambicioso y querrá ocupar el trono de Rugiano.
—¡Que la tierra se trague a Horades! —gritó Arturo.
—Es lo mejor que podría ocurrir —sentenció Arquitamius—. Ese chico es un verdadero demonio.
Iniciaron el retorno con serenidad. Por fin estaban en vías de volver a Ambrosia, donde se reunirían con Arquimaes, Alexia y Émedi. Solo el dolor de Amedia empañaba el ansiado retorno al hogar.
Esa misma tarde, Arturo arrojó la cabeza de Rugiano a un precipicio, para que nadie la encontrase jamás. Los buitres tardaron poco en dar buena cuenta de ella.
Después, Arturo convenció a Amedia de la necesidad de enterrar el cuerpo de Dédalus. Aunque no quería separarse de su padre, finalmente accedió. Cavaron una profunda zanja al pie de un inmenso árbol; depositaron los restos del hombre a quien Amedia más había amado en el mundo y le rindieron un merecido homenaje.
—Nunca volveré a encontrar un hombre como él —dijo la joven—. Era especial.
* * *
Mientras Arturo y los suyos marchaban hacia Ambrosia, Horades celebró el funeral del rey y se coronó soberano del nuevo reino, al que llamó Rugían, en honor a su padre.
Lo cierto es que poca gente asistió a ambos eventos. Algunos soldados y pocos caballeros presenciaron la pira en la que los restos de Rugiano se convirtieron en cenizas. Muchos menos asistieron a la fiesta en la que Horades se colocó la corona de su padre adoptivo. Era evidente que el nuevo rey no era del agrado de sus súbditos. Le temían demasiado.
Después reunió a todos los hechiceros, brujas, magos y nigromantes que se habían asentado en el reino y los invitó a una gran fiesta, que se celebró con gran pompa en el castillo. Durante el banquete, les dirigió un breve discurso:
—Amigos, ahora soy el rey de Rugían. Nadie tiene más poder que yo. A vosotros os otorgo más poder que a los soldados y a los caballeros. A partir de hoy, este territorio es vuestro. Aquí podéis poner en práctica todos los sortilegios y magias que os apetezcan. Tenéis la oportunidad de cambiar nuestro mundo y de demostrar que la hechicería es un poder superior al de la crisopeya. ¡Muerte a los alquimistas! ¡Larga vida a los hechiceros!
Un griterío, emitido por cientos de voces, le aclamó. Todos los que, de alguna manera, estaban ligados a las artes oscuras vieron en él al nuevo defensor de la hechicería, especialmente ahora que el reino de Demónicus había sucumbido a las fuerzas de Arquimaes y Arturo Adragón.
Con Horades surgía un nuevo poder capaz de luchar contra el maldito Ejército Negro del que todo el mundo hablaba y que supuestamente había acabado con el poder de Demónicus.
—¡Horades! ¡Horades! ¡Horades! —gritaron hasta desgañifarse.
El nuevo rey les escuchó, convencido de que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Haber permanecido durante años al servicio de Arquitamius iba a tener recompensa. Con él había aprendido las artes de la magia alquímica y eso, ahora, le otorgaba un gran poder, como el de haber devuelto la vida a Rugiano en la entrada del desfiladero. Por haber probado la sangre de su maestro se había convertido en un ser muy especial.
* * *
La noche era fría, muy similar a aquélla en la que Morfidio llegó a Drácamont, acompañado de una pequeña tropa. El torreón estaba casi derruido a causa del incendio que él y sus hombres provocaron. El pillaje y el paso del tiempo habían hecho el resto.
El conde observó el único trozo de muro que quedaba en pie y no pudo evitar pensar que, por donde pasaba, dejaba un rastro de destrucción. Parecía que ése era su destino: destruir, matar, arrasar.
Miró al hijo de Frankul, que estaba aterrorizado, pues sabía que los nobles sentían un desprecio absoluto por la vida de sus vasallos. La cuerda que le tenía atado a un árbol así se lo indicaba. Hacía un buen rato que la sangre había dejado de circularle por las manos.
—Si tu padre no viene, no verás amanecer —le advirtió Morfidio—. Lo siento por ti, chico.
—Creo que ya viene —susurró Escorpio—. Le oigo.
El conde desenfundó su espada procurando no hacer ruido.
—¡Estad atentos! —advirtió a sus dos compinches—. ¡Espero que no sea una trampa!
—Frankul nunca me haría eso —aseguró Escorpio.
—¿Ah, no? ¿Puedes jurarlo? ¿O eres tan inocente como para creer en alguien que usa a su hijo para enterrar cadáveres? ¡Ese hombre es una rata!
Guardaron silencio durante unos instantes.
Poco después se dejó oír con claridad el característico sonido de los ejes de una carreta.
—¡Soy Frankul!
—¡Ven aquí con las manos en alto! —le ordenó Morfidio—. ¡No intentes ninguna jugarreta!
—¡Solo quiero recuperar a mi hijo! ¡Os traigo todo lo que me habéis pedido!
Escorpio salió a su encuentro y le pidió que se detuviera.
—Déjame ver lo que hay dentro de esa carreta —le dijo—. Vamos, levanta el toldo.
Frankul obedeció la orden rápidamente.
—¿Vienes solo? —preguntó Escorpio—. ¿No nos habrás traicionado, verdad?
—¡Os juro que no! ¡Nadie sabe que he venido! ¡Ni siquiera mi mujer!
Morfidio se acercó al carro y lo inspeccionó. Comprobó que solo había ropa y comida y se sintió tranquilo.
—Está bien, Frankul. Me voy a fiar de ti —aseguró—. Tu hijo y tú nos vais a acompañar un trecho; luego os soltaremos. Es la única manera de asegurarme de que no nos vas a traicionar.
—Pero, mi señor, yo nunca…
Morfidio le agarró de la pechera y colocó la punta de la espada contra su vientre.
—¡No discutas! ¡Harás lo que te digo o morirás ante tu hijo! ¿Entendido?
Frankul inclinó la cabeza en señal de obediencia.
Añadieron un caballo más al tiro, ataron uno más en la parte trasera y dejaron otro amarrado a un árbol.
—Cuando vuelvas lo recoges. Es tu recompensa —le dijo Escorpio, mientras le entregaba una bolsa de monedas—. Gracias por todo, amigo.
Salieron de la comarca de Drácamont sin ser vistos por nadie. Las noches frías obligan a la gente a refugiarse entre las mantas del hogar.
Al amanecer, Morfidio cortó las cuerdas que ataban al padre y al hijo a la parte trasera del carro.
—Podéis volver. Pero hacedlo tranquilamente, sin correr. No me hagáis pensar que tenéis prisa. Tendría que mataros. ¿Está claro?
—Sí, mi señor —aceptó Frankul—. Iremos despacio.
Escorpio y Górgula vieron cómo el padre y el hijo regresaban lentamente hacia su pueblo. Si hacían un gesto en falso, perderían la vida.
* * *
Durante tres días, Arturo y los suyos marcharon en dirección Norte, sin incidentes dignos de mención.
Lo más grave que les sucedió fue un ataque de antiguos purgadores que, tras la batalla del desfiladero, se habían constituido en salteadores de caminos. Fueron repelidos por las flechas de Crispín.
Una noche organizaron un campamento bien protegido, para evitar sorpresas, ya que habían visto a los renegados merodear un par de veces por los alrededores.
Cenaron tranquilamente, al calor de un hermoso fuego que incitaba a compartir sentimientos.
—Arturo, háblanos de Alexia —pidió Amedia—. ¿Por qué la querías tanto?
—Era especial —dijo con melancolía—. Detrás de su aspecto fiero se escondía un gran corazón. Había más ternura en su alma de la que uno podía imaginar. Era comprensiva y cariñosa. Su hermoso pelo oscuro estaba dividido por un mechón blanco que le cruzaba la cabeza, como un río plateado en la noche. Era dulce y agria a la vez…
—Era una hechicera. Eso la hacía peligrosa, ¿no?
—Pero había algo en ella que me deslumbraba. Debió de hacer algo extraordinario conmigo… Al principio no me di cuenta, pero ahora creo que…
Amedia se dio cuenta de que Arturo estaba acongojado. Se acercó y le cogió dulcemente la mano.
—¿Qué es lo que te atormenta, Arturo?
—Creo que se dejó matar —confesó—. Permitió que la matara.
—¿Por qué lo hizo?
—No lo sé. Se sacrificó por mí… Igual que mi madre… Las dos mujeres que más quiero en esta vida han dado su vida por mí. Y las dos están muertas. Por mi culpa.
—No te martirices. Lo hicieron por decisión propia. Es una demostración de amor —determinó Astrid.
—Así era Alexia: desprendida y valiente. Ahora sé que se vistió con las ropas de Ratala para dejarse matar por mí. ¡No me di cuenta de nada! ¡Ni siquiera imaginé que debajo de aquella coraza estaba el amor de mi vida! ¡Nunca me lo perdonaré!
—Ella hizo lo que quiso, mi señor —dijo Crispín—. Debes ser feliz.
—Lo soy por haberla conocido. Porque sé que volveré a verla. Tengo que demostrarle que la quiero, que solo pienso en ella. Y debo hacerle llegar el mensaje de que sé lo que hizo.
—Tienes suerte de haber conocido a tantas personas dispuestas a morir por ti —dijo Astrid—. Mi marido jamás habría dado su vida por mí.
—Cuando Alexia resucitó tenía rasgos de Amarofet, que ofreció su cuerpo para devolverle la vida. Eso la convirtió en mejor persona. Era Alexia mejorada.
—¿Qué pasó con la reina Émedi? —preguntó Astrid—. ¿Quién era realmente?
—Era la reina más justa de estas tierras. Se unió a Arquimaes y juntos tuvieron el sueño de crear un reino de justicia que debía llamarse Arquimia. Ahora todo se ha acabado, salvo que consiga devolverles la vida…
—Arquitamius lo hará —le tranquilizó Crispín—. Si ha sido capaz de controlar las entrañas de la tierra, podrá devolver la vida a las dos mujeres que amas.
—No estoy seguro de poder hacerlo —recordó el alquimista—. Es muy difícil devolver a la vida a personas que ya han muerto dos veces.
—Solo os pido que lo intentéis, maestro —imploró Arturo—. Necesito otra oportunidad.
—He accedido a verlas —dijo Arquitamius—. Haré lo que esté en mi mano, pero debo insistir en las dificultades. Es casi imposible, Arturo.
—Arquimaes nos ha contado muchas cosas sobre vos —dijo Crispín—. Sobre todo, que le habéis enseñado secretos que nadie más conoce. Secretos alquímicos.
—Arquimaes exagera un poco. Le he enseñado cosas que mucha gente conoce, pero a las que no prestan atención. Le he enseñado a escribir, a dibujar, a crear… y, sobre todo, a soñar. Arquimaes concibió un sueño mientras estuvo conmigo.
—¡Y lo dibujó! —exclamó Arturo, que conocía los grabados del maestro Arquimaes—. ¡He visto esos dibujos!
—¿Conoces los cuarenta dibujos donde se narra su sueño de crear un reino de justicia? ¿Dónde están?
—Se perdieron por mi culpa —reconoció Arturo—. Me los llevé al reino de Demónicus y los quemó. Yo mismo lo vi. Lo siento mucho.
—No lo lamentes —dijo Arquitamius—. A Arquimaes le sirvieron para ordenar sus ideas y para planificar sus sueños. Esos dibujos le ayudaron a visualizar su proyecto. Mis enseñanzas se plasmaron en esos grabados.
—Debo luchar para que el sueño de Arquimaes se convierta en realidad —añadió Arturo—. Ésa es mi misión.
—Nosotros te ayudaremos —aseguró Crispín—. Es un gran sueño que hará feliz a mucha gente.
—Un viejo sueño —reconoció Arquitamius—. Hay que conseguir que se lleve a cabo. Este mundo necesita desesperadamente un reino de justicia.
EL taxi se detiene ante la puerta del monasterio de Monte Fer. Como siempre, nieva en abundancia. Hace un frío polar difícil de soportar.
—Aparque aquí —sugiero al conductor—. Es mejor que entre con nosotros si no quiere congelarse mientras nos espera. Le darán algo caliente.
—Gracias, aceptaré vuestra invitación. No me apetece nada quedarme solo aquí fuera —dice frotándose las manos—. Todo esto está muerto.
Nos disponemos a llamar a la puerta, pero alguien la abre justo antes de dar el primer golpe.
—Os esperábamos —dice el monje—. Pasad. Entrad, deprisa.
El taxista nos alcanza rápidamente. Luchamos contra la nieve y el viento que nos empuja de cara, con fuerza, y que casi impide que nos mantengamos derechos. Entramos en la cocina, donde nos reciben con alegría.
—¡Arturo! ¡Ven a mis brazos, muchacho! —grita el hermano Lucio—. ¡Qué alegría verte!
—Hola a todos —saludo—. Encantado de veros.
—Nosotros también, Arturo —dice el hermano Pietro—. Nos alegra verte por aquí. Y a ti también, Metáfora.
—Gracias por el recibimiento —responde ella—. Yo también estoy encantada de veros.
—Os presento al chófer que nos ha traído hasta aquí —comento—. Le he pedido que nos espere mientras…
—Nosotros nos ocuparemos de él —explica el hermano Lucio—. Le trataremos bien.
—Gracias —dice el taxista—. Encantado de conocerles. Nunca había venido a este monasterio. Es precioso.
—Arturo, el hermano Tránsito nos espera —nos interrumpe el hermano Pietro—. Vamos allá.
—Yo os espero aquí —añade el chófer—. ¡Huele que alimenta!
—Ve tranquilo, Arturo —dice el hermano Lucio—. Seguro que puede ayudarnos a terminar este guiso… Y a probarlo.
Metáfora, Pietro y yo salimos al exterior y cruzamos él patio. La nieve cae con más fuerza. Nuestros pies se hunden en la capa blanca, que dificulta nuestro avance. Menos mal que llegamos enseguida.
El edificio principal, que ya he visitado varias veces, no es muy cálido, pero tiene gruesas paredes que protegen del frío. Subimos unas escaleras y llegamos a la primera planta. Cruzamos un largo pasillo y entramos en una cámara abovedada, donde el hermano Tránsito nos espera.
—Bienvenidos —dice nada más vernos—. Arturo, quiero trasladarte la solidaridad de nuestra comunidad por lo que le ha ocurrido a la Fundación… y por lo de tu padre y vuestros amigos, la señorita Norma, Mahania, Mohamed y Sombra. ¿Cómo se encuentran?
—Están en el hospital, bajo observación —explico—. Nos han dicho que están todos bien. Sombra ya ha salido. Muchas gracias por vuestro interés.
—Es lo menos que podemos hacer. Si podemos ayudaros, solo tenéis que decirlo.
—Es posible que necesitemos vuestra ayuda para almacenar libros —digo—. Estamos desbordados y nos vendría bien vuestro apoyo.
—Es fundamental que los libros no caigan en manos extrañas —asiente—. Traedlos aquí.
—Gracias. Sabía que podía contar con vosotros —respondo—. Hermano Tránsito, nos han informado de que en este monasterio se hace un censo de todos los nacidos y fallecidos en Férenix. ¿Es eso cierto?
—Es posible, Arturo. Dime, ¿qué deseas saber?
—Es sobre mi padre —interviene Metáfora—. Nos han dicho que ustedes pueden tener datos sobre el lugar en el que está enterrado. ¿Pueden ayudarme?
—No te quepa duda de que lo intentaremos, pero no te puedo garantizar nada —responde el abad—. Necesitamos los datos exactos. Dónde murió, en qué fecha…
—No lo sé… Eso es lo que trato de averiguar. Solo sé que se marchó una noche de casa, hace ocho años. Nunca le he vuelto a ver.
—Pero ¿qué buscas exactamente?
—Quiero saber por qué se fue, por qué no volvió a verme, cuándo murió, cuál fue la causa… y, sobre todo, dónde está enterrado. Quiero visitar su tumba —responde Metáfora.
—Hemos buscado por todas partes —añado—. No hemos encontrado una sola pista.
—¿Quién os ha dicho que nosotros podíamos ayudaros?
—El doctor Batiste —le refiero.
—Nuestro censo no es perfecto —reconoce—. El doctor Batiste es muy generoso en sus apreciaciones sobre nosotros, pero no responden a la realidad. Mucha gente muere en Férenix sin que nos enteremos. Y otros nacen sin que lo sepamos. Nuestro trabajo es silencioso y no todo el mundo nos informa.
El abad moja la pluma en el tintero, coge una hoja de papel y se dispone a escribir.
—Sin embargo, os prometo que haremos todo lo que podamos. ¿Cuál era su nombre?
—Román. Román Drácamont.
Mientras escribe, tengo la impresión de que ese nombre le suena o le recuerda a alguien.
—¿Cuánto tardará en decirnos algo? —pregunta Metáfora, con encarecimiento y ahínco—. ¿Lo harán rápido?
—Nosotros no nos caracterizamos precisamente por nuestra rapidez —aclara el hermano Tránsito—. Pero agilizaremos todos los trámites para encontrar a tu padre si disponemos de alguna pista, cosa que no me atrevo a garantizarte.
—Estoy muy agradecida por sus palabras, hermano Tránsito —dice Metáfora—. Espero que encuentren algún rastro. Necesito verle. Debo despedirme de él.
El hermano Tránsito se levanta, lo que indica que la visita ha terminado.
—Llamaré a Arturo y le diré lo que sepa —anuncia—. Tened paciencia, es lo único que puedo deciros.
—La tendremos, querido abad —le aseguro—. Esperaremos.
—Igual que yo he esperado tu respuesta —dice, en un tono de leve reproche—. Todavía no me has dicho nada sobre el cuadro que te enseñé. ¿Recuerdas?
—Es verdad, y me disculpo por ello —reconozco—. No pensé que había tanta prisa. No le he llamado porque no sabía qué decir. No tengo las ideas claras.
—Solo quiero saber si la escena del cuadro te recuerda algo. Si te suena, si la has vivido… Necesito que me digas si te sientes identificado con ese acontecimiento, con ese caballero… que acaba de matar a su amada.
—¿Por qué pensáis que Arturo tiene algo que ver con esa escena tan terrible? —pregunta Metáfora.
—Sí, es una escena terrible incluso para el período tan violento en que fue pintada. Pero lo cierto es que Arturo sabe mucho de esa época y su opinión me interesa —reconoce Tránsito—. Ha pasado casi toda su vida entre libros medievales, en la Fundación. Además, tengo entendido que pretende escribir un libro sobre el rey Arturo.
—Eso es cierto, pero ni mucho menos lo convierte en un experto medievalista. Y menos aún sobre pintura.
—Ese cuadro es especial. Es la representación de un drama que Arturo podría identificar.
—Para ser sincero, es posible que haya soñado algo similar —reconozco—. Pero no puedo entrar en detalles.
—Cuando lo soñaste, ¿eras tú el protagonista?
Tardo un poco en responder.
—Sí, era yo.
—Gracias, Arturo —dice el abad—. Gracias por tu ayuda.
Volvemos a la cocina y encontramos a nuestro chófer hablando distendidamente con los monjes. Parece que se divierten.
—Ahora vienen muchos turistas a Férenix. Les interesa «lo cultural», que consiste en visitar monumentos y restos antiguos. Si quieren, puedo traerles aquí unos cuantos.
—No, no, muchas gracias —responde el hermano Pietro—. Preferimos vivir en paz.
—Los turistas gastan mucho dinero.
—Eso no nos interesa, pero muchas gracias por su buena voluntad.
—Deberíamos irnos antes de que la nieve nos deje atrapados —digo.
Salimos del monasterio y subimos al coche. La puerta de la abadía se cierra tras nosotros, el vehículo arranca y emprendemos la vuelta a Férenix.
—¿Crees que el hermano Tránsito nos llamará? —pregunta Metáfora.
—Estoy seguro de que lo hará —afirmo—. Ya lo verás.
* * *
El frío no remite con el paso de los días. Estamos en el hospital; hemos venido a visitar a papá y a Norma. A pesar de que papá está bien, se le nota un poco cansado y deprimido.
—Dentro de poco me darán el alta —nos anuncia—. Tengo unas ganas enormes de salir de aquí. Me aburro como una ostra.
—La tranquilidad de la que disfrutas aquí no la encontrarás en otro lado —le reconviene Norma.
—Es verdad, pero no veo la hora de volver —afirma papá—. Tengo muchos asuntos retrasados.
—El trabajo no es lo más importante —insiste ella—. Sí, en cambio, tu salud.
Estoy a punto de intervenir cuando mi móvil empieza a sonar.
—Hola, ¿quién es?
—Arturo, soy el hermano Tránsito. Hemos sido más rápidos de lo que esperaba. Tengo noticias sobre el padre de Metáfora.
—¿Cuáles?
—Hemos encontrado sus datos. Sabemos dónde está enterrado. ¿Seguro que quieres que te lo diga?
—Claro que sí. Metáfora necesita saberlo.
—Está en una tumba, en la afueras de Férenix, en un lugar llamado El Barranco de la Mano Ardiente.
—¿Está seguro, hermano?
—No hay posibilidad de error. Es la tumba del hombre que buscas. En ella yace Román Drácamont.
—Gracias. No olvidaremos este favor.
—Si tanto nos lo agradeces, intenta recordar la imagen del cuadro —insiste de nuevo—. Es muy importante. Prométeme que te esforzarás.
—Está bien. Le prometo que haré todo lo que pueda. Adiós.
Cuando cuelgo, Metáfora, que ya ha supuesto que hablaba con el abad, me interroga con la mirada.
—Bueno, nosotros nos vamos —digo—. Es tarde y estamos cansados.
Doy un beso a papá y otros dos a Norma.
—Dentro de poco estaremos juntos —advierte—. Habrá que apañarse, ya que la casa no es muy grande.
—No habrá problemas —dice Metáfora—. Hay sitio para todos.
Salimos de la habitación y Metáfora me acosa a preguntas.
—¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dado alguna dirección? ¿Sabe dónde está?
—Parece que la tumba de tu padre está en El Barranco de la Mano Ardiente.
—¡Eso está en la frontera de Férenix! —exclama.
—Podemos coger un autobús.
—Es una hora de viaje. ¡Podemos ir ahora mismo!
—Es demasiado tarde —señalo—. Iremos mañana por la mañana.
—Está bien. Nos levantaremos temprano.
DURANTE el viaje a Ambrosia sufrieron algunos ataques de grupos armados que asolaban la región. El ejército de Demónicus, en su retirada, había perdido muchos oficiales y las compañías se habían reducido o disuelto en bandas que luchaban para sobrevivir. No obstante, esos ataques no tuvieron ninguna consecuencia para el grupo de Arturo, que se deshizo de ellos con facilidad.
—Estamos llegando —anunció Crispín al atardecer—. Dentro de poco estaremos en Ambrosia. Quizá mañana…
—Espero que Arquimaes haya mantenido a Alexia y Émedi bien protegidas —suspiró Arturo—. Ardo en deseos por verlas.
—Yo también tengo ganas de ver a mi antiguo alumno —añadió Arquitamius—. Arquimaes se ha convertido en un gran alquimista.
—¿Qué tal están vuestras heridas, maestro? —preguntó Amedia, que aún seguía bajo el impacto de la muerte de su padre.
—Apenas me queda rastro —respondió—, gracias a tus cuidados.
—Y a los de mi padre —dijo la muchacha con un temblor en la voz.
—Esta noche descansaremos aquí —propuso Cordian—. Es necesario administrar nuestras fuerzas. Además, no es conveniente viajar de noche.
—Me parece bien —aceptó Arturo—. Prefiero llegar descansado. Los últimos días han sido muy duros.
Organizaron un campamento para pasar la noche cuando, de repente, un centinela, uno de los hombres fieles a Cordian, bajó desde la colina de observación y lanzó varios gritos de advertencia.
—¡Soldados! ¡Un ejército se acerca! —gritó, bastante alarmado—. ¡Viene hacia aquí!
—¿Estás seguro? —le preguntó Cordian—. ¿Cuántos son?
—Son muchos, mi señor. Vienen directamente hacia aquí.
—¿Qué bandera traen? —preguntó Arturo.
—No puedo precisarlo. Están lejos, es de noche y no se distinguen bien.
Crispín, siempre en guardia, saltó sobre su caballo y subió a la colina, acompañado del soldado. Tras observar la gran columna militar con mucha atención, y a pesar de que la oscuridad le impedía ver con claridad los colores de los estandartes, los reconoció enseguida.
Volvió junto a Arturo y le informó:
—¡Es el Ejército Negro! ¡Viene hacia aquí!
—¿Qué dices? ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde irán nuestros soldados con esta dirección? Deberían estar en Ambrosia.
—No estoy seguro, pero me ha parecido reconocer a Puño de Hierro —añadió—. Creo que es quien los dirige.
Arturo se sintió desconcertado. ¿A qué venía esa expedición de un ejército que estaba bajo su mando? ¿Por qué no le habían enviado un mensajero para advertirle de semejante movimiento? ¿Quién había tomado la decisión de desplegar al Ejército Negro?
Un poco después se acercó una avanzadilla del Ejército Negro para identificarlos. Enseguida reconocieron a Arturo y a Crispín.
—Nos alegramos de verte, Arturo Adragón —dijo el oficial al mando—. Puño de Hierro, nuestro comandante en jefe, estará encantado de saludarte.
—Será bienvenido —aceptó Arturo—. Es un hombre de honor y le apreciamos mucho. Ha luchado con valentía en la batalla de Dtemónika.
Pocos minutos después, el mismísimo Puño de Hierro abrazaba efusivamente a Arturo y saludaba a Crispín.
—El encargo que Arquimaes nos hizo está cumplido y nos dirigimos a Ambrosia —dijo Arturo—. Te presento a Arquitamius, su maestro.
—Me alegra ver que habéis tenido éxito en vuestra misión —dijo mientras saludaba al gran alquimista—. ¡Sed bienvenido! Arquimaes está deseando abrazaros.
—Y yo a él. Hace años que no le veo. Mi corazón se llena de gozo al saber que va a reencontrarse con un viejo amigo.
—¿Y estas damas? —preguntó Puño de Hierro—. ¿Van también a Ambrosia?
—Ella es la reina Astrid, esposa del fallecido rey Rugiano, que viene a rendir homenaje a la reina Émedi —explicó Arturo—. También nos acompaña Amedia, una amiga a la que hemos salvado de la hoguera, que ha perdido a su padre hace poco.
—Sed también bienvenidas. En Ambrosia os acogerán con los brazos abiertos, aunque llegáis en un momento de dolor para nosotros. Ya os habrán contado que nuestra reina Émedi y la princesa Alexia han muerto.
—Ojalá nuestra presencia reconforte vuestros corazones —deseó Astrid—. Intentaremos ayudar en lo que podamos, ¿verdad, Amedia?
—Naturalmente. Haremos cuanto esté en nuestra mano para aliviar vuestro dolor.
El Ejército Negro, formado por un millar de hombres, acampó allí mismo para pasar la noche que ya caía sobre la estepa. Durante la cena intercambiaron información.
—¿Adónde os dirigís, Puño de Hierro? —preguntó Arquitamius—. ¿Una misión de guerra?
—Vamos al antiguo castillo de la reina Émedi como refuerzo a los efectivos de Leónidas. Lo tienen todo sitiado, pero no consiguen doblegar a los demoniquianos que lo defienden. Los carthacianos y los hombres de Armadía han prometido ayuda.
—¿Sabéis algo de mi padre? —preguntó Crispín—. ¿Sabéis si se encuentra bien?
—Tengo entendido que está en el castillo de Armadía. Es posible que se una a nuestro ejército.
—¿Quién dirige a esos demoniquianos? —preguntó Arturo.
—Tránsito y Alexander de Fer —informó Puño de Hierro—. Se han hecho fuertes y luchan a la desesperada. No hay forma de romper sus filas. Sus hombres les son muy fieles. Además, han rescatado a Demónicia, que se encuentra con ellos en el castillo.
—¡Demónicia liberada! —exclamó Arturo—. ¿Cómo ha ocurrido?
—No estamos seguros, pero creemos que ha sido Alexander de Fer —relató Puño de Hierro.
—Es una buena ocasión para acabar con todos a la vez —sugirió Crispín—. ¿No te parece, Arturo?
—Claro que sí.
—Sería formidable que pudieras venir a dirigir el ataque —propuso Puño de Hierro—. Contigo al frente, Arturo, conquistaríamos el castillo en un solo asalto.
—Yo no puedo —dijo Arturo—. Tengo que ir a Ambrosia. Arquimaes nos espera. ¡Tengo que unirme con Arquimaes, Alexia y Émedi!
—Podríamos volver en poco tiempo —sugirió Crispín—. Tardaríamos lo imprescindible.
—No, Crispín; ahora no puede ser —le rebatió Arturo—. ¡Voy a Ambrosia!
—Pero el Ejército Negro os necesita…
—¡Te digo que no! —gritó Arturo, poniéndose en pie—. ¡Ya basta!
Todos se sorprendieron por la actitud de Arturo. El mismo se quedó muy desconcertado.
—Lo siento —se disculpó el escudero.
—Yo también lo lamento. Perdonadme —dijo Arturo mientras salía de la tienda—, pero no puede ser.
Todos guardaban silencio y nadie se atrevía a comentar lo que acababa de suceder.
Crispín se sentó, tomo un sorbo de agua y dijo:
—Mañana partiré a visitar a mi padre. Ambrosia está cerca y podéis ir solos. Yo no os hago falta.
* * *
Al día siguiente, a primera hora, los hombres del Ejército Negro levantaron el campamento.
—Enhorabuena por haber encontrado a Arquitamius —dijo Puño de Hierro—. Os deseo suerte, Arturo.
—Yo también, amigo —dijo Arturo—. Siento no poder acompañaros.
—Conseguiremos recuperar nuestro castillo —afirmó Puño de Hierro—. Alexander pagará su infamia y Demónicia será aplastada.
—Contáis con nuestro apoyo —añadió Crispín—. Mucha suerte. Dad recuerdos a Leónidas y decidle que nuestros corazones están con él.
El caballero montó y, acompañado de sus oficiales, se dirigió hacia sus hombres, que le esperaban en el camino. El ejército se puso en marcha y se convirtió en una columna de polvo que se alejaba poco a poco.
—Arturo, ¿me das permiso para ir a visitar a mi padre? —preguntó Crispín—. Ambrosia está cerca y no me necesitas.
—Claro que sí —dijo Arturo—. Tu padre necesita tu apoyo. Gracias por haberme acompañado. Espero que vuelvas a Ambrosia.
—Volveré lo más pronto posible. Te doy mi palabra.
—Cuento contigo.
Crispín entró en la tienda y preparó sus enseres. Media hora después, tras despedirse de todos, partía hacia las montañas. Llevaba en sus oídos las palabras que Arquitamius le había dicho, mirándole a los ojos: «Eres un gran escudero y serás un gran caballero».
Mientras Crispín se perdía en el horizonte, Arturo ordenó que se iniciara la marcha para afrontar la última etapa del viaje.
—Dentro de unas horas estaremos en Ambrosia —susurró—. Por fin voy a estar cerca de Alexia y Émedi.
Astrid se le acercó.
—Arturo, ¿sigues enfadado con Crispín por lo de anoche? —le preguntó.
—No. Siento mucho haberme comportado así con él —respondió Arturo—. Es un buen chico y le aprecio mucho.
—Se está haciendo un hombre y reacciona con energía —le corrigió la antigua reina—. Te quiere y te respeta.
—Sí, lo sé. Pero yo tengo una misión que cumplir y no puedo dejarme llevar por los sentimientos. Me hubiera gustado acompañar a Puño de Hierro, pero…
—Estás pasando un mal momento, Arturo. Debes contener tu rabia o te devorará. Sabes perfectamente que tendrías que haber ido con tu ejército.
—Lo sé. Pero nada en el mundo puede interponerse entre Émedi, Alexia y yo. Ahora tengo que terminar la misión que me impuse. Cuando lo consiga, me uniré a mis hombres y acabaré definitivamente con el imperio de Demónicus.
—Eso si te necesitan. Es posible que acaben ellos solos el trabajo —añadió la reina Astrid.
—Tengo que correr ese riesgo, señora. No puedo hacer otra cosa.
EL viaje en autobús ha sido un poco pesado. Ha tenido que ir despacio a causa de una tormenta de nieve que ha ralentizado la marcha. Aunque el conductor ha colocado cadenas en las ruedas, hemos patinado un par de veces y ha faltado poco para que nos precipitemos por una pendiente.
Por fin hemos llegado a un pequeño pueblo llamado El Barranco de la Mano Ardiente, en el que apenas hay casas. Es un poblado perdido entre colinas. Aparece rodeado de un denso bosque que ahora está cubierto de blanco, igual que el resto del paisaje. Creo que se encuentra en el límite de la frontera de Férenix. Menos mal que hemos venido preparados y nos hemos equipado bien.
—Parece que estamos en el fin del mundo —afirma Metáfora, apenas bajamos del autobús.
—Si no lo es, se parece mucho —digo observando las calles vacías—. Aquí no hay nadie. Parece un pueblo fantasma.
—Mira, ahí hay una cafetería. Podemos acercarnos a preguntar.
—Sí, y a tomar algo caliente, que a buen seguro nos vendrá bien.
Andamos con mucho cuidado, ya que el camino está congelado y recubierto por una capa de hielo que podría enviarnos al suelo al más leve descuido.
Dentro hace calor. Solo hay dos personas sentadas en una mesa; una camarera atiende la barra. Decididamente, o este lugar no está demasiado poblado, o la gente prefiere no dejarse ver.
—¿Acabáis de llegar en el autobús de línea? —pregunta la camarera, una mujer de unos cuarenta años, que parece muy simpática.
—Sí, y estamos muertos de frío —dice Metáfora—. ¿Puede servirnos algo caliente?
—¿Como qué?
—¿Dos cafés con leche? —sugiero.
—Sentaos —propone—. Enseguida os los sirvo.
Elegimos una mesa al fondo, cerca de la ventana, desde donde se ve el pueblo o su silueta, pues apenas se distingue entre la blanquecina cortina de nieve.
Mientras nos quitamos los chaquetones, la mujer se acerca con una bandeja.
—Aquí tenéis: dos cafés bien calientes… ¿Os apetece algo de comer? Tengo una tarta de frambuesa recién hecha.
—No, gracias —digo—. Pero quizá nos pueda informar de dónde está el cementerio.
—Está en las afueras, al otro lado del pueblo, a un kilómetro —indica—. Es fácil de encontrar, incluso con esta nieve.
—Gracias —dice Metáfora—. Muy amable.
—¿Vais a visitar alguna tumba? ¿Un familiar, quizá?
—Sí, mi padre —replica Metáfora—. Me han dicho que está enterrado allí.
—Vaya, lo siento… Lo siento mucho.
—No se preocupe, murió hace años. Solo quiero ver su tumba.
La mujer, comprensiva, sonríe y se marcha.
—Hemos tenido suerte —musita Metáfora—. Está cerca.
—Sí… creo que lo hemos encontrado. ¡Por fin!
Metáfora toma un sorbo de café cogiendo la taza con las dos manos, buscando su calor.
—Ahora podrás quedarte tranquila —añado—. Reconforta mucho saber dónde están enterrados nuestros seres queridos.
—Sí. Tú también has tenido la suerte de encontrar a tu madre.
—Aunque ahora está enterrada bajo esos escombros —matizo—. La sacaré de ahí en cuanto pueda. Tengo que recuperarla.
—Quizá pueda trasladar los restos de mi padre hasta el cementerio de Férenix —sugiere—. A mi madre y a mí nos gustaría tenerlo cerca.
—Es una buena idea, pero tendrás que hacer muchos papeleos. Estas cosas son muy complicadas.
—Y caras —añade—. Buscaremos un abogado que haga los trámites.
—Me alegra ver que te has reconciliado con tu padre… bueno, con su recuerdo.
—Todavía no estoy segura de nada —dice con tristeza—. Ni siquiera sé de qué murió.
—Ya lo averiguarás. Ahora, lo más importante es que lo has encontrado. Si el abad dice que está aquí es que lo está, no te quepa duda.
—El abad no lo sabe todo. Ya ves que te consulta sobre los cuadros del monasterio. ¿Qué busca realmente? ¿Por qué te pregunta a ti? ¿Qué hay en ese cuadro que te involucre?
—No tengo ni idea. Solo sé que tiene mucho interés en relacionarme con la historia de ese caballero medieval. Ya te he hablado de los sueños.
—En el cuadro, la chica que yace muerta en los brazos del caballero es Alexia, ¿verdad?
—Creo que sí.
—¿Por qué has tardado tanto en decírselo?
—No estoy seguro de nada. Solo lo he visto en sueños, pero no me atrevo a relacionarlo con la realidad. Los sueños no aparecen pintados en los cuadros.
—Pues ya es hora de aceptar que tus sueños y la realidad se parecen mucho. Cada día está más claro. Recuerda lo que te contó la pitonisa Estrella, la historia de ese rey medieval que creó el reino de Arquimia, que al parecer tiene un palacio debajo de la Fundación, en Férenix. Empiezo a convencerme de que todo está relacionado.
—No sé, Metáfora, me resisto a aceptarlo. Es algo que guardo dentro de mí y que me pesa demasiado. No sé cómo asociar esas cosas. ¿Por qué tengo sueños de hechos que ocurrieron hace mil años? ¿De dónde salen? ¿Quién me los ha implantado? Bern y Vistalegre dicen que alguien me empuja a soñar.
—Es posible que tengan razón. Alguna explicación debe de haber —deduce—. Tienen que tener una finalidad. Quizá son premonitorios…
—O sirven para decirme quién soy. Ya sabes, una especie de película histórica que me recuerda lo que…
—¿Lo que fuiste? ¿Ibas a decir eso? ¿Crees que has tenido una vida anterior que se parece a tus sueños? ¿Crees que has sido rey en una vida anterior?
—Estoy confundido, Metáfora —reconozco—. Muy confundido. A veces pienso que tiene que ver con eso, pero me parece imposible.
—Nada es imposible, aunque yo tampoco lo creo. Me inclino más por pensar que se trata de algo relacionado con sucesos que acontecieron y que, de alguna manera, se quedaron grabados en tu mente.
—Pero ¿por qué yo? Si pasaron hace tantos años, ¿por qué se mantienen vivos en mi memoria?
Metáfora me mira la frente.
—Ese dibujo nació contigo, ¿no?
—Creo que sí. Puede que sea un capricho del destino.
—«Eso» no es, precisamente, un lunar. Es un dibujo que cobra vida. Es mágico y especial —explica con detalle—. Es tu cordón umbilical con el pasado. Con tu antepasado. Con el Arturo Adragón de la Edad Media, el arquimiano.
—El jefe del Ejército Negro.
—El mismísimo Ejército Negro, según el general Battaglia.
Esta conversación me sobrecoge el corazón. Si todo lo que suponemos es cierto, Estrella tiene razón y mi vida va a ser un infierno.
—Mira, ha dejado de nevar. Creo que ya es hora de que nos acerquemos al cementerio —indico, dejando mi taza vacía sobre la mesa—. Este café estaba buenísimo.
—Dulce y caliente —confirma Metáfora—. Como las cosas buenas de la vida.
* * *
Hemos cruzado el pueblo sin dificultades. Como hay poco tráfico, el peligro es menor. Los coches, en estas circunstancias, suelen derrapar y los peatones pagan las consecuencias. Nos hemos cruzado con pocas personas, lo que confirma que, o hay poca gente, o no salen de casa.
El cementerio es pequeño y la puerta de hierro está abierta. Entramos sin problemas. Al fondo distinguimos a un hombre entre la niebla, que nos mira con curiosidad.
—¿Dónde estará la tumba? —se pregunta Metáfora—. Podemos preguntar a ese hombre, que parece el vigilante.
—No es necesario. Esto es pequeño. Si damos una vuelta, seguro que la encontramos —digo.
—Bien, vamos a ello. Empecemos por la derecha.
No hay demasiadas tumbas. Las más nuevas se ven cuidadas, tienen ramos de flores y están limpias, mientras que las más viejas se encuentran bastante abandonadas.
—Supongo que la de mi padre no estará cuidada —dice con pena—. Nadie se ocupa de venir a limpiar su lápida.
Después de dar algunas vueltas, veo que Metáfora se detiene y se queda paralizada.
—¡Aquí está! —dice con la voz ahogada—. ¡Aquí está! ¡Mira!
Me acerco y leo perfectamente el nombre de Román Drácamont, esculpido en letras de piedra.
—Lo has encontrado —digo—. ¡Aquí lo tienes! ¡Por fin!
—Está limpia y cuidada —balbucea, mientras me muestra un ramo de flores reciente—. ¡Alguien la cuida!
—No me imagino quién puede hacerlo. Pero ahora eso no importa. Te voy a dejar sola un rato.
Me alejo un poco. Quiero respetar este momento de intimidad. Veo cómo se acerca a la lápida y pone su mano encima. No estoy seguro, pero me parece que está llorando.
El guardián del cementerio no nos quita ojo de encima.
Me acerco a él para explicarle quiénes somos. Es lo mejor para evitar suspicacias.
—Buenos días —le saludo—. Hace frío, ¿verdad?
—Claro, como todos los días —responde, un poco huraño—. ¿Qué hacen aquí?
—Hemos venido a visitar la tumba del padre de mi amiga. No tardaremos mucho.
—¿A quién han venido a ver?
—A Román Drácamont.
—¿Drácamont? No sabía que tuviera una hija.
—Es que se separaron hace años… ¿Sabe usted por casualidad quién cuida su tumba?
—Lo hago yo. Me pagan por hacerlo.
—Vaya, qué sorpresa… ¿Quién le paga?
—No lo sé. Me ingresan el dinero todos los meses, pero no tengo ni idea de quién es.
—¡Un encargo anónimo! ¿Hace muchos años que le pagan?
—Desde que le trasladaron aquí… Hace algo más de un año.
—No sabrá desde dónde le trajeron, ¿verdad?
—No tengo ni idea. Cuando hacen un traslado, a mí no me cuentan nada. Además, no es asunto mío.
Saco un billete de veinte euros y se lo entrego.
—Tenga, por las molestias y por la información —digo—. Ha sido usted muy amable.
—Una mujer —repone guardándose el billete—. Una mujer viene de vez en cuando a verle. Pero no sé su nombre.
—¿Morena?
—Morena, bien vestida. Parece que le quiere mucho.
—Gracias otra vez —digo mientras me vuelvo hacia Metáfora, que me llama.
Me acerco a mi amiga y me recibe con un abrazo.
—Estoy emocionada —dice—. Me he reconciliado con él. Acabo de comprender algo que no entendía. ¡Dio su vida por mí!
—¿Cómo?
—¡Mira! ¡Mira lo que pone!
Debajo del nombre de Román hay un pequeño epitafio que no había visto:
Aquí yace Román Drácamont
un hombre que entregó su vida por su hija,
a la que quería con locura.
—Siempre pensé que me había abandonado, pero ahora acabo de comprender que, en realidad, se marchó para salvarme la vida. Ha pasado tanto tiempo… Tengo los recuerdos confusos, mezclados… De pequeña enfermé; estuve al borde de la muerte y, ¡claro!, él me salvó.
—Ha valido la pena venir hasta aquí. Me alegro de que hayas descubierto que tu padre te quería y que nunca te abandonó.
—Ahora solo me queda descubrir cómo murió.
—Eso no importa, Metáfora —la corrijo—. Lo que cuenta es que dio su vida para salvar la tuya.
—Sí importa, Arturo. Quiero saberlo todo. Se lo debo. Tengo que honrar su memoria. Es mi padre, mi salvador.
—Pero, Metáfora, lo que interesa es el hecho de que entregó su vida por ti. Lo demás no interesa.
Me abraza y me pone un dedo sobre los labios.
—Vamos a preguntarle al vigilante. Quizá él pueda decirnos algo —propone.
—Ya he hablado con él, pero no sabe nada. Te contaré lo poco que me ha dicho. Creo que lo mejor es que volvamos a Férenix. Allí haremos todas las averiguaciones posibles.
—Sí, hablaremos con el abad…
—Y con Jean Batiste… Debemos darle las gracias.
—Sí, quizá nos cuente algo más.
—Seguro que sabe cosas.
UN oficial se acercó a Puño de Hierro, que iba a la cabeza del Ejército Negro, y señaló hacia la retaguardia.
—¡Mi señor, se acerca un jinete! —le avisó, sin dejar de mirar al horizonte—. Nos sigue.
—¿Quién es? —preguntó Puño de Hierro.
—No lo sé. Está demasiado lejos. Pero viene hacia nosotros.
Puño de Hierro y el oficial se apartaron hasta al borde del camino, en tanto esperaban al visitante, quien, efectivamente, cabalgaba en esa dirección.
—¡Increíble! —exclamó cuando la silueta del jinete empezó a perfilarse y distinguió la máscara de plata—. ¡Menuda sorpresa!
El recién llegado, que portaba la espada alquímica en el cinto, detuvo su caballo a pocos metros de Puño de Hierro, que se adelantó hasta él.
—¡Bienvenido, Arturo!
El jinete hizo un gesto con la cabeza, indicando que quería hablar a solas con él. El oficial entendió el mensaje y se retiró cortésmente.
—¿Hay algo que te preocupe, Arturo? —preguntó cuando estuvieron solos—. ¿Qué ocurre?
—Soy Crispín —dijo el escudero a la vez que se quitaba la máscara—. Arturo me ha autorizado a ocupar su lugar. Te lo cuento porque no queremos que te sientas engañado. El confía mucho en ti.
—Todo lo que Arturo ordene tiene mi aprobación, pero me gustaría saber a qué viene esto. Primero declina mi oferta de dirigir él mismo a nuestros hombres y ahora te envía a ti. ¿Qué pasa, Crispín? ¿Es que no puede dirigir él mismo a su ejército? ¿Qué se lo impide?
—Sí puede; claro que puede. Pero tiene que ocuparse de otros asuntos —respondió el fiel escudero—. ¿Cuento con tu ayuda?
—Claro que sí. Seguiremos adelante con vuestro plan. Nuestros hombres necesitan a su jefe —aceptó con resignación el caballero Émediano—. La batalla va a ser dura.
—Gracias, Puño de Hierro. Cuando llegue el momento, les contaremos la verdad.
—A partir de ahora, lo único que deben saber es que Arturo Adragón les dirigirá en el ataque al castillo de Émedia. Prométeme que no los decepcionarás. Sería un golpe demasiado duro para ellos.
—Te lo prometo —afirmó Crispín—. No sabrán que siguieron a un escudero en vez de a un caballero… salvo que el propio Arturo decida contárselo.
—Procura hablar poco para que no reconozcan tu voz. Yo me ocuparé de todo. Cuando lleguemos se lo contaremos a Leónidas. Espero que no se sienta decepcionado.
Puño de Hierro giró su caballo y se dirigió hacia sus hombres. Crispín le siguió mientras recordaba la conversación secreta que tuvo la noche anterior con Arturo y Arquitamius.
—Autorízame a ir en tu nombre, Arturo. Deja que me vista como tú y permite que el Ejército Negro tenga un jefe al que seguir —le imploré.
—No estoy seguro, Crispín. Si descubren el engaño, puede ser muy grave. No me lo perdonarían. Podría ser el fin de nuestro ejército.
—La pérdida de confianza es irrecuperable —añadió Arquitamius.
—Lo sé. Lo entiendo y no te lo reprocho, Arturo. Pero permítemelo. Tienes que darme un margen de confianza. ¡Estoy preparado para hacerlo!
—Claro, pero… no sé si está bien.
—Lo que no está bien, Arturo, es que el Ejército Negro no tenga un jefe. Eso es lo peor de todo. Mi presencia dará confianza a esos hombres. Entiendo tus motivos, pero te ruego que entiendas tú los míos. Autorízame, por favor.
—Es posible que Crispín tenga razón —intervino Arquitamius—. Piénsalo bien.
Arturo dudó durante unos instantes, pero finalmente se quitó la máscara y se la entregó.
—Toma, póntela. Yo me camuflaré con un yelmo. Te prestaré mi espada alquímica —propuso Arturo, desenfundando su arma—. Así sabrán quién eres.
—Espera, déjamela un momento —pidió Arquitamius mientras agarraba el arma por la empuñadura, justo antes de que Crispín la cogiera—. Ahora te la devuelvo. O, mejor dicho, os la devuelvo.
El alquimista envolvió la hoja en su capa. Mientras hablaba con ella y la acariciaba, retumbaba un sonido metálico que indicaba algún tipo de actividad. Antes de que pudieran darse cuenta de lo que había ocurrido, Arquitamius abrió la túnica y los dejó con la boca abierta: tenía una espada idéntica en cada mano.
—¡Aquí tenéis vuestras armas! —exclamó el alquimista—. ¡Una para cada uno!
—¡La has duplicado! —exclamó Crispín—. ¡Ahora hay dos espadas!
—Nadie pondrá en duda que eres Arturo —afirmó el sabio—. Esta espada es única y los que la conocen saben a quién pertenece. Tómala, Crispín, y haz buen uso de ella. Ya nos la devolverás cuando termines tu misión.
El joven escudero recordaba cómo se emocionó cuando, con mano temblorosa, blandió el arma alquímica, por primera vez, en presencia de Arturo y de Arquitamius.
—Suerte, Crispín. Ahora eres yo —le dijo Arturo—. Recuerda el código adragoniano.
—Lo conozco de memoria, Arturo. Honor y Justicia por encima de todo.
—Cumple con tu destino de caballero, Crispín —le pidió Arquitamius—. Haz que nos sintamos orgullosos de ti.
Ahora, mientras los hombres del Ejército Negro le vitoreaban, Crispín rememoraba el extraordinario abrazo de despedida que le dieron Arturo y Arquitamius.
La máscara, que cubría su rostro, impidió que soldados, oficiales y caballeros del Ejército Negro vieran cómo sus ojos se empapaban a causa de la emoción. ¡Iba a dirigir el Ejército Negro con la espada alquímica y la aprobación de Arturo Adragón!
* * *
Cuando Morfidio, Górgula y Escorpio llegaron a Ambrosia, notaron una actividad frenética. Los Émedianos estaban dispuestos a reconstruir sus vidas en ese lugar. Ambrosia se había convertido en un asentamiento y todo indicaba que se iba a transformar en una ciudad importante, ya que no dejaba de llegar gente de todas partes.
Se mezclaron entre los recién llegados. Los centinelas les hicieron un mínimo interrogatorio, cumpliendo los trámites habituales.
—Somos campesinos, gente de paz —respondió Morfidio—. Mi esposa, mi hijo y yo queremos participar en la creación de ese reino de justicia promovido por el gran Arquimaes.
—Si sois gente de paz y estáis dispuestos a colaborar, podéis pasar —les dijo el oficial de guardia—. Sois bienvenidos.
—No os quepa duda de que mi familia y yo ayudaremos en todo lo que podamos para levantar este reino. Somos admiradores de Arquimaes. Le debemos mucho.
—Montad vuestra tienda detrás del monasterio. Es el espacio adjudicado a los recién llegados.
Morfidio dirigió una sonrisa al oficial, hizo avanzar su carro y entró en el campamento Émediano.
—Ya estamos dentro —comentó Escorpio—. Ahora solo hay que buscar la entrada de esa cueva.
—Yo sé dónde está. Estuve allí. En ese apestoso lugar cogí esta maldita lepra negra que me consume. Volveré a entrar antes de que me invada del todo y me convierta en un monstruo.
—Si conoces el camino, todo será más fácil —dijo Górgula—. Conseguiremos lo que buscamos.
—Ahora debemos integrarnos en el campamento —propuso Morfidio—. Debemos comportarnos como una familia normal. No llamemos la atención, no hagamos nada sospechoso y averigüemos cuál es el mejor momento para penetrar en esa cueva. ¿Entendido?
—Sí, mi señor —dijo Escorpio.
—Llámame padre —le corrigió Morfidio—. Y tú, bruja, recuerda que soy tu esposo.
No respondieron, pero asintieron con la cabeza.
—No quiero tener que repetirlo —advirtió el conde—. A partir de ahora, somos una familia de verdad.
—¿Qué debemos hacer, padre? —preguntó Escorpio.
—Espiar. Tenemos que saber dónde están Arturo Adragón y Arquimaes. ¡Quiero matarlos a los dos antes de irme de aquí! Tenemos que ser muy astutos y conseguir lo que queremos. Eso es lo que tenemos que hacer, hijo… Y ahora, mi querida esposa, espero de ti que hagas uso de tus mejores artes para colaborar en este noble empeño.
* * *
Arturo y sus compañeros llegaron a Ambrosia al mediodía. Arquimaes, el sabio de sabios, que los esperaba en la puerta principal del campamento, los recibió con fuertes abrazos.
—¡Maestro! —exclamó, rodeando a Arquitamius con sus brazos—. ¡Por fin nos vemos! ¡Gracias por venir! ¡Lo has dejado todo por nosotros!
—Tu hijo Arturo ha sido muy convincente y no he podido negarme —explicó—. Me ha contado que tenéis un grave problema. Y me ha salvado de caer en el infortunio. Se portó como un héroe. ¡Si le hubieras visto luchar contra aquella bestia de fuego!
—Me alegra saber que os habéis hecho buenos amigos —reconoció—. Pero te he mandado llamar porque te necesito. Ya sabes que la reina Émedi ha muerto. Sin tu ayuda no podremos devolverle la vida. Alexia, la hija de Demónicus, también necesita de tu sabiduría.
Arturo abrazó a Arquimaes.
—¿Dónde están, maestro? —le preguntó, ansioso por encontrarse con ellas—. ¿Están aquí?
—En la cueva, tal como te prometí —asintió el alquimista.
—Voy a verlas.
—¿Quieres que te acompañe?
—Mejor me adelanto, maestro. Necesito estar un rato a solas con ellas —respondió Arturo con impaciencia—. Lo necesito más que nada en el mundo.
—Bien, hazlo. Nosotros iremos más tarde. Por cierto, ¿dónde está Crispín?
—Se ha ido a ver a su padre. Me ha prometido que volverá para vernos.
—¿Y la máscara de plata?
—En un lugar seguro, maestro. Ya os explicaré.
Arturo se marchó, dejando solos a los dos alquimistas.
—¿Quiénes son estas dos mujeres que vienen con vosotros? —preguntó Arquimaes, al ver que descendían de un carruaje—. ¿Acaso te has vuelto a casar, viejo amigo?
—Hace mucho que no tengo mujer —respondió Arquitamius—. Las damas que nos acompañan son la reina Astrid, cuyo marido ha muerto a manos de Arturo, y la dulce joven Amedia, que está sola en el mundo, pues acaba de perder a su padre. Son amigas de Arturo. Ven, te las voy a presentar.
* * *
Demónicia, Alexander de Fer y Tránsito estaban en lo alto de una almena, observando cómo el Ejército Negro desplegaba sus fuerzas.
—Han llegado más soldados —anunció la Gran Hechicera—. Son muchos. Esta vez podrán con nosotros.
—Según nuestros espías, los dirige Arturo Adragón —añadió Alexander—. Vienen dispuestos a arrasarnos.
—¿De qué les sirve un jefe que está ciego? —dijo despectivamente Tránsito—. Arturo ya no es lo que era.
—Arturo nunca fue mejor de lo que ahora lo es —afirmó Demónicia—. No podemos olvidar que, ya ciego, fue capaz de entrar en Demónika y consiguió que su ejército derrotara al nuestro. Creo que el tiempo lo ha convertido en un formidable enemigo.
—Nos vendría bien disponer de vuestros poderes, mi señora —sugirió el antiguo carthaciano—. Tu magia podría ser nuestra mejor arma.
—Tienes razón, pero no podremos contar con ella. Apenas tengo fuerza y, además, mis enseres y objetos mágicos se perdieron al huir de Demónika —explicó Demónicia—. Me temo que solo disponemos de la fuerza de nuestros hombres.
—Entonces debemos pensar en escapar de aquí —recomendó Tránsito—. Los nuestros están al límite de sus fuerzas.
—La cuestión es saber dónde iremos —se preguntó Alexander—. No nos quedan muchos sitios a los que ir. Estamos solos.
—¿No te quedan amigos en Carthacia, querido Alexander? —preguntó Demónicia.
—No, mi señora. Después de haber secuestrado a Émedi, me temo que mis paisanos los Émedianos, otrora aliados, me tendrán poco aprecio.
—Entonces, ¿ya no te aprecia el rey Aquilion?
—No, mi señora. No me tiene ninguna simpatía.
—Siempre he dicho que los enemigos de mis amigos, son mis enemigos —sentenció la Gran Hechicera.
EL doctor Batiste los recibirá de inmediato —dice la enfermera mientras señala la puerta de la consulta—. Ya pueden pasar.
Entramos y nos encontramos de cara con el doctor, que se levanta.
—Buenos días, jóvenes —comenta en tono jovial, saliendo a nuestro encuentro—. ¿En qué puedo serviros? ¿Habéis encontrado la tumba de tu padre?
—Sí. Ayer mismo —dice Metáfora—. Fuimos al cementerio de El Barranco de la Mano Ardiente y dimos con ella. O, por lo menos, eso es lo que dice la inscripción.
—Tu búsqueda ha terminado, jovencita. Me alegro por ti.
—Doctor, ¿por qué cree que lo habrán enterrado en ese cementerio, tan apartado? —le pregunto—. ¿No es un poco raro?
—No tengo ni idea.
—Ahora estoy pensando en trasladarle aquí —comenta mi amiga—. Me gustaría tenerlo cerca.
—Eso es más complicado. Podría costarte mucho hacer ese trámite —explica Batiste—. Las leyes no facilitan ese tipo de cosas.
—De todas formas, lo intentaré.
—Ya sabes que si puedo ayudarte en algo, solo tienes que decirlo.
—Gracias, doctor Batiste. Es usted muy amable. Por cierto, ¿sabía que alguien cuida su tumba?
—No, no lo sabía.
—¿Cómo está mi padre, doctor? —pregunto—. ¿Cuándo le dan el alta?
—Dentro de unos días —responde—. Quiero hacerle algunas pruebas para estar seguro. En breve lo tendrás en casa.
—¿Cree usted que ya está fuera de peligro?
—Absolutamente. No tengo ninguna duda de que lo peor ha pasado. Puedes estar tranquilo.
El doctor Batiste nos acompaña hasta la puerta y nos despide.
—Adiós, doctor, gracias por todo —digo.
Entra de nuevo en su despacho y nosotros subimos en el ascensor a visitar a papá y a Norma.
Nos reciben con una amable sonrisa de bienvenida, pero papá se mantiene en silencio. Sabe que sigo enfadado con él y no quiere profundizar en la herida.
—El doctor Batiste acaba de decirnos que os van a dar el alta en breve —anuncia Metáfora—. Dentro de poco estaréis en casa.
—Vaya —suspira papá—. Ya no aguanto más.
—Metáfora tiene que daros una buena noticia, ¿verdad? —digo.
—Hemos encontrado la tumba de papá —dice—. Estoy muy contenta.
Norma se acerca a su hija y la abraza.
—Mamá, ¿por qué no me lo contaste? —susurra Metáfora al calor del abrazo.
—Tu padre me hizo jurar que no lo hiciera. Temía que pudieras culpabilizarte. El lo quiso así… pero me alegro de que lo hayas descubierto.
Metáfora se abraza con fuerza a su madre mientras ésta le acaricia el cabello.
—Hay algunas cosas que no entiendo —insiste Metáfora—. ¿Cómo murió?
—No debes preocuparte por eso —responde Norma—. Lo importante es que estás viva. Lo importante es que el peligro ha pasado y nada te arrancará de mi lado.
—¿El peligro? ¿Qué peligro?
—Nada. Lo que quiero decir es que ahora estás bien. Eso es lo que cuenta, cariño.
—No entiendo…
—Ahora tenemos que preocuparnos por el traslado —dice Norma, cambiando de tema—. Debemos organizar nuestra nueva vida en casa.
—Espero que Batiste no tarde mucho en echarme de aquí —dice papá.
—Me ha dicho que te marcharás pronto —comento—. Estoy contento de que te hayas recuperado.
—Espero que no sigas enfadado conmigo por lo de Stromber —dice, casi en tono de disculpa—. He hecho lo mejor para todos. Te lo aseguro.
—Te entiendo, papá. Sé que estamos en peligro. Pero no quiero disgustarme contigo. Lo único que quiero es solucionar nuestros problemas.
—Te ayudaré en lo que pueda.
—Entonces cuéntame toda la verdad. Cuéntame todo lo que sepas sobre la muerte de mamá, sobre mi nacimiento… No me ocultes nada.
La puerta se abre y entran Patacoja y Adela. Parece que vienen contentos.
—Hola a todo el mundo —exclama Adela—. ¿Qué tal está hoy el enfermo?
—Bien —dice papá—. Muy bien. Me acaban de anunciar que…
Un médico, acompañado de una enfermera, entra inmediatamente detrás.
—Buenos días, señor Adragón —dice el hombre—. ¿Se encuentra bien?
—Perfectamente, doctor.
—Pues le traigo buenas noticias. Dentro de dos días podrá marcharse a casa. Le vamos a retener lo imprescindible para hacerle las últimas pruebas.
—Vaya, ésta sí que es una buena noticia —dice papá—. ¡Por fin!
—Por la tarde haremos los primeros análisis —añade el doctor antes de salir—. Mañana examinaremos los resultados y pasado mañana se marchará usted.
—Vaya suerte —dice Adela—. Todo indica que está bien, señor Adragón. Si nos descuidamos encontramos la habitación vacía.
—Sí, querida Adela. Parece que por lo menos físicamente me encuentro bien.
—Y anímicamente también —añade Norma—. ¿Qué os pasa que venís tan contentos?
—Venimos de la tienda de prótesis y Juan se ha hecho las primeras pruebas para conseguir una pierna ortopédica —explica Adela—. Se la van a ajustar a su medida y dentro de poco nadie notará su ausencia. Estoy contentísima.
—Enhorabuena, amigo —le digo—. Ya verás qué bien te sientes con tu nueva pierna. Estarás contento, ¿no?
—Claro que sí. Pero es carísima —dice Patacoja—. No sé si debo…
—Vamos, Juan, no digas tonterías —le corta Adela—. Eso lo pago yo, así que no quiero que te preocupes.
—Claro, cariño.
—Pues nos vamos —dice Adela—. Todavía tenemos que hacer algunas compras.
—Adela, ¿has estado en la Fundación? —pregunta papá—. ¿Qué tal está todo por allí?
—Es mejor que lo vea usted —responde—. No soy capaz de explicar cómo está aquello, aunque la palabra que mejor lo define es desastre.
Papá inclina la cabeza. Se nota que la imagen de la Fundación se ha materializado en su mente y le ha destrozado.
—Lo siento —se disculpa Adela—. Lo siento mucho.
—Bah, no pasa nada —contesta papá—. Lo mejor es que empiece a aceptarlo.
Adela y Patacoja se despiden y salen de la sala.
—Os acompaño hasta el ascensor —digo.
—Yo también voy —dice Metáfora.
Salimos al pasillo y nos acercamos al ascensor. Adela pulsa el botón de llamada y esperamos.
—¿Cuándo vamos a bajar al sótano? —le pregunto a Patacoja.
—Cuando quieras. Yo estoy listo. Lo he preparado todo.
—No sé si le conviene hacer estos esfuerzos —interviene Adela.
—Ni que fuera la primera vez, cariño. Estoy ansioso por bajar —le corta Patacoja—. Y lo voy a hacer.
Adela comprende que es inútil discutir y no responde. La puerta del ascensor se abre y ellos entran. Antes de que se vuelva a cerrar, digo:
—Mañana por la noche, amigo.
ARTURO no pudo evitar que su corazón se estremeciera. La presencia de Alexia y Émedi era tan fuerte como cuando estaban vivas. Sus cuerpos reposaban en los ataúdes de madera, cerca del arroyo y rodeados de polvo negro.
Se acercó despacio, intentando no hacer ruido para no molestarlas. Se arrodilló entre las dos cajas, puso sus manos sobre ambas… y rompió a llorar.
Poco después se despojó de sus ropas y se quedó solo con el calzón y el cinto del que colgaba la espada alquímica. Abrió los brazos igual que un pájaro despliega sus alas e hizo que sus pies se elevaran del suelo. Su cuerpo, ligero como una pluma, subió hasta el techo, donde repitió el mismo ritual que hiciera tiempo atrás cuando solía venir aquí, en busca de consuelo, tras la primera muerte de Alexia.
Ahí arriba, en lo más profundo de su ser, notó la cercanía de las dos mujeres. Estaba tan bien que incluso se sintió libre de culpa y lleno de esperanza. Durante unos instantes se creyó capaz de hacer cualquier cosa que le pidieran.
Estaba tan extasiado que no se dio cuenta de que Arquimaes y Arquitamius acababan de entrar en la gruta y le observaban en el más absoluto silencio, respetando su intimidad.
De repente, Arturo sintió una extraña atracción hacia el suelo. Era como si la piedra negra le estuviera llamando y quisiera arrastrarle hasta ella. Al principio creyó que las almas de las dos mujeres le llamaban, pero él sabía que no se trataba de eso. Había una fuerza mucho mayor que le reclamaba, que quería conectar con él.
Entonces decidió dejarse llevar por esa misteriosa atracción y se posó en el suelo. Temeroso de que pudiera ser una trampa de sus fantasmas o de algún ser del Abismo de la Muerte, desenfundó su espada. La energía le llevó hasta el fondo de la cueva. Allí metió los pies en el agua y siguió el curso del riachuelo, que le llevó hasta una galería en la que nunca había estado.
Con el agua hasta las rodillas, Arturo se adentró en una pequeña desviación del lago que conducía hasta un pasadizo sin fondo. Cuando tocó la pared que le cerraba el paso, se sintió algo decepcionado. Se dispuso a volver sobre sus pasos, pero una extraña corriente de aire llamó su atención; nuevamente palpó el muro para averiguar su procedencia y descubrió con asombro que había una grieta sobre la pared de granito. La abertura tenía el tamaño justo para dejar pasar el cuerpo de una persona. Se sintió invitado.
Introdujo la mano armada y, después de un sondeo, decidió meter el resto del cuerpo. Sin estar seguro de adonde le llevaría aquel pasadizo, penetró hasta el fondo, rozando las paredes agrietadas para no desviarse del camino que, evidentemente, se abría ante él. Aunque se sumió en el desconcierto durante un buen rato, siguió adelante y descendió. Ahora había menos agua en el suelo, pero las paredes destilaban mayor humedad. Se dio cuenta de que el descenso le había llevado a un nivel inferior al del riachuelo.
Después de avanzar un poco más, el pasillo se hizo más angosto. Antes de llegar al final, una poderosa luz, que provenía del fondo, perforó la oscuridad de sus ojos vacíos. La claridad era tan intensa que indicaba que no se trataba de una antorcha, sino de algún extraño tipo de luz natural que, sin explicación aparente, se encontraba en las profundidades de la tierra.
Descendió hasta que, por fin, salió de la estrecha ranura en la que estaba metido y se encontró en un espacio abierto que, a juzgar por el frío y la corriente de aire, debía de ser una gruta de grandes dimensiones. Con toda la prudencia que su maestro Arquimaes le había enseñado, alzó su espada y apuntó hacia delante, en posición de ataque.
Pero la espada alquímica le hizo sentir que no corría peligro. Entonces, un extraordinario resplandor entró en su mente. Una luz blanca inundó sus pensamientos y, durante unos instantes, se sintió en la luz y en la oscuridad a la vez.
—No te detengas, Arturo —dijo una voz a su espalda—. Sigue adelante, sigue…
—Maestro Arquitamius —dijo el joven caballero—. No os había oído. ¿Qué está pasando?
—Arquimaes está junto a mí. No te preocupes por nosotros. Sigue la luz… ¡Síguela!
* * *
Tuvieron la suerte de encontrar un sitio apartado, sin vecinos molestos o curiosos. Colocaron el carro entre un muro y un árbol y levantaron un pequeño campamento que casi pasaba desapercibido.
—Nos valdremos por nosotros mismos. Tenemos bastante comida como para no tener que llamar la atención ni pedir nada a nadie —explicó Morfidio, mientras tomaba asiento y abría una bota de vino—. Con un poco de suerte, conseguiremos entrar pronto en la cueva y nos marcharemos en silencio, sin llamar la atención.
—Ojalá podamos salir pronto de aquí —masculló Górgula—. Este sitio no me gusta nada. Tengo la sensación de estar en una ratonera. Si descubren quiénes somos, nos colgarán de un árbol.
—No les daremos la oportunidad —la tranquilizó Escorpio—. Actuaremos pronto y nadie se dará cuenta de nada. Saldremos de aquí como las serpientes, en silencio.
—Eres un reptil, Escorpio —dijo la bruja.
—Sí, Górgula, por eso estoy vivo. Porque sé sobrevivir.
—¿De dónde sales, Escorpio? Nunca me has contado de dónde vienes. ¿Quién eres en realidad? —preguntó Morfidio, que había empezado a beber.
—Nadie, mi señor. No soy nadie.
—De algún sitio provendrás, ¿no?
—Ya os dije que he vivido entre monjes.
—Eres un paria que desprecia a todo el mundo —se burló Morfidio, alzando la bota de vino—. Eres el ser más solitario que conozco. Deberías ser bufón, un solitario que solo sirve para hacer reír.
—Y el más desgraciado —añadió Górgula, en tanto extendía una manta que le iba a servir de cama—. No tienes un solo amigo.
—Tú tampoco tienes muchos que digamos —respondió Escorpio, colocando la comida sobre una tabla—. No te ha servido de nada ser la hechicera favorita de un rey. Aquí estamos, solos, intentando pasar desapercibidos, odiados por un montón de gente. Así que no trates de darme lecciones, hechicera. No quieras compadecerte de mí.
—No me compadezco de ti, idiota. Me da pena verte solo, como un perro sin dueño. Nadie te quiere.
—Ya basta —exclamó Morfidio—. No estamos aquí para discutir, sino para cumplir un plan. Así que pensad que somos una familia y que nos queremos mucho. De hecho, solo nos tenemos los unos a los otros. Tres fugitivos.
—Tres desgraciados —concluyó Górgula.
—¡Menuda familia! —susurró Escorpio, cortando un trozo de queso con su daga.
* * *
Arturo dio unos pasos adelante, con el corazón acelerado. Su intuición le indicaba lo que su razón se negaba a aceptar. Estaba seguro de que algo grande estaba a punto de ocurrir. Algo inaudito.
—¿Dónde estamos, maestro? —preguntó, bastante inquieto.
—¿No lo sabes?
—Lo supongo, pero me parece increíble.
—Pues es cierto, amigo mío. El te ha llamado. Te ha abierto el camino hasta su presencia.
—¿Qué quiere de mí?
—Ahora lo sabrás. Avanza un poco más. Sin miedo —le animó.
Arturo se sintió estremecido. Todo su cuerpo temblaba de emoción.
—Noto su presencia. Estoy ante él.
—Sí, Arturo. El Gran Dragón te ha llamado. Escucha su voz.
—¿Cómo es posible? Cuando trajimos a Alexia tuvimos que hacer un larguísimo viaje.
—Porque dimos un gran rodeo —explicó Arquimaes—. Era necesario mantener el secreto. Recuerda que viajamos mucho tiempo bajo tierra.
—Así pues, ¿Ambrosia se encuentra sobre la cueva del Gran Dragón?
—Sí, y entre ambos está la cueva del riachuelo, con el polvo y la roca negra que tú ya conoces.
Arturo notó que la fuerza de Adragón lo elevaba. Recordó que cuando vino con Alexia ocurrió lo mismo, así que se dejó llevar. Su cuerpo subió hasta la altura de la cabeza del Gran Dragón. Y allí se quedó, suspendido en el aire, a su merced.
De repente sintió que una potente luz blanca le inundaba. Era como un mundo impoluto, luminoso y resplandeciente. Todo su ser irradiaba una luz llena de pequeños seres diminutos resplandecientes. Al principio pensó que se trataba de letras, como las que de vez en cuando se despegaban de su cuerpo y cobraban vida. Pero cuando algunos de esos seres se acercaron, se dio cuenta de que eran pequeños dragones. ¡Letras que eran dragones luminosos! La visión le sobrecogió. Creyó entrar en un mundo mágico poblado de dragones que cambiaban su aspecto y se convertían en letras… o letras que se convertían en dragones.
—¡Letras adragonianas! —exclamó.
Se imaginó que estaba ante la gran página de un libro sobre el que las letras adragonianas se colocaban según un orden tan pautado como misterioso y desconocido. Y se sintió muy feliz. De alguna manera, se percibió como parte de ese mundo mágico.
Inesperadamente, la luz blanca se intensificó y se apoderó de él. Su cuerpo hizo un quiebro en el aire para esquivarla. Pero no pudo. El no lo sabía, pero la luminosidad estaba en su interior. Quizá por eso se agitó en el aire, como si sufriera convulsiones.
Esa luz interior alcanzó un grado de fosforescencia tal que Arturo temió que le causará dolor. En cierto modo, aquello le asustó… Sin embargo, cuando comprendió lo que acababa de pasar, se estremeció y se tapó la cara con las manos.
Descendió hasta el suelo, donde Arquitamius y Arquimaes le ayudaron a mantenerse en pie. Durante unos instantes, Arturo estuvo mareado y desconcertado.
Pero supo que algo importante acababa de suceder.
HA llegado la hora de penetrar en las entrañas de Arquimia. Después de prepararnos a conciencia, Patacoja, Sombra, Metáfora y yo nos disponemos a bajar. Aprovechamos la oscuridad de la noche para impedir que nos vean. Llevamos linternas, cuerdas y todo lo que, supuestamente, puede ayudarnos en esta «excursión».
—Esta expedición es la más peligrosa de todas las que hemos hecho —advierte Patacoja—. Después de la explosión, las cosas pueden haber empeorado ahí abajo. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, así que, por prudencia, os aconsejo que no toquéis nada, que no os apoyéis en las paredes, en las columnas ni en ninguna otra cosa. Es fundamental que nadie toque nada. Corremos el riesgo de que todo se nos caiga encima. ¿De acuerdo?
Da un paso hacia la escalera y empieza a bajar. Le seguimos con cuidado, mirando bien dónde ponemos los pies. De vez en cuando se escucha algún crujido y nos detenemos, atentos a lo que pueda ocurrir. Finalmente llegamos al tercer sótano, donde un muro de piedras derrumbadas nos corta el paso, justo al otro lado de donde tuvimos que dar la vuelta la noche de la explosión.
—Estos días he realizado algunas exploraciones y he descubierto un hueco ahí arriba. Es algo estrecho, aunque suficiente para que podamos pasar.
Con mucha precaución, subimos la pendiente de cascotes y llegamos arriba, muy cerca del techo, desde donde se vislumbra un pequeño agujero semioculto entre los restos de piedra. Es un túnel de apenas dos metros y medio, con una abertura suficiente como para que pase una persona.
—Aquí está —dice—. Yo pasaré primero y, cuando haya llegado al otro lado, os haré una señal. Lo haremos de uno en uno. Si ocurriera algo inesperado, es mejor que no nos pille a todos dentro.
—Tienes razón —dice Sombra—. Es una buena idea.
—La buena idea sería no entrar —dice Patacoja, mientras se asoma al agujero negro—. Esto es muy peligroso. Espero que no ocurra nada.
Primero mete su mochila. La empuja y, después, observamos cómo su cuerpo desaparece entre los cascotes. Lo último que vemos es su pie. Esperamos un poco. Escuchamos algunos ruidos que no parecen indicar gravedad alguna. Al rato nos llega la luz de la linterna con la que Patacoja ilumina el agujero desde el otro lado.
—¡El siguiente! —ordena en voz baja—. ¡Que venga el siguiente!
—Te toca, Metáfora —dice Sombra—. Vamos, no tengas miedo.
—No lo tengo —responde con determinación—. Si fuese una miedosa, no estaría aquí.
Se acerca al hueco con mucho cuidado. Después de quitarse la mochila y de empujarla, se inclina y se arrastra hacia dentro, reptando como Patacoja. Sombra y yo nos miramos con temor. Un poco después, Patacoja vuelve a llamarnos:
—¡El siguiente!
—Ahora te toca a ti, Sombra —digo.
—Prefiero pasar el último —responde.
—El último es el puesto más peligroso —le advierto—. Yo iré detrás… y no hay discusión.
—Vale, de acuerdo —acepta, convencido de que no le servirá de nada discutir—. Allá voy.
Sombra repite los movimientos de Metáfora y se pierde entre las piedras. Estoy tranquilo, ya que todo indica que el pasadizo es bastante seguro. Unos segundos después, la luz parpadea tres veces.
—¡Ya puedes pasar, Arturo! —ordena Patacoja—. ¡Ten mucho cuidado!
Me tumbo en el suelo y entro en el agujero, tras mi mochila. Empiezo a reptar y entonces me doy cuenta de que el pasadizo está apuntalado con robustas vigas de hierro. Patacoja lo ha estado haciendo durante sus visitas anteriores. Es el trabajo de un profesional. De todas formas, eso de pasar entre toneladas de piedras que podrían caerse en cualquier momento impresiona. Soy consiente de que, a pesar de todas las medidas de precaución y de seguridad, podría ocurrir un accidente.
Asomo la cabeza por el otro lado y me encuentro con el rostro de Patacoja, que me recibe con una sonrisa.
—Ya está, chico. Estás fuera de peligro. Relájate.
Me ayuda a salir y me uno a Sombra y Metáfora, que están un poco más allá, dispuestos a bajar por la pendiente de rocas.
Ahora reconozco el lugar que nos cortó el paso. Aquí tomamos la decisión de volver atrás. Menos mal que descubrimos aquella puerta que nos llevó a los pasillos del palacio y conseguimos salir al patio del instituto. Es cierto que tuvimos suerte, pero también lo es que Sombra nos ayudó bastante. Aquella noche me confirmó que sabía más sobre la Fundación y sus sótanos de lo que siempre había pensado. También descubrí que conocía el palacio de Arquimia casi a la perfección. Creo que por eso he accedido a que baje con nosotros.
Y ahora ¿qué? —pregunta Metáfora—. ¿Qué hacemos?
—Intentaremos llegar hasta el muro transversal que encontramos y avanzaremos a partir de ahí —indica Patacoja.
—Pero ese muro nos cerraba el paso —le recuerdo—. No podremos seguir.
—Sí podremos, ya lo veréis —dice con seguridad—. Seguro que sí.
Efectivamente, poco después entramos en un largo pasillo que desemboca en una cámara del palacio de Arquimia. Todavía se nota una atmósfera viciada, llena de polvillo y humo. Algunas zonas se han desprendido a causa del derrumbamiento, que ha sido potente.
—Convendría reforzar esta zona cuando llegue el momento —advierte Patacoja.
—¿Y cuándo será el momento? —pregunta Metáfora.
—Cuando tengamos el dominio absoluto sobre esta zona —responde nuestro guía—. Algún día podréis dirigir estas obras.
—No creo que la Administración nos lo permita —dice Sombra—. Los de Patrimonio no dejarán esto en nuestras manos. Es demasiado valioso. Aquí hay un verdadero tesoro arqueológico, artístico e histórico.
—No hay que dar nada por perdido —replico—. Me he quedado sin apellido, pero no me quedaré sin Arquimia. En el fondo, también es mi casa.
—Sobre todo si al final resulta que eres el verdadero rey de Férenix —añade Metáfora—. Solo un rey tiene autoridad para determinar a quién se entrega la tutela de este palacio.
—Arquimia debió de ser un gran reino —comenta Patacoja—. A juzgar por lo que hemos visto, está claro que tenía grandes ambiciones.
Acabamos de llegar al muro transversal que, otra vez, nos corta el paso. Patacoja lo palpa con la mano.
—Es imposible avanzar. Después de estas visitas he llegado a la conclusión de que estos muros forman parte de la misma pieza, como un triángulo. Ha de tener una explicación. Nunca me he encontrado con un caso similar. No tengo ni idea de por qué lo han hecho.
—Puede ser una medida de protección. Algo así como un refugio —supone Metáfora—. Como los que se hacen ahora.
—También puede tratarse de un emblema —sugiero—. En la Edad Media, la simbología era muy importante.
—Eso me cuadra más —digo—. Me resulta familiar. Además, el triángulo ha aparecido en varias piezas, como en monedas, escudos, etcétera. Estoy empezando a pensar que el triángulo era el símbolo de Arquimia.
—Una A, diría yo, más que un triángulo —desvela Metáfora—. La primera letra del abecedario, la primera letra de la palabra Arquimia. Por eso lo usaban.
—Eso tiene lógica… Arquimaes… Arturo… Adragón… todo un linaje de personas y lugares que empiezan con la letra A —reconozco.
—Claro, igual que el dibujo que tienes en el rostro —aclara Metáfora—. Una A con la cabeza de un dragón. Eso es lo que te identifica como rey de Arquimia… ¡y de Férenix!
Patacoja nos escucha con la boca abierta. Nuestras deducciones le han sorprendido.
—¡Tenéis razón! ¡Todo esto es como un gran jeroglífico de símbolos que se repiten! La letra A es la clave de todo. Fijaos —dice Patacoja mientras dibuja un boceto en su cuaderno de notas—: este triángulo está hecho para verse desde el cielo. ¿Por qué?
—¡Es verdad! ¡Solo los pájaros pueden verlo!
—¡Y los dragones! ¡Es una señal de referencia para ellos!
—¿Qué dices, Metáfora? ¡Los dragones no existen! ¡Son pura fantasía! —protesta Patacoja—. No empecemos a divagar.
—¡Los dragones existieron! —le rebato—. Hay muchos grabados y textos que lo confirman.
—Existieron en la mente de la gente inculta o en la de los amantes de la fantasía —insiste Patacoja—. Los usaban para mantener a la gente humilde aterrorizada. Cada vez que alguien cometía algún desmán, se lo atribuían a los dragones, pero eran pura fantasía.
—Un momento, amigos. No hemos venido hasta aquí para debatir sobre la existencia de los dragones —tercia Sombra, devolviéndonos a la realidad—. O regresamos o continuamos, pero no deberíamos quedarnos aquí a discutir cosas sin sentido. ¿De acuerdo?
¡OS veo! —exclamó Arturo, atónito—. ¡Os veo!
Tenía los ojos muy abiertos y lo observaba todo como si acabara de nacer. Estaba extremadamente excitado y gesticulaba nerviosamente, moviendo las manos cerca de su rostro, asombrado por lo que acababa de sucederle.
—¡Adragón te ha devuelto la vista! —exclamó Arquitamius, admirado.
—Te ha restituido lo que el miserable de Frómodi te quitó —añadió Arquimaes—. ¡Adragón confía en ti!
—Eso significa que cree en ti y que te necesita —asintió Arquitamius.
—¡Haré todo lo que me pida! —asumió Arturo—. Le pagaré este milagro.
—Adragón no ansia poder o dinero —le corrigió Arquitamius—. Adragón quiere gente con corazón puro y limpio, como tú.
—¿Para qué me quiere? —preguntó Arturo—. ¿Qué espera de mí?
—Ya te hará saber qué quiere que hagas —aseguró Arquimaes—. Lo sabrás cuando llegue el momento.
Arturo estaba tan nervioso por lo que acababa de sucederle que aún no coordinaba sus pensamientos. Hubiera accedido a cualquier cosa que le hubieran pedido, sin darse cuenta de lo que hacía.
—¡Es como volver a la vida! —exclamó—. Después de estar tanto tiempo en un túnel oscuro, ahora, por fin, veo la luz. ¡Casi no me lo puedo creer!
—No olvides nunca lo que Adragón ha hecho por ti —decretó Arquitamius.
¡Jamás! ¡Es el ser más poderoso que conozco! ¡Es la fuerza y la vida!
—Nosotros también somos adragonianos. Le veneramos y le representamos —añadió Arquitamius.
Arturo levantó la vista y, por primera vez, contempló al Gran Dragón. A pesar de que había sentido su fuerza, su imaginación no se había acercado ni de lejos a la imagen que tenía delante. Era un dragón fosilizado de varios metros de altura, de color negro brillante, con la cabeza levantada y la mirada al frente. Sobre su cabeza se precipitaba una pequeña cascada de agua que debía de provenir del piso superior, del riachuelo de las rocas negras.
—¿Cómo es posible que un ser de roca pueda tener tanto poder?
—Adquiere vida cuando se une al agua del riachuelo —explicó Arquitamius—. Es la combinación perfecta para dar vida a lo que no la tiene.
—¿Es una escultura? —preguntó Arturo.
—Es un verdadero dragón que se quedó aquí, atrapado en el tiempo. Aunque parece que está muerto, está más vivo que tú y que yo. ¡Es Adragón!
—¿Qué tiene que ver con las letras? ¿Qué es lo que le une a ellas?
—La tinta, que no es como las demás. Es el líquido de la vida. Oscuro, viscoso y brillante. Poderoso como un rayo del cielo y duradero como la roca. Nada puede destruirlo. Es la tinta adragoniana.
—¿De aquí proviene su poder?
—Los dragones se fosilizan al final de su existencia… pero la vida se mantiene en su interior. Cuando solo les queda un hálito de vida, se convierten en roca negra. Por eso se esconden en grutas —explicó Arquimaes—. Demónicus daría su vida por encontrarlo y arrancarle su poder. Haría lo que fuera por tener el poder de la tinta. ¡Cualquier cosa!
—Espero que nunca encuentre esta gruta —deseó Arturo—. ¡Este lugar es un santuario!
—Ahora debemos volver a la superficie —sugirió Arquitamius—. Nos echarán de menos.
—Tengo unas ganas terribles de ver la luz del sol —dijo Arturo sorprendido cuando, tras tocarse los ojos, notó que todo estaba normal, y que había desaparecido la masa de carne quemada que hasta ahora había cubierto sus cuencas.
—Te lo dije —le recordó Arquimaes—. Te dije que debías tener confianza. Tus ojos estaban protegidos por Adragón. Te ha devuelto la vista.
—El dibujo de Adragón te protegió —explicó Arquitamius, tocando la cabeza del dragón que Arturo tenía dibujada sobre la frente—. Absorbió gran parte del fuego que esos desalmados te aplicaron. Y ha regenerado la carne quemada.
—Ojalá también pueda devolver a la vida a Alexia y a Émedi —respondió Arturo—. ¡Las cambiaría por mis ojos!
* * *
Cuando Arturo salió al exterior, la luz del sol entró en sus ojos como un torrente. Sintió un dolor penetrante que le hizo dar un paso hacia atrás. Instintivamente se protegió con las manos.
—Tranquilo —le aconsejó Arquimaes—. Es la primera impresión. Es natural que, después de tanto tiempo en la oscuridad, la luz te dañe, pero no te asustes: no será nada y pasará enseguida.
Para ayudar a Arturo a que sus ojos se habituaran, los dos alquimistas le acompañaron hasta el interior de una tienda en la que la luminosidad era más soportable. Le sentaron en una silla y le dieron una bebida dulce y refrescante que le reconfortó.
—No salgas de aquí durante un tiempo —ordenó Arquimaes—. Voy a dar la buena noticia a Astrid y a Amedia. Seguro que se pondrán muy contentas.
Una hora después, Arquimaes entraba de nuevo en la tienda, acompañado por las dos mujeres, exultantes de alegría.
—¿Es cierto que has recuperado la vista? —preguntó la reina Astrid—. ¿Puedes vernos?
Arturo se puso en pie y clavó sus ojos en la reina. Los nervios le jugaron una mala pasada y, durante un instante, creyó estar ante la presencia de otra persona.
—¡Émedi! —exclamó—. ¡Mi reina!
—No soy Émedi —le corrigió—. Soy Astrid. La reina cuya vida salvaste en el castillo de mi esposo, el rey Rugiano.
Arturo se quedó quieto. Trató de organizar sus ideas. Aunque no podía asegurarlo, tenía la impresión de que estaba ante la mismísima Émedi.
—Vuestro parecido es asombroso —reconoció—. El color de vuestro cabello es casi idéntico al de mi madre.
—Ojalá me pareciera a ella —dijo Astrid—. Daría mi vida por parecerme. Sé cuánto la querías.
—Ésta es Amedia —anunció Arquimaes—. Creo que la salvaste de la hoguera.
—Sí, igual que a Alexia —recordó Arturo mirando a la joven—. Llegué en el momento justo en que… Pero… ¡tú eres Alexia!
—No, mi joven señor —negó Amedia—. Soy Amedia, la joven a la que ayudaste en Boca del Diablo. Me libraste de los soldados. Es la primera vez que ves mi rostro. Estáis confundido.
—No te confundo. Veo rasgos en tu rostro que me recuerdan profundamente a Alexia. Incluso diría que tu voz tiene un tono similar.
—Es tu deseo de verla otra vez lo que te domina, amigo mío. El dolor de su ausencia te hace ver fantasías. Te aseguro que yo no soy Alexia, sino Amedia.
Arturo se sintió perturbado y confundido. Quizá fue la inmensa alegría de haber recuperado la vista lo que le hizo confundirse. Esperó unos instantes para recobrar la cordura que, sin duda, había perdido.
EN las profundas entrañas de la Fundación, mis amigos y yo no podemos evitar sentirnos un poco desconcertados. No sabemos qué camino tomar. Sombra está nervioso, pero yo estoy decidido a seguir adelante.
—Todo esto está construido con doble intención —explica Patacoja—. Aunque hasta ahora hemos descubierto cosas sorprendentes, estoy seguro de que esto solo es una tapadera y que, en el interior, hay cosas mucho más increíbles.
—¿En qué te basas para decir eso? —se interesa Metáfora.
—En el instinto. Un buen arqueólogo debe tener un buen olfato. La intuición es una de sus mejores herramientas. Y te aseguro que eso no me falta… Vamos allá… a menos que queráis volver.
—Yo creo que es mejor regresar —propone Sombra—. Esto es muy complejo. Estamos muy dentro. A ver si luego no vamos a poder regresar.
—Yo voto por seguir —afirmo—. Estoy dispuesto a llegar hasta el final. Quiero saber qué hay aquí dentro.
—Es posible que no lo conozcas todo —advierte Sombra—. Un palacio no se recorre en un solo día. Y menos si está enterrado.
—Pues me conformaré con llegar hasta donde pueda. Necesito seguir adelante —insisto—. Quizá deberías esperarnos aquí, Sombra.
—No, iré con vosotros.
—Prefiero que te quedes. Hazme caso —le pido—. Nosotros seguiremos adelante. Luego nos vemos.
—¡Ni hablar! ¡Iré con vosotros hasta el final! —protesta—. ¡No me quedaré aquí!
—Vayamos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan —comenta Patacoja—. ¡Adelante!
—¿Crees que esto lleva a algún sitio, amigo Patacoja? —pregunta Sombra.
—Estoy convencido de que vamos a encontrar algo nuevo e inesperado —responde—. Este pasillo no tiene sentido. Oculta algo.
—La época medieval estaba repleta de misterios.
—Cierto. Igual que los alquimistas usaban ideogramas, los arquitectos diseñaban con alegorías. Lo hacían para esconder grandes tesoros o para proteger la vida de los habitantes de los castillos y palacios. Nada era lo que parecía.
La atmósfera es casi irrespirable. Los focos de nuestras linternas apenas nos indican qué camino seguir entre la neblina que nos envuelve. Hasta que Patacoja, que va delante, llega al final y abre una puerta, que nos muestra una luz no demasiado potente, pero sí lo bastante clara como para animarnos a seguir adelante.
—¿Veis? Ya os dije que aquí había cosas ocultas. El palacio no se acababa en esos muros transversales —dice Patacoja, bastante contento—. Mi olfato de arqueólogo sigue en buen estado.
—¿Dónde estamos? —pregunto—. ¿Seguimos en el palacio de Arquimia?
—Creo que sí. Ya sabemos que tiene ramificaciones interminables. Por lo que deduzco, hemos penetrado en una zona nueva, que debe de ser la segunda vía, es decir, una de las tres partes del palacio.
—¿Adónde llevará?
—No lo sé… Pero lo vamos a descubrir pronto —dice Patacoja—. Adelante…
Ahora podemos andar con más holgura, ya que el pasillo es amplio. Sin embargo, hay algo que me llama la atención: las paredes están cubiertas de escritura. Son como los graffitis actuales, pero los artísticos, no las pintadas. Alguien se ha dedicado a escribir sobre los muros y sobre el techo.
—¿Por qué habrán hecho esto? —pregunta Metáfora—. Es como si les hubiese faltado papel para escribir y hubiesen utilizado las paredes a modo de pergamino.
—A mí me gustaría saber qué significan estos textos —digo, mientras me aproximo a ellos—. Creo que deberíamos descifrarlos. Deberíamos buscar a un experto…
—Sombra puede hacerlo —propone Metáfora—. ¿Verdad?
—El padre de Arturo está mejor preparado que yo —asegura—. Ahora no es el momento.
—Sigamos —nos apremia Patacoja—. Ahí hay una puerta.
Nos acercamos a la gran puerta de madera, que también está decorada. Algo que me llama la atención. Doy unos pasos hacia atrás y descubro algo sorprendente:
—¡Eh! ¡Fijaos! ¡Esta puerta es como un libro abierto! —exclamo—. ¡Las dos hojas de madera, repletas de letras, parecen un libro!
—¡Es increíble! —dice Metáfora—. ¡Qué maravilla!
—¡Esto no es una fantasía! —replica Patacoja—. Es verdad… ¡Es un libro gigante!
Miles de líneas rectas trazadas por letras que conforman palabras adornan las dos hojas de madera. Letras similares a las que ya hemos visto en anteriores paredes, iguales que las que hemos visto muchas veces en pergaminos alquímicos. Lo más sorprendente es que hay una letra adragoniana dibujada justo en el centro de las dos puertas, de modo que queda dividida en dos partes. Es un dibujo cuyas piezas encajan perfectamente.
—¡Es Adragón! —exclama Metáfora—. ¿Quién lo habrá dibujado?
—Seguro que fue Arquimaes —explico—. El lo conjuró; es el único que sabe dibujarlo… Seguro que ha sido él.
—¿Qué habrá ahí detrás? —se pregunta Patacoja—. ¿Qué será?
—Abramos esa puerta y veámoslo —propongo.
—Está cerrada… —nos hace notar Metáfora—. No hay forma de abrirla… y no tenemos la llave.
—Claro que tenemos la llave —dice Sombra dando un paso adelante.
Pone sus manos sobre las puertas y acaricia sus hojas mientras recita algo que no comprendemos. Un poco después, las empuja suavemente hasta que se abren y nos dejan ver algo asombroso:
—¡No es posible! —exclama Metáfora—. ¡No creo lo que estoy viendo!
—¡Esto es una locura! —dice Patacoja, apoyado en su muleta, que agarra con mucha fuerza, como si temiera caerse—. ¡Es inaudito!
Ante nosotros se abre una gran cámara que en su entrada tiene una mesa rodeada de varias sillas y dos sillones de madera. Sus paredes están repletas de estanterías atestadas de libros y pergaminos. ¡Es una biblioteca gigante! Varios pasillos que parten de la cámara principal están atiborrados de documentos medievales, cubiertos de polvo y envueltos en telarañas.
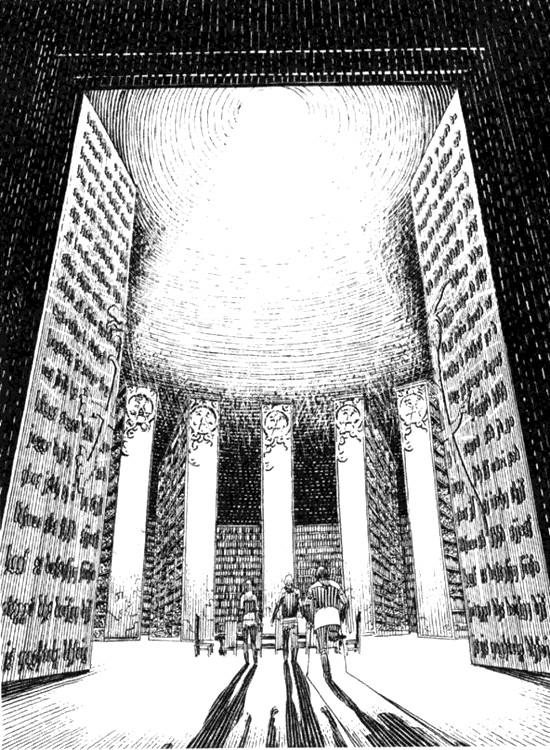
—¡Nunca he visto nada semejante! —balbucea Metáfora—. ¡Debe de ser la mayor biblioteca medieval del mundo! ¡No creo que exista nada igual!
—Puedes estar segura —afirma Patacoja—. ¡Es el mayor tesoro para bibliófilos del planeta!
—¡Es la biblioteca de Arquimia! —dice Sombra, como si hablara de algo sagrado—. ¡Libros escritos con tinta adragoniana!
No puedo pronunciar una sola palabra. Estoy asombrado y admirado. Es un espectáculo sobrecogedor. ¡Debe de haber muchos miles de libros auténticos, escritos en la Edad Media!
—¿Qué hacemos? —pregunta Patacoja—. ¿Qué hacemos con todo esto?
—Protegerlo —respondo, anonadado—. Protegerlo.
Metáfora es la primera en reaccionar. Entra lentamente, con los ojos muy abiertos y las manos extendidas. Está abrumada, igual que nosotros.
Me acerco a una de las estanterías y cojo, con mucho cuidado, un ejemplar. Casi no me atrevo a pasar la mano por encima para limpiarlo, así que soplo ligeramente. Una nubecilla de polvo se levanta y deja al descubierto el dibujo de su portada: un sol junto a una luna, el símbolo de los alquimistas. Lo abro mientras escucho crujir las robustas hojas, que casi se niegan a separarse, para ver que, efectivamente, hay escritura medieval auténtica en sus páginas. ¡Y pensar que nosotros estábamos orgullosos de poseer los libros de la Fundación, cuando bajo nuestros pies existía, desde hace seguramente mil años, un tesoro de valor incalculable! Cada libro o pergamino que hojeamos está escrito con caligrafía muy cuidada y tiene un contenido riquísimo. Tratan de todos los temas posibles: medicina, religión, filosofía.
—Es la mejor biblioteca de todos los tiempos. Hemos penetrado en interminables pasillos llenos de largas estanterías de madera, repletas de ejemplares de todos los tamaños, grosores y colores.
—Todos los que he revisado son del siglo X —dice Metáfora.
—Y todos pertenecen a la Gran Biblioteca del Reino de Arquimia, según demuestra la inscripción de portada o de cabecera —añado, muy emocionado—. Es un legado incalculable. Los investigadores se volverán locos con todo esto. Van a tener mucho trabajo… ¡Cómo va a disfrutar mi padre!
—Esto le va a hacer muy feliz —añade Sombra.
—No podremos ocultarlo —dice Patacoja—. Nos lo quitarán de las manos. Es un patrimonio público.
—Habrá que negociar. Pertenece a la familia Adragón —explica Metáfora—. Tendremos que luchar para que lo mantengan en su poder.
AQUELLA mañana, Arturo se despertó temprano, abrió los ojos y sintió una inmensa alegría cuando vio la luz que se filtraba a través de la tela de la tienda. Se levantó de un salto y salió al exterior, deseoso de ver la vida, que desde que perdió la vista solo había imaginado a través de sus sentidos. El sol salía tras el imponente monte que dominaba el valle de Ambrosia, las nubes decoraban el cielo y una bandada de pájaros sobrevolaba el campamento Émediano.
Se sintió como si hubiese resucitado. Después de pasar tanto tiempo en la oscuridad, la luz era como un bálsamo que le aliviaba la existencia. Si alguien le hubiese pedido salvar el mundo entero, habría emprendido esa misión sin dudar un solo instante.
Ensilló su caballo y cabalgó alegremente hasta el río. Se zambulló en el agua y nadó durante un buen rato. Notó cómo la sangre circulaba por sus venas y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo.
De repente, algo se interpuso en sus pensamientos. Sentía que Alexia y Émedi le llamaban. O sacaba a esas dos mujeres del Abismo de la Muerte o se unía a ellas, tal y como había prometido.
Volvió al campamento y se acercó a la cámara de los alquimistas, dispuesto a solicitar su ayuda.
—Hola, Arturo. Pasa —le invitó Arquimaes—. En este preciso instante hablábamos de ti.
—Me alegro. Yo también quiero hablar con los dos. Estoy contento de haber recuperado la vista y me siento muy feliz, pero…
—Pero quieres que nos ocupemos de Alexia y Émedi, ¿verdad? —le cortó Arquitamius, como si le leyera el pensamiento—. Pues ha llegado el momento.
—Llevo tanto tiempo obsesionado con ello que no tengo dudas sobre lo que debo hacer. Sé qué se espera de mí —replicó Arturo—. Bajaré al Abismo de la Muerte, las encontraré y las traeré de vuelta a casa. Nada ni nadie me detendrá.
—Recuerda que puedes encontrarte con muchos enemigos que no dudarían en matarte. Allí Adragón no puede hacer nada por ti. Correrás un gran peligro.
—No temo a la muerte ni al dolor —respondió Arturo—. Me enfrentaré con todos los peligros que se interpongan en mi camino.
—Astrid y Amedia quieren hablar contigo —dijo el sabio— de algo muy importante. Primero escucha lo que tienen que decirte. Después organizaremos la bajada a la gruta.
* * *
Astrid, Amedia y Arturo se encontraron en la biblioteca de Ambrosia. O, mejor dicho, en lo que quedaba de ella. Después del ataque de los hombres de Demónicus, el monasterio ardió por los cuatro costados; todos los pabellones habían resultado dañados. Aunque la biblioteca estaba prácticamente destruida, conservaba buena parte de su estructura. A pesar del gran trabajo de limpieza que algunos monjes habían hecho, el aspecto general era desolador. Los muebles de madera aún emitían un desagradable olor a quemado que penetraba hasta el fondo de los pulmones.
—¿Qué le ha pasado a este lugar? —preguntó Astrid—. Parece que aquí dentro ha habido una guerra.
En el fondo la ha habido —respondió Arturo—. Una guerra generada por bárbaros. Entraron en Ambrosia a sangre y fuego. Lo arrasaron todo, mataron a muchos y secuestraron a Alexia. Este sitio es irrecuperable. Hay que reconstruirlo desde los cimientos o usarlo para crear algo nuevo.
—¿Por qué estáis aquí? —preguntó Amedia—. ¿Por qué no empezar en otro sitio?
—Ambrosia es un símbolo. Arquimaes pasó aquí algunos años y sirvió como monje. Habrás visto un mensaje escrito en una pared.
—¿Es verdad lo que se dice en él? —quiso saber la reina Astrid.
—La cuestión no es si es o no verdad, sino por qué lo han escrito. Lo hizo Tránsito, hermano de Arquimaes. Le odia a muerte y le responsabiliza del ataque de los demoniquianos, aunque os aseguro que Arquimaes no tiene la culpa de nada. Vinimos aquí para buscar refugio, pero los demoniquianos siguieron nuestro rastro. La culpa es de los que quemaron Ambrosia, no de mi maestro.
—¿Qué hacía aquí Alexia? ¿Por qué había venido a este sitio?
—La secuestré para escapar de la cámara de tortura de Demónicus. Era mi rehén.
—Entonces ella atrajo a esos guerreros.
—Los guerreros podían habérsela llevado sin matar a monjes indefensos y sin quemar ésta abadía. Pero prefirieron comportarse como salvajes. Por eso insisto en que Arquimaes no tiene la culpa.
—¿Por qué amas tanto a Alexia? —preguntó Amedia.
—Porque es única. Es la persona que mejor me comprende. Como ya os he relatado, luchó conmigo a muerte para evitar…
—Pero es la hija de Demónicus, el Gran Mago Tenebroso. Un hechicero que ha infligido enormes daños a muchísima gente. Dicen que incluso crea mutantes y monstruos —profundizó la muchacha.
—Lo sé. Cuando la vi por primera vez, supe que estaría atado a ella para toda la vida. Ella es yo y yo soy ella. Nunca podré desprenderme de su recuerdo.
—Como del de Émedi…
—Efectivamente. Aunque sea mi madre, he de decir que es la reina más justa que ha pisado estas tierras y daría cualquier cosa por verla viva y por poder hablar con ella. Arquimia la necesita. Sin ella es un proyecto imposible.
La reina Astrid se levantó, esperó un poco y, cuando notó que tenía toda la atención de Arturo, hizo un anuncio sorprendente:
—Arturo, queremos ayudaros a resucitar a Alexia y a Émedi. Queremos ser ellas.
Arturo la escuchó con asombro.
—¿Cómo? ¿Qué habéis dicho? ¿Estáis segura de que queréis hacerlo? ¿Sabéis lo que significa? —preguntó Arturo, nervioso por el ofrecimiento—. ¿Lo decís de verdad?
—La época que nos ha tocado vivir exige a las gentes de bien que hagamos grandes sacrificios, que renunciemos a lo mejor de nosotros mismos en pos de algo superior.
—Sí, Arturo —añadió Amedia—, queremos ayudarte como sea.
Arturo sabía perfectamente que para resucitar a alguien era necesario disponer de un cuerpo vivo, pero nunca, ni en sus mejores sueños, hubiera imaginado que Astrid y Amedia se ofrecerían. Y aunque lo hubiese pensado, jamás les habría propuesto algo así.
—Vuestras palabras os engrandecen aún más. Pero la resurrección es peligrosa —advirtió Arturo—. Nadie puede predecir qué va a ocurrir. Perderéis la memoria y nunca recordaréis quiénes fuisteis.
—Correremos ese riesgo —subrayó Astrid—. Quiero ser Émedi.
—Y yo Alexia —añadió Amedia.
—Alexia era la hija de Demónicus —le recordó Arturo.
—No me importa. Además… si estás enamorado de ella… —repuso Amedia—, si me aceptas, me gustaría…
—Sin dudarlo un instante —respondió—. Ambas sois mujeres de honor. Habéis sufrido mucho y me siento muy honrado de que estéis dispuestas a ocupar el lugar de las dos personas a quienes más amo en este mundo. Nunca podré pagaros lo que vais a hacer.
—Lo que vamos a hacer no tiene precio, Arturo —dijo sabiamente la reina Astrid—. Esto se hace por amor. Y tú te has ganado nuestros corazones. Ya nos has pagado sobradamente con tu amistad.
PAPÁ y Norma acaban de llegar a casa. Después de instalarse en el dormitorio grande, se reúnen con nosotros en el salón.
—Bueno, chicos, ha llegado la hora de daros la gran noticia —dice papá—. Estos días, en el hospital, hemos hablado mucho de nuestra situación y hemos reafirmado nuestra intención de…
—¡Nos casamos! —anuncia Norma, bastante emocionada—. No hay vuelta atrás.
—¡Enhorabuena! —exclama Metáfora mientras los besa—. ¡Me alegro por vosotros!
—Yo también os felicito —digo—. Estoy muy contento.
Norma se levanta, entra en la cocina y sale con una botella de champán. Entre bromas, papá consigue descorcharla, haciendo saltar el tapón contra el techo, lo que, según dicen, es signo de buena suerte.
—¡Por nuestra nueva familia! —grita papá alzando su copa.
—¡Por nuestra nueva familia! —repetimos todos.
—¿Dónde se celebrará la boda? —pregunta Metáfora.
—En la Fundación —explica papá—. He hablado con Sombra y asegura que podemos montar una carpa en el jardín. Es una zona segura y organizaremos la ceremonia sin problemas.
—Me parece un buen sitio para celebrar un evento tan importante —aseguro—. ¿Quién lo va a oficiar? ¿Sombra?
—No, él no puede —responde papá—. No está autorizado para…
—¿No es monje?
—Bueno, sí, pero… En fin, no creo que pueda oficiar una boda —insiste papá—. Creo que dispondremos de algún sacerdote.
—Podemos hablar con los monjes de la abadía de Monte Fer —propone Metáfora—. Quizá ellos puedan hacerse cargo. A lo mejor el abad Tránsito conoce a algún sacerdote.
—Es una buena idea —comenta Norma.
—Hablaré con ellos —dice papá—. Ojalá puedan.
—Estaría encantada —reconoce Norma—. Encantadísima. Vamos a celebrar una boda por todo lo alto. Después de todo lo que hemos pasado, volvemos a ver la luz.
—Vale, pero mañana empezáis las clases —propone papá—. Ya es hora de que todo vuelva a la normalidad.
* * *
Mercurio nos recibe con una sonrisa. Hace tiempo que no venimos por el instituto, así que ya es hora de volver a la rutina.
—Enhorabuena, chicos —dice—. Sé que vuestros padres han salido del hospital.
—Te estamos muy agradecidos por la ayuda que nos diste aquella noche de la explosión —respondo—. Menos mal que nos ayudaste a llevarlos al hospital. También sé que has llamado algunas veces para interesarte.
—Sí, muchas gracias, Mercurio —añade Metáfora—. Ya sabes que si podemos hacer algo por ti, solo tienes que decirlo.
—Mi mujer y yo estamos buscando un trabajo: me queda poco en este instituto —aclara—. Si os enteráis de algo, decídmelo.
—Estaremos atentos —le aseguro—. Ya verás cómo, entre todos, te encontramos algo. Cuando la Fundación vuelva a resurgir, habrá un puesto seguro para ti.
—Gracias, Arturo. Sé que lo dices de corazón. Pero me parece que la Fundación está acabada.
—Eso no se puede afirmar —digo—. Te aseguro que intentaré levantarla por todos los medios. ¡La Fundación se rehabilitará! ¡Volverá a ser la que fue!
Entramos en el patio y, como siempre, muchas miradas se dirigen hacia nosotros.
—¡Eh, Arturito! ¿Qué tal está tu papá? —grita alguien a quien no identifico, pero que, casi con total seguridad, debe de ser amigo de Horacio.
Mireia, acompañada de Cristóbal, se acerca corriendo y se planta ante nosotros.
—Hola —dice Cristóbal.
—Enhorabuena por lo de vuestros padres —dice Mireia—. Me he enterado de que han salido del hospital. Creo que dentro de poco volvemos a tener clases con tu madre, ¿verdad?
—Si, Mireia. Mi madre vuelve al trabajo —replica Metáfora—. Y yo también.
—Tu padre también está recuperado, ¿verdad, Arturo? —comenta—. Esta tarde podríamos tomar algo para celebrarlo. Hace tiempo que no nos vemos.
—Me parece bien —interviene Cristóbal—. Yo también quiero ir.
—He estado algo nervioso con todo ese asunto de la explosión y con mi padre en el hospital —explico—. Pero ya estoy mejor. Quizá una tarde de estas…
—Mañana. ¿Te parece bien?
—Déjame que lo piense. Si puedo, estaré encantado de tomar algo y charlar con…
—Intentaré que venga Horacio —me corta—. Creo que ya es hora de que os hagáis amigos de una vez por todas.
—No creo que quiera.
—He hablado con él y me parece que está muy arrepentido de lo que pasó la noche que salisteis a jugar a los bolos con sus amigos. Quiere pedirte perdón. Debes darle una oportunidad.
—¿Es una broma? —pregunta Metáfora, sorprendida—. ¡El y sus amigos quisieron golpearle en la cabeza con un bate de béisbol!
—Fue una tontería. Tienes que comprenderlo. Solo querían probar si lo que se cuenta de ese dibujo del dragón es verdad —explica Mireia—. Son buenos chicos.
—Menos mal que son buenos chicos —responde Metáfora—. Si llegan a ser malos, no sé qué hubieran hecho.
—Vale: tomaremos algo e intentaremos olvidar lo que pasó —digo—. No les guardo ningún rencor.
—Muy bien. Mañana entonces —dice mientras se aleja—. ¿Vienes, Cristóbal?
—Tengo que hablar con Arturo —responde—. Luego nos vemos.
Mireia se da la vuelta, muy despectiva.
—Ah, por cierto, ¿ya has hecho esa sesión de hipnosis con tus psicólogos? —pregunta inesperadamente.
—Mireia, ya te hemos dicho que eso es muy íntimo —la reprende Metáfora—. No hables de ello con nadie.
—¿Por qué?
—Porque es algo muy personal, ¿entiendes?
—Vaya, ¿ahora me vas a decir lo que puedo o no puedo contar? —responde mientras continúa su camino—. ¡Lo que hay que ver!
—Todo el mundo habla de lo que hiciste con Horacio y sus amigos —nos cuenta Cristóbal cuando nos quedamos solos—. ¡Menudo susto se han llevado!
—Bueno, no exageres, que no fue para tanto —afirmo.
—Dicen que tu dragón los levantó por encima de una farola.
—No te creas nada de lo que cuentan. Es una exageración. Ellos intentaron atacarme y yo me defendí, eso es todo. Te lo digo de verdad. Déjate de dragones y de fantasías.
—Ese dragón tiene poderes, Arturo —insiste—. Todo el mundo lo dice.
—¿Todo el mundo dice qué?
—Horacio y sus amigos han difundido la historia de lo que hiciste. Todo el instituto sabe que tienes poderes, que tu dragón es de verdad, que cobra vida, que ataca…
—Venga, vamos a clase, que ya es hora —le interrumpo—. No voy a hacer caso de las tonterías de esos bobos.
—Vale, pero mañana iré con vosotros a tomar algo —advierte mientras se retira—. Ah, creo que mi padre quiere hablar contigo. Llámale.
Entramos en clase. Curiosamente, muchos compañeros me saludan con amabilidad. Metáfora y yo nos miramos asombrados del cambio que han sufrido.
—Fíjate, me miran como si fuese un héroe o algo así —digo.
—Es que lo eres. Todo el mundo sabe que salvaste la vida de tu padre, de mi madre y de Sombra. Y eso les gusta.
—Espero que nadie crea a Horacio.
—Puedes estar seguro de que su historia también les influye —asegura—. Imagínate un chico que tiene poderes, que salva la vida de personas y que está protegido por un dragón. Te convertirás en una leyenda.
—No me tomes el pelo.
—Ya lo verás. Ya lo verás.
ARTURO, Arquimaes y Arquitamius bajaron juntos a la cueva de la roca negra. Se acercaron a los dos ataúdes y observaron, en silencio, los cuerpos de Alexia y Émedi. Arturo se inclinó ante ellos y cerró los ojos durante algunos minutos.
—Tenemos que llevarlas a la cueva del Gran Dragón —dijo Arquitamius.
—Debemos prepararlo todo y avisar a Amedia y a Astrid —añadió Arquimaes—. ¿Estás listo, Arturo?
—Sí. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta —respondió Arturo.
—Yo bajaré contigo —dijo Arquimaes—. No te dejaré solo.
—Es una locura, maestro —protestó Arturo.
—Es lógico que desee bajar a buscar a su reina. Tienes que entenderlo —explicó Arquitamius.
—Lo entiendo —reconoció Arturo—. Pero el riesgo es muy grande. De todas maneras, no es seguro que tengamos que hacerlo, ¿verdad?
—Hay que estar preparado, por si lo pide el Gran Dragón.
—Todos los que bajan al Abismo de la Muerte corren un gran riesgo —dijo Arquitamius—. Tú también. Podrías perderte y no encontrar la salida. Te quedarías allí para toda la eternidad.
—Bajaré a buscarla, Arturo —insistió Arquimaes—. Tengo que ir. Solo puedes sacar a alguien de ahí si lo amas.
—Tenéis razón, maestro —accedió Arturo—. Si nos lo ordena, bajaremos juntos.
—Ahora hay que prepararlas bien para evitar sorpresas —explicó Arquitamius—. Además, Astrid y Amedia deben estar inconscientes mientras se convierten en Émedi y Alexia.
—Las dormiremos con la Pócima del Sueño Profundo —especificó Arquimaes.
—Sí, ganaríamos mucho tiempo —admitió Arquitamius.
—Entonces hagámoslo —indicó Arturo—. ¡Hagámoslo hoy mismo!
Los dos sabios se dieron cuenta de que Arturo estaba verdaderamente impaciente.
—Es peligroso —dijo Arquitamius—. Si alguna de ellas se despertara y se diera cuenta de lo que pasa, el secreto quedaría desprotegido. Si cayeran en manos de Demónicus o de gente sin escrúpulos, podrían hacerlas hablar y pondríamos el secreto del Gran Dragón en peligro.
—Pero cuando se transformen en otro ser lo olvidarán —rebatió Arturo—. Ya ocurrió con Amarofet.
—No es seguro. Nadie controla la memoria hasta ese punto. Hay un verdadero peligro.
—El verdadero peligro soy yo —anunció Arturo—, que estoy al borde de la locura. Ya no puedo más. Necesito verlas, pedirles perdón, protegerlas como no supe hacer en aquellos momentos…
—¡Espera, Arturo! ¿No pensarás que están muertas por tu culpa? —preguntó Arquimaes—. Yo estaba allí y vi lo que pasó. Alexia mató a Émedi impulsada por el odio y por el embrujo de su madre, y ella murió a manos de Demónicia. No eres culpable de nada.
—¡Si hubiera sabido evitar que Frómodi me arrebatase los ojos y si no hubiera liberado a Alexander en Carthacia, todo esto no habría pasado! ¡Yo soy el único culpable!
—¡Ya está bien, Arturo! ¡No te mortifiques más! ¡Tú no tienes la culpa!
—Arquimaes está en lo cierto. El destino ha organizado todo este drama y tú no has podido evitarlo. Alexander se hubiera salido con la suya aunque tú no lo hubieses liberado. ¡Tienes que entenderlo!
—¡Lo entenderé si vuelven a la vida! —respondió Arturo.
Los dos hombres esperaron a que se calmase.
—El destino de Alexia y Émedi estaba escrito —reconoció Arquitamius—. ¿No lo entiendes?
—No tiene nada que ver con el destino. Todo ocurrió por mi culpa —insistió Arturo—. ¡Estaba ciego!
—El Gran Dragón permitió que perdieras la vista para que no presenciaras cómo morían —explicó el maestro de los maestros.
—Y te la devuelve ahora, que están a punto de resucitar, para que las veas —añadió Arquimaes. ¿Qué más pruebas quieres?
—¿Queréis decir que he estado ciego para no sufrir? —preguntó Arturo, perplejo—. ¿Es eso?
—Has padecido un gran sufrimiento para evitar otro mayor —sentenció Arquimaes.
Arturo se quedó callado. Intentó asimilar la revelación que acababan de hacerle. Jamás lo habría interpretado desde ese punto de vista.
—Bajaremos mañana —afirmó Arquitamius—. Esta noche dormiremos a Amedia y a Astrid.
—De acuerdo —asintió Arquimaes—. Es lo más sensato.
—Necesitaré llevar algunos artilugios —comentó Arquitamius—. Arturo, por favor, no olvides estos cirios.
—¿Los necesitaréis en la cueva? —preguntó extrañado.
—Me traen buena suerte —respondió—. No los olvides. Los necesito.
* * *
Amedia miró a Arturo antes de beber de la copa que Arquimaes acababa de entregarle.
—Si fuese un veneno me lo tomaría igual —aseguró—. Confío más en vosotros que en ninguna otra persona, salvo en mi padre, Dédalus.
—Yo también confío en vosotros —aseguró Astrid—. Haré lo que me pidáis.
—No queremos engañaros —dijo Arquimaes—. Ya os hemos explicado que, cuando despertéis, notaréis que ya no sois la misma persona. Cada día desapareceréis y os convertiréis en otro ser.
—En Alexia —dijo Amedia.
—Y en Émedi —dijo Astrid.
—Es un proceso lento pero irreversible —añadió Arquitamius, mientras encendía las velas que Arturo acababa de colocar sobre la roca, cerca de Adragón—. Una vez iniciado, nadie puede detenerlo.
—Dejaréis de ser quien sois para convertiros en otras mujeres. Iréis adquiriendo su aspecto y, un día, os miraréis al espejo y ya no os reconoceréis… y tampoco os acordaréis de quién fuisteis. Debéis saber qué va a ocurrir —insistió Arquimaes.
Arturo escuchaba sin decir nada.
—Y tú, Arturo, ¿estás seguro de que sea yo quien va a dar vida a tu querida Alexia? —preguntó Amedia, rozando la copa con los labios—. ¿Estás convencido?
—Estoy seguro de que jamás encontraré a alguien tan digno como tú —respondió el jefe del Ejército Negro—. Mi amada estará totalmente de acuerdo.
—Quiero aclararos, no obstante, que algo de vuestra personalidad permanecerá en el nuevo ser que vais a alumbrar —reconoció Arquimaes—. Nadie puede asegurar qué será, pero os hará reconocibles.
Amedia y Astrid se agarraron de la mano y, después de lanzarse una cariñosa mirada, bebieron a la vez.
—Ya está hecho —dijo Amedia, mientras dejaba la copa vacía sobre la mesa—. He dejado de ser yo para convertirme en una nueva persona.
—Yo seré una reina diferente de la que he sido hasta ahora —añadió Astrid.
Poco a poco, la reina y la joven campesina entraron en un dulce sueño.
Arturo y Arquimaes permanecieron quietos mientras el humo de las velas los envolvía hasta hacerlos caer en una profunda oscuridad. El silencio era tan intenso que tuvieron la sensación de que el mundo acababa de terminarse.
Solo Arquitamius permaneció despierto. Si alguien más se hubiera resistido al sueño, habría visto cómo los ojos del viejo alquimista, los de la estatua de Adragón y las cuatro velas, brillaban en la oscuridad.
PAPÁ me llama por teléfono para darme una noticia extraordinaria.
—¡Acaban de avisarme de que alguien ha depositado una gran cantidad de dinero para neutralizar a Del Hierro y para liquidar la deuda de la Fundación! —explica, muy agitado.
—¿Quién ha sido, papá? ¿Quién ha hecho eso? —le pregunto.
—No lo sabemos, pero ya está hecho —asegura—. ¡Es inaudito!
—No lo entiendo. ¿Quién puede estar interesado en comprar la Fundación, ahora que está destruida? —insisto—. ¿Para qué la quieren? ¿Quién está detrás?
—Ahora eso es lo de menos… Además, ese inversor quiere recuperar el apellido Adragón y le ha hecho una oferta a Stromber.
—¿La ha aceptado? —pregunto.
—Todavía no lo sé. Me han dicho que los abogados están de negociaciones.
—Esto es muy raro. No entiendo nada.
—Tampoco yo. ¿Quién será?
—Tú recupérate, papá. Yo intentaré averiguar qué pasa.
* * *
Escoria nos recibe con una sonrisa amarga, muy suya. Está sentada en su butaca destartalada, en la puerta de su edificio, a pesar del frío glacial que hace. El suelo tiene una blanca capa de nieve, pero eso no parece preocuparle demasiado.
—Hola, ¿qué os trae por aquí? —pregunta—. ¿Me traéis algún regalito?
—Hoy no hay vino —responde Patacoja—. Venimos a trabajar.
—Necesitamos hacer algunas averiguaciones —digo—. Todo se ha complicado y tienes que ayudarnos.
—Si no hay vino, no hay ayuda —responde agriamente.
—Si no hay ayuda, no habrá vino ni nada de nada —advierte Patacoja—. Así que espabila y entra, que tienes trabajo. ¡Vamos!
Nunca he visto a Patacoja hablarle así a alguien, pero parece que su vehemencia surte efecto: Escoria se pone de pie y entra en la casa.
—¿Qué os pasa? —protesta la mujer—. Os veo un poco nerviosos.
—Tienes que averiguar quién ha puesto una fianza millonaria para combatir la acción del banco de Del Hierro. Necesitamos saber quién quiere comprar la Fundación.
—Eso es una broma. Nadie quiere comprar la Fundación —explica—. Lo único que tiene valor de ese edifico está aquí: los libros. Lo demás ya no sirve…
—Pues alguien está interesado —insisto—. Y es muy poderoso.
—Será alguna inmobiliaria —supone—. Querrán comprar el terreno, destruir las ruinas y construir un edificio de oficinas o apartamentos de lujo. Ya lo veréis.
—Ojalá fuera tan sencillo —replico—, pero me temo que no es ésa la razón. También han negociado con Stromber sobre la posesión del apellido. Detrás de todo esto hay alguien importante.
Escoria se sienta ante su superordenador. Lo enciende y entra en Internet.
—Veamos qué nos cuenta la red. Empezaré por entrar en… ¿No queréis daros una vuelta? Lo que voy a hacer no es muy legal.
—Salgamos a dar un paseo —me propone Patacoja—. Luego volvemos.
—Preferiría echar una ojeada a los libros. Quiero ver en qué estado están. ¿No os importa?
—Entonces me quedaré en el patio —dice Patacoja—. No tengo muchas ganas de andar. Puedes subir.
Salgo de la habitación y subo por la escalera. Llego al primer piso y veo montones de libros apilados. Se me ponen los pelos de punta al verlos así, abandonados, fuera de sus estanterías, colocados como envases de yogur. Si mi padre los viera se llevaría un disgusto tremendo. También Sombra se pondría enfermo.
Coloco algunos que se han caído al suelo. Les limpio el polvo. Algunos cristales de las ventanas están rotos y varios copos de nieve se cuelan. Si esto sigue así, dentro de poco los libros se habrán convertido en un montón de papel mojado. Tenemos que llevarlos al monasterio inmediatamente. Escoria ha tenido el detalle de ofrecerse a guardarlos, pero puede que eso nos traiga problemas.
Cojo algunas tablas y las coloco sobre las ventanas rotas. No es un trabajo perfecto, pero, desde luego, protegerá nuestro gran tesoro.
Cuando estoy a punto de marcharme, noto que algunos libros se agitan a mi paso, como si quisieran comunicarse conmigo. Varios ejemplares vuelan y se sitúan a mi alrededor, como si buscaran protección. Quizá se muestran agradecidos.
Siento mucha pena por ellos.
Después de disfrutar de la compañía de mis amigos y aliados durante un rato, vuelvo al despacho de Escoria.
—Entra, Arturo —dice Patacoja—. Escoria ha encontrado algo.
—Solo son rumores —advierte nuestra amiga—. Pero es posible que se trate de un grupo de presión vinculado con…
—¿Con qué? ¿Con quién? —la apremio.
Con ciertos sectores relacionados con la historia de Férenix. Gente muy ligada a la ciudad. Gente importante. Posiblemente relacionada con el Consejo General… Con el Gobierno…
—¿Qué dices? ¿No exageras?
—En absoluto. Es una asociación que tiene como finalidad recuperar el sentido histórico de Férenix. Quieren que este pequeño país tenga una gran historia oficial.
—¿Y para qué quieren comprar la Fundación?
—¡Para apropiarse de lo que hay debajo! —exclama Patacoja—. ¡Se han enterado de nuestro hallazgo! ¡Seguro!
—No puede ser. No se lo hemos contado a nadie —le rebato.
—Pues ya me dirás qué buscan —responde.
—Instaurar una monarquía —explica Escoria—. Para eso han depositado tanto dinero.
—¡Eso es una tontería! —aseguro—. Para instaurar una monarquía hace falta un rey, y no lo tienen. En Férenix no hay linaje monárquico reconocido.
—Pero lo habrá —insiste Escoria—. Empieza a ser aceptado por todo el mundo que los orígenes de Férenix engarzan con el antiguo reino de Arquimia. La red está llena de alusiones. Últimamente se han encontrado pruebas que avalan esa teoría. Algo sabrás de eso, ¿no?
—Pero no se han encontrado evidencias de un posible descendiente de los reyes arquimianos —contesto—. Y sin eso no hay nada, solo conjeturas.
—Bueno, me he ganado un trago de vino, ¿verdad? —dice Escoria, dejando claro que el debate no es de su incumbencia—. He encontrado lo que me habéis pedido, así que tengo derecho a un premio.
—Ojalá no lo hubieses descubierto —susurro.
—¿Puedes averiguar quién dirige esa asociación? —pregunta Patacoja, siempre ávido de información.
Escoria entra de nuevo en Internet, teclea varias veces y finalmente dice:
—Puede ser un tal Leblanc, pero no es seguro.
—¡Leblanc, el escritor! —exclamo—. Estuvo en una de nuestras exposiciones. Sé que es un gran aficionado a la historia. Hace mucho que no le veo.
—Pues sospecho que, a partir de ahora, lo verás más de lo que imaginas —dice Patacoja—. Parece que lidera un grupo bastante poderoso. Es todo un personaje en Férenix. Dicen que es asesor de la presidencia.
—Además de poderoso, parece muy activo —digo.
—¿Qué hay de lo mío? —insiste Escoria—. Quiero mi premio. Me lo he ganado.
CUANDO Astrid y Amedia despertaron de su profundo sueño, notaron que algo o alguien había tomado posesión de sus almas. Habían estado delante de los féretros de Alexia y Émedi durante muchas horas, posiblemente más tiempo del que ellas mismas creían. Y ahora, por fin, el viaje llegaba a su fin.
Estaban al lado de Arturo y Arquimaes, que también se despertaban, de pie, sobrecogidas ante la majestuosidad del Gran Dragón. Habían oído hablar de esos animales sagrados, pero nunca habían estado tan cerca de alguno.
La transformación se había producido con extrema velocidad. Ahora tenían más de Émedi y Alexia que de Astrid y Amedia.
—¿Dónde estamos? —preguntó la reina—. ¿Estamos vivas?
—¿Quiénes somos? —quiso saber Amedia—. No comprendo nada.
—Estamos en la cueva del Gran Dragón —explicó Arquitamius—. Estáis vivas y acabáis de sufrir una metamorfosis.
—¿Cuánto tiempo llevamos inconscientes? ¿Cuántas horas hemos dormido? —preguntó Amedia, cuya voz era casi la de Alexia.
—Eso no importa. Vuestro tiempo empieza ahora. Olvidad el pasado. Solo debéis pensar en el futuro.
Amedia y Astrid se miraron como si no comprendieran nada. Se tocaron el rostro para asegurarse de que estaban vivas. La rápida transmutación las había desconcertado por completo. Les dolía el cuerpo y sentían un extraño dolor de cabeza. Sin embargo, no se quejaron.
—¡Lo habéis conseguido, maestro! —exclamó Arturo—. ¡Todo ha salido bien! ¡Les habéis devuelto la vida!
Arquimaes estaba tan sorprendido como Arturo. Ni siquiera recordaba haber bajado al Abismo de la Muerte, y sin embargo, los efectos de la transformación de Amedia y Astrid eran bien visibles. Cada segundo que pasaba, más se parecían a Alexia y Émedi.
—Amigo Arquitamius, maestro de maestros —declaró Arquimaes—. Seguís siendo el mejor alquimista de cuantos he conocido. Por muchos años que viva, jamás conseguiré llevar a cabo esta hazaña. Habéis perfeccionado el mecanismo de la resurrección hasta limites insospechados.
—¿Resurrección? —pregunto Émedi—. ¿De qué habláis?
—De nada que deba preocuparos —respondió delicadamente Arquitamius—. Son cosas de alquimistas. Por si no me recordáis, soy Arquitamius y fui maestro de Arquimaes.
—Me habían hablado de vos, pero creía que…
—¿Que estaba muerto? Pues ya veis que no, que sigo vivo.
—Ha venido a visitarnos —intervino Arquimaes.
—Quiero participar en vuestro proyecto de crear un reino de justicia —explicó Arquitamius—. Si me lo permitís, naturalmente.
—Sois bienvenido —respondió la reina Émedi—. Vuestros conocimientos nos serán de gran ayuda.
Arturo estaba extasiado ante la presencia de Alexia. Se puso de rodillas ante ella y le agarró la mano derecha.
—¡Alexia, amor mío! —musitó—. ¡Alexia de mi vida! ¡Por fin estás conmigo!
—Claro, Arturo —repuso Alexia—. Nunca me separaré de ti.
Arturo, que llevaba mucho tiempo esperando este momento, rompió a llorar de emoción. Alexia le acarició el cabello y le ayudó a tranquilizarse.
Arquimaes los observaba con tremenda satisfacción. Se prometió que nunca les contaría lo poco que había faltado para que todo saliera mal, pues era la primera vez en su vida que hacía tal cosa.
—Antes de volver a la superficie debemos organizar esto —dijo, asombrado por su propio éxito—. Ayudadme.
Arturo y Arquimaes trasladaron los ataúdes de Alexia y Émedi hasta un montículo de arena, al lado de otras cajas.
Las evocaciones invadieron a Arturo, que no pudo evitar una punzada en el estómago cuando recordó el día en que la ensartó con su propia espada. Después se fijó en Émedi.
—Amigo Arquitamius —dijo Arquimaes en voz baja, acercándose a su maestro—. ¿No habíamos quedado en que volveríamos para hacer el rito de la resurrección?
—Oh, bueno, en el último momento he cambiado de idea —respondió el astuto alquimista—. No te importa, ¿verdad?
Arquimaes sonrió. Una de la las lecciones que le había enseñado había sido, precisamente, la de actuar con sagacidad.
—En realidad —solía decirle durante sus largas charlas—, no hay necesidad de alarmar al enfermo. Si no sabe qué le vas a hacer, no se opondrá. Y tú trabajarás mejor.
* * *
Al amanecer, los hombres del Ejército Negro observaron a su jefe, Arturo Adragón, que, con la extraordinaria espada alquímica en alto, se disponía a iniciar el ataque contra el castillo que había pertenecido a la reina Émedi y que ahora estaba en poder de Demónicia y sus cómplices.
Todos esperaban que Arturo pronunciara una arenga, como era habitual, pero en esta ocasión se limitó a colocarse en primera fila, a la cabeza de su ejército. De repente, bajó la espada.
En ese instante, diez catapultas arrojaron simultáneamente su pesada carga, que voló hacia la enorme puerta de madera. Cayeron casi al mismo tiempo y prácticamente todas dieron en el blanco. Parecía que provenían del cielo. El portón de madera se deshizo en miles de astillas que saltaron en todas direcciones. Cuando el polvo se disipó, pudo verse un gran agujero.
Sin esperar a nadie, Crispín, camuflado con las ropas de Arturo, espoleó a su caballo y se lanzó al ataque.
—¡Adelante, soldados del Ejército Negro! —gritó Leónidas, que le seguía de cerca—. ¡Recuperemos lo que es nuestro!
La orden de Leónidas fue obedecida de inmediato. El Ejército Negro le siguió como si fuera un solo hombre. El ataque acababa de empezar.
Crispín estaba nervioso. Sobre todo temía no estar a la altura de las circunstancias. Sabía perfectamente cuál era su papel y era consciente de lo que representaba en esta escena. Lo que él hacía repercutiría directamente en la imagen de Arturo. No podía fallar. Por eso galopaba furiosamente hacia el puente levadizo, dispuesto a reconquistar el castillo de la reina Émedi.
Sentía en su nuca el aliento de los soldados Émedianos, deseosos de venganza. Con el orgullo todavía herido por la tremenda derrota que les había obligado a abandonar Émedia y refugiarse en Ambrosia, corrían con bravura, dispuestos a dejarse la vida en la empresa.
La espada alquímica que Crispín empuñaba era una réplica, pero su valor era auténtico. La máscara no era suya, pero el deseo de victoria sí. Allora era más parecido a Arturo Aragón de lo que lo había sido nunca. ¡Se convenció de que era Arturo Adragón, el jefe del Ejército Negro! ¡Y se embraveció!
—¡Al ataque! —gritó, sin importarle que no pudieran escucharle—. ¡Al ataque!
Mientras cruzaba la explanada que se extendía ante el castillo, recordó el trágico día en que Arturo mató a Alexia con su propia espada. Entonces comprendió por qué éste no quiso intervenir en la batalla. Si hubiera cabalgado de nuevo sobre esta alfombra de tierra manchada con la sangre de Alexia, no hubiera podido resistir aquel doloroso acontecimiento y se habría derrumbado.
Cuando su caballo pisó las tablas del puente levadizo y el sonido de sus cascos se confundió con el redoble de un tambor, sintió que acababa de dar el primer paso hacia la gloria.
Loco de emoción, se abalanzó contra el grupo de demoniquianos que le impedían el paso. Su espada despejó el terreno con una contundencia digna de exaltación. Los Émedianos que le seguían, admirados por su valentía, jamás dudarían haber visto al mismísimo Arturo Adragón en acción. Crispín, el escudero que procedía de un campamento de proscritos, se acababa de convertir, con todos los honores, en un caballero de leyenda.
En el patio del castillo, Crispín se hizo temer enseguida por sus enemigos, que caían sin cesar. Sus hombres, contagiados por aquella muestra de bravura, se arremolinaron a su alrededor para protegerle, mientras los demoniquianos huían despavoridos.
Desde una colina cercana, ocultos entre los árboles, Demónicia, Alexander, Tránsito y un millar de soldados demoniquianos observaban el desarrollo del ataque.
A pesar de que el manejo de la espada le resultó familiar, Alexander de Fer no reconoció a Crispín, su alumno, a quien él mismo había enseñado esgrima, allá en las montañas de Nevadia, y creyó estar ante Arturo Adragón, el auténtico jefe del Ejército Negro.
—¡Viene a matarme! —susurró—. ¡Quiere vengarse!
—¡Hay que acabar con él! —gruñó Demónicia—. ¡Hay que enviarlo al Abismo de la Muerte!
—¡Es inmortal! —respondió Tránsito—. ¡Nadie puede matar a un inmortal!
—Hay que descubrir su secreto —respondió la Gran Hechicera—. Hallad el pergamino de Arquimaes y conoceréis su vulnerabilidad.
—¡Lo hallaremos! ¡Esté donde esté! —prometió el monje—. ¡Nos dará el poder para matar a Arturo! ¡También matará de dolor a Arquimaes!
—¡Sé dónde está el pergamino! —aseguró Alexander de Fer—. ¡Os lo entregaré, mi señora!
—De momento, ¡salgamos de aquí! —ordenó Demónicia—. ¡Tenemos que escapar antes de que nos descubran!
Aunque no dijo nada, Demónicia había detectado algo extraño en Arturo. No consiguió determinar de qué se trataba exactamente, pero se convenció de que no era quien ella conocía. Se había dado cuenta desde que llegó, por lo que llegó a la conclusión de que era un trampa. Era mejor huir que dejarse engañar.
* * *
Górgula se puso muy nerviosa cuando vio cómo Arquimaes, que, junto a Arquitamius, caminaba con toda tranquilidad entre la gente, se le acercaba. Había esperado tanto tiempo este momento que, ahora, le parecía un sueño.
Cuando estaba a punto de llegar a la esquina del muro, Górgula se dejó ver. Al principio, Arquimaes no la reconoció, pero cuando se dio cuenta de quién era, se detuvo en seco y la miró como si fuese un fantasma del pasado.
Arquimaes se despidió de Arquitamius y se dirigió hacia ella.
Hola, Górgula —saludó con voz pausada—. Cuánto tiempo sin verte.
Muchos años, amigo Arquimaes —respondió la hechicera—. Demasiado tiempo. Ya ves que he envejecido mucho.
—Es el precio a pagar por tus malas artes. ¿Qué haces en Ambrosia? Demuestras mucho valor al venir aquí, sobre todo después de lo que le hiciste a Arturo.
—Estoy de paso. Me marcho pronto.
—¿Lejos?
—Muy lejos. No creo que vuelva a pisar este lugar.
—¿Practicas?
—¿La brujería? Claro que sí. No sé hacer otra cosa. No podría hacer otra cosa.
—Deberías rehacer tu vida —le aconsejó el alquimista—. Vienen malos tiempos para la brujería. Arquimia no la va a tolerar.
—No estés tan seguro. Dicen que los hechiceros se han unido para limpiar de alquimistas estas tierras. Quizá deberías ser tú quien guarde cuidado, ¿no crees?
—¿A qué has venido, Górgula?
—Ya te lo he dicho: estoy de paso.
—¿Es éste un encuentro casual? —preguntó el sabio.
—Me conoces bien. Reconozco que no he podido aguantar las ganas de saludarte. Hace años me querías.
—Eso es agua pasada, Górgula. No me digas que has vuelto para rememorar viejos tiempos —repuso.
—Solo he venido para recordarte que en algún sitio tenemos un hijo que espera que le visitemos.
—Me dijiste que nuestro hijo había muerto —la reprendió el alquimista—. No me vengas ahora con historias.
—Te mentí. Se lo entregué a los monjes ambrosianos, a quienes conoces muy bien. Ahora que la vida te sonríe, puedes buscarlo y ayudarlo.
—Siempre mientes, Górgula. No puedo creerte.
—¿No puedes o no quieres? Te mentí cuando me abandonaste. No quería…
—Querrás decir cuando tú me abandonaste por el rey Benicius —le recordó Arquimaes.
—No seas rencoroso. Lo importante es que fuimos capaces de engendrar un hijo —insistió la hechicera—. Solo quería que supieras que está vivo.
—Supongo que querrás buscarlo para que siga tus pasos en la hechicería, ¿o lo buscas para ver si es rico y poderoso?
—Desde que se lo entregué a los monjes ambrosianos no he vuelto a verlo, y ahora me gustaría poder abrazarlo.
—Muy propio de ti —le recriminó el alquimista—. Abandonas todo lo que quieres para buscar el camino de la fortuna. El oro siempre te ha seducido, Górgula. Me abandonaste a mí y abandonaste a nuestro… a tu hijo.
—¿Acaso a ti no te interesan la fortuna y el señorío, Arquimaes? Dejaste los hábitos para enriquecerte como alquimista.
—Nunca abandonaría a un hijo por la opulencia y el poder.
—Creo que Arturo Adragón también es hijo tuyo… ¿Dónde has estado durante todos estos años, mientras crecía solo? ¿O me vas a decir que no le abandonaste?
—Eso no te interesa. Lo mejor es terminar esta conversación, Górgula. Adiós.
—Quiero que me ayudes a buscar a nuestro hijo. Se lo debemos.
—¿Qué? ¿Estás loca?
—Tú conoces a esos monjes. Ellos te pueden indicar dónde está. Seguro que lo saben.
—¡No es mi hijo, sino tuyo! ¡Me lo ocultaste! No vengas ahora a pedirme ayuda.
—Debemos encontrarlo. Quizá nos necesite. Estoy acampada detrás de la abadía, cerca del muro en el que tu hermano Tránsito te maldijo. Ven a verme cuando quieras —suplicó—. Te espero.
—Ni lo sueñes. Entre tú y yo no hay nada.
—Como ahora vives con la reina Émedi, ya no te importo lo más mínimo.
—Adiós, Górgula —repuso Arquimaes, mientras se abría paso—. Adiós.
Arquimaes no prestó ninguna atención a un mendigo que estaba apoyado en la pared, muy cerca de ellos, al pasar por su lado.
Pero Escorpio, camuflado con andrajos, como si quisiera simular ser un pordiosero, sí que estuvo atento. Acababa de descubrir quiénes eran sus padres. Y eso le tenía abrumado. ¡Era hijo de un alquimista y de una hechicera!
¿Qué había hecho él para merecer semejante castigo? ¿Qué había de malo en su corazón para que le repudiaran? ¿Por qué le despreciaban tanto? ¿Por qué sus padres no querían saber nada de él? ¿Por qué le abandonaron como a un perro?
* * *
Anochecía y aún se combatía en el interior del castillo de Émedi. El Ejército Negro ganaba terreno a cada minuto que pasaba, pero los demoniquianos vendían cara su vida. La lucha era encarnizada y los gritos de guerra retumbaban por toda la fortaleza.
Los soldados Émedianos luchaban sin tregua, como su jefe, y golpeaban a diestro y siniestro a sus enemigos en busca del triunfo.
Crispín, sin ser plenamente consciente de su heroísmo, hacía méritos para entrar en la leyenda del Ejército Negro y para tener un puesto de honor en su historia.
Según avanzaba el tiempo, la victoria se inclinaba a favor de los Émedianos. Todo indicaba que, en pocas horas, la fortaleza caería en su poder. Sin embargo, algo inquietaba a Crispín.
—¿Dónde están Alexander, Tránsito y Demónicia, que aún no los hemos visto? —le preguntó a Leónidas—. ¿Seguro que estaban en la fortaleza?
—Es muy extraño que todavía no hayan dado la cara —reconoció el caballero—. Me preocupa.
—¡Extraño! ¡Son unos cobardes! —exclamó Puño de Hierro—. ¡Tendremos que sacarlos de su madriguera!
Pero estaban lejos de imaginar qué se tramaba. Mientras los demoniquianos empezaban a rendirse, Demónicia, su plana mayor y un millar de sus más aguerridos hombres habían huido silenciosamente la noche anterior, al comienzo del ataque, y estaban a gran distancia del castillo, en el interior del extenso bosque del reino de Émedia, a punto de cruzar la frontera. Escapaban como ratas de un incendio.
Cuando se dieron cuenta de que sus jefes y la élite de su ejército les habían abandonado, los soldados demoniquianos depusieron las armas.
Poco después, el castillo Émediano estaba en poder del Ejército Negro, que lo dominaba por completo.
—¡Hemos recuperado nuestro honor! —gritó Leónidas—. ¡Viva Arturo Adragón!
Los guerreros vencedores alzaron sus armas y gritaron al unísono:
—¡Arturo! ¡Arturo! ¡Arturo!
Crispín, tras la máscara de plata, se sintió emocionado. Por primera vez en su vida se sintió valorado. Deseó ser digno de dirigir un ejército como aquél y llevarlo a la victoria.
HE venido con Metáfora a la Biblioteca Nacional para revisar la historia de Férenix. La bibliotecaria nos entrega varios libros muy antiguos que le hemos pedido. Están llenos de polvo. Supongo que nadie ha debido de tocarlos en años.
—Tengan cuidado con ellos —nos advierte—. Son muy valiosos. Se los dejo por ser usted quien es, señor Adragón. Lamento mucho lo ocurrido en la Fundación.
Después de agradecerle la deferencia y de prometerle que vamos a tratarlos bien, nos dirigimos a una mesa un poco apartada.
—Arturo, ¿qué buscamos exactamente? —pregunta Metáfora, mientras nos sentamos.
—Buscamos pistas sobre Férenix —le aclaro.
—Pero todo eso ya deberías saberlo del colegio —y, como si imitara a la profesora de geografía, comienza a recitar—: Férenix, país de Centroeuropa, rodeado por pequeñas villas, cuya capital es la ciudad homónima… Ya sabes, Arturo: todo ese rollo. No sé si estos libros nos ayudarán a encontrar algo más…
—Claro que lo sé, Metáfora —le sonrío—. Me refiero al verdadero origen de Férenix. Battaglia ha encontrado pistas muy fiables que se remontan a los tiempos de Arquimia. Quiero saber qué pasó con ese antiguo reino: ¿por qué desapareció?, ¿por qué se nos ha escamoteado nuestra historia? En el colegio apenas nos han contado sobre él. Sugieren que provenimos de él, pero no profundizan en la cuestión. Y ahora resulta que hay gente empeñada en recuperar esos orígenes en los que yo, de alguna manera, formo parte. ¡Tengo que saber!
—Pues hazte cargo de esos libros. Yo me dedicaré a los más antiguos.
Prefiero que los miremos juntos. Cuatro ojos ven más que dos.
—Bien; vamos allá —dice, abriendo un ejemplar.
El libro está en muy mal estado. Hay que pasar las hojas con mucho cuidado. Por seguridad las han plastificado, y a pesar de ello se puede apreciar que el papel está muy gastado.
Fíjate en este plano —dice Metáfora—. Es lo más antiguo que se conoce de Férenix. Parece un pueblo al pie de una montaña.
—Es Monte Fer… Esto que se ve aquí debe de ser el monasterio. Debe de llevar ahí toda la vida.
—Algunos dicen que es de los más antiguos de Europa. Y se conserva bien.
—Supongo que habrán hecho numerosas obras de restauración para mantenerlo en este estado.
El plano de Férenix es un grabado antiguo que debe de tener, por lo menos, quinientos años. Está hecho a plumilla y es muy detallista. Todavía se ven algunos tramos de la muralla que lo rodea. En aquellos tiempos era una ciudad bastante poblada, aunque no demasiado grande. Se aprecia perfectamente la avenida principal, el parque, el edificio del Ayuntamiento, el palacio del Gobierno y… ¡la Fundación!
—¡Mira! ¡La Fundación! No, espera… Está en el mismo sitio, pero no es el mismo edificio… ¡Este edificio es triangular!
—Tienes que estar equivocado. El edificio de la Fundación es rectangular.
—No es posible. Tiene que haber algún error… ¡Míralo bien! ¡Es la Fundación y es triangular!
Metáfora se acerca el libro a los ojos y pasa el dedo sobre la zona del dibujo.
—El sitio es el que ocupa la Fundación, no cabe duda. Pero la planta del edificio no se corresponde con la actual: es un triángulo…
—¡Exacto! Es como el muro que hemos encontrado ahí abajo. La letra adragoniana, el dibujo de las monedas. Hay muchas formas triangulares en los objetos que hemos encontrado.
—Además, ya sabemos que ese triángulo es la letra A.
—La A de Arquimia —respondo.
—Sí. El edificio era una gran letra tumbada que se veía desde el cielo.
—Eso significa que el muro transversal de los sótanos de la Fundación alguna vez alcanzó una considerable altura —especulo.
—No. Significa que construyeron encima y que lo taparon, igual que la torre de Pisa, que está envuelta por una capa exterior para impedir que se caiga, como una especie de funda.
—Pero ¿para qué lo taparon? ¿Qué querían ocultar?
—A lo mejor querían tapar el dibujo adragoniano que ha de haber en el techo… Aunque también podría ser que el paso del tiempo hubiera enterrado el edificio.
—Eso quiere decir que durante mucho tiempo estuvo abandonado.
—O que faltaba espacio para construir y que, cuando quisieron ganar sitio, construyeron edificios encima de los viejos cimientos. Ya sabes que por estar rodeado de montañas y por estar en el fondo de un valle, Férenix no tiene muchas posibilidades de expansión.
—Ciertamente, Férenix es un país pequeño.
—Un pequeño reino sin rey.
—¿Hay otros reinos como el nuestro?
—Claro que sí, como principados sin príncipe. Hay países que apenas pueden distinguirse en los grandes mapas. El mundo está lleno de ciudades que se han convertido en pequeños países, como el nuestro.
—Mira: aquí hay una fotocopia de un recorte de periódico —dice Metáfora, y extrae una hoja doblada de entre las páginas del libro—. Alguien lo ha olvidado. Es un reportaje sobre Férenix. ¿Quieres que lo lea?
—Sí, léelo, pero no demasiado alto, que esto es una biblioteca.
—Presta atención…
Situada en el centro de Europa, la ciudad-estado de Férenix está rodeada de un exiguo territorio de su propiedad que, a su vez, se divide en varias comarcas, de las que Drácamont es la más importante. Por su singularidad geográfica y artística destaca El Barranco de la Mano Ardiente.
El valle que delimita las fronteras de Férenix está dominado por el monte Irr, que posiblemente dio lugar al nombre de la ciudad para homenajear al ave mitológica que renació de sus cenizas.
Arqueólogos, medievalistas y, en definitiva, expertos a nivel mundial en distintas materias, han tratado de reconstruir la historia de Férenix. Durante largo tiempo, esta ciudad independiente estuvo bajo el gobierno de una monarquía. En la actualidad siguen sin conocerse los motivos por los que este linaje real se extinguió.
Actualmente está regida por un consejo constituido por un presidente y once ministros, que son elegidos cada cuatro años.
Pero no todos en Férenix han olvidado su regio origen. Algunas de las personalidades más ilustres de esta ciudad-estado han unido sus esfuerzos y dedicación para crear un Comité para la Restauración de la Monarquía, que pretende hallar las pruebas definitivas e irrefutables que restablecieran a una persona en el trono de la ciudad. Iniciativa que, todo hay que decirlo, si bien ha sido saludada por la mayoría de los habitantes de Férenix, en determinados sectores de su sociedad ha encontrado ciertas reticencias.
—¿Quién lo firma? —pregunto, con el objeto de asimilar lo que acaba de leerme.
—Leblanc. Escucha, hay más…
Algunos expertos opinan que Férenix debió de nacer alrededor del siglo X. Surgió de una pequeña ciudad que se defendió de los ataques de numerosos enemigos que deseaban acabar con ella. Posiblemente ambicionaban poseer este enclave magníficamente situado entre varios reinos que, en aquella época, hubiera proporcionado una extraordinaria ventaja militar. Muchos opinan que Férenix sobrevivió gracias a su férrea organización militar…
—Arturo —susurra con su mejor voz—, esto es revelador. En clase no me lo han contado así.
—¿Qué tiene de raro? Muchos países mantuvieron su unidad gracias a su fuerza militar. No lo veo nada extraño.
—Escucha esto…
Férenix podría haber nacido con el nombre de Arquimia, como muestra del fervor popular profesado hacia Arquimaes, un alquimista que trabajó incansablemente en el descubrimiento de medicinas y que apoyó la creación de un reino moderno. Según algunos detractores, Arquimia no es más que pura fantasía alimentada por juglares, poetas, pintores y narradores de historias.
—Muchos historiadores afirman que la historia del mundo está llena de reinos legendarios que tienen un pie en la realidad y otro en la fantasía. Todo esto no aporta nada.
—No aporta, pero encaja con lo que Battaglia nos ha contado. Férenix proviene de Arquimia, aunque nadie sabe cómo ni por qué se produjo el cambio.
—Algo grave debió de pasar. O heroico —matizo—. Ya lo averiguaremos.
—Los reinos decaen cuando sus reyes desaparecen —explica Metáfora.
—¿Quieres decir que el rey de Arquimia murió?
—Quiero decir que dejó el trono. Por eso se extinguió.
—Es posible que tengas razón —digo—. Deberíamos llevarnos estos libros y estudiarlos en casa, con más tranquilidad —propongo.
—No nos dejarán sacarlos de aquí.
—Quizá podamos fotocopiarlos.
—Está prohibido fotocopiar libros. ¿No lo sabías?
—Bueno, sí, pero…
—¡Te digo que los libros no se fotocopian!
—¿Qué hacemos con la fotocopia de Leblanc?
—Nos la llevamos. No tiene dueño. Además, quien la dejó aquí renunció a ella. Ahora es nuestra.
EL Ejército Negro llegó a Ambrosia un día soleado.
Todos los Émedianos salieron a recibirlo. Las callejuelas se llenaron de flores, música, canciones y bailes. El triunfo sobre Demónicus se celebró a lo grande y nadie se lo quiso perder.
La figura de Arturo Adragón, que encabezaba la comitiva militar, destacaba sobre las demás. Nadie, salvo Leónidas y Puño de Hierro, sabía que bajo esas ropas y detrás de la máscara se escondía Crispín, el valiente escudero, hijo de un proscrito.
Arquimaes y Arquitamius se habían reunido con Arturo, justo antes de la llegada de la armada, para ayudarle a afrontar la situación.
—Es mejor hablar claro —propuso Arquimaes—. Tarde o temprano se sabrá.
—No te quepa duda, Arturo —añadió Arquitamius—. Alguien se irá de la lengua. Todo se sabe. Debes salir y afrontar la situación.
—Si estáis convencidos, así lo haré —respondió Arturo—. Espero que nuestros hombres no se sientan defraudados, que no piensen que los liemos engañado.
—Si les explicamos las razones, lo comprenderán —recomendó Arquimaes—. Ya lo verás.
—Haced lo que creáis conveniente, maestros —dijo Arturo, ante la propuesta de los dos grandes alquimistas—. Espero que todo salga bien. Pero estoy de acuerdo en que lo mejor es decir la verdad.
Cuando los otros jefes subieron al estrado en el que se encontraba la reina Émedi para felicitarlos por la victoria, Arturo se quedó a un lado, oculto bajo una gran capucha, tal y como le habían pedido los dos sabios.
Después de desfilar entre los Émedianos, llegaron a la improvisada plaza en la que se iba a celebrar el acto de bienvenida. Entonces los clarines, las trompetas y los tambores tocaron una marcha triunfal, especialmente compuesta para la ocasión. Solo los Émedianos podían comprender el significado de aquel acto. La victoria sobre los demoniquianos suponía un gran motivo de alegría que compensaba las humillaciones y sufrimientos que habían tenido que padecer.
Crispín desmontó y subió la escalinata recubierta con una alfombra roja, muy brillante. Estaba emocionado e intentaba no perder los nervios. Ojalá su padre estuviera allí. Ojalá Amarae estuviera presente.
Cuando la reina Émedi se levantó y ofreció su brazo al escudero, vestido como Arturo Adragón, todo el mundo permaneció en silencio. Su inesperada presencia causó asombro entre el público. Había corrido el rumor de que había fallecido y ahora estaba aquí, ante todos, viva y animosa.
—¡He vuelto para dar la bienvenida a nuestros valientes soldados! —exclamó la reina, en voz alta, para que todos pudieran oírla. ¡He vuelto con vosotros, Émedianos, para retomar la lucha contra la hechicería, que tanto daño nos ha hecho! ¡Estoy aquí gracias a Arquimaes, que me ha devuelto la salud!
La gente no salía de su asombro. Su mensaje era tan ambiguo que a algunos les hacía pensar que Arquimaes la había resucitado, y a otros, que había estado gravemente enferma y que el sabio la había curado.
Pero lo más importante era que la reina estaba viva.
—¡Somos felices de recibir a nuestro ejército este día de victoria! ¡Nos habéis devuelto el honor que habíamos perdido y os estamos agradecidos por ello! —declaró Émedi—. ¡El Ejército Negro merece todos los honores!
Crispín se inclinó ante ella, dispuesto a arrodillarse, pero Émedi le sujetó del brazo y le mantuvo en pie.
—¡No os arrodilléis, valiente caballero! ¡No lo hagáis sin que antes se sepa quién sois verdaderamente! —dijo la reina, en tanto hacía un ademán a Arquimaes, que dio un paso adelante.
—¡Émedianos! ¡Futuros arquimianos! —gritó el sabio—. ¡Nuestros valientes soldados han obtenido una espléndida victoria sobre los demoniquianos y nos han devuelto el honor al recuperar el castillo que nos habían arrebatado!
Todos aplaudieron las palabras de Arquimaes con verdadero fervor.
—¡Como dice nuestra soberana, debemos descubrir el rostro del hombre que nos ha llevado a la victoria! ¡Los demoniquianos pensaron que luchaban contra Arturo Adragón, pero se equivocaban: Arturo Adragón es más listo que ellos! ¡Los ha engañado a todos! ¡Por eso el Ejército Negro ha vencido!
La gente estaba desconcertada. Los soldados del Ejército Negro no salían de su asombro. ¿Qué significaban estas palabras? Ellos habían visto luchar a Arturo como siempre, en primera fila, con gallardía, con arrojo, sin miedo. Le habían visto matar enemigos y habían sido testigos de su entrada en el castillo. ¡Entró el primero y abrió el camino a sus hombres!
—¡Ha llegado la hora de contaros la verdad! ¡Arturo Adragón ha dirigido esta extraordinaria campaña desde aquí! —añadió el sabio—. ¡Ha sabido engañar a Demónicus! ¡Arturo Adragón se ha duplicado! ¡El Ejército Negro ha tenido dos jefes! ¡Y dos espadas alquímicas!
El sepulcral silencio que se apoderó de la multitud demostró que Arquimaes acababa de despertar su interés.
—¡Enseña tu rostro! —le pidió a Crispín—. ¡Demuestra que Arturo es más poderoso que Demónicus!
Crispín se quitó la máscara de plata y se puso frente a la multitud. Un clamor de sorpresa inundó el valle de Ambrosia.
—¡Arturo! ¡Sal de la sombra y muéstrate ante todos! —ordenó Arquimaes—. ¡Que todos vean que estás vivo! ¡Que todos vean que has engañado al Gran Mago Tenebroso!
Arturo dio un paso adelante, dejó que Arquimaes bajara la capucha que le cubría la cara y mostró su rostro resplandeciente.
—¡Éste es Arturo Adragón! —gritó Arquimaes—. ¡El jefe del Ejército Negro que supo delegar en el joven Crispín para que derrotara a los demoniquianos! ¡Vuestro futuro rey! ¡Ha sabido duplicarse, como su espada alquimiana! ¡Es un estratega! ¡Es un verdadero rey!
Las palabras de Arquimaes provocaron el delirio de la multitud, que rompió en vítores y aplausos como nunca se había visto.
—¡Viva Arturo Adragón! —exclamó Arquimaes a los cuatro vientos—. ¡Viva el Ejército Negro!
Mientras el valle de Ambrosia se llenaba con el eco del entusiasmo, Arturo y Crispín se abrazaron. Leónidas, Puño de Hierro y los otros jefes del Ejército Negro se estrecharon las manos y se felicitaron.
«¡Arturo! ¡Arturo! ¡Arturo!», gritó la multitud, enfervorizada.
—Dirígeles la palabra —le pidió Arquimaes—. Quieren escucharte.
Arturo dio un paso adelante y habló con voz firme.
—Antes de nada, quiero pedir perdón a nuestros soldados, que creyeron que peleaban bajo mis órdenes cuando, en realidad, lo hacían bajo las de Crispín.
Ahora no se oía ni a una mosca.
—Razones estratégicas me movieron a tomar esta decisión, pero no quisiera dar la impresión de que os he engañado. Solo he mentido a Demónicus, no a vosotros. Leónidas, Puño de Hierro y los demás oficiales lo sabían. Lo mejor de todo es que el ejército ha demostrado que es capaz de luchar por sí solo. Ahora nadie dudará de su valía. Nadie podrá decir que es un gran ejército solo por su jefe. ¡Lo es por mérito propio!
Leónidas fue el primero en sacar su espada y levantarla. Le siguieron Puño de Hierro y varios caballeros. Crispín y Arturo alzaron sus espadas alquímicas, que el sol hizo brillar para que todo el mundo pudiera contemplarlas. La gente aplaudía, gritaba y cantaba.
Unos minutos después, Crispín entregó su espada alquímica a Arquitamius.
—Aquí tenéis la magnífica espada que me habéis prestado —dijo el joven escudero—. Os la devuelvo con honor. Ha sabido defender los intereses Émedianos.
Arquitamius ocultó el arma entre sus holgados ropajes. Al instante, una ráfaga de viento los agitó y la espada alquímica desapareció.
—Ha vuelto al lugar del que provino —argumentó el alquimista—. Si la volvemos a necesitar, renacerá de nuevo.
Todo el mundo estaba contento y todos sabían la verdad.
La reina Émedi estaba viva, como Alexia, lo que demostraba que los rumores sobre sus fallecimientos no tenían fundamento. Arturo Adragón había recuperado la vista; dos poderosos alquimistas apadrinaban el futuro reino de Arquimia y el Ejército Negro había derrotado y obligado a huir al Gran Mago Tenebroso.
¿Quién podía dudar que Arquimia pronto sería una realidad?
Aquel día se escribió una de las páginas más gloriosas de la leyenda de Arturo Adragón y del Ejército Negro.
* * *
Morfidio, que desde lejos se había percatado del encuentro entre Górgula y Arquimaes, pensó durante varias horas qué consecuencias podía tener aquella entrevista secreta.
Nunca había soportado a los traidores, y lo único que exigía a quienes estaban a su servicio era una fidelidad sin reservas. Su primera opción fue matarla, pero le pudo más la prudencia.
—¡Ahora necesito a esa bruja! —se dijo a sí mismo—, pero cuando no me haga falta, la mataré.
A pesar de que intentó olvidarse del asunto, una pregunta hizo mella en su ánimo:
—¿Qué estará tramando? ¿Por qué hablaba con ese alquimista?
Todas las sospechas se agolparon en su mente enferma, que finalmente llegó a una conclusión.
—¡Quiere robarme la formula! ¡La quiere para ella! ¡Traidora!
Como el deseo de venganza le impedía dormir, cogió una bota de vino y salió de la tienda en silencio.
Morfidio se acercó a la pared de Ambrosia, donde aún se podía leer el mensaje que Tránsito había escrito contra su hermano Arquimaes, y se apoyó en ella.
Llevaba horas bebiendo sin parar y estaba al borde del delirio. También estaba preocupado por la actitud de Escorpio, cada día más rara.
—¡Oh, padre, qué solo me encuentro! Me veo obligado a convivir con estos reptiles a los que odio profundamente. Seres corruptos y viles. Por ti, padre. Lo hago para reconciliarme contigo. Espero que todos mis esfuerzos sirvan para que me perdones… Sé que debes de estar harto de permanecer en el Abismo de la Muerte, pero te aseguro que lo voy a remediar. ¡Voy a sacarte de ahí en cuanto pueda, padre! ¡Estoy a punto de conseguir la llave que te traiga de vuelta, conmigo! ¡Viviremos felices durante mil años! ¡Ten confianza, padre! ¡Confía en mí!
AUNQUE he intentado venir solo a visitar al doctor Vistalegre, no lo he conseguido. Metáfora se ha empeñado en acompañarme.
Si no hubiera escuchado cómo Cristóbal me decía que le llamara, hubiera podido ocultárselo, pero ella, que es muy astuta, ha estado atenta y no he podido escabullirme.
—¿Qué querrá? —me pregunta cuando nos acercamos—. A mí estas visitas no me gustan nada. No sacas nada en limpio y siempre acabas más confuso de lo que estabas.
—No me perjudica. De alguna manera, me ayuda a ordenar mis ideas. De hecho me ha servido para escribir algunos de mis sueños, además de mi diario…
—¿Un diario? Vaya, eso es una sorpresa.
—Las visitas a Vistalegre siempre me aportan algo. Aprendo cosas sobre mí…
—¿Ah, sí? Ya me dirás qué. A veces creo que Estrella te ha servido más que él. Fíjate en lo que nos contó la última vez que fuimos a visitarla. Todo coincide. Lo de Arquimia, lo que hemos encontrado, y todo lo demás…
La enfermera nos recibe con la misma sonrisa de siempre y nos invita a sentarnos en la sala de espera.
Leemos algunas revistas y, al poco rato, nos avisa de que puedo pasar.
—Ella viene conmigo —digo.
—El doctor quiere verlo a solas.
—Siempre voy con él a todas partes —explica Metáfora—. Si yo no entro, él tampoco.
—Es que me ha dicho el doctor que…
—Dígale que si Metáfora no entra, yo no pasaré —le digo.
Entra en el despacho y sale de inmediato.
—Pueden pasar los dos juntos —nos informa—. Por favor.
Entramos en el despacho donde también está su amigo Bern, el psicólogo experto en sueños que me ha propuesto hacer una sesión de hipnosis para dejar mi inconsciente al descubierto.
—Buenos días, Arturo —dice Julio Bern—. Vienes acompañado.
—Me llamo Metáfora. Soy su mejor amiga y estoy al tanto de todo lo que tiene que ver con los sueños de Arturo. Por eso he venido.
—Si a él le parece bien, a mí también —acepta—. Espero que te guste nuestra charla.
—Le gustará —dice el doctor Vistalegre—. Metáfora es su compañera de instituto y además su madre se va a casar con el padre de Arturo. Ya estuvo aquí en otra sesión.
—Mejor para todos. Así sabemos de qué trata todo esto.
Tomamos asiento y la enfermera nos sirve un té.
—Bueno, Arturo, ¿qué novedades hay desde la última vez que nos vimos? —pregunta el doctor Bern.
—He venido porque Cristóbal me ha dicho que el doctor Vistalegre quería hablar conmigo —le explico—, pero yo no tengo nada que añadir. No ha pasado nada nuevo.
Sé que has visitado el monasterio de Monte Fer —comenta—. ¿Has hablado con el abad Tránsito?
—Sí, pero de nada relevante.
—¿Qué tiene que ver esa visita con todo esto? —pregunta Metáfora.
Eso es lo que vamos a averiguar. Creo que tienen muchas cosas en común. Un cuadro.
—Ese cuadro es ajeno a Arturo —insiste Metáfora.
—Pues yo creo que no. O forma parte de los sueños de Arturo —añade el doctor Bern— o de sus recuerdos.
—Tengo que reconocer que la escena del cuadro me suena y que he soñado con ella, pero nada más. No tengo nada que ver con ese drama.
—Tú lo has dicho: es un drama —dice Vistalegre, que hasta ahora ha permanecido en silencio—. Creemos que describe la razón que destruyó a Arturo Adragón y que le incapacitó para gobernar Arquimia.
—No entiendo nada.
—Puede que Arturo Adragón nunca se recuperase de lo que había hecho con la princesa Alexia…
—Pero la resucitó —digo—. ¡Le devolvió la vida!
Vaya, parece que sí sabes cosas relacionadas con el Arturo medieval —dice Bern—. Creo que sabes más de lo que cuentas.
—No. Solo sé lo que digo. Retengo algunos recuerdos de mis sueños, pero no todos. Hay piezas sueltas.
—Veamos… Sabes que existió un Arturo Adragón que mató a la princesa Alexia y que después consiguió resucitarla. ¿Qué más sabes?
—Pues… que Alexia murió por segunda vez y que Arturo partió en busca de…
—¿De quién? —pregunta Metáfora.
—De Arquitamius, el maestro de Arquimaes, para que la resucitara.
—¿Y lo consiguió?
—No lo sé. No estoy seguro… Es muy complicado. Hay muchas cosas mezcladas y no soy capaz de discernir. Pero creo que sí.
—Por eso te recomendé que lo escribieras todo —dice Vistalegre—. La memoria es etérea, pero la escritura permanece. A partir de ahora, ¡hazlo!
—Si lo hago. He escrito algunas cosas, pero no han servido de nada. Estamos confundidos —le apremio—. No sabemos hacia dónde vamos. Esto no tiene sentido. Deberíamos dejar estas sesiones.
—Sí lo tiene —aclara Bern—. Claro que hemos avanzado.
—Pues podía explicarnos lo que sabe —dice Metáfora—, porque nosotros estamos completamente perdidos. No entendemos nada.
—Os falta ordenar las piezas.
—¿Usted puede hacerlo? —pregunto—. ¿Puede dar forma a todo esto?
—Lo descubriremos el día que hagamos la sesión de hipnosis —afirma con contundencia—. Está en tus manos.
—Me han dicho que es peligroso.
—Piénsalo. Es por tu bien —dice el doctor Bern—. Nosotros no vamos a insistir. Decídelo tú.
* * *
Cuando llegamos a casa, Norma y papá, que habían preparado una buena cena, nos esperan.
—Por fin estamos todos reunidos, como en los viejos tiempos —dice papá—. Ahora hay que intentar que todo vuelva a la normalidad.
—Eso es muy difícil, papá. La Fundación está derruida, y nuestro apellido, en manos de Stromber.
—La normalidad no es recuperar lo que teníamos, sino organizar una nueva vida —explica—. Tenemos que reconstruir una vida normal, sin sobresaltos.
—Sí, supongo que tienes razón —admito.
—Sí que la tiene, Arturo —apostilla Norma—. Lo que ha pasado, pasado está. No debemos mirar atrás. Tenemos que mirar hacia delante.
—Eso es lo que intentamos, mamá, pero las cosas se han puesto muy difíciles. Una cosa es mirar hacia delante y otra ignorar lo que queda tras nosotros.
—¿Y qué queda? —dice Norma—. Recuerdos. Malos recuerdos, de hecho.
—No. Todavía alguien quiere matarme —explico—. Eso no podemos olvidarlo.
—No dejan de pasar cosas, mamá —advierte Metáfora—. Cosas de todo tipo. Cosas inexplicables.
—¿A qué llamas cosas inexplicables?
—¡A esto!
Metáfora se pone en pie y se levanta el jersey para dejar al descubierto su vientre, que tiene impresas letras como las mías.
¡Son las letras de Arquimaes! —exclama papá, un poco asustado—. ¿Cómo han llegado a tu cuerpo?
—Se habrá contagiado —dice Norma, como si se tratase de algo normal—. El contacto diario con Arturo la ha contaminado. No es grave.
—¿Que no es grave? —grita papá—. ¿Lo crees sinceramente?
—Claro. Arturo las lleva toda la vida y no le ha pasado nada.
—Es diferente. A él le envolvimos en un pergamino cuando nació. Pero ella… ella…
—Ella, nada. A ella no le pasa nada, así que haz el favor de no exagerar. Además, está muy guapa con ese tatuaje. Le sienta muy bien.
—¿Desde cuándo tienes eso? —pregunta papá.
—Desde hace poco. Lo noté después de la explosión.
Estoy a punto de decir algo cuando mi móvil empieza a sonar.
—¿Hola?… ¿General Battaglia?
—Arturo, ha llegado la hora de contarte cosas.
—¿Cómo? ¿Qué dice?
—Mañana paso a recogerte en coche. A las diez.
—Tengo que ir al instituto.
—Lo siento, pero esto es más importante. La situación se ha complicado y tenemos que hablar.
—¿Dónde me va a llevar?
—Ya lo verás. Recuerda: mañana a las diez en punto.
FIN DEL LIBRO DUODÉCIMO